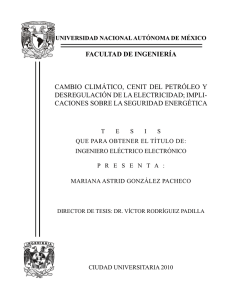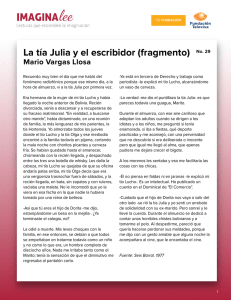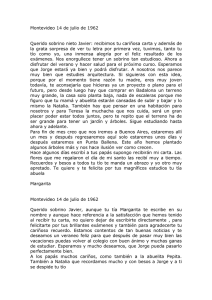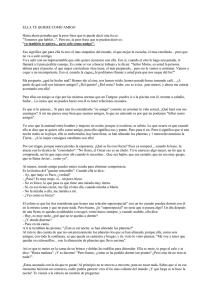Cuento - OtroLunes
Anuncio

otroLunes REVISTA HISPANOAMERICANA DE CULTURA No. 43. Septiembre 2016 – Año 10 VILLA PARAÍSO Alberto Garrido Cuento Del libro inédito Todas las hambres V ivir con mis tíos fue como entrar en el cuento “Blancanieves y los siete enanitos”. Blancanieves era tío Abel, y los siete enanos los hijos de mi tía Josefina, que siempre estaba trabajando, cubriendo turnos en el Hospital, pero en realidad acabando con medio mundo. Ninguno de los muchachos se parecía al otro, salvo en que habían armado su coro a la hora de gritar por comida y en que vivían rascándose atrás todo el tiempo, y tío Abel les hacía harina de negrito a sus enanos para que se durmieran con las panzas infladas, a ver si lo dejaban leer un rato, cultivar su mente, y los siete iban cayendo en la misma cama, uno de los más curiosos inventos de Blancanieves: cuatro palos, unos alambres trenzados para imitar un bastidor, sobre los alambres unos cartones, alguna que otra frazada percudida y sobre éstas, los siete enanos más llorones del mundo en la alegre casita del bosque: una cueva más de Villa Paraíso. La casa de mis tíos era realmente dos cuartos: delante dormían los enanos, se cocinaba y se comía; detrás dormíamos los tíos y yo: ellos, en una cama, yo sobre una frazada en un piso de cemento, y los oía hablar hasta muy tarde, decir qué raro, no pregunta por su familia, ni siquiera por la madre. La cama de los tíos era personal, por lo que apenas cabían, y por las noches a veces se oía gotear a tío Abel, cuando tía Josefina lo empujaba con las piernas para dormir tranquila, que él no la dejaba, moviéndose, roncando y rascándose, porque sólo en eso se parecía a sus enanos, y él seguía durmiendo y no decía nada cuando se despertaba, todavía a oscuras y se levantaba a prender la estufa para colarle un café a su negrita. Mi tía se perdía cada cierto tiempo algunos días, y tío Abel la justificaba, su negra era una morena importante, estaba en un Evento o un Taller porque había descubierto los poderes medicinales del azúcar, y aunque al principio nadie le hiciera caso, después los médicos sabihondos tendrían que bajar la cabeza ante una enfermera que les iba a demostrar cómo el azúcar crema curaba úlceras, sanaba piernas infladas como globos, cicatrizaba heridas de arma blanca, y le traería al país un ahorro de millones de pesos, un ahorro colosal, decía, en antisépticos, antibióticos y otras vainas que no servirían para nada ante la nueva medicina mundial: el almíbar de la tía Josefina. Al principio, en el Hospital pusieron el grito en el cielo, horrorizados al ver a la negrita de tío Abel esparciéndole almíbar al muñón de una anciana enferma precisamente de azúcar en la sangre. Amenazaron con despedirla, por Dios, que el azúcar era para los ingenios, trapiches y macheteros, y si seguía con sus experimentos adiós título de Enfermera y años perdidos en la Facultad. Ella escapó de milagro, pero siguió haciendo sus ensayos a escondidas, se había perdido una batalla pero no la guerra, y menos si se trataba de una negra con más cojones que las hermanas Mirabal, decía, y si Edison había estado a punto de ir a prisión y de Einstein creyeron que era medio anormal, quién quitaba que ella fuera la Madame Curie de la medicina dominicana, y terminaran lamiéndole el culo los que habían estado a punto de expulsarla. Así creía ella, mezclando más nombres de gente importante y más palabrotas, sí, besa la mano, sobrino, no me fuera a equivocar: ella era una morena culta (curta, dijo) aunque viviera en villa Paraíso. Pero como los jefes del Hospital no entendían de barrios, morenas cultas ni de melao de caña, a tía Josefina no le quedó más remedio que coger a los enanitos de tío Abel como conejillos de Indias. Por eso hubo una temporada donde pasó mucho más tiempo en los cuartos y el tío estaba loco de alegría al tener a su negrita cerca, sin Eventos que jodieran, y le preparaba sopas de arroz, aunque para los enanos y para mí el plato fuerte fuera 2 unas yucas duras, y le decía Mi Reina y la pellizcaba y ella se hacía la que estaba de lo más alegre con él, pero se veía que en eso era como su hermana, mi madre, que no aguanta las babosadas de nadie, y menos de un hombre débil de carácter, y los vecinos hablaban por lo bajo y hacían como toros, muuuh, cuando lo veía aparecer en el paso, muuh muuuh, y seguían jugando dominó y sus mujeres se asomaban para decir qué lástima ver a un hombre como Abel gobernado por una vagabunda. Pero a mí no me daba ninguna lástima si al fin y al cabo él se veía tan contento con su morena culta y sus enanos embarrados de azúcar. Los siete enanos vinieron al mundo uno detrás de otro, que tía Josefina era una curía, e incluso los dos primeros nacieron el mismo año, porque a la tía la habían preñado en la cuarentena: los había chinos, mulatos, jabados, negros y blancos. Pero tío había encontrado una clasificación más elevada para ellos: aprende de mí, sobrino, que no soy eterno; tus primos son caucasianos, negroides, mongoloides, amerindios, oceánicos, y la única aria es esta niñita, mira qué cabellera tan rubia y esos ojos más verdes que Boca Chica. Nadie sabía cómo había ido a parar ese angelito a un vientre tan promiscuo como el de tía, pero ella decía Es un milagro y la gente se preguntaba si no se habrían equivocado de cuna y traído otra niña, o a lo mejor no la había parido sino comprado con su cuerpo, acostándose en una noche con cien médicos, un ambulanciero y hasta con el viejito vigilante del Cuerpo de Guardia del hospital. Cuando le preguntaron qué nombre le iba a poner para inscribirla no lo pensó dos veces y dijo, el mismo nombre de la madre: Josefina, y mi padre comentaba, para fastidiar a mamá, que era el sueño cumplido de mi tía: adelantar la raza. Yo tenía mi propia clasificación para el séptimo enano, el más feo de todos: el marciano. Mi padre contaba que tía Josefina le había hecho señas a un objeto volador no identificado, papito, ¿pudieras llevarme a casa?, y el capitán extraterrestre le había pasado la cuenta a la negrita de Abel. La tía supo que tenía adentro el alien cuando cumplió los seis meses y sintió que se le movía algo en la barriga y un médico muy amigo suyo le hizo el tacto, porque ella no se lo dejaba hacer por cualquiera y aquel médico tenía un dedo ma-ra-vi-llo-so, y el médico, después de hurgarle un buen rato con su dedo maravilloso, le dijo Viene el próximo enanito. El marciano nació bajo de peso y acabado de despertar no era recomendable mirarlo. Mi padre decía que era una mala palabra el carajito y los otros enanos le gritaban 3 Cabeza de planeta. Para colmo, en vez de berrear como los otros, metía unos ruidos raros, no le gustaba nada, ni la leche, y vomitaba de vicio. Cuando ya pudo dormir con sus hermanos se hacía las necesidades en la cama y por la mañana amanecían todos los enanos cagados y meados, y él muy sonriente, como si así se cobrara que le dijeran Cabeza de planeta, y Blancanieves tenía que convertirse en Cenicienta y ponerse a lavar con jabón de cuaba las colchas y cambiar los cartones del bastidor. Pero tío Abel lo quería de una forma especial, aún más que a la niña aria, aunque el alien no tuviera el pajón rubio ni los ojos como la playa Boca Chica, y a veces le metía caramelos en el hocico y lo llevaba por todo el vecindario, haciendo de burro, y los hombres dejaban de jugar dominó, maravillados por lo buen padre que era el tío Abel, fíjense cómo ama a los seres de otros planetas, aunque el papel que mejor hacía no era de burro sino de venado, y sus mujeres soltaban las risitas y se iban a cocinar o a ver la novela, que estaba bueníiiisima. Cuando tía Josefina estaba en casa nos bañaba por turnos y a mí me daba pena porque yo acababa de cumplir los once años y cuando vivía con mis padres me bañaba solo. Pero tía Josefina se insultaba al ver cómo quedaban mis orejas, y me dejaba de último y me daba uña y jabón en todo el cuerpo y me pasaba las manos por mi cosa y me decía, pélatelo bien, que si no se me enfermaba y había que cortármelo y qué mujer iba a quererme entonces y tendría que meterme a pájaro y seguro que su sobrino no quería serlo, ¿verdad? Me restregaba con las manos chorreando espuma y me decía que cuando menos me diera cuenta ya sería un hombre y tendría que elegir bien con qué mujer me casaba, y no ser como esos tígueres del barrio porque ninguna de sus mujeres valía un chele; habían nacido sin cerebro y a los treinta parecían unas momias, con las tetas por la cintura y el culo roto de tantas patadas. Me frotaba bien y me convencía, ella era un ser superior, una morena importante, ninguna de esas mujeres se puede parar al lado de esta negra culta, míralas bien para que no te destarres en el futuro; todas esas vivían soñando con la dichosa novela, con el príncipe azul de Gringolandia, ¿me daba cuenta?, soñando en una pocilga mientras sus hombres les dejan un collar de chupones, pero ellas se imaginan a un príncipe del país de los hombres malos y de las cosas buenas, y el príncipe les agarra el culo seco y las rescata de la cochina vida y se las lleva al castillo encantado en un Boeing 747. La tía no, ella vivía la realidad, y la vida era pasar un buen rato con un tipazo que se moviera sabroso y la pusiera en el cielo, 4 y seguir con los experimentos y qué sorpresita, muchacho, mira cómo se te ha puesto esa vaina, si sigues así la vas a tener como tu padre, y la espuma le caía en el vestido y yo no me imaginaba de qué manera tía Josefina podía saber tanto de mi padre, si ella se pasaba todo el tiempo en el hospital y mi padre en la fábrica. Tía Josefina siempre estaba a la expectativa de que los muchachos se cayeran o se dieran un par de trompadas y les saliera algo de sangre para sacar su pomo mágico de almíbar y darles unos toques maestros. No se lo decía a nadie, pero creo que estaba descontenta con los primeros resultados, y llegó a culpar a los muchachos de los fallos en sus experimentos. Su obsesión llegó a ser tan grande que llegó a embarrar de azúcar a los muchachos incluso si alguno le metía la cabeza a la pared y se le formaba un huevo enorme y había que ponerle una peseta embarrada de melao, a ver qué pasaba, si el azúcar tenía poderes antinflamatorios y estaba loca porque los enanos crecieran y se hicieran hombres y mujeres y se fueran a vivir a casa del carajo y la dejaran disfrutar la vida. Pero la tía no tenía de qué quejarse en realidad porque el tío Abel era el que les preparaba el manyé a los muchachos. El manyé era lo que hubiera, y podía ser, si la cosa estaba muy mala, por ejemplo, a fin de mes, un vaso de agua de azúcar, pero casi siempre era harina o arroz pelado o con cebolla o guineítos duros como piedras, o un huevo o un picadillo que tía odiaba, y en eso era como mi padre, que siempre decía: este gobierno nos da comida de perros, estábamos mejor cuando Trujillo, y aunque tía no decía eso, se negaba igual a comer, horror, esos trozos de pellejo con sangre. Pero los enanos y yo no andábamos con tanta finura y nos atracábamos todo, lamíamos el plato y aún queríamos que hubiera más comida de perros, jau, más sangre y pellejos, que éramos unos perros muy hambrientos, grrrrr. A veces el manyé mejoraba, cuando pasaba alguno de los amigos de tía Josefina, y nos dejaban caer un pedazo de pollo y un galón de aceite y unos plátanos de verdad, maduros, y el barrio se llenaba del olor del pollo frito, de los plátanos fritos y los enanos parecían enloquecer y sonábamos los platos, para fastidiar, y oíamos a los vecinos decir bajito, óiganlos, están cenando como reyes. Por las noches acostumbraban quitar la luz y era difícil controlar a los enanos, que aprovechaban para desaparecer de los cuartos y tío Abel iba a zancajearlos por todo el vecindario, pero los enanos eran más vivos que Blancanieves y se le escurrían y el pobre regresaba a pedirme ayuda y después de 5 prender dos lámparas salíamos a practicar mi deporte favorito: la caza de enanos. Tío Abel buscaba generalmente en el lugar equivocado o en el momento equivocado, por lo que varias veces creía que atraparía a uno de sus enanitos en el excusado y, sorpresa, se encontraba con la Bruja cagando, que la Bruja era una vieja loca que le daba de comer a casi todos los perros del barrio, y a esa hora le daba por defecar y era una Bruja estreñida, la pobre. La gente se reía en la oscuridad cuando oían el grito de la Bruja y ya sabían que era que el tío Abel la había confundido con uno de sus enanitos, y le gritaban: ¡Brechero!, porque sabían que eso ponía al tío con un pique terrible, el coño de la madre, a ver quién sale. Y nadie salía, pero se oían los cuicuicui en la oscuridad, a los tipos muertos de risa. Yo aprovechaba para darles tiempo a los enanos a que se escondieran bien, porque cuando los encontrara había que traerlos hasta los cuartos y tío los tiraba en la cama y ya no podían moverse, a dormir todos, pero no hay nada peor a que te manden a dormir, porque enseguida se te quita el sueño, aunque te pongas a contar miles de ovejas o enanos saltando la cerca, y entonces te pones a pensar que estará haciendo tu madre loca en el Psiquiátrico, que en la oscuridad uno solo piensa en cosas tristes, en cuántos electroshocks le habrán dado para que se le arregle el juicio, y en mi padre que no ha venido a verme ni una vez, si estará en la fábrica, y qué les habrá dicho a la Policía, si habrá declarado que mamá quiso quemarnos vivos cuando quemó la casa, y si los guardias esperan que los electrochoks sanen a mamá para llevársela presa. Esas boberías las pensaba uno cuando no había luz de noche y no quedaba otro remedio que acostarse, o sentarse afuera, en las aceras de los vecinos, que siempre miraban como si uno estuviera planeando robarles algo, o me ponía de acuerdo con tío Abel para vengarnos de sus enemigos y por la mañana se oían las palabrotas de los hombres y los gritos de asco de las mujeres, quién sería el degenerado que se había cagado en su puerta, y tío paraba lo que estaba haciendo y me picaba el ojo, como diciéndome, ¿no querían guerra, eh? Por eso, cuando los enanos se le escapaban a Blancanieves, yo los dejaba esconderse un rato, y después salía a buscarlos y chillaban cuando les daba el susto, ¡te encontré!, aunque era posible encontrárselos en los sitios más increíbles: dentro de un zafacón, comiéndose la tierra del pasillo, o queriendo huir al otro lado del mundo por el hueco del excusado. A la falta de corriente, el calor insoportable y los parásitos que les hacían rascarse sin piedad y no los dejaban dormir en toda la 6 noche, había que sumar los mosquitos. Miles, millones. Nada más se oían los manotazos, como si aplaudieran el discurso de un fantasma. Casi todos los enanos eran alérgicos a las picadas; por eso amanecían llenos de ronchas, y tía Josefina venía con una cara jubilosa a repartir melao a diestra y siniestra, y no había enano que quedara sin chorrear azúcar, que quién se podía negar a tía Josefina, porque aunque era una negra culta no se olvidaba de que seguía viviendo en villa Paraíso y cuando algún enano se salía de la órbita los ponía a decir sí señora y no señora. Y en esos momentos tío Abel no decía ni media palabra, se escondía en el cuarto para que ella no se la cogiera con él y le cantara lo inútil que era. Pero una noche tía Josefina embarró demasiado a sus enanos, y al amanecer, un grito de horror se escuchó en el barrio. Tío Abel, al despertarse, vio que un ejército de hormigas, dispuestas para la batalla, había ocupado el primer cuarto, subido las horquetas y rodeado a los enanos. Tío Abel contaba a los vecinos que las hormigas se llevaban a su niña aria, que una mano de hormigas la bajó por los horcones y el tío la salvó en el pasillo, aunque tuvo que enfrentarse a un enemigo bien armado que lo picó sin piedad, y allí estaban las ronchas en sus brazos y piernas, miraran si no era cierto. Y a partir de ese momento la niña aria adquirió fama de milagrosa, porque ni una sola hormiga la había picado, aunque algunos no dejaban de decir que tío Abel, aparte de cuernero era el peor mentiroso de la tierra. Desde ese día, la negra más culta del barrio dejó de experimentar con los enanos de Blancanieves. Fue un alivio para los muchachos y una desgracia para tío Abel, porque la tía volvió a perderse en sus guardias, turnos rotativos y jornadas médicas. Los vecinos, por fastidiar, le preguntaban al tío dónde estaba su mujer, y él respondía que donde la Patria y el Partido necesitaran que alguien diera el frente, y los vecinos decían, claro, y después sus mujeres cuchicheaban, la negra no estaba dando precisamente el frente, pobre hombre. Pero tal vez en el fondo envidiaban a tía Josefina, porque no era un secreto para nadie la enorme diferencia en altura, grosor y profundidad entre los traseros chupados de ellas y el nalgatorio fantástico de la negrita de Abel. Y a lo mejor todos los tipos le tenían tremenda envidia al tío, porque ninguno se había podido anotar a la tía, y se les salían los ojos cuando la veían salir en chores a tender su uniforme de enfermera y la baba les chorreaba cuando ella se inclinaba a recoger algo, y murmuraban está buena la cabrona. Lo que ellos no sabían era que la negrita de Abel no se dormía 7 fácil de noche, y tío siempre tenía que decirle cositas, abrazarla, negrita, y ella lanzaba un ruido, como si chupara caña, ay negrita, y la cama empezaba a traquear, ayminegrita, y parecía que tío Abel iba a gotear, aynegritademivida, y la cama a desbaratarse AY MI NEGRA y la tía se ponía furiosa, coño, a llorar, hombrecito de mierda, a maldecir a tío Abel, que eso no se le hacía a una mujer cuando más embullada estaba, mira que su madre le había advertido no se casara con este pendejo, y se escuchaba un gran silencio que rompía en el otro cuarto algún enano rascándose. Tía Josefina se tiraba y se sentía que estaba furiosa por la forma de poner la ponchera en el piso, muy cerca de mí, tan cerca que era imposible dejar de ver a la tía en cueros aunque me espantaba pensar si me descubría, pero ella tenía tanta rabia que no se daba cuenta y se agachaba y casi me ponía en la cara su cuerpazo fantástico y ya yo no podía dormirme ni hacerme el dormido y me babeaba como los hombres del barrio, porque no había cosa igual a la montaña mágica de tía Josefina, mientras ella se lavaba, diciendo algo entre dientes. Y cada vez que se echaba agua el mundo se movía y la noche olía a pescado y a cloro y no me dejaba pensar. En los días que no había qué comer, tío Abel se acordaba del milagroso almíbar de la tía, ponía a los enanos en círculo como si fuera a enseñarles la cosa más importante del mundo, y preguntaba: ¿Quién quiere tomar la coca cola de los pobres? Y todos los hijos de tía gritaban: ¡Yo!, y hasta el alien sonaba: ¡Glup!, porque cuando el hambre aprieta hasta los marcianos saben que el que no grita no mama. Y allí iba tío Abel y en un jarro grande echaba agua y como diez cucharadas de azúcar y nos ponía a menear aquello por turnos, que la coca cola de los pobres era un plato muy especial, y lástima que nadie vendiera hielo en el barrio con estos apagones, ya estaba listo, a sentarse en el piso a probar la bebida más rica del mundo. Los enanos se la tomaban en un dos por tres, metían la lengua y los dedos en los vasos y no quedaba ni una gota de azúcar, y los parásitos saltaban de alegría y los enanitos se rascaban con furia y felicidad, y pedían más, pero no había más, porque la coca cola de los pobres era un plato muy delicado, y en exceso podía traer enfermedades y eso sí el tío Abel no iba a permitírselo a ninguna bebida, ni siquiera a la coca cola de los pobres. Los enanos mayores entraron al liceo el mismo año y fue un alivio porque eran, aparte de mí, dos cabezas menos a las que prepararles algo de comer por el día. Cuando alguno de los amigos de la negrita de Abel le regalaba un pollo, el tío preparaba 8 una comida sabrosa, la echaba en una cantina y me decía que se la llevara a Josefina, que estaba de guardia y a su negrita no le gustaba la basura que cocinaban en el hospital. Me gustaba llevarle la comida a la tía, para olvidarme un rato de los enanos y coger calle y ver las casas que están detrás del hospital, unas casonas que hicieron los gringos hace años, con entrada y césped y unas marquesinas del tamaño de villa Paraíso, pero limpias y brillantes que se podía comer en el piso. En esas casonas vivían, según me había contado mi padre, los hijos, las mujeres o las queridas de los políticos. Y era verdad, porque se veían algunas yipetas parqueadas, y me acordaba de lo rico que sonaba el cuchillo raspándoles la pintura, pero no podía rallarlos porque hacía tiempo no tenía el cuchillo y además, casi siempre el chofer estaba adentro, bostezando, y de pronto salía un jefe con cara de jefe, resoplando porque no están acostumbrados a caminar y una mujercita detrás, muy cariñosas, y se notaba que era una querida por la forma en que se le pegaba a los chichos de las barrigas, y ellos miraban el reloj porque a lo mejor tenían una reunión, que había mucho mierda nueva que echarle al pueblo, me hubiera dicho mi padre. Después de mirar un rato las casas me metía en el hospital por Emergencia, que allí todos me conocían porque era el sobrino de la tía Josefina. El hospital era horroroso: uno podía perderse fácil y caer de nuevo en el mismo pasillo o ir a parar a la Morgue o a la sala de dementes, que tenía una reja delante y siempre estaba cerrada. Me imaginaba a mi madre adentro, arreglándose el juicio con los electroshocks, maldiciendo a todos los locos, los partiera un rayo y se los tragara la tierra, o insultando a su marido, por culpa del cual estaba en esa sala fingiéndose trastornada para no estar presa, pues a mí no se me ocurría que mi madre hubiera podido perder el juicio verdaderamente por el simple hecho de haber querido quemar la casa, porque ese deseo siempre lo había tenido, a menos que mi madre hubiera estado loca toda la vida. Si me perdía dentro del hospital podía ver a tipos con heridas de bala o de machetazos, mujeres cortadas con cuchillos, niños quemados y viejitos quejándose y todo aquello me enfermaba y sólo quería encontrar a la tía, entregarle la cantina y salir a ver de nuevo las casonas americanas donde los jefes nunca se quejaban, ni estaban enfermos, ni sangrando ni les daban electroshocks. Y en los pasillos del hospital chocaba de frente con un portero y con su cara de por aquí no se pasa, y oía a la gente discutir con ellos porque eran más tercos que una mula en el cumplimiento del deber, aunque tu madre estuviera 9 boqueando un piso más arriba pidiendo ver al hijo antes de morir. Y aunque me vieran a cada rato me decían a dónde vas muchacho del coño, no es hora de visita; a ver a tía Josefina, y cambiaban la cara un segundo y pasaba entre ellos, y la tía estaba al doblar el pasillo, hablando en lo oscuro con un médico gordo y con cara de jefe, ay sobrino, qué hacess aquí; mire, doctorr, mi sobrino, muchacho, saluda al doctorr, y el doctor le soltaba las manos a la tía y me las apretaba a mí, y la negrita de Abel hablaba sonando todas las eses y las erres delante del tipo para que viera cuán culta podía ser, y seguro no le había dicho que vivía en villa Paraíso y tenía un marido y siete enanos que vivían rascándose. Ay me trajiste la cena, así dijo, un momento doctorr, y la tía me llevaba a una esquina y me decía ahora estoy ocupada, ese hombre es el mejor especialista en cirugía y tiene unas manos ma-ra-vi-llo-sas, me va a meter bisturí para quitarme unas verrugas, pero no se lo digas al tío, que es una sorpresa, ¿entiendes? Y yo entendía perfectamente, aunque no podía comprender por qué el hombre de las manos maravillosas estaba en lo oscuro con la negrita de Abel, con tantos pasillos limpios y bien iluminados que había en el dichoso hospital, pero ella me acarició la cara, cómete el pollo como si fuera yo y no regreses tarde a casa, y ten cuidado con los blanquitos pájaros, que a esta hora de la noche salen a cazar parejas. Al salir me daba cuenta de que otra vez villa Paraíso estaba sin corriente, como si hubiera una guerra, y no daban ganas de ver las casonas americanas: no hay nada más triste que ver tu propio barrio a oscuras. Regresaba arrastrando los pies. Los enanos roncaban en su alegre casita del bosque y el tío Abel me decía: ¿le gustó a mi negrita la comida? Yo miraba su cara desfigurada por la vela, antes de responderle: se la comió toda. 10