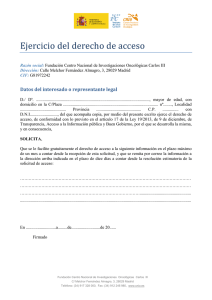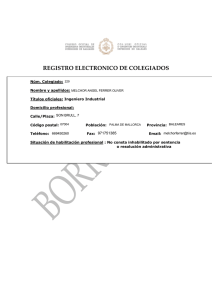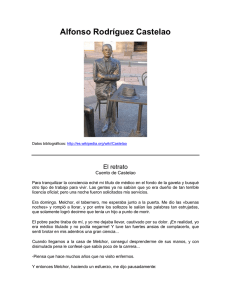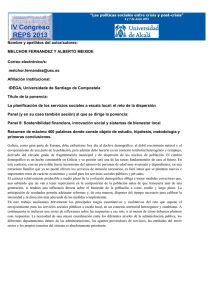La conquista de la señorita
Anuncio

Leopoldo Lugones La conquista de la señorita De Los cuentos de Leopoldo Lugones, Ediciones Díada, Buenos Aires, 2011. Publicado originalmente en Caras y Caretas, 30 de noviembre de 1907. Melchor era un pastorcito huérfano de padre y madre, que contaba catorce años; pero desmirriado por azarosa infancia, nadie le habría dado más de once. Resultaba, eso sí, bien macizo para esta edad, tenía aún mofletes colorados y colita en la nuca; dos ojazos de liebre, a la vez azorados y melancólicos, prestábanle una extraña simpatía; y en su boca matinalmente fresca, las comisuras arqueadas hacia arriba determinaban esa picaresca ingenuidad que ilumina la sonrisa de las doncellas. Aunque muy quemado por el sol, era más bien dorado que moreno; un dorado de pan que armonizaba asaz delicadamente con sus cabellos castaños. Vestido con las sobras de muchachos mayores que él, podía parecer gracioso, pero no ridículo. Su mismo sombrero enorme y agujereado, asemejábase a un silvanillo campestre. Pues aquel chicuelo, que apenas disfrutaba de una pequeña superioridad sobre los perros de la estancia; aquel gorgojo bastardo, aquel salvajucho todavía nene, habíase atrevido —es increíble la audacia de estos pequeños paisanos— a poner los ojos en la señorita Etelvina, la hija mayor de los dueños de la finca. Melchor estaba enamorado, pero ocultaba temerosamente su pasión. No sólo porque la señorita era su patrona, lo cual cavaba entre ambos un abismo insalvable, sino porque contaba los más rubios y soberbios veinticuatro años. Habíase prendado, sin querer ni advertirlo, de aquella muchacha tan elegante con sus trajes siempre blancos, tan olorosa y tan bien calzada; sorprendiendo, a favor de su apariencia infantil que le hacía ciertamente desdeñable, pequeños torturadores secretos de la linda pierna, de la fina garganta. Sin ser romántica, Etelvina experimentaba la poesía del bosque; y como era intrépida, allá se iba por los sitios más agrestes, por los riscos más musgosos, destacando fugazmente, sobre setos y masiegas, su gorra de sol que aleteaba loca de libertad al viento cálido y derramaba, como una cesta invertida, entre las rosas juveniles del rostro virginal, los estambres de oro de las mechas mezclados a las bridas de faya rosa.1 Claro es que se había encontrado con Melchor, porque éste hallaba siempre modo de andar por las inmediaciones; así su timidez le obligaba a mantenerse comúnmente oculto, con el tormento de no ser visto, pero también con el sobresalto dulcísimo de ser descubierto. No sucedía esto último con frecuencia, provocando en el chico, cuando ella se alejaba ya irremediablemente, hondas recriminaciones a la estupidez que le invadía, entre llantos y tarascones de rabia a la hierba, hasta ensangrentarse la boca presa de la mayor desesperación; pero cuando el encuentro se efectuaba, Melchor tenía —esto era invariable— algún guijarro o insectillo curioso, alguna flor extraña para la señorita. Había llegado ésta a cobrarle mucho afecto, causándole infinita gracia sus tonterías de enamorado que tomaba por rudezas campestres; pero lo cierto es que el verano terminaba, y que Melchor se sentía literalmente morir de pena y de pasión. Etelvina prolongaba sus paseos. Voluntariosa y libre, entre la perpetua pasividad de una madre paralítica, y el desamor de un padre calavera que aprovechaba las vacaciones para archivarlas literalmente en la estancia, distraía con aquellas excursiones a la amigable soledad, los indecisos anhelos de su juventud en plena flor. La ambigua soledad creada por el abandono paterno en esa desgracia que más bien entristecía la fortuna, excluyó a la joven de fiestas y ocasiones donde hubiese podido encontrar otro cariño. Hermosa y rica, bien comprendía lo injusto de su destino, sin resignarse a él, no obstante, en el silencio de su dignidad; y la madre paralítica, recordaba aún con estupefacción penosa una respuesta suya, cierta vez que la mucama salió fugándose con el cochero: —Y bueno, mamá, ¡qué tanto lamentarse! ¡Han hecho bien, por último, si se querían! Llegó la última semana. Una tarde, Etelvina descansaba al pie de arbolados peñones, resguardándose del sol, picante todavía. Claro es que Melchor, roído de mortal tristeza, estaba oculto allá cerca, contemplándola. 1 Las medias van adornadas con hilos dorados que suelen formar guardas y figuras, y entrecruzadas por tiras de tela gruesa de seda —que forma canutillo— que forman rombos a lo largo de las piernas. De pronto las ramas moviéronse muy cerca de la joven, y un arrogante toro que ciertamente no la veía, alzó el teztuz formidable, recogiendo al azar del viento, alguna emanación de lejanas terneras. Pocos momentos después, su mugido agudo y largo se encumbró las montañas. Sus pezuñas rascaron el suelo haciendo volar el polvo y la hierba. Etelvina se consideró perdida; y aunque había resuelto permanecer inmóvil, el apasionado bruto llegó a ponerse tan cerca de su matorral, que no pudo contener un grito. Y con el grito estuvo Melchor ante ella, una rama en la mano, radiante de heroísmo. Fácil heroísmo, después de todo, pues bien sabía él que se trataba de un manso animal. El momento, sin embargo, fue dramático. Ante el muchacho con su rama levantada, el toro habíase erguido en su inmovilidad de altanero bronce. Pero la rama cayó valerosamente sobre sus cuernos; oyóse un crujido, un despatarramiento, y el monstruo —decía la anonadada joven— desapareció cuesta abajo. Entonces Melchor, en un deslumbramiento, sintió que Etelvina rompía a llorar en sus brazos. —Melchor, pobrecito, Melchorito, Chorito... El no supo nada que hacer, aturdido, se echó a llorar también. —Chorito, pobrecito, ¿qué puedo darte por tu valor?... ¡Ah! él podía estar llorando allá sobre la mejilla ardorosa y ¡cuán suave! de la señorita, pero no había perdido la malicia de su rusticidad; así es que sollozando más fuerte: —Déme un beso... de despedida... niña Etelvina... un beso... Posó en los de él sus labios con la despreocupación de quien besa a una criatura, y el moreno silvanillo púsose a cosechar ávidamente allí. Mas, de repente, una angustia tiernísima hinchó el corazón de la joven; una desconocida dulzura se derramó en su seno, como inflamada miel, de los labios pastoriles. ¿Era aquello, acaso, el amor, la conquistadora dicha de la tierra, que nunca habían sabido hacerle concebir con su cháchara los frágiles tontuelos de salón? Y grave, en la plenitud de armonía que formaba con su ser la soledad campestre, la montaña fresca, la tarde enamorada, dió su alma de señorita rubia, humilde ya como una espiga de los campos, en un beso de mujer al pequeño paisano.