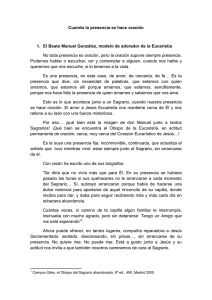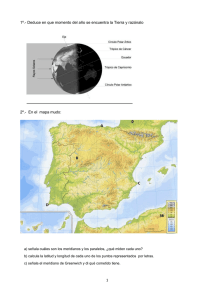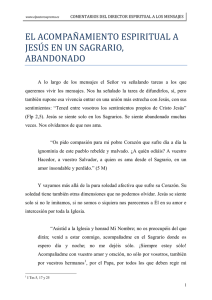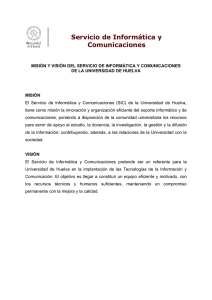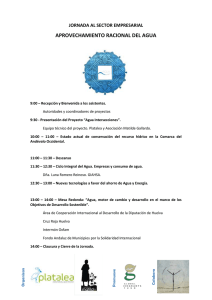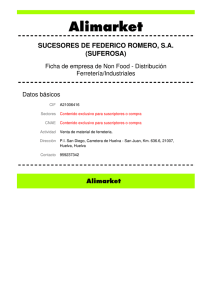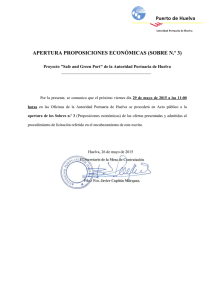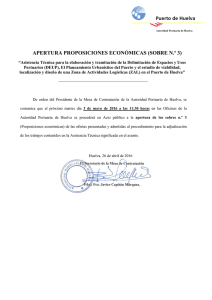Descarga - Parroquia de Santiago
Anuncio

Un enamorado de la Eucaristía (Beato Manuel González García) Un deseo Pido ser enterrado junto a un Sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No dejadle abandonado! Madre Inmaculada, San Juan, Santas Marías, llevad mi alma a la compañía eterna del Corazón de Jesús en el cielo. Estas palabras fueron escritas por monseñor González García para que fueran el epitafio de su sepulcro: una petición y un mensaje, centrados en el amor eterno de su alma: Cristo, oculto y vivo en la Sagrada Eucaristía. En junio de 1993, el papa Juan Pablo II, con motivo de la clausura del XLV Congreso Eucarístico Internacional, hizo referencia a este enamorado de Cristo Sacramentado: Aquí en Sevilla es obligado recordar a quien fue sacerdote de esta Archidiócesis, arcipreste de Huelva, y más tarde obispo de Málaga y de Palencia sucesivamente: Don Manuel González, el Obispo de los sagrarios abandonados. Él se esforzó en recordar a todos la presencia de Jesús en los sagrarios, a la que a veces, tan insuficientemente correspondemos. Con su palabra y con su ejemplo no cesaba de repetir que en el sagrario de cada iglesia poseemos un faro de luz, en contacto con el cual nuestras vidas pueden iluminarse y transformarse. Seise en la catedral de Sevilla Manuel González nació en Sevilla, al tiempo de la Restauración monárquica, el 25 de febrero de 1877, y fue bautizado seis días después en la parroquia de San Bartolomé y de San Esteban. Recibió por vez primera a Jesús en la Hostia Santa el día 11 de mayo de 1886, y el sacramento de la Confirmación, el 5 de diciembre del mismo año. Hizo sus primeros estudios en el colegio catedralicio de San Miguel, donde se formaban y estudiaban los famosos seises de Sevilla. En aquella etapa de colegial fue imprimiéndose en su alma el amor a la Virgen Inmaculada y la devoción al Santísimo Sacramento. Además siente la llamada de Dios y quiere ser sacerdote. Cuando tenía doce años, en octubre de 1889, ingresa en el Seminario. El 21 de septiembre de 1901 recibió la ordenación sacerdotal de manos de su arzobispo, don Marcelo Spínola, que hoy día es venerado en los altares como beato. Arcipreste de Huelva El 1 de marzo de 1905 don Manuel es nombrado cura ecónomo de la parroquia de San Pedro de Huelva. Y tres meses más tarde, arcipreste de la capital del Tinto y del Odiel. Según diría tiempo después era Huelva una ciudad por aquel entonces agria como sus ríos mineralizados, más laica que cristiana, más agria que dulce. Al final de sus días, comentó de sus diez años en la capital onubense: Constituyen el fin de mis afanes, la ocupación y preocupación de mi ministerio y el más dulce de mis consuelos espirituales. Al llegar a su nuevo destino experimentó una inmensa desolación. Huelva era entonces, en términos pastorales, una ciudad difícil. Los sectores hostiles a la Iglesia Católica habían hecho una siembra abundante de cizaña en medio de una escasa cosecha de trigo. La acción conjunta del laicismo masónico, las injusticias sociales, la influencia protestante, y los brotes violentos del extremismo anticlerical, había debilitado de forma alarmante la vida religiosa de la ciudad. Y además, había que añadir las divisiones entre los católicos y la relativa indolencia de quienes estaban obligados al cultivo intenso de la piedad. Como consecuencia de todo esto, la indiferencia religiosa era creciente y llamativa. Encontró don Manuel por todas partes caras agrias, huidizas. Los transeúntes le negaban el saludo, aunque para ello fuera necesario cambiar de acera. Y para colmo, los niños, en su agresividad, le llegaron a apedrear. Cuando fue por primera vez a su nueva parroquia, aún de madrugada, encontró cerradas las puertas de la iglesia. No estaba el sacristán, el cual llegó -y sin prisas- a las ocho. Al ser interrogado por el joven sacerdote por la tardanza, la respuesta fue desoladora: ¡Cómo se conoce que es usted novicio! Aquí la gente no madruga y los de la iglesia, ¿por qué vamos a madrugar? El párroco hizo saber al sacristán que a partir de aquel día él mismo se encargaría de abrir el templo. Sólo tres mujeres asistían a la misa del alba. Comuniones, ninguna. Confesiones, ni por asomo. Por más que se sentaba en el confesionario, en vano esperaba la llegada de penitentes. ¡Y la Parroquia de San Pedro tenía 20.000 feligreses! Le refirió a don Marcelo Spínola, en la primera visita que hizo a su arzobispo ya como párroco de San Pedro, las primeras impresiones de su estancia en Huelva y le contó como los chiquillos le tiraban piedras, y casi siempre con buena puntería. El ya cardenal Spínola -desconcertado- le preguntó: Y ¿qué hace usted cuando le tiran piedras? -Pues sencillamente torearlas, respondió con desenvuelta metáfora taurina. Me vuelvo hacia mis apedreadores y ando hacia atrás y así puedo ir hurtando el cuerpo y sobre todo la cabeza a las “almendras” con que me regalan mis nuevos y menudos feligreses. Labor de buen pastor Ante aquel panorama, en medio de aquella selva de odios, indiferencias, aislamientos y peligros de la vida del cuerpo y del alma, no acababa de obtener respuesta decisiva y clara, pero no se amilanó. Nada de cruzarse de brazos ni de ceder al desaliento, ni de lamentos inútiles. Puso su confianza en Dios, empezó a trabajar y, sobre todo, rezó. ¡Cuantas horas largas de oración fecunda, silenciosa, estuvo ante el Sagrario de su parroquia! Del trato filial con Dios sacaría las fuerzas. Sabía que contaría con la ayuda todopoderosa del Señor para hacer frente al poder de las tinieblas. Y en el Sagrario buscaba la potencia divina del Salvador, la presencia del Padre omnipotente y el impulso del Espíritu Santo. En primer lugar, después de planificar su horario de misas y confesiones, se dedicó a atender a los católicos onubenses practicantes, a los de dentro, intensificando la gran arma de la evangelización, la predicación. Aprovechó el tiempo litúrgico de la cuaresma para organizar una tanda abierta de ejercicios espirituales. Preparó con sumo cuidado las homilías de los siete domingos de San José, en los cuales el número de los asistentes a Misa y de las comuniones crecía, y los sermones de la Semana Santa. Una vez atendidos a los fieles practicantes, el siguiente paso fue salir en busca de los que estaban alejados. Y como el padre de la parábola evangélica amaba y atendía por igual y al mismo tiempo al hijo pródigo y al hijo mayor, al que se fue y al que se quedó. Especial atención dedicó a los feligreses enfermos, empleando las primeras horas de la tarde para visitarlos. Si eran buenos católicos, para confirmarlos en el valor apostólico y purificador de la enfermedad cuando se acepta. Si vivían alejados de la práctica religiosa, para atraerlos. En uno y en otro caso, para llevarles consuelo y ayuda. Es muy buena cátedra -escribió- la cabecera de un enfermo y son muy buena recomendación la amabilidad y dulzura con que se le trate. Los niños Desde el primer momento su desvelo pastoral estuvo encaminado a la catequesis de los niños, pues la infancia estaba abandonada espiritualmente. El alma de los niños había sido envenenada por el mal ejemplo de los mayores y por la espesa niebla del odio. Los niños no acudían a la iglesia, no recibían formación cristiana, huían del cura. Y don Manuel decidió salir en su busca como un padre, sin ira, con cariño, olvidando pedradas pasadas y recientes, y siempre sonriendo. Y el panorama cambió. Roto el hielo y el odio, los niños comenzaron acercándose al párroco, y él les fue instruyendo en la fe. Y aquellos chaveas acabaron por ir a la iglesia. Todas las tardes, después de visitar a los enfermos, el párroco se dedicaba a charlar con los niños. Y a jugar con ellos. Y a reírse. Este desusado acercamiento del sacerdote a la chiquillería levantó algunas críticas amistosas. Para algunos había que mantener siempre la distancia propia de la dignidad de un arcipreste. Y éste, contestaba, sin perder el buen humor:Pero, señores, ¿en qué canon se les manda a los curas el tener cara de juez? En otra ocasión iba acompañado de uno de estos amigos que le había criticado su forma de tratar a los niños. Llegaron a un corralón y enseguida acudieron los rapaces. Don Manuel les mostró una estampa del Sagrado Corazón de Jesús.¿Quién es Éste?, preguntó. ¡El Corazón de Jesús!, respondieron los críos. ¿Le queréis?, indagó el sacerdote. ¡Mucho!, gritaron todos. Dirigiéndose a su amigo, añadió el párroco de San Pedro: Porque estos niños conozcan al Corazón de Jesús y le tiren besos, soy yo capaz de ir a la China, si fuera preciso. En la catequesis procuró inculcar en el alma de los niños el amor a Jesús Sacramentado. Una vez interrumpió su explicación del catecismo para preguntar a los golfillos por qué había que comulgar, recibir con frecuencia al Señor. Muchos permanecieron callados, otros dijeron tonterías. Por fin, un gitanillo, con churretes por la cara, dijo: Porque “pa” quererlo hay que “rosarlo”. Otro día, pedía a los chiquillos una explicación a las palabras del leproso del Evangelio. Por qué este hombre habló tan poco y sólo con un si quieres logró todo un milagro: Señor, si quieres me puedes limpiar. ¿No habría sido mejor que hubiera dicho: Señor, como eres tan poderoso, como eres Hijo de Dios, como has hecho tantos milagros, como tienes tanto talento u otra razón parecida, ¿me puedes limpiar? Pero el enfermo no invocó su poder, ni su divinidad, ni su sabiduría, sino sólo su querer. Los niños callaban. ¿Por qué el éxito de una oración tan chiquita? ¿Cuál era el secreto? Silencio. ¿Por qué eso de buscar milagros en el querer del Señor? Después de esta serie de interrogantes, una manecilla se levantó, y un crío rompió el silencio: Que “ar Señó” hay que pillarlo por su Corazón… Para la educación de los niños abandonados y perdidos en el clima de ociosidad, ignorancia, odio y perversión, ideó una gran operación escolar, que, en relativamente poco tiempo, se hizo realidad. Y surgieron las primeras Escuelas, las del barrio de San Francisco, y, más tarde, las Escuelas del barrio de El Polvorín. Y los frutos no tardaron en llegar, según se pone de manifiesto en dos anécdotas contadas por el propio arcipreste: Una tarde, un grupo de niños entraba y salía con frecuencia en la iglesia que está junto a las Escuelas. Más que jugar parecía que estaban ganando el Jubileo. -¿Qué hacéis, chiquillos, entrando y saliendo tanto de la iglesia? -Estamos haciéndole al Corazón de Jesús unas cuantas visitas para que le duren toda la noche. La otra tiene lugar en la parroquia. Don Manuel se pasea por el porche, cuando dos niños de las Escuelas se le acercan con algo de timidez y dubitativos. El arcipreste les pregunta: -¿Qué traéis con ese aire de parlamentarios? -Que queríamos que nos diera usted permiso para pasar toda la noche en el Sagrario. -Chiquillos, ¡toda la noche! -Sí, señor; ya tenemos permiso de nuestras madres y traemos aquí en el bolsillo pan y queso para comérnoslo antes de las doce. Y vendrán con nosotros Fulano y Zutano, hasta nueve. No hubo más remedio que ceder. Allí se quedaron en vela de amor junto al Sagrario de su Escuela ¡toda la noche! y con ellos algunos de sus maestros. Los golfillos se iban convirtiendo en ángeles adoradores de la Eucaristía. Con gozo pudo testimoniar don Manuel: De aquellos barrios misérrimos surgieron a los pocos años vocaciones religiosas y cuatro muchachos en la adolescencia morían como podrían morir los ángeles si estuvieran sujetos a la muerte. Muchas eran las actividades apostólicas que desarrollaba simultáneamente y todas ellas sin excepción con una nota común: el amor y el servicio a los pobres desde la fe y el ministerio sacerdotal. Estaba bien sensibilizado por las cuestiones sociales. Cuando en 1913, con un invierno durísimo que azotó a la población y los ríos Tinto y Odiel desbordados, y para colmo de males, los mineros que se declaran en huelga por tiempo indefinido, hizo su aparición el jinete apocalíptico del hambre, el arcipreste se lanzó literalmente en persona a la calle para mendigar. Ordenó que en las Escuelas se dieran vales de comida a todos los niños de quienes se sepan pasan hambre en sus casas. Organizó peticiones de ayuda en las calles, que él mismo dirigió, acompañado de un buen número de feligreses. Alma de Eucaristía La gran pena de su corazón era la triste situación del Señor Sacramentado en muchísimos Sagrarios. Él, que ha pedido siempre en favor de los niños pobres y para los pobres abandonados, un día -4 de marzo de 1910- habla a un grupo de mujeres de la feligresía en favor del más abandonado de todos los pobres: el Santísimo Sacramento. Abandonado y pobre por el tratamiento y el olvido con que los hombres le desatendemos. Su voz se hace fuego porque quiere quemar el corazón de sus oyentes. Hay pueblos, y no creáis que allá entre los salvajes, hay pueblos en España en los que se pasan semanas, meses, sin que se abra el Sagrario; y otros en los que no comulga nadie, ni nadie visita el Santísimo Sacramento; y en muchísimos, si se abre es para que comulgue alguna viejecita del tiempo antiguo. ¿Qué mayor abandono que estar solo desde la mañana a la noche y desde la noche a la mañana? (…) Jesucristo en el Calvario, abandonado de Dios y de los hombre por quienes se inmola, ¿no se parece mucho al Jesucristo del Sagrario abandonado, no de Dios, que lo impide su estado glorioso, pero sí de los hombres por quienes se inmola constantemente? Si hay alguna diferencia es desfavorable para su vida de Sagrario. En el Calvario siquiera había unas Marías que lloraban y consolaban; en esos Sagrarios de que os he hablado, ¡ni eso hay! Y con fuerza hace un llamamiento, una invitación urgente, radical, incitante: Yo no os pido ahora dinero para niños pobres, ni auxilio para los enfermos, ni trabajo para los cesantes, ni consuelo para los afligidos; yo os pido una limosna de cariño para Jesucristo Sacramentado; un poco de calor para esos Sagrarios tan abandonados; yo os pido por el amor de María Inmaculada, Madre de ese Hijo tan despreciado, y por el amor a ese Corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de los Sagrarios abandonados. Y la respuesta afirmativa no se hizo esperar en aquellas almas que le escuchaban. Las Marías de los Sagrarios Aquel 4 de marzo se había puesto el germen inicial de la Asociación Las Marías de los Sagrarios. Fue su principal obra, dedicada a la adoración de Cristo Sacramentado. El objetivo esencial era procurar que no hubiera ningún Sagrario abandonado. Si en el Calvario estuvieron las Marías, también estuvo iuxta crucem Iesus, Juan, el discípulo amado. Estaba, pues, claro que la Asociación debía extenderse también a los varones. Y éstos, nuevos Juanes, también acompañarían a Jesús en los Calvarios eucarísticos. En 1913 el arcipreste pudo decir con gozo que de los diez Sagrarios que había Huelva, en siete de ellos el Señor estaba acompañado todo el día. Obispo de Málaga A finales de 1915 es preconizado obispo auxiliar de Málaga. Cuando llegó a Huelva, apenas se comulgaba. Tres años después se repartieron 109.425 comuniones, y el año de su partida para el nuevo destino, 191.747. El grano de trigo hundido en la tierra de Huelva había dado su fruto. El 16 de enero de 1916 fue consagrado obispo en la catedral de Sevilla. Y el 25 de febrero entraba en Málaga. Un año después, era nombrado Administrador Apostólico de la diócesis, al retirarse el obispo residencial, debido a sus muchos achaques y edad avanzada. El 22 de noviembre de 1920, Benedicto XV le nombra obispo residencial de la diócesis malacitana. El 11 de mayo de 1931 son quemados en Málaga más de veinte conventos e iglesias, y asaltado e incendiado el Palacio episcopal. Al día siguiente, monseñor González sale de Málaga, donde corre serio peligro su vida, para refugiarse en Gibraltar. Durante cuatro largo años el obispo gobernará su diócesis desde el destierro, primero en Gibraltar, después en Ronda, y por último desde Madrid. En esta capital ordenó el 15 de junio de 1935 a catorce presbíteros, de los cuales siete cayeron víctimas del furor de persecución roja en el segundo semestre de 1936. A él se refería san Josemaría Escrivá cuando escribió: “¡Tratádmelo bien, tratádmelo bien!”, decía entre lágrimas, un anciano Prelado a los nuevos Sacerdotes que acababa de ordenar (Camino, n. 531). Traslado a Palencia y muerte El 5 de agosto de 1935, Pío XI, después de desligarle de la diócesis de Málaga, le nombra obispo de Palencia. Pocos años está en la ciudad castellana. El 4 de enero de 1940 el obispo de Palencia, el antiguo arcipreste de Huelva, el seise de la catedral sevillana, fallecía en Madrid, en olor de santidad. El 29 de abril de 2001 el papa Juan Pablo II lo beatificó en la Plaza de San Pedro de Roma. DORA DEL HOYO LEON