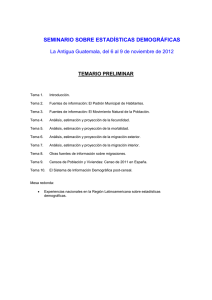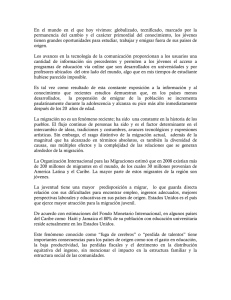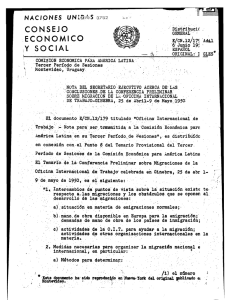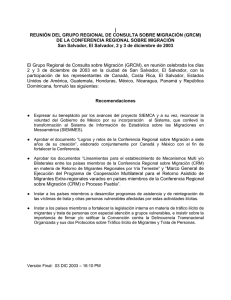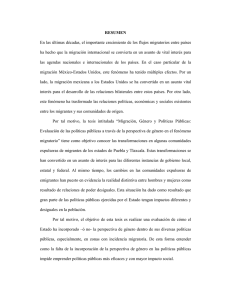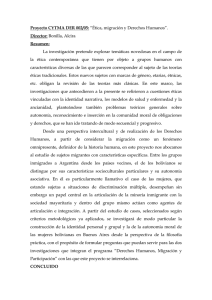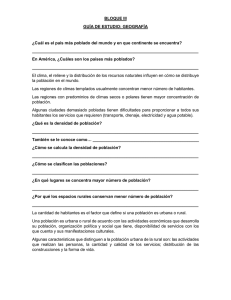a crisis humanitaria de los niños yunteros centroamericanos
Anuncio

El Observatorio, 20 de septiembre de 2014. Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (C.E.M.I), Universidad de La Habana L a crisis humanitaria de los niños yunteros centroamericanos Dra. Eliana Cárdenas Méndez Profesora-Investigadora, Universidad de Quintana Roo. “Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido con el yugo para el cuello; nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado”. El niño yuntero, famoso poema del célebre poeta español, Miguel Hernández, que tiene como protagonista genérico a los niños campesinos que padecen desde el nacimiento, todo tipo de atribulaciones en la más absoluta marginal, bien podría haber sido escrito como elegía para dar cuenta del drama de la niñez en Centroamérica a lo largo y ancho de la historia de la región. Recientemente ha salido a la luz, publicitada en los medios de comunicación en los términos de una “crisis humanitaria”, para dar cuenta de la migración forzada de cientos de miles de niños y niñas centroamericanos – se habla de una cálculo redondo de 57 mil infantesque viajan solos hacia los Estados Unidos, desde octubre del 2014 (90% más que en el mismo periodo el año anterior) menores expuestos a un sinnúmero de peligros y víctimas de trata y tráfico de personas. El problema no es nuevo y las causas, referidas principalmente a la pobreza y al recrudecimiento de la violencia de las pandillas sobre todo en Guatemala, El Salvador y Honduras, no han surgido espontáneamente, son el resultado de a una larga cadena de acontecimientos que tienen en su origen las profundas asimetrías y reflejo de la continuidad de las injusticias estructurales. Es muy curioso en este contexto hablar de “crisis humanitaria”, sin dejar de advertir el carácter paradojal del término en un par de sentidos. Desde el punto de vista semántico es una contradicción en sus propios términos porque, tal como lo indica el diccionario de la RAE, está compuesto del griego crisis, que significa fractura, ruptura y del latín humanitas que resalta el carácter bondadoso y benigno del género cuando acude en auxilio para aliviar a las personas aquejadas por guerras o cualquier otra calamidad; es una incongruencia sobre todo en palabras del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien apela al término crisis humanitaria, para solicitar al Congreso una partida de 3. 700 millones de dólares, para hacer frente a la migración forzada de los menores centroamericanos. La elipsis retórica sería que, la migración de infantes precisa ayuda humanitaria, por la ausencia de políticas de protección de los derechos de los niños, tanto en los países de origen, de tránsito y de destino. El Observatorio, 20 de septiembre de 2014. Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (C.E.M.I), Universidad de La Habana Pero quizá revelar el desajuste semántico nos ayude a comprender que en efecto, si se trata de una crisis humanitaria, en el sentido literal de fractura de la bondad y de todos aquéllos valores que ennoblecen las relaciones humanas y en este caso las relaciones entre países. Una crisis humanitaria que reconoce dentro de sus componentes conflictos políticos, feminización y criminalización de la migración así como la exacerbación de los controles migratorios en aras de la seguridad nacional norteamericana. Migración forzada y pandillas La mortífera mezcla de pobreza, violencia, pandillas, migración infantil tiene su origen más reciente en las luchas contrainsurgentes de los años 80, del siglo pasado, en Centroamérica. Todos los medios y algunos especialistas insisten en indicar que el éxodo de menores hacia los Estados Unidos, es un desplazamiento forzoso generados por los niveles delictivos y la presión del flagelo de las pandillas criminales, arropadas bajo el membrete “Mara Salvatrucha” en alusión a dos bandas enemigas y enfrentadas entre sí, la MS13 y MS 18. Los casos de Guatemala y El Salvador ilustran la gravedad de esta violencia. En este último país las peticiones de asilo por violencia ya superan a las de los refugiados por conflictos bélicos de la época de las guerras civiles. Es pertinente recordar que desde los años 60 la región vivió una guerra de baja intensidad que alcanzó los picos más altos en la década de los 80 en Guatemala, que obligó a cerca de 350 mil indígenas mayas a cruzar la frontera de México huyendo de la feroz persecución del programa tierra arrasada, un programa genocida implementado por el gobierno de facto guatemalteco de Efraín Ríos Mont, con el apoyo político y económico-militar de los Estados Unidos, contra las comunidades mayas, acusadas de servir de base social a la guerrilla del EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres); el entonces presidente norteamericano, Richard Nixon, negó el caso y ensalzó a Ríos Montt como un gran hombre de su tiempo. La contienda dejó miles de muertos y desaparecidos y cerca de un millón de exiliados entre los que se cuentan 40 mil refugiados que cruzaron la frontera de México huyendo de los kaibiles, un comando especializado del ejército guatemalteco. La implementación de la guerra sucia en El Salvador, apoyada y financiada por los Estados Unidos, a los gobiernos de la región para el combate contra el comunismo, dejó un saldo aproximado de 75 mil personas muertas y desaparecidas. En aquélla época se calcula –porque no hay cifras exactasque cientos de miles de personas debió abandonar su lugar de residencia y lo hicieron familias enteras con niños pequeños, otros menos afortunados migraron solos, buscando llegar a los Estados Unidos en búsqueda de un familiar porque sus padres habían sido El Observatorio, 20 de septiembre de 2014. Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (C.E.M.I), Universidad de La Habana asesinados o porque estaban encarcelados; la migración infantil se invisibilizó por las escenas las terribles de la guerra. Al igual que muchos chicos de la migración irlandesa, italiana, o los jóvenes afrodescendientes, los pequeños centroamericanos encontraron en las calle de ciudades como Los Angeles, New-york o Chicago, un espacio de socialización y en la pandilla su nueva familia o familia extensa; la intensidad de las jornadas laborales, de los padres muchas veces indocumentados, viviendo una vida clandestina, los niños se criaron en la calle, agrupados en pandillas, siempre en conflicto con otra, en un mecanismo inherente a toda identidad juvenil. Los medios de comunicación reportaban la preocupación del gobierno estadunidense por el incremento de las pandillas y los violentos enfrentamientos; resaltando las peculiaridades distintivas de estas agrupaciones juveniles, como los tatuajes, signos con las manos. A raíz de los atentados del 11 de septiembre los migrantes reemplazaron al comunista como el enemigo que construyen todos los sistemas para buscar cohesión de grupo, y lo reemplazaron con la figura del migrante. Los migrantes fueron declarados personas non gratas, criminales potenciales y una amenaza para la Unión Americana. A finales de los años 90, cientos de esos muchachos que habían llegado y se habían criado en los Estados Unidos, remitidos de Guatemala, El Salvador, debido a la situación del conflicto armado y, muchachos procedentes de Honduras que habían llegado huyendo de la pobreza lacerante que azota a ese país, fueron apresados, esposados, encadenados con grilletes y embarcados en aviones a sus países de origen. Los deportados llegaron en plena adolescencia a países ciertamente desconocidos. Muy poco y casi nada recordaban, no conocían a los familiares, no reconocían las calles de San Salvador o Tegucigalpa y hablaban un español bastante defectuoso. La llegada de estos adolescentes especialmente en El Salvador y Honduras tuvo gran influencia. Con su presencia vigorizaron las pequeñas agrupaciones pandilleriles que, especialmente en países como Honduras, tenían una larga data. El conocimiento del inglés, y venir deportados de ese lugar casi mitológico que es Estados Unidos en la región; así como la vestimenta, los tatuajes; adicionalmente poseedores de conocimiento y destreza en el manejo de armas, y acostumbrados a violentos combates callejeros, fueron elementos que, en un contexto de pandilleros de barrio habrían de transformar la estructura de las bandas juveniles. Trajeron con ellos el enemigo que en última instancia daba soporte a su identidad. Así, los muchachos locales, reditaron su resentimiento social afiliándose a la MS13 o a la MS18. Ese es el origen de esas temibles El Observatorio, 20 de septiembre de 2014. Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (C.E.M.I), Universidad de La Habana pandillas que se han convertido en un verdadero azote sobre todo para los migrantes que en altísima vulnerabilidad, siguen arriesgando la vida para alcanzar el sueño americano. Ahora no se trata solo de muchachos, guapos de barrio que roban o matan por unos tenis o un celular; se han convertido en un eslabón de la delincuencia organizada que se ha visto obligada a redireccionar las rutas del narcotráfico, debido al férreos controles por el mar Caribe. El crimen organizado que opera como una transnacional con un comercio y actividades diversificada, (robo, extorsión, venta de armas, secuestro sicariato) utiliza a estas bandas juveniles y los migrantes se han convertido en botín, dentro de una larga cadena de ilícitos. Según fuentes periodísticas a finales del 2003 había 36 mil integrantes de pandillas en Honduras; en El Salvador 10 mil quinientas; en Guatemala 14 mil y en Nicaragua 4.500. El escenario social es complejo: Las guerras centroamericanas dejaron expoliadas las economías de la región, y la migración ha llegado a acentuarse de tal manera que según el Censo del 2013 en El Salvador, reportaba que cerca de la mitad de su población residía en otro país, especialmente en Estados Unidos; con la intensidad migratoria de connacionales, los países han perdido también parte de su capital social. Recientemente el clima social se ha complejizado negativamente, debido a la firma de Tratados de Libre comercio; en condiciones de pobreza, con tecnológicas incomparables con la contraparte firmante, solo les queda entregar los recursos y un ejército de mano de obra acogida en contratos laborales chatarra; en este contexto, a principios de la presente década se abre un nuevo capítulo de la migración, la feminización de la migración y subsecuentemente el aumento de niños que migran solos a los Estados Unidos enfrentando los peligros y los oprobios en el tránsito por México, uno de los corredores migratorios más grandes del mundo. La feminización de la migración A todos los componentes anteriores – quiebre de las economías locales, desempleo, pobreza y violencia- y la emergencia figuras empresariales como las maquilas o la agroindustria en la frontera mexicana o en Estados Unidos, que demanda mano de obra femenina, sostenida en imaginarios de género que divide el trabajo intelectual del trabajo manual y por lo tanto contratan a las mujeres argumentando que son, por naturaleza, aptas para trabajos manuales, minuciosos, repetitivos y de paso, las empresas, reducen costos de producción. Las mujeres centroamericanas en condiciones de pobreza extrema en sus países han emprendido en contingentes la ruta migratoria que otrora fuera solo camino de mano de obra masculina. Viajan mujeres de todas las edades, pero la migración de El Observatorio, 20 de septiembre de 2014. Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (C.E.M.I), Universidad de La Habana madres casadas, solteras, adolescentes, ha agravado la situación de los infantes. Los niños han quedado al cuidado mayoritariamente de abuelas, o algún otro familiar o amigo y aunque reciben remesas para su manutención, casi siempre adolecen de la falta de una figura identitaria de autoridad plena. Aunque el ideal de toda madre migrante es la reunificación de sus hijos en el país donde encuentra empleo y mejores condiciones sociales, sin embargo no siempre es un sueño que alcance la mayoría y más bien encontramos niños que han sufrido abandono, abuso, violencia intrafamiliar, un contexto que situación que ha contribuido al engrosamiento de las pandillas, a donde ingresan los menores buscando una familia y su protección. El sistema de redes Los Estados Unidos de Norteamérica han sido históricamente, para los centroamericanos, el punto privilegiado de destino, de ahí el progresivo aumento de personas que han cruzado la frontera a lo largo del siglo XX con picos elevados durante los conflictos armados. Esta historicidad de la migración ha creado un sistema de redes que han disminuido de alguna manera, los avatares y las dificultades del cruce migratorio irregular. Este sistema de redes ha generado un circuito donde circulan mensajes, información, contactos para la seguridad y coronar con éxito los lugares de destino de los migrantes y enganchar trabajo. Paralelamente se ha robustecido las organizaciones que trafican de personas. Las madres aprovechan estos canales para reunir a la familia y mandar a traer a los niños pequeños, un acto desesperado que tiene la imagen que vemos en los medios de comunicación y que llaman crisis humanitaria. La migración es seguridad nacional un asunto de Desde los atentados del 11 de septiembre a las torres gemelas, en New York, el tema migratorio, siempre espinoso en las agendas políticas tanto de México como de Centroamérica se trocó en un asunto de seguridad nacional y de paso se criminalizó la migración. En estas circunstancias es claro que se trata de una crisis humanitaria, en el sentido literal del término, pues los recursos que solicita el gobierno de Obama no contribuyen a mejorar las condiciones económicas de los países quebrantados por la intervención política, económica y militarmente, directa del país vecino del norte. En el actual escenario político, la migración es en un tema de seguridad del Estado, por lo tanto, la apuesta del gobierno de los Estados Unidos consiste en aumentar los controles migratorios, entiéndase por ello cárceles, policías, muros de la infamia para dividir territorios y marcar fronteras, amén de rigidizar las puntos normativos más controvertidos como la iniciativa de la Ley Arizona, por ejemplo, que da un cheque en blanco a El Observatorio, 20 de septiembre de 2014. Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (C.E.M.I), Universidad de La Habana la policía para que detenga a cualquier persona en razón de su fenotipo racial; en estos momentos sin ningún miramiento, los menores son enseñados en los medios televisivos con dispositivos de seguridad en muñecas o tobillos y contraviniendo los derechos humanos de los niños. El mensaje del vicepresidente norteamericano Joe Biden no hace ninguna concesión por tratarse de menores y anunció que serán deportados. De no reconocer, que el tema de los niños migrantes no acompañados, tiene sus atenuantes en las asimétricas relaciones de Estados Unidos con los países de la región y responsable directo en la intervención del conflicto armado y el colapso de las economías locales. De no advertir que el problema migratorio no es sólo un asunto de seguridad nacional, y que precisa de responsabilidades y compromisos económicos en la región, no es posible prever una solución ni a corto plazo ni a mediano plazo. De manera inmediata tenemos en puertas la deportación masiva de los infantes, como sucedió con los adolescentes; en este contexto es fácil vaticinar la victimización de los niños solos en sus casas debido a la ausencia de los padres, que han salido tras el sueño americano; a merced de los pandilleros, como víctimas de la contienda en las luchas por el control del territorio, (una esquina para asaltar, el horario del tren -la bestia- para asaltar y violar a los migrantes) o víctimas del reclutamiento forzoso. A estas alturas del camino pienso de nuevo en el poema de Miguel Hernández: Ya podemos responder de donde sale el martillo verdugo de esta cadena, sin embargo me pregunto y me pregunto ¿quién salvará estos chiquillos menores que granos de avena? que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros.