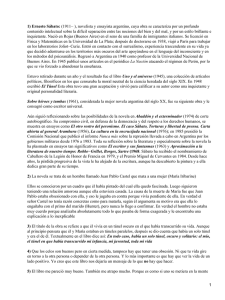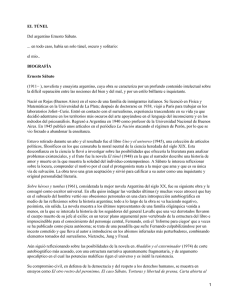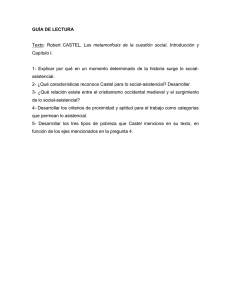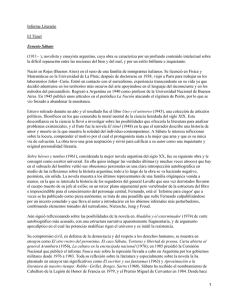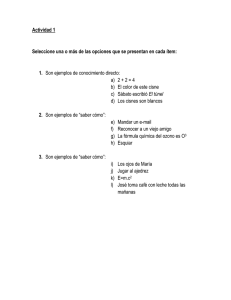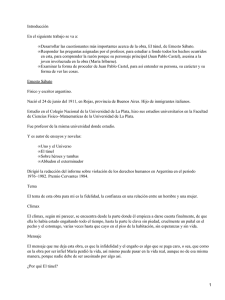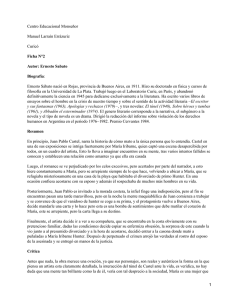- Ninguna Categoria
1. Introducción 1.1 Objetivo y problematización
Anuncio
1. Introducción El presente trabajo busca analizar algunos tópicos de la nóvela El túnel, de Ernesto Sábato. Nos detendremos para observar la fábula, sus argumentos, los símbolos que introduce el autor, sus figuras retóricas, así como la estructura y los personajes de esta obra conocida de la literatura Hispanoamericana. Nuestro objetivo principal consistirá en tratar de comprender la temática principal de la novela, a tiempo de que ello nos permitirá contar con elementos de análisis para entender el trágico desenlace de la novela. Por tanto, nuestra propuesta quiere ser una lectura reflexiva de la obra; para ello además hemos previsto de recurrir a algunas herramientas teóricas propias de la semiótica así como del campo de la literatura. La tesina está organizada en tres partes, una primera que es la parte metodológica donde hacemos la investigación, nuestros objetivos así como las herramientas teóricas que emplearemos en el análisis, una segunda parte conformada por la información biográfica del autor así como un breve estado de la investigación que ubicará este estudio en relación a algunos otros trabajos académicos realizados sobre El túnel de Sábato. Finalmente la tercera parte está dedicada al análisis y conclusiones. 1.1 Objetivo y problematización Vamos a abordar en este trabajo la novela El túnel (1977)1, escrita por Ernesto Sábato. Una novela que aborda de una manera intensa el amor a través de la narración de Juan Pablo Castel, el protagonista central, personaje que persigue un difícil y esquivo amor. La narración acerca al lector a un mundo existencial donde en cierto modo reina la desesperanza. ¿Cuál es la problemática central de la obra, y como ella va configurando el final dramático de la novela? Esta pregunta es la que guía este pequeño ensayo, y se convierte en ese sentido en el objetivo que moviliza nuestra labor investigativa: la búsqueda de “una temática central de la obra”, puesto que creemos que su identificación podría aportarnos elementos de juicio para comprender los motivos que guardaba el personaje principal para cometer un homicidio. Además nuestra tesina quiere desarrollar una lectura reflexiva y contemporánea de El Túnel. 1 Para el presente trabajo, empleamos la 29ª edición del año 2006. 1 1.2 Hipótesis Nuestra hipótesis apunta a que tanto la “incomunicación” y la “soledad” son las temáticas dominantes de la novela de Sábato, además de que constituyen elementos importantes para comprender el trágico desenlace de la misma. Pensamos que en ese sentido, algunos elementos estructurales de la novela, os ayudarán a precisar esta temática, porque serían la manera de “comunicar” la “incomunicación” del personaje. 1.3 Estado actual de la investigación La primera mención a la obra de Sábato la encontramos en el trabajo titulado La estructura de Abaddón el exterminador de Trinidad Barrera López (Cuaderno Hispanoamericano, 1972, núm. 270). En su primer capítulo presenta la obra de Ernesto Sábato en la narrativa argentina, para posteriormente abordar aspectos de la personalidad del autor. Ese documento de análisis, en sus conclusiones nos brinda distintos argumentos para destacar la figura clave de Ernesto Sábato en el marco de la narrativa hispanoamericana y en el que, asegura, “año tras año afianza y aumenta su prestigio literario” (1972:s.n.). Otro importante antecedente lo encontramos en la Revista Iberoamericana de Pittsburg, 1992, núm. 158. Se trata de un número especial, Homenaje a Ernesto Sábato de sus colegas y amigos, dirigido por Alfredo A. Roggiano de la Universidad de Pittsburg. Exclusivamente desde el campo de la Filología, el ensayo de Jorge L. Lagos “El ´continuum´ en El túnel de Ernesto Sábato” (Universidad de Tarapácá, Chile),2 tiene como objetivo desarrollar y evidenciar la idea de continuum como plenitud e interpretar, sobre la base de las estrategias del texto, el maridaje simbólico entre amor y muerte presente en la novela El túnel. El encuentro y desencuentro del continuum se produce por los afanes de fusión y solipsismo, respectivamente, en la relación amorosa entre J. P. Castel y María Iribarne. Otro trabajo, que si bien abarca toda la obra de Sábato es el ensayo “Incomunicación y soledad: evolución de un tema existencialista en la obra de Ernesto Sábato”, de Oscar Barrero Pérez, (Universidad Autónoma de Madrid).3 Dicho trabajo argumenta que la literatura de Ernesto Sábato parte de una cosmovisión existencialista que 2 Revista Estudios Filológicos, Nº 39, septiembre 2004, pp. 167-178. 3 CAUCE, Revista del Centro Virtual Cervantes, Nº 14. 1992. 2 incorpora como elemento fundamental la reflexión sobre la soledad y la incomunicación del hombre. Para ello se detiene mucho tiempo en el análisis de su primera novela, El túnel (1948), y la última, Abaddón el exterminador (1974), donde Barrero quiere advertir una evolución en el tratamiento del tema. El nihilismo característico de la posguerra mundial (El túnel, 1948) dio paso a esa “metafísica de la esperanza” concretada en 1961 (Sobre héroes y tumbas, 1961) e intelectualizada en 1974 (Abaddón el exterminador). Este trabajo nos aportó una visión interesante de sus protagonistas, en un marco de inquietudes. En la academia española no hemos encontrado mayores trabajos que aborden la obra de Sábato, uno de los pocos es el ensayo El túnel de Ernesto Sábato: la segunda caída en el tiempo americano de Alejandro Hermosilla Sánchez (Universidad de Murcia).4 Ese trabajo intenta estudiar el concepto de pecado original y caída en el tiempo americano a partir de la obra El túnel. Hermosilla, realiza además un análisis de las primeras escenas de la novela relacionándolas con textos esenciales americanos que han estudiado los símbolos claves para visualizar esa segunda caída en el tiempo que supuso la llegada del hombre europeo a América. Al margen de estos trabajos, en el tiempo que tuvimos para hacer una revisión bibliográfica, no pudimos encontrar otros que puedan servirnos de orientación en nuestra investigación, mucho menos alguno que aborde los objetivos que hoy nos proponemos, si se ha escrito sobre la “incomunicación” y la “soledad”, sin embargo no pudimos encontrar en ellos la óptica que sobre ellos construye Sábato. Se ha realizado las consultas respectivas a la Universidad de Estocolmo en busca de otras publicaciones relacionadas al autor argentino, así como también se ha acudido al portal “DiVA”, la biblioteca universitaria de Estocolmo, sin mayores resultados favorables. De esta manera, y sin muchos trabajos sobre la novela y el autor que nos sirvan de referentes, iniciamos nuestra labor, provistos de algunas herramientas teóricas y también metodológicas. 1.4 Método y marco teórico Trabajaremos con el método estructural-semiótico. Es estructural porque estudiaremos las partes del texto por separado para luego observarlas como un todo. La semiótica es la ciencia que estudia los signos, y el texto se nos comunica a través del lenguaje que no es otra cosa 4 Tonos, Revista Electronica de Estudios Filológicos, Nº http://www.um.es/tonosdigital/znum14/secciones/estudios-12-tunel.htm 3 XIV, diciembre 2007. En: que un sistema de signos. En este sentido, un texto se presenta ante nosotros como un lenguaje cifrado y que es necesario descodificarlo. Existen otros elementos en un texto, por ejemplo la fábula que constituye un resumen cronológico, así mismo otro elemento es el argumento que es el orden que el autor le da a su obra, o el motivo que viene a constituir la mínima unidad que tiene un contenido narrativo. Sobre estos elementos de un texto existen diversas definiciones teóricas que algunos estudiosos desarrollaron y que vamos a emplear en nuestro análisis. Algunos de esos conceptos teóricos serán centrales para nuestra tesina, como por ejemplo las conclusiones a las que llega Umberto Eco (1981:39) y su definición del “texto”; según el semiótico italiano, un texto es “[...] una máquina perezosa que exige del lector un arduo trabajo cooperativo para colmar espacios de ‘no dicho’ o de ‘ya dicho’, espacios que, por así decirlo, han quedado en blanco, entonces el texto no es más que una máquina presuposicional.” En otras palabras, el escritor siempre tiene un lector estratégico, su lector modelo y eso significa que éste debería tener la capacidad de entender el texto. Esto indica que todos los tipos de textos, no importa cuáles sean, necesitan que el lector use sus capacidades para completarlos si son incompletos. Por eso es importante que un lector realice una serie de paseos inferenciales para que los espacios en blanco que contienen los textos sean rellenados (Eco, 1981: 73-77). Además, la competencia enciclopédica se basa en nuestra propia experiencia y sirve como ayuda al lector para entender lo que el texto nos comunica, aunque éste puede contener un lenguaje cifrado y por eso su descodificación es necesaria. Hay varias maneras de interpretar un texto literario y eso significa que todos tenemos nuestras propias formas de cooperar con el texto. Esta cooperación textual es la interpretación que hacemos como lectores y funciona como una respuesta a las estrategias del escritor. Otra definición de Umberto Eco y que nos será muy útil al momento de abordar el trabajo está relacionada a las “actitudes proposicionales” (1981:182). Allí, Eco, nos acerca al mundo narrativo, en donde los personajes pueden adoptar una cierta cantidad de actitudes proposicionales. Es decir, cualquier cosa se puede ajustar a nuestro mundo de experiencia y seguir con las mismas reglas. Ejemplos diferentes de esto es que pueden adoptar la habilidad de creer en algo o tener una conversación como todos los seres humanos. Una última definición importante para nuestro trabajo es la que hace Eco sobre el “tema e isotopía”. Es importante observar que un texto no tiene, necesariamente un solo tópico. Tenemos casos donde tópico e isotopía parecen coincidir, pero para aclararlo mejor se 4 puede decir que: “El topic es un fenómeno pragmático mientras que la isotopía es un fenómeno semántico” (Eco, 1981:131). Las teorías y definiciones de Yuri M. Lotman (1970: 289), un semiótico ruso, también sobre, por ejemplo, “acontecimiento”, “fábula”, “argumento” y “espacio literario” nos van a servir mucho para este trabajo. Lotman describe el acontecimiento como la constitución de una transgresión de una norma, ley o prohibición: “[...] un hecho que ha sucedido pero que podría no haber sucedido” (Lotman: 1970: 289). A través de una transgresión, son los personajes móviles que rompen y transgreden lo prohibido. Y el argumento es el orden que el autor concede a su obra. La fábula por otro lado, es el orden cronológico del texto y es lo que se opone al argumento (cf. Lotman, 1970: 283). Lotman también nos aporta una explicación sobre el “espacio literario”. El espacio literario contiene muchos factores como las descripciones del ambiento del fondo, incluye también los personajes y objetos que lo rellenan, pero lo más importante es que es el lugar donde ocurre la acción (cf. Lotman: 1970:283). Wayne C. Booth, un destacado investigador literario por su obra, The rhetoric of fiction (1981) nos ha sido de mucha utilidad para determinar a nuestro narrador. Booth habla sobre narradores dramatizados y no dramatizados (1981:151). Así mismo, Jean Ricardou, un teórico francés, en su obra, Problémes du nouveau roman (1967:161) nos habla sobre la percepción de la “temporalidad” o en otras palabras: el tiempo de la ficción y tiempo de la narración. La fábula determina “el tiempo de la ficción” y el argumento determina “el tiempo de la narración”. Para el concepto de “motivo” vamos a emplear la explicación de Bertil Romberg (1977:48). Según este autor, y tal como lo hemos mencionado antes, el motivo es la mínima unidad que tiene un contenido narrativo, sin nombres personajes, sin tiempo, ni nombres de lugares y que se repite en diferentes épocas o disciplinas. Un ejemplo de motivo en esta obra sería la necesidad de un ser humano en busca de un amor verdadero, alguien con quien puede compartir su vida. Romberg explica motivo como una situación típica, que no está asociada con personas determinadas y que no se fija en el tiempo y en el espacio y por eso siempre se puede repetir (1977:48). Finalmente, es importante decir que cada texto narrativo tiene elementos estructurales y siempre hay alguien que determina o subordina a los otros en el texto y por eso pueden ser varios tipos de textos. 5 2. Datos biográficos del autor Ernesto Sábato pertenece a la generación de 1920-1950 de escritores hispanoamericanos, generación que estuvo caracterizada por orientar sus obras a los conflictos del hombre de ciudad y al realismo fantástico acudiendo a veces a formas de expresión que fueron verdaderos experimentos lingüísticos para su época. En pocas palabras, podemos decir que la escuela de Sábato es la novela urbana de orientación existencialista, esta literatura está caracterizada por el periodo Post Segunda Guerra Mundial con personajes que preguntan por la condición humana y el absurdo, y los temas más recurrentes son la “angustia”, la “introspección”, los problemas del hombre de la gran ciudad, el “hombre masa” que fue incorporado precisamente en aquella época a la novela hispanoamericana (Hermosilla, 2007). Ernesto Sábato nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Rojas (provincia de Buenos Aires). Hijo de inmigrantes italianos, Sábato ha escrito tres novelas: “Abaddón el exterminador” (1974),”Sobre héroes y tumbas” (1961) y “El túnel” (1948) y distintos ensayos sobre la condición humana. Sábato estudió en el Colegio Nacional de la Universidad de la Plata, en 1928 egresa como bachiller para posteriormente proseguir estudios superiores en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad de La Plata. El autor de El túnel, comienza su actividad política en 1930, y en 1931 se afilia al Partido Comunista. En 1943, Ernesto abandonó definitivamente su profesión como físico, así como su trabajo de profesor en el Instituto de Física en La Plata. Finalmente, escribe El túnel en 1948 y desde este momento la carrera literaria de Sábato sigue su rumbo imperturbable (Leiva, 18-20). Como un dato anecdótico, Ernesto Sábato recuerda: “El túnel fue la única novela que quise publicar, y para lograrlo debí sufrir amargas humillaciones. Dada mi formación científica, a nadie le parecía posible que yo pudiera dedicarme seriamente a la literatura...” (Sábato, 1983:67). Y en efecto, El túnel fue rechazado por todas las editoriales de Argentina, con el dinero prestado por un amigo, Sabato pagó la primera edición en Europa. Ya que fue el propio Albert Camus ganador del premio Nóbel en 1957 el que admiró la calidad literaria de El túnel, aconsejó su publicación en Francia, esperando que encontrara "el éxito que merece" (Leiva, Ibidem). El éxito fue inmediato. Desde entonces otros novelistas y prestigiosos críticos sólo han tenido palabras de elogio para con El túnel, novela que hoy representa no sólo un clásico de la literatura argentina, sino universal. 6 En 1984, Sábato, recibió el Premio Cervantes, máximo galardón literario concedido a los escritores de habla hispana. Fue el segundo escritor argentino en recibir este premio, luego de Jorge Luis Borges en 1979. Se conserva su discurso en ocasión de la recepción del premio citado. También la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires lo nombró Ciudadano Ilustre, recibió la Orden de Boyacá en Colombia y la OEA (Organización de los Estados Unidos) le otorgó el premio Gabriela Mistral. Dos años más tarde, en 1986, se le hizo entrega de la Gran Cruz de Oficial de la República Federal de Alemania. Luego, fue distinguido con el título de Comandante de la Legión de Honor de Francia. En 1989, en Israel, adquirió el premio Jerusalén y fue nombrado Doctor honoris causa por la Universidad de Murcia, España; en 1991 por la Universidad de Rosario y la Universidad de San Luis de Argentina, y en 1995 por parte de la Universidad de Turín, Italia. El 21 de diciembre de 1990, en su casa de Santos Lugares se casa con Matilde Kusminsky Richter. En 1995 murió su hijo Jorge Federico en un accidente automovilístico. En 1997 recibió el XI Premio Internacional Menéndez Pelayo. El 30 de septiembre de 1998 falleció su esposa, Matilde Kusminsky Richter, y publicó sus memorias bajo el título de Antes del fin, y el 4 de junio de 2000 presentó “La Resistencia”, un ensayo donde mezcla su autobiografía con temas críticos de la sociedad moderna, en del diario Clarín, convirtiéndose de esta manera en el primer escritor de lengua española en publicar un libro gratis en Internet antes de hacerlo en papel (Leiva, Ibidem). La edición en papel fue lanzada el 16 de junio. Residió desde 1945 en la localidad de Santos Lugares, Provincia de Buenos Aires, donde sólo se dedicó a la pintura, ya que por prohibición médica no podía leer ni escribir. Desde el año 2005 dejó de salir de su casa y llevaba una vida rutinaria, asistido por enfermeras y asistentes, que le preparaban la comida y le leían durante la tarde hasta que se dormía. Esto se debe a que por su avanzada edad no podía recibir emociones fuertes. El 11 de febrero del 2009 la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), lo propuso por tercera vez ante la Academia Sueca como candidato al Premio Nobel de Literatura junto con los escritores españoles Francisco Ayala y Miguel Delibes (Leiva, Ibidem). Falleció en su hogar en Santos Lugares en la madrugada del 30 de abril de 2011, 55 días antes de cumplir 100 años, a causa de una neumonía derivada de una bronquitis que lo aquejaba desde hacía algunos meses (también padecía serios problemas de visión). A su funeral, asistieron personalidades de todo el mundo. Su muerte coincidió con la celebración 7 de la ciudad de Buenos Aires como Capital Mundial del Libro (2011), y con el desarrollo de la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Un día después recibió un homenaje junto a Adolfo Bioy Casares en la sala Jorge Luis Borges, por parte del Instituto Cultural en la Feria del Libro llevada a cabo en Buenos Aires, y los preparativos para las celebraciones del centenario de su natalicio que ya estaban en marcha (Leiva, Ibidem). 2.1 (La obra del autor) El túnel El túnel es una novela en donde se entrelazan realidad y ficción, enmarcado en una sugestiva historia de la cotidianidad de dos personajes. Sábato muestra con esta novela una especie de compromiso de la literatura con la vida. El túnel tiene una estructura psicológica en la cual, Sábato ha insertado los elementos básicos de la visión metafísica del existencialismo. Tal como lo expresa Leiva (2006) en la introducción a la novela, el pesimismo abunda en cada diálogo o en los pensamientos de los personajes al punto que se logra instalar eficientemente un horizonte oscuro. En cuanto a la “forma de narración” de la novela, esta es de un tipo que se vale de los ‘flashbacks’, donde el final no es necesariamente lo que queremos saber (puesto que ya lo sabemos (el asesinato de María por parte de Castel), sino lo que pasó antes. De esta forma, se rompe el esquema tradicional de narración: ‘introducción-desarrollo-final’, asimismo en algunas partes alterna con diálogos entre personajes (“Análisis Literario de El Tunel de Ernesto Sabato” (sic), Grupo Literario).5 Además, el “narrador” es a su vez el propio “protagonista” de la novela. En efecto, narrada en primera persona y con el elemento de la retrospectiva, la novela comienza señalando el final, es decir, la culminación de sus actos en un homicidio para luego retomar la historia desde el inicio. Esta característica hace que el lector conozca desde las primeras páginas el desenlace trágico, no obstante creemos que ahí reside el desafío que Sábato plantea al lector: desovillar la madeja, intuir las razones del homicidio, juntar las pistas, ubicarse en la perspectiva de cada uno de los personajes (Grupo Literario). Sobre la “técnica” podemos acotar que Sábato emplea el punto de vista del narrador-protagonista (Grupo Literario) en el que predomina claramente el soliloquio o representación mental de lo que hace Castel, esto lo consigue a través de la exploración de su psicología (“el fluir de su conciencia”) y la descripción que realiza de los hechos, 5 Consultada Junio 7, 2013, de http://literatura-feb2009.blogspot.com.es/2009/03/anlaisis-literario-de-el-tunelde.html 8 sentimientos, emociones y razonamientos a lo largo de los treinta y nueve capítulos de la novela. Finalmente, para terminar esta breve introducción general debemos referirnos al “tiempo” en el que queda ubicada la novela. Desde la perspectiva del protagonista el tiempo viene a constituir un estado subjetivo (Grupo Literario), es decir su tiempo es puramente existencialista. El tiempo para Castel además resulta ser dual: los hechos tal y cómo ocurrieron y paralelamente la reflexión que realiza el protagonista sobre los mismos. Obviamente la novela no respeta aquello que podríamos definir como el “tiempo humano”, real, digamos cronológico, puesto que desde ese punto de vista la narración se volvería desordenada, es evidente que las creaciones literarias se rigen y existen en plenitud dentro de un “tiempo” literario (Ibidem). 2.2 La fábula y el argumento Como ya hemos mencionado antes en subapartados anteriores, vamos a trabajar con el concepto de fábula definido por Yuri Lotman (1978:283) quien explica que la fábula es el resumen cronológico de la obra. Si bien la novela comienza cuando Castel mata a una mujer, la obsesión del pintor comienza en el otoño de 1946, cuando en una exposición de su obra se da cuenta de que una mujer se fija en un detalle de uno de sus trabajos titulado La maternidad. Castel veía en aquel detalle de su obra el aspecto más importante de la pintura, pero a la que nadie, además de él y la mujer, prestaba atención. A pesar de que perdió la oportunidad para acercarse a ella durante la exposición, estaba obsesionado por ella. Por fin, un buen día, la vio entrar a un edificio que suponía era su lugar de trabajo y después de acercarse a ella, se enteró de que su nombre era María Iribarne. Después de la conversación sobre la pintura, los dos se pusieron de acuerdo para encontrarse nuevamente. Más tarde sabemos que María está casada con un hombre ciego (Allende) y que vivía en la parte norte de la ciudad. Castel sigue viendo a María y su relación está llena de los interrogatorios obsesivos de su vida y como María no puede responder a su satisfacción, los pensamientos obsesivos que tiene Castel lo llevan a todo tipo de dudas irracionales sobre el amor. Más adelante, Castel y María hacen un viaje a una estancia, en Mar del Plata, propiedad de Hunter, primo de Allende. El ambiente y las actitudes de los otros obligaron a Castel a abandonar la instancia. Cuando Castel regresa a Buenos Aires, Castel escribe una carta muy dura, donde acusa a María de acostarse con Hunter. 9 Un tiempo más tarde, Castel y María se ponen de acuerdo para reunirse nuevamente, sin embargo cuando ella no llega a Buenos Aires, Castel decide que María es, de hecho, una prostituta que engaña a su marido no sólo con él, sino también con Hunter y otros hombres. En un ataque de rabia, se va a la estancia. Allí espera escondido. Mientras tanto, su ansiedad crece hasta el punto en que él imagina que él y María están pasando a través de la vida en túneles paralelos. Finalmente, Castel va por María, la encuentra en su habitación, y directamente la acusa de haberlo dejado solo en el mundo y por eso tiene que matarla, luego la apuñala. Según Yuri Lotman (1978:283), quien dice que el argumento es el orden que el autor da a su obra, podemos decir que la obra tiene treinta y nueve capítulos, se trata de una novela que recapitula dentro de una estructura clásica el atormentado mundo de Castel y su búsqueda del amor imposible. Los acontecimientos que narra El túnel toman lugar a partir de 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la temporalidad, se puede decir que la narración inicial se da a partir del final de la historia, cuando Castel ya está en la cárcel y comienza a recordar los acontecimientos desde un principio, finalizando su relato en el mismo punto en el que comenzó. Las frases principales, y quizá más conocidas, se encuentran en las primeras líneas de la novela, en donde Sábato escribe: “Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne” (Sábato, 2006:61). Por este acontecimiento entendemos que algo terrible ha pasado desde el mismo inicio de la obra, y por ello ahora nos proponemos averiguar por qué y cómo pasó ello (cf. Lotman, 1978:289-291). Para ello, vemos que un acontecimiento importante resulta el último viaje de Castel, ya resuelto a matar a María. Este acontecimiento es importante porque desde este punto todo gira y se convierte en algo inevitable debido a las dudas obsesivas que guarda Castel. En cuanto al concepto de espacio físico, que según Lotman (1978: 289-291), es el lugar rellanado con los objetos y las personajes, podemos decir que casi todo transcurre en Buenos Aires, la plaza San Martín, el taller, la casa de María y también ocurren sucesos importantes en la estancia, fuera de Buenos Aires. Ahora, la novela El túnel, nos lleva a pensar en un símbolo del mundo moderno. La verdad, es que cuando pensamos en un túnel entonces pensamos que este túnel está en el mundo de la referencia. La realidad con esta novela es que lo mismo pasa aquí, la misma comparación se comprueba. Las vidas de Castel y María al mismo tiempo, transcurren igual como pasa la vida en un túnel: oscuras y sombrías; con muy poca alegría. 10 El título nos alerta que deberíamos leer esta novela con las luces encendidas como cuando entramos en cualquier túnel. Esta novela nos muestra a dos personajes que están viviendo y sufriendo dentro de una realidad agobiante. Los hechos de la obra no tienen un orden lógico y también es importante mencionar que el protagonista tiene una visión subjetiva del tiempo, puesto que muchas veces el protagonista no tiene conocimiento del tiempo en la narración. 3. Análisis En el siguiente apartado vamos a presentar, primero, lo que son los elementos característicos de la novela (narrador y personajes), seguiremos con la estructura de la obra, para luego pasar a ver las figuras retoricas, así como los símbolos, para posteriormente presentar algunos temas importantes que a nuestro juicio empiezan a perfilar “la temática central”, que viene a ser el último acápite de esta parte. 3.1 El narrador y los personajes En El túnel nos enfrentamos a un narrador que tiene un conocimiento total de todo lo que sucede. Como hemos mencionado antes, Wayne C. Booth, menciona que existen narradores dramatizados y no dramatizados. Él nos dice que “[...] muchas novelas dramatizan sus narradores con gran plenitud, convirtiéndolos en personajes que son tan reales como los que nos cuenta” (Booth: 1983: 152)6. Podemos decir que el narrador que vemos en El túnel, es un narrador dramatizado. La obra está escrita en primera persona y desde un principio el autor nos advierte de que asistiremos a la narración de un asesinato. El estilo de Sábato es la dramatización, obsesión y la oscuridad; y la forma de narrar y su forma de presentar los acontecimientos atrapa al lector, crea un interés que crece conforme se desarrollan los hechos. Castel maneja toda la narración, son sus palabras y pensamientos. En cuanto al tiempo de la ficción y el tiempo de narración, allí recurrimos al teórico Jean Ricardou (1967:161). Según Ricardou, si nos fijamos en la fábula y el tiempo de la ficción que nos da, podemos decir que la historia aborda un periodo bastante largo. En efecto, Castel nos deja seguir su vida desde el momento que vio a María hasta que la mató y terminó en la cárcel. Por otro lado, el tiempo de la narración tiene una duración más corta. Castel narra toda la historia desde el principio al final, para acabar su relato expresando que 6 Traducción del original “But many novels dramatize their narrators with great fulness, making them into characters who are as vivid as those they tell us about” (Booth 1983, s. 152). 11 estuvo pensando mucho en todo lo que ha sucedido y que cada día los muros de su infierno son más herméticos. Con todo lo dicho, podemos decir que no es tan fácil determinar el tiempo de la narración porque no tenemos información sobre, por ejemplo la edad de alguno de los personajes, ni otro dato similar; sin embargo podemos suponer que se trata de un período de cuarenta años porque el último capítulo está abierto, y presenta a Castel confinado en una cárcel. En cuanto a los personajes, debemos empezar con Juan Pablo Castel. No hay mucha descripción sobre el pintor en el transcurso de la novela pero se puede imaginar su personaje y descripción cuando él dice que es un tipo que examinaba cada detalle, una persona bastante tímida y que si bien resulta impulsivo, en ocasiones planea rigurosamente las cosas. Un ejemplo: “Creo haber dicho que soy muy tímido” (Sábato, 2006:66). En general, el personaje de Castel es pesimista, muy crítico de la sociedad, una persona que era incapaz de controlar sus emociones y siempre llegaba a sus propias conclusiones, por ello es que quizá no se pueda confiar en su visión de las cosas, es decir, de los personajes, ya que todos ellos y la historia misma nos llegan a través de la percepción de Castel; sin embargo, también hay que resaltar que el personaje de Juan Pablo Castel va evolucionado en la obra. En su relación con María, es evidente la actitud poco clara de María en relación a Castel, esta relación se va complicando cada vez más, llegando a los insultos y las crecientes dudas de Castel sobre María, todo eso lo llevó al extremo de asesinarla. Sobre el personaje de María, podemos decir que éste se presenta, sólo la conocemos a través de Castel como una mujer manipuladora, al punto de parecer que disfruta su papel de engañadora. En realidad, la obra no nos muestra a profundidad la personalidad de María, quizá para dar forma a la actuación de una persona muy reservada y tímida, que gracias a esa condición se transforma en una persona muy difícil de entender. No se dan datos relevantes de ella en la obra, aunque resulta evidente la evolución de su personaje. En realidad, el carácter y los sentimientos de María no están definidos en un principio porque es una persona muy difícil de definir. Lo que vemos, durante el proceso de evolución, son características puntuales de María pero no definidas concretamente. A través de los acontecimientos y hechos de la obra, y siempre según Castel, ella misma es la responsable de ser asesinada, algo que nunca se expresa con claridad en la obra, con el final que ya conocemos. También tenemos los personajes secundarios de la novela. Uno de ellos es Allende. Éste es ciego, y es el esposo de María. Por otro lado, tenemos el personaje de Hunter 12 que es el primo de Allende, y según sospecha Castel, se trata del amante de María. Finalmente tenemos un último personaje: Mimí, una pariente que se encuentra en la estancia durante la visita de Castel. Ejemplo de Mimí, “dijo la mujer miope, mirándome con los ojos semicerrados, como se hace cuando hay viento con tierra” (124). 3.2. La estructura El túnel tiene la forma de relato-confesional. La novela está dividida en treinta y nueve capítulos, en donde el último capítulo es el más breve de todos pero que contiene la descripción de los sentimientos finales de Castel. Lo que resulta interesante es que el personaje principal narra en primera persona los hechos que ocurren y analiza al mismo tiempo las cosas que ve. Cuando se habla de la estructura narrativa de la novela hay un párrafo en la introducción que lo explica muy bien: “La estructura narrativa de El túnel está conformada sobre una situación única y desde la conciencia de una sola persona, Castel. Éste es el narrador y el personaje de su propia historia”. 7 También es muy importante mencionar que Castel narra su historia con morosidad y todo el tiempo está seleccionando los detalles de la realidad que lo obsesionan como por ejemplo su encuentro con María y los pormenores de esa relación. La novela está también estructurada de una manera trágica porque el clímax fatal que se espera desde el inicio de la narración se estrecha cada vez más. . La desesperanza es algo que está presente en la novela y se recapitula dentro de una estructura clásica: el atormentado mundo de Castel y su búsqueda del amor absoluto. Otro aspecto interesante al respecto de la estructura es que la obra es eminentemente subjetiva. En otras palabras solamente tenemos conocimiento de las personas y los hechos a través de la presentación e interpretación del narrador. 3.3. Las figuras retóricas Esta novela está llena de figuras retóricas que forman parte del lenguaje cifrado. En breve, las figuras retóricas son palabras que se utilizan para dar mayor énfasis a una idea o sentimiento. La función de las figuras retóricas es que permiten comunicarnos de una manera más eficaz. Hay tipos distintos de figuras retoricas, pero nosotros vamos a mirar solamente los más centrales en la novela. Así tenemos figuras retóricas como hipérbole, personificación, 7 Introducción a la novela en la edición 2006. 13 símil y metáfora. A continuación vamos a dar algunos ejemplos de las figuras retóricas de la novela: • Ejemplo de hipérbole: “La espera me pareció interminable.” (150 ) • Ejemplo de símil: “Ahí estaban, como un museo de pesadillas petrificadas, como un museo de desesperanza y de la vergüenza.” (148) • Ejemplo de símil: “y le dije que la mataría como a un perro” (139 ) • Ejemplo de metáfora: “y me pareció advertir un relámpago intencionado en los ojos con que Mimí miró a Hunter” (115) 3.4. Símbolos El túnel, se encuentra llena de símbolos y de sentidos, en donde el lenguaje cifrado invita al lector a descodificarlo, o como dice Umberto Eco (1981:39), el texto “es una maquina perezosa que exige del lector un arduo trabajo cooperativo”. Así, el símbolo que más se destaca en esta novela es el “túnel”. Frecuentemente el protagonista está comparando su vida con un túnel oscuro en el cual pasó toda su vida. Esto resulta evidente en el ejemplo siguiente: “y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida” (160). En la cita anterior apreciamos cómo Castel está comparando su vida con un túnel. También más adelante, el mismo protagonista, habla sobre el túnel de María que se cruzó con el suyo, pero solamente por un momento porque no podría encontrar el amor verdadero a su lado. El túnel también representa una figura del mundo moderno pero al mismo tiempo este símbolo del túnel está relacionado con una vida encarcelada porque Castel no se puede librar de su estilo de vida, puesto que no existe nadie con quien pueda compartir sus días. Otros símbolos importantes de la novela son por ejemplo: la “maternidad” y la “desesperanza”. En efecto, Castel pinta un cuadro que se llama “Maternidad”, y este cuadro es un símbolo o una forma metafórica que representa su soledad existencial. Gracias a este cuadro y el hecho de que María también se interesó por este cuadro, el protagonista pensó que por fin había encontrado a alguien que lo entendiera, alguien que pudiera romper su soledad. En cuanto de la desesperanza, este sentimiento que Sábato le imprime al los personajes y su relato, toma su punto crucial, y simbólico, en el desenlace de la novela cuando el personaje principal decide destruir el cuadro y matar a María. 14 Finalmente podemos constatar que todos los símbolos de la novela están relacionados, porque cada uno de ellos empiezan a encajar a construir el mundo de Castel, un mundo solitario e incomunicado, por lo que Sábato se vale de ellos para enseñarnos de la mejor manera ese mundo-túnel de su personaje. 3.5 Temas y subtemas Según Eco: (1981: 131) “el topic es un fenómeno pragmático”. En otras palabras, todos como lectores formulamos, en una forma de pregunta, una hipótesis que nos ayuda para llegar con una propuesta de qué se trata el texto. Una vez definido esto, podemos decir que existen una serie de temas visibles que están relacionados con esta novela, por ejemplo el tema del contexto local: Buenos Aires como metrópoli, también tenemos el tema del marco histórico de Argentina. El primero, trata sobre muchos cambios en la infraestructura del país y del establecimiento de grandes grupos de inmigrantes en la ciudad. Todo eso llevó a esa ciudad sudamericana a transformarse en una metrópoli cosmopolita, algo que hacía que Argentina fuera capaz de competir con otras naciones europeas más importante. Un ejemplo más claro de este periodo es el “Teatro Colón” que es uno de los teatros de ópera más importantes del mundo. Otro tema lo encontramos en la pobreza y el trabajo que eran dos tópicos que afrontaba la Argentina de 1945. Para resolver este problema, ese país experimentó movimientos sociopolíticos como el Peronismo, una especie de partido político abanderada de la justicia social; así mismo tenemos la idea del nacionalismo rompiendo con la influencia foránea y la tercera lo podemos encontrar en la implementación del capitalismo estatal, que consiste en que una economía capitalista bajo control del Estado (Araujo, 2011). Las ideas del peronismo y sus aspiraciones siguen siendo los fundamentales en la Argentina actual. Este tema es muy relacionado con la novela porque el tiempo en el cual transcurre el relato es 1946. Un tema que nos llama la atención es el de la “maternidad”, esto si lo consideramos bajo el análisis de lo simbólico. Pensamos entonces que la “maternidad” quizá sea otro de los temas clave de la novela, ya que la trama viene connotada no solamente por el nombre de María, sino que bajo la forma de la obra artística (La pintura titulada “Maternidad”) se estructura toda la novela. Dicha pintura es una obra del protagonista y es lo que pone en marcha la acción, y desarrolla el tema desdoblándolo a la vez en dos planos. 15 En el primer plano del cuadro se representa a una mujer que observa a su niño jugando (podría interpretarse como la maternidad cumplida). En el segundo “percibimos” una pequeña ventana a través de la cual se ven una playa solitaria y una mujer mirando al mar que, al igual que la tierra — el mar en su caso suele considerarse símbolo de la feminidad y del cuerpo materno- Así el segundo plano podría interpretarse como la maternidad deseada, imposible o frustrada (Barrero, 1992). Por lo menos es de este modo es que vemos que la pintura “Maternidad” funciona como un elemento estructural central de la novela. Se debe mencionar además de esto que en alguna ocasión hablando de El túnel durante una conferencia, Sábato ha puntualizado: “Castel representa mi lado adolescente y absolutista, María el lado maduro y relativizado”. Es decir, Castel, el hijo, que busca fusionarse de nuevo con la madre, María, quien lleva el nombre de la madre universal de los cristianos, que además representa también el vientre materno y el paraíso perdido. La mujer, más que ser vista como un otro, se convierte en un símbolo que Castel tratará de apresar (Lagos, 2004: 167-178). En esta búsqueda por lo imposible, el pintor “repite” su anhelo por la madre al necesitar protección. En efecto, Castel, inconscientemente, desea revivir la etapa en la que él estaba unido a su madre, en un mundo de amor y placer donde nada falta, quiere revivir el absoluto de la niñez (Ibid); por ello no es capaz de aceptar al prójimo: ama a María a partir de sí mismo, no a partir de ella; por tanto, más que amarla, se ama a sí mismo: es un narcisista y no acepta ningún tipo de separación; desea la fusión total con la mujer, que sólo exista un yo y no dos, como cuando fue niño, en el vientre materno (Barrero, Ibid). En una ocasión, Castel le dice a María: “A veces siento como si yo fuera un niño a tu lado”, y confiesa: “vivía obsesionado con la idea de que su amor era, en el mejor de los casos, amor de madre o de hermana. De modo que la unión física me aparecía como una garantía de verdadero amor” (106). Ahora, el tema de la obsesión está muy claro en la novela, puesto que Castel tenía una personalidad obsesiva y descontrolada. Todo eso combinado con los celos, le llevaron a asesinar a María, a la persona que, en palabras de Castel, más quería. Y es que Castel quería conseguir “el amor verdadero” de María: “Hay muchas maneras de querer. Se puede querer a un perro, a un chico. Yo quiero decir amor, verdadero amor, ¿entendés?” (104). A pesar de todo, María nunca quería a Castel de la manera que él esperaba y esto lo lleva a sentir celos descontrolados. Aquí entran todos los demás subtemas, gracias a la 16 incomunicación (entre Castel y María), los celos que lo llevan a la completa inseguridad y todo ello finalmente llevan al desenlace del crimen. Se puede decir que Castel logra “sacarse un peso de encima”, en otras palabras, logra librarse del sufrimiento que María le hacía sentir por no quererlo de la manera que él quería, pero la pregunta es: ¿a qué precio? 4. Soledad e incomunicación: los temas centrales ...en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío (161) Según Anna-Karin Berg (s.f.) el concepto de la soledad existencialista se refiere aquella condición que afecta al ser humano sin un fundamento referencial y de la realidad existente, una condición esencialmente subjetiva. Creemos que es este tipo de soledad la que experimenta Castel, una soledad que se distingue no por sus acciones sino por sus decisiones y su razonamiento. El ser humano es un ser social, por lo tanto, el aislamiento radical de un individuo no es deseable ni normal. Ahora, en esta búsqueda por vencer sería la soledad hay distintas opciones, una de ellas es encontrar no sólo una persona que nos comprenda tal como somos, sino también una persona que nos complemente. Esa parece ser la idea que tiene Sábato cuando concibe los personajes de Castel y de María, la posibilidad de unir dos polos opuestos. Esta posibilidad sin embargo fracasa, es la historia que se narra en El Túnel, la de un encuentro fracasado. El mismo protagonista, ese hombre que trata de superar la soledad buscando gran parte de su vida a una persona que lo comprenda, es el que se condena asimismo a la soledad, luego de fallar en condenar a la propia mujer que quería a la soledad. En ese sentido, coincidimos con la lógica de soledad de Jandečková (1948) que expresa que únicamente se puede estar en soledad uno, no dos. Este aislamiento del personaje es insuperable, podemos afirmar que es quizá el motivo central de la novela de Sábato, la misma imagen que tramite el título de la obra es evidente, y así nos lo dice el propio Sábato en las palabras de Castel: “―en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida” (33) (Jandečková, 1984). 17 En ese contexto del relato, el aislamiento de Castel constituye no solo una imposibilidad de comunicación no sólo con una persona concreta (María) sino con su entorno social; es así como aparece retratado a lo largo de toda la novela por sus propias palabras y pensamientos: “ ―lo que a mí me parece claro y evidente casi nunca lo es para el resto de mis semejantes” (32). Una metáfora de esta incomunicación sucede en el relato del “sueño” en el que Castel se ve transformado en un pájaro en medio de otras personas quienes no logran darse cuenta de lo que le ocurría al personaje, incluso cuando intenta advertirlos de su metamorfosis y de su garganta sólo salen chillidos de pájaro, parece ser una metáfora de la imposibilidad de comunicarse y de ser comprendido por los demás (Jandečková, 1984). Ya entrada la novela, Castel imagina su relación con María precisamente como dos túneles incomunicados que no pueden encontrar un punto de acercamiento. En este razonamiento del protagonista, éste vislumbra su relación con María como una relación incompleta, como una existencia incompleta, aun así, a lo largo de la novela Castel seguirá con la impresión, esperanzadora, de que María, aunque Sábato hace brillantemente que en cada dialogo que no (Anna-Karin Berg, s.f.). Parece que Castel no puede comunicarse con una sociedad que se presenta egocéntrica y moderna. Juan Pablo Castel necesita otra persona para comunicar y compartir sus ideas y emociones: “y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme. Aunque sea una sola persona”. (64) El siglo XX parece demasiado progresivo para Castel. Su incapacidad de adaptarse al mundo industrial y moderno lo guía dentro un túnel de desesperación. No obstante, Sábato hace que el protagonista, consciente o inconscientemente, lucha por superar de algún modo el aislamiento y comunicarse con los demás. Este esfuerzo se hace patente en primer lugar en el hecho de escribir su historia, es decir, existe una intencionalidad al escribir que no es otra que la de ser leído por alguien, e incluso quizá con la esperanza de ser entendido por un lector desconocido. Este quizá es otro elemento importante para comprender la novela de Sábato, una novela que ha sido catalogada como una obra de “desesperanza”, quizá en el fondo es de una esperanza de ser comprendido. Esto nos parece así desde la lectura por ejemplo del segundo capítulo en donde puede verse la débil esperanza de Castel: …que alguna persona llegue a entenderme. Aunque sea una sola persona” (Jandečková, 1984) 18 Aunque irónicamente, haya sido el propio Castel quien haya eliminado a la única persona que creía en verdad que lo entendía “Existió una persona que podría entenderme. Pero fue, precisamente, la persona que maté” (37). Aunque este haya sido el final de la historia, el hecho de que exista como tal, que sea difundida sigue teniendo, creemos, un mensaje de esperanza, de encontrar más allá del tiempo y espacio ficticio de la novela, una persona real que logre comprender a Castel. Por tanto, afirmamos que El Túnel, en el fondo se trata de una novela que tramite un mensaje de esperanza. Al fin Castel se ve obligado a matarla por la idea fija de que ella le ha dejado solo. Del mismo modo se podría añadir por no entenderle como Castel había anticipado. De todos modos, la esperanza de Castel de ser entendido no cede con la muerte de María, escribe un tipo de testimonio y cuando el protagonista se dirige directamente al lector en las primeras páginas, termina por decir “―..., me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme. Aunque sea una sola persona”. (Anna-Karin Berg, s.f.) 4.1. Acerca de los motivos del desenlace de la obra: el asesinato de María Habíamos dicho que la identificación de la temática central quizá nos pueda dar algunas luces para comprender este desenlace trágico de la novela. En efecto, el vislumbramiento del fracaso de la comunicación y el futuro desolador de la soledad llevó a Castel a asesinar a María. Pero intentaremos obtener una respuesta más desarrollada, y relacionada con razones que no parecen tan claras. Vamos a empezar con la primera frase de la novela que dice: “Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne” (61). Esta frase inicial está informando al lector lo que ha sucedido, pero no cómo o de qué manera sucedieron las cosas. Castel es una persona muy tímida, que tiene grandes dificultades para controlar sus emociones. Un ser humano con muchas dudas sobre todo, especialmente sobre María. Aunque busca el amor verdadero, la soledad es algo que lo define. Tenemos muchos ejemplos en la novela donde vemos que los celos, el rechazo y la soledad son temas que lo llevan al asesinato. También tenemos una explicación muy clara que la brinda el propio Castel sobre el asesinato de María, se trata de las palabras antes de matarla: “Tengo que matarte, María. Me has dejado solo” (163). Castel, en su mente, ha llegado a la conclusión de que María lo ha abandonado y eso era insoportable para él y la única salida o la única solución era acabar con ella. En aquellos pasajes finales, salen a la luz las razones interiores, que fueron creciendo poco a poco, en Castel, las conclusiones propias a las que llega. Por ejemplo, el 19 hecho de que María tenía un marido y también su conclusión acerca de que María tenía un amante, Hunter. El hecho de que María pasaba mucho tiempo en la estancia condujo a Castel a la conclusión de que María no sólo tenía un amante, sino que engañaba a todos: a él, a su marido y a Hunter. Dos claros ejemplos de estas ideas de Castel están en los pasajes en los que el pintor afirma: “Rumié esas conclusiones y las examiné a lo largo de la noche desde diferentes puntos de vista. Mi conclusión final, que consideré rigurosa, fue: “María es amante de Hunter” (141). El otro ejemplo es: “Sí! -grité-. Yo lo engañaba a usted y ella nos engañaba a todos! Pero ahora ya no podrá engañar a nadie! Comprende? A nadie! A nadie!” (164). Como vemos en estos dos ejemplos, hay muchos detalles detrás de los pensamientos de Castel. Era un hombre que exageraba en sus conclusiones, lejos de la realidad lo que reafirma la incomunicación y que al final fueron los que lo llevaron a realizar ese crimen. Finalmente, después de todo lo que ha pasado advertimos que Castel no se arrepiente de su crimen. Él explica sus actos a Allende diciéndole que María nunca más va a poder engañar a nadie, para más tarde entregarse a la policía. Volvemos a la frase antes citada “y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío, el túnel en que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida” (160). Esta frase es muy esclarecedora puesto que allí Castel explica sus emociones y también cómo el mismo valoraba su vida. Una parte de él pensaba que “el túnel” de María va a cruzar y unirse con su “túnel” porque ella fue la mujer que lo entendió y que se interesaba por las mismas cosas que él. Castel está explicando también que su “túnel” o en otras palabras su camino, su vida es muy oscura y solitaria que no hay nadie con quien lo pueda compartir. También confiesa que toda su vida ha transcurrido en este túnel y esto puede relacionarse con lo que hemos identificado como el tema central de la novela: la soledad y la incomunicación. Conclusiones Concentrándonos en la novela El túnel usando un método estructural semiótico, hemos efectuado un breve análisis donde el punto de interés del análisis ha sido, tratar de comprender y explicar, las razones por las cuales Castel decide matar a María. 20 Como se puede apreciar en el desarrollo de este análisis, junto a los celos, el hecho de no ser capaz de encontrar un amor verdadero es algo que destruye a Castel. Las exageraciones en sus conclusiones y su personalidad en general, han logrado que sea una persona muy inestable que puede ser capaz de todo; aunque a veces en el testo parece que Castel es un hombre que ha pasado por muchas cosas en su vida y lo único que quiere es encontrar a alguien con quien pueda compartir su vida. También parece ser que su personalidad, sus dudas y sus conclusiones exageradas sobre las personas son los problemas principales en su camino a la felicidad. Asimismo, podemos ver cómo Castel, gracias a sus conclusiones exageradas, cae más y más en una depresión porque no es capaz de encontrar su amor verdadero. Él pensaba que María era la mujer para él, la mujer que lo entendía pero todo resultó no tan sencillo como le parecía en un principio. Es ese deseo de trascender, esa esperanza de lograr vencer la incomunicación y por consiguiente la libertad, intento que fue frustrado lo que trajo la decepción a Castel: “con ella, que había sido como alguien detrás de un impenetrable muro de vidrio, a quien yo podía ver, pero no oír ni tocar; y así separados por el muro de vidrio, habíamos vivido ansiosamente, melancólicamente”. A casusa de esta imposibilidad, de la sospecha de infidelidad y de su desequilibrio mental, Castel decido matar a María. Resulta muy interesante como en la escena del homicidio, Sábato vuelve a resaltar la idea de la soledad: “tengo que matarte, María. Me has dejado solo”. Es en ese momento, en que el protagonista destruye desesperadamente el puente entre la soledad y la comunicación. Con todo esto dicho podemos ver que nuestro objetivo y problematización que teníamos en el principio del trabajo se ha contestado en las conclusiones y también que nuestra hipótesis se ha demostrado correcto donde las temáticas dominantes son “incomunicación” y la “soledad” en esta novela! 21 la Bibliografía Booth, C. Wayne (1983), The Rhetoric of Fiction, Chicago The university of Chicago Press. Eco, Umberto (1981), Lector in fabula: la cooperación interpretativa en el texto narrativo, Barcelona, Editorial Lumen S.A. (En este texto Umberto Eco nos explica la cooperación interpretativa en el texto narrativo, como funciona la fábula y el lector también.) Ernesto Sábato (2006). El túnel, Madrid, Humans de Madrid. (Aquí tenemos la novela de donde hemos sacado muchos ejemplos que demuestran la realidad de la novela y de donde hemos sacado información sobre el autor también.) Ernesto Sábato (1983) Páginas de Ernesto Sábato, Barcelona, Gedisa (En este texto se da mucho información sobre el autor de la novela, Ernesto Sábato que nos utilizo mucho para nuestro trabajo.) Lagos, Jorge (2004), El "continuum" en El Túnel de Ernesto Sábato, Estudios Filológicos, Nº 39, septiembre 2004, pp. 167-178 (Este texto nos explica varios ejemplos de los estudios sobre la novela de Ernesto Sábato. Como las otras persona vean la novela y como lo interpretan.) Lotman, Yuri M. (1970), Estructura del texto artístico, Madrid, Ediciones ISTMO. (En este texto Lotman os explica la estructura del texto artístico y que formas de textos hay. Un texto con mucha información y nos ha servido mecho en nuestro trabajo.) Ricardou, Jean (1967), Problèmes du nouveau roman, Éditions du Seuil, Paris. Romberg, Bertil (1977), Att läsa epik. Liber förlag, Lund. 22 Referencias electrónicas Marcelo Coddou, “La estructura y la problemática existencial de El túnel de Ernesto Sábato”. http://www.letras.s5.com/sabato070902.htm (Consultado 2013-04-03)8. La pagina de Wordpress.com. Luzrosario Araujo 2011. “El Túnel”, http://luzrosarioaraujo.wordpress.com/2011/06/29/el-tunel/ (Consultado 2013-04-03) Jorge L. Lagos C. 2004, “El continuum en El túnel de Ernesto Sábato”, Universidad de Tarapacá. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0071-17132004003900010&script=sci_arttext (Consultado 2013-04-07). Alejandro Hermosilla Sánchez (2007) “El túnel de Ernesto Sábato: la segunda caída en el tiempo americano”. http://www.um.es/tonosdigital/znum14/secciones/estudios-12-tunel.htm (Consultado 20, 04, 2013). Internet 5. Oscar Barrero. “Incomunicación y soledad: evolución de un tema existencialista en la obra de Ernesto Sábato”, CAUCE, Revista del Centro Virtual Cervantes, Nº 14. 1992. http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce14-15/cauce14-15_19.pdf (Consultado 26, 04, 2013). Mariana Pétrea, (1986): Ernesto Sabato: la Nada y la metafísica de la esperanza. Madrid, José Porrúa Turanzas. 8 Se trata de una página Chilena en donde se realizan reseñas sobre la obra de escritores publicados en los diarios y las revistas literarias. 23 Eva Jandečková, “Ernesto Sábato: El Túnel. Uno y el otro”. Universidad Carolina de Praga, Facultad de Filosofía y Letras, 2010. Consultado el 15 de diciembre de 2013 en www.premioibam.cz “Anlaisis Literario de El Tunel de Ernesto Sabato” (sic), Grupo Literario 0209 (marzo, 2009) Consultado el 7 de Junio 7 de 2013, en http://literatura- feb2009.blogspot.com.es/2009/03/anlaisis-literario-de-el-tunel-de.html Anna-Karin Berg, “La Angustia de Ernesto Sábato. Un estudio contrastivo de los temas existencialistas y psicopatológicos en las novelas de Ernesto Sábato.” Lunds Universitet, (s.f.) Consultado el 20 de diciembre en: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2095015&fileOId= 2095017 24
 0
0
Anuncio
Documentos relacionados
Añadir este documento a la recogida (s)
Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizadosAñadir a este documento guardado
Puede agregar este documento a su lista guardada
Iniciar sesión Disponible sólo para usuarios autorizados