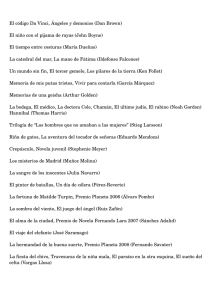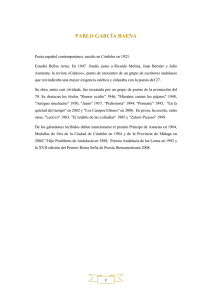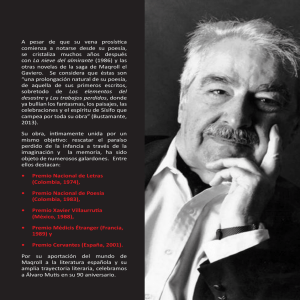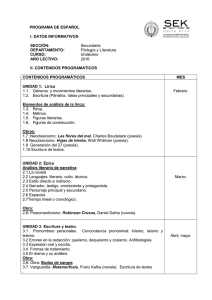Tras medio siglo de transición tormentosa
Anuncio

LIBROS AURELIO ALONSO Tras medio siglo de transición tormentosa* Revista Casa de las Américas No. 283 abril-junio/2016 pp. 134-139 L 134 a obra escogida por el jurado de ensayo histórico-social para recibir el Premio Casa de las Américas 2015 constituye una contribución incuestionable al análisis y al debate sobre la realidad cubana actual, a partir del recorrido panorámico que hace el autor de más de cincuenta años de acontecimientos económicos, políticos y sociales, los cuales inciden fuertemente en lo que somos y lo que tenemos hoy. Cierra el trayecto esbozando tres escenarios posibles que la profundidad y el acierto de la dinámica de cambio que se logre llevar a la práctica pudieran moldear en el curso de la década siguiente, es decir, hasta 2025. Se puede afirmar que estamos ante un trabajo de madurez, que constituye una expresión sintética de los estudios realizados por Ferrán Oliva a * Juan M. Ferrán Oliva: Cuba año 2025, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2015. Premio de ensayo histórico-social. lo largo de los años vividos de revolución socialista. Y estiro el concepto revolución, como preferimos hacer los cubanos, extrapolando la radicalidad del cambio cualitativo hacia lo infinito, sin intención alguna de polemizar con la crítica que de este uso sugiere el autor. No se detiene en desmenuzar aspectos puntuales –tratar de ser exhaustivo seguramente lo hubiera obligado a un resultado mucho más voluminoso y denso–, sino que valora una panoplia de problemas que podemos considerar fundamentales, conectados al hilo central del diseño y la realización de un proyecto en el cual se quiere y consigue condensar socialismo y nación; compleja aleación en la cual no han sido óptimos todos los intentos históricos. Y se deja ver, en mi opinión, que los asuntos secundarios se han escogido para completamiento y confirmación de los que marcan el centro del conjunto. El primer mérito que le destaco es el de haber logrado remontar con éxito en su ensayo el reto de la síntesis. Aunque el autor es un economista con una apreciable cantidad de publicaciones en su especialidad, su bagaje cultural es valioso, y la obra premiada no queda cercada por las coordenadas de la crítica estricta de la economía política, si bien esta se trasluce siempre en una dimensión central. Pienso que es una virtud poco frecuente entre los economistas –a menudo exageran el determinismo económico–, la cual aporta mucho a la comprensión del ensayo por parte del lector no familiarizado con los vericuetos de esas disciplinas. Adelanto rápidamente mis elogios globales: es un libro escrito con pleno conocimiento de la realidad estudiada, tanto en el plano académico como desde una participación comprometida en la gestión; se sostiene en información rigurosa y una bibliografía adecuadamente seleccionada, suficiente y bien utilizada, aun cuando en muchas de sus afirmaciones creo percibir el predominio de la opinión sobre el del juicio probado. Esto último –perfectamente legítimo en el género– lo atribuyo posiblemente al afán de escribir con la mayor libertad, como corresponde a un intelectual decidido a no dejar criterios en el tintero. Destaco a la vez que estamos ante un libro escrito con claridad y coherencia. Uno que no merece sucumbir al síndrome de las ediciones agotadas, tan común cuando la demanda lectora hace desaparecer con rapidez los títulos novedosos de las librerías, sino contar con nuevas ediciones y contribuir a activar el debate; una lectura típica de lo que debe estar al alcance de las generaciones de hoy. Sobre todo por la medida en que puede contribuir, en momentos como el que vivimos, a pensar en lo que tenemos que salvar y lo que habría que cambiar, así se haga desde coincidencias o desde desacuerdos. Dicho esto, voy a pasar a compartir algunas valoraciones más específicas, en las cuales tampoco faltarán apreciaciones diferentes a las del autor, ejercicio al que me motivan solamente las obras cuyos méritos tengo en la mayor estima. Ferrán Oliva ordena su ensayo en seis partes, y se inspira en la Biblia para darles nombre. Permítanme enumerarlas de golpe, por motivos que pienso se entenderán después. Las titula «Génesis», «La tierra prometida», «El paraíso perdido», «El éxodo», «Los apóstoles» y «Los profetas». El referente bíblico no hay por qué recibirlo con rigor teológico. Ni es posible homologar las metáforas aludidas con las realidades sometidas a análisis, ni el orden de los títulos es remotamente canónico; esto es algo que salta a la vista, sin que haya que ser un conocedor de las Escrituras. Por otro lado parte debe atenderse igualmente la disparidad de la extensión y densidad que se dio a las partes. Llama Génesis a un despegue en que enumera seis modelos económicos «prerrevolucionarios en la historia de Cuba» y dos «estatalizados» después de 1959: uno, el consumado hasta nuestros días, y el otro, tras la interrogante del modelo por configurarse. Queda claro que se trata de la convención que él asume, y por esa razón el enunciado adquiere un valor metodológico decisivo para la lectura del conjunto; el título bíblico queda justificado de entrada. Completa las quince páginas del Génesis según Ferrán, una sinopsis del tramo recorrido por los cubanos hasta la victoria revolucionaria de 1959. Las seis páginas de la sección siguiente («La tierra prometida») se reducen a una semblanza de los líderes, Fidel y Raúl, que dará lugar a impresiones encontradas, pero que casi al final de la obra se despeja, libre de toda sospecha, en el pasaje que concluye que «La revolución se debe a Fidel», a quien describe como «un 135 genio político impulsado por una emotividad obsesiva, y el segundo, cómplice de ideales, pero pragmático consecuente». Y seguidamente bosqueja una visión de La historia me absolverá, la cual comparto incluso en la reticencia que creo percibir al tomar aquel histórico alegato como un programa rebasado por el proyecto socialista de aquella época. Una mirada que siempre me pareció reductiva. En «El paraíso perdido» –título que más que a las Sagradas Escrituras siento que nos quiere remitir al emblemático poema de John Milton, del siglo xvii inglés– despliega en un centenar de páginas su análisis crítico de la economía y del funcionamiento integral del sistema cubano, con la puntería de quien ha vivido a fondo los retos, los aciertos, los errores, los esfuerzos, los logros y los fracasos. Y los ha reflexionado desde un compromiso real. En este largo epígrafe –verdadero centro analítico del ensayo– su exposición combina, sin necesidad de diferenciarlos, el plano histórico y el tratamiento por temas específicos. En el recorrido que hace de los años sesenta me hubiera gustado leer más sobre el primer quinquenio, que encierra tantas claves para explicarse aquella década, y más allá de ella, la singularidad del proyecto cubano. O sea, todo lo que le siguió hasta nuestros días. Recordé, por ejemplo, cómo relegamos la producción azucarera en busca de la diversificación industrial con visión desbalanceada, y las dificultades para recuperarla a partir de 1963. Y qué decir del imponente salto social iniciado por la alfabetización en medio del hostigamiento armado de los enemigos, sin permitir que los primeros reveses se volvieran impedimento. Asumido, igual que la conversión de la medicina como 136 un derecho de todo el pueblo, sin preguntarnos siquiera cómo se iba a costear. En realidad, de otro modo no hubiera podido hacerse. La incidencia del bloqueo norteamericano, que desde sus comienzos va más allá del comercio bilateral, afectando radicalmente las finanzas, el flujo de las inversiones, la tecnología productiva, presente de todos modos en varios momentos a lo largo del trabajo, hubiera ameritado, a juicio mío, un tratamiento todavía más puntual en un ensayo que procura cubrir la complejidad del medio siglo. Se nos suele objetar la trivialidad de recargar el peso de los desastres en el bloqueo, pero lamento igualmente cada oportunidad que se desaproveche para mostrar todo lo que ha afectado y afecta, precisamente cuando estamos sacando a flote, sin pelos en la lengua, las culpas que nos tocan. En el tratamiento de la primera década su atención aparece centrada en la crítica a una economía de grandes gestas decisivas implantada en la segunda mitad de aquella, como la de intentar poner en producción toda la tierra ociosa del país a partir de una «brigada invasora de maquinaria», seguida de la iniciativa, de corte análogo, del «cordón de La Habana», y de la que puede considerarse la última expropiación masiva de la propiedad productiva, «la ofensiva revolucionaria». En este collage de campañas que califica como «faraónicas» incluye la frustrada «zafra de los diez millones», la cual, susceptible en justicia a críticas similares, merecería un tratamiento separado. Él mismo la diferencia tácitamente de las gestas anteriores al reconocer en su favor la ampliación y la renovación de la capacidad productiva azucarera que permitió llevar después, durante la articulación cubana al Came, a cifras superiores a los ocho millones de toneladas; aunque «la imagen que prevaleció fue la del fracaso pírrico [sic] de aquella emblemática meta». Dando un verdadero salto, Ferrán se coloca en las nuevas gestas del «período especial»: somete a crítica la estrategia de «la batalla de ideas», la organización de «los trabajadores sociales» a partir de los egresados que no iban a encontrar empleo, y «la revolución energética» urgida por la falta de recursos para el mantenimiento y renovación de la red eléctrica creada en la etapa anterior. A la cobertura del déficit de las grandes plantas mediante «grupos electrógenos» elogia la «ventaja de la dispersión y la rapidez en la instalación de la nueva capacidad». Me atrevo a decir que sus reconocimientos no escasean y sus críticas nunca son irrelevantes, aunque dejen vacíos. Es el caso de los trabajadores sociales, que formaron un ejército cuyo papel destaca en la lucha contra la corrupción que comenzaba a crecer, y en la campaña por el ahorro energético, pero no nos habla de su destino. Quedamos sin saber, en general, por qué se hace tan recurrente en nuestra economía ese efecto de desarme de lo armado con anterioridad sin que se produzca una solución de superación dialéctica. Parecería que se hiciera necesario para las instituciones del socialismo remontar ese estilo arrasador, esa especie de efecto de supresión por autocrítica. El epígrafe dedicado al período especial ocupa un lugar destacado –más de la mitad– del capítulo, y contiene buena parte de los análisis más convincentes del ensayo. Lamenta aquí, con toda razón, los vericuetos que han hecho que «la agricultura, elemento vital, continúe su peregrinar en busca de suficiencia y eficiencia» hasta nuestros días. La confirma como el revés a largo plazo, la tarea siempre pendiente de nuestra economía productiva. Hago un alto para señalar que mantener el nivel de detalle con el que he llegado a este punto podría desbordar el objetivo de la reseña, de modo que me limito ahora a subrayar que su balance sobre el período especial constituye, a mi juicio, la parte más interesante del itinerario analítico abierto por Ferrán Oliva. En esta sección, donde mayor volumen de información estadística emplea para sostener sus argumentos, también vamos a encontrar una oportuna y afilada crítica a nuestras estadísticas, sin la cual sería imposible una evaluación seria del comportamiento de la economía. No quisiera pasar por alto que, en sus reflexiones en torno al consumo, la libreta de abastecimiento queda reducida a la dimensión del desencuentro económico, sin que se tome en cuenta una dimensión de política social que no ha permitido su eliminación, a pesar de ser una dolorosa herramienta de la precariedad. Sin embargo, considero del todo atendibles los argumentos que llevan a concluir, en cuanto a la oferta y la demanda, que «el modelo cubano funciona al revés: es un mercado de vendedores y son las tiendas, almacenes y productores quienes imponen sus condiciones», en lugar de los consumidores, como supone esta ley económica sustantiva del mercado. El penúltimo capítulo, «Los apóstoles» –siempre con ese aire bíblico– introduce un corto periplo por algunas corrientes claves del pensamiento económico contemporáneo, culmina en el socialismo (desde Moscú y La Habana), y concluye que «el pretendido socialismo científico de los manuales pasó a engrosar las filas de los socialismos utópicos». Señala también 137 que en Cuba «algunos errores, según la óptica actual, estarían justificados por razones políticas o coyunturales, otros no tienen defensa». Apreciación que, se comparta o no, posee un incuestionable valor metodológico en una época de cambios estructurales dentro del socialismo, como es la actual. «Las profecías» cierra –con treinta y tantas páginas más– las seis escalas de Cuba año 2025. Siguen tres anexos que pueden ser de utilidad. Para hacer honor al título del sexto epígrafe, plantea desde el principio que «la gran incógnita es cómo y cuándo se concretará un modelo redentor». Identifica el obstáculo mayor en la persistencia del bloqueo, que –como he comentado antes– lamento no haberlo encontrado de manera puntual en los análisis de los avatares que ha atravesado la economía cubana a lo largo del proceso de construcción socialista. Cuba, «como país pequeño y de economía abierta, seguirá dependiendo del sector externo», afirma aquí, y su contraparte natural, «por su cercanía y potencialidades económicas sería el poderoso vecino». Estamos entonces ante un fatum: que el adversario por antonomasia de nuestra utopía económica, política y social, devenga por obra y gracia del mercado en uno de nuestros principales socios económicos. No seríamos pioneros, de todos modos, en este desafío, solo que nos corresponde hallar la manera de afrontarlo en nuestras condiciones históricas y geográficas, en tiempo y espacio. Muchas y muy condensadas son las valoraciones en este capítulo final y, en correspondencia con las mismas, la tentación de introducirse a fondo en el debate que nos sugiere. El lector se percatará de esto y, ¡bienvenido al debate!, es uno de los méritos que hay que reconocerle a la obra. Debo añadir aún que Ferrán se detiene, 138 sin pretender soluciones definitivas, en el tema de la unificación de la moneda, en el de los cambios estructurales, la deuda externa y otros de actualidad. No podría dejar de comentar, en el marco de «Los profetas», el epígrafe de su profecía, que no quiere llamar pronóstico, sino «juego hipotético de contextos», término que le parece más modesto, pero que un lingüista podría considerar desimplificador, para remitirnos al título futurológico del ensayo. Ferrán nos muestra tres escenarios: pesimista, conservador y optimista. Deja caracterizado el primero como el «regreso de la supremacía norteamericana», dentro del cual la especulación podría armar variaciones, ya sabemos sobre qué constantes. El autor lo elimina rotundamente como escenario predictible. En el segundo, el «conservador», se trataría de perpetuar, de manera acrítica, estructuras, tendencias, errores que lastraron las experiencias socialistas del siglo xx. Piensa que será por fuerza evitado, por la dirigencia y por el pueblo, dados los fracasos sufridos. También lo descarta, en consecuencia. A mí se me antoja que de aceptarlo como posible habría que precaver su terminación, a un plazo más largo, en el primer escenario, que habría que replantearse como riesgo. Al cabo, el único escenario que Ferrán concibe viable es el «optimista», lo cual es en sí una muestra de optimismo. Es el escenario de cambio concebido en las coordenadas del ideal socialista llamado a guiar las reformas y decisiones que se adopten, se corrijan, se desechen y se consoliden. Aboga por la profundidad de las acciones, valoriza los pasos dados en tal dirección y se resiente del efecto nocivo que pueden encerrar las demoras y las incertidumbres para la concreción exitosa del proyecto. XENIA RELOBA Travesía de un retorno posible a la libertad* «T engo miedo del tigre muerto», confiesa Sundiata. Se resiste a ser una persona en la que no se reconoce, a quien los amos llaman Juan Ángel. Él quiere ser ese a quien nombra Nay –su madre– cuando le muestra de dónde viene, adónde pertenece. Juan Ángel es nombre de blanco y porta consigo atributos que lo incomodan, ajenos. Ya lo ha notado Nay: «mi hijo actúa como esclavo y eso moldea su pensamiento. Miente y tiembla» (70). Ella, entretanto, tiene una idea fija y una voluntad que la distinguen entre sus hermanas y hermanos: «el futuro está más allá del amo» (13), dice. Para Nay, princesa de Gambia, el horizonte es Sinar –el primer amor–, pero sobre todo África. Aunque el amo la quiere para él –la matará «para siempre» si lo deja–, y le repite que su aldea ya no es la misma –Gambia ahora es territorio de Inglaterra–, ella no lo escucha. Acecha, espera, sueña, proyecta. Nay y Sundiata realizarán el viaje, porque «[s] i la esclavitud se fue construyendo de África a Nueva Granada, la libertad se recuperará yendo de regreso» (71). En su novela La hoguera lame mi piel con cariño de perro, Adelayda Fernández Ochoa retoma y subvierte la leyenda de Nay, que Jorge Isaacs * Adelayda Fernández Ochoa: La hoguera lame mi piel con cariño de perro, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2015. Premio de novela. Revista Casa de las Américas No. 283 abril-junio/2016 pp. 139-141 Para terminar estas líneas quiero aclarar que, a pesar de haber expresado observaciones propias en algunos temas, inevitables diría yo, de ningún modo lo hice centrado en una intención polémica. Sería otra cosa y no una reseña, y si puedo lucir en opiniones se debe a las motivaciones que despertó en mí la obra comentada. Reitero con ello que nos hallamos ante una lectura inteligente, bien documentada, comprometida con toda la realidad analizada desde una perspectiva netamente socialista, y con un enfoque que estoy seguro que atrapará al lector del comienzo al final. c 139 recreara en varios capítulos de su María (1867). Si en el clásico del romanticismo hispanoamericano la valiente mujer ha envejecido y, aunque digna, aparece dócil, resignada a su existencia en el nuevo mundo, y hasta prefiere que la llamen por su nombre adoptado –Feliciana– para evitar el recuerdo doloroso de su tierra de origen, ahora su historia es diferente. El jurado del Premio Casa de las Américas destacaba la novela entre las ciento ochenta y cuatro concursantes en la edición de 2015 «por proponer una vuelta a África como un mítico retorno, en un tránsito que desarma con lúcida reflexión el conjunto de ilusiones que articulan el pensamiento esclavista». En el texto de Fernández Ochoa la trama se sitúa en las primeras décadas del siglo xix. En Nueva Granada, el general Obando dirige una revuelta, dice que en pos de la libertad y la abolición de la esclavitud. Lo siguen varios cimarrones, y entre los guerreros está también el liberto Candelario Mezú, que comparte sus ideales, confía. Cuando triunfen, harán leyes. Esa es la libertad, asegura Mezú. Su tierra es este pedazo de mundo donde ha decidido arriesgarlo todo. Nay porfía: «los logros de los negros se los reconocen al blanco, […] [E]l soldado cimarrón, con todo y sus méritos, está condenado a que lo maneje el criollo de la misma manera que él maneja la libertad de mi hijo» (40). Como en la novela de Isaacs, Nay ha conseguido en esta trama un estatus impensable para sus circunstancias. Incluso se le autoriza la des140 cabellada búsqueda de Sinar, hombre guerrero que se liberó de la esclavitud por el amor de Nay, que luego fue capturado con ella, y se presume que ha seguido un destino similar al de la mujer, vendida como esclava en el «nuevo mundo». Pero mientras pasa el tiempo y Sinar se desdibuja, África no. Hacia ella habrán de navegar Nay y Sundiata. En la travesía, el más joven dejará finalmente de ser Juan Ángel y realizará lo que su instinto le ha revelado antes: «yo no quiero ser como el amo porque si fuera como él me odiaría» (44). Condenados al fracaso, Nay y Sundiata ya son libres, no porque con argucias la madre ha logrado escabullirse de la hacienda, ni porque saltando todos los obstáculos han conseguido reencontrarse con Mezú, y a través de la intimidad cómplice y plena con el héroe de la sublevación de blancos, la madre ha vuelto a sentir la intensidad del amor, sino porque no tienen miedo, porque para Nay la esclavitud solo duró un momento, y para Sundiata la libertad es cuando está con su madre, y precisamente eso: no tener miedo. Han ensayado el viaje tantas veces. Bogan contracorriente, por el río revuelto rumbo al mar. Imaginan el mar, intuyen su inmensidad. Como un regreso a las esencias, al calor y la seguridad de la hoguera familiar, un viaje de formación y redescubrimiento, debe leerse esta novela que transcurre a ratos densa, sinuosa, por parajes inhóspitos, selváticos, guiada por el intercambio desigual de dos testimonios que son a la vez muchos y muy diversos. Habla la madre, luego el hijo. La primera tiene el poder, la luz, la posibilidad de descifrar el nuevo mundo y asirse a aquel del que la sustrajeron con violencia. El segundo la sigue, la busca. Apenas sabe que está mejor allí donde ella esté, y que debe crecer. Cuando sea un hombre y descubra las cosas que están en su camino podrá hacer lo que sueña: ser digno de su madre, libre como ella. En su reescritura de la leyenda, Fernández Ochoa lee y rescata, entre las líneas de Isaacs, el inconformismo de Nay, su rebelión contra la realidad asumida en el clásico como irreversible e incluso tolerable, gracias al afecto que le profesan sus amos. La nueva Nay no acepta quieta un destino impuesto por el hombre blanco. Una y otra vez surgirán sus comentarios filosos, irreverentes. No le cree al que dice pelear por ella. No se ve en el sueño mestizo que acepta la nueva tierra como propia. Libre y alegre, renuncia una y otra vez prácticamente a todo. Puede hacerlo. La meta es mayor y no habrá argumento que la descorazone o desengañe: Nay de Gambia sabe que solo pertenece allá de donde la trajeron con cadenas. Nay piensa el destino. Sueña ese horizonte que la ayuda a sortear la odisea: África sale a recibirme, llega con las brisas, ellas traen la costa entera, el polvo de sus piedras y todo lo que los pasos muelen en ellas, la humedad de las palabras y de los suspiros, los vapores de sus ollas y un poco del humo de las hogueras diluidas con las estrellas bajitas. África sale a recibirme. Las olas que me mecen son los brazos líquidos de ella. ¡Maangi ci néég bi! [186]. c Me succionan las expresiones secretas del bosque. Estoy de vuelta a un origen, de retorno al caos, próxima al designio de ser una con los micos y las chuchas, y las dantas y los cerdos y los insectos que fecundan las flores y taladran las vísceras; una con la humedad, aliento de la vida y de la muerte, una en la vida que prospera según las reglas primeras, una para habitar con apego a la feroz bondad de la selva [34]. Sundiata aprende. Crece. Abre los ojos y mira siempre a su madre. Bogan. Están regresando, y él sabe ya «todo lo que cabe en los ojos de mi madre. ¡Mi dicha! Ella la ve antes que yo y la mantiene ahí, navegando en sus pupilas. Lo sé ahora que la estoy viviendo. La alegría está también en el peligro, y yo no lo sabía» (102). 141 LORENA SÁNCHEZ Munch por Romero: El arte de diseccionar almas* Revista Casa de las Américas No. 282 enero-marzo/2016 pp. 142-144 E 142 xisten escritores cinéfilos, melómanos, intimistas, ¿pictóricos?, referenciales. Todos apegados a la intertextualidad con aquello que les parece auténtico, quizá a lo cotidiano, a las imágenes que les devuelve la creación del otro, a sus fobias, nostalgias y circunstancias vitales. No importa el arte que los motive, su literatura trastoca siempre las fronteras de otras instancias poéticas. Sobre estos escritores se podría decir, por ejemplo, que algunos tienden a la erudición, a la complejidad textual que hace de la obra literaria un verdadero desafío. Escritores difíciles. El colombiano Nelson Romero Guzmán bien podría integrar esta categoría, si de escritores ¿pictóricos? y referenciales se trata. Su mundo poético responde a otras pulsiones. Su obra, a esa voluntad de apoderarse de otras voces. Leer su poemario Bajo el brillo de la luna (Premio Casa de las Américas 2015) exige, en primer lugar, aplicar a la lectura un conocimiento agudo y asociativo; en segunda instancia –y quizá lo más sensato–, requiere googlear cada nombre, cada referencia, siempre tras la búsqueda de algún elemento traspolador, que funcione como un link hacia determinados universos, hacia determi* Nelson Romero Guzmán: Bajo el brillo de la luna, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2015. Premio de poesía. nadas historias paralelas que permitan dilucidar el arte, no solo de quien escribe, sino también de las imágenes y los personajes que aparecen una y otra vez retratados en este cuaderno de poemas que –bien se conoce– completa una trilogía con la cual su autor ha penetrado el corpus literario en Latinoamérica: primero con el volumen Surgidos de la luz (2000), basado en los cuadros de Van Gogh, y luego con La quinta del sordo (2006), cuyo referente inmediato resulta la obra de Francisco de Goya. Para conformar una suerte de tríptico llega entonces Bajo el brillo de la luna, esta vez reverenciando el arte pictórico del artista noruego Edvard Munch. Todos pintores europeos, todos pintores apoteósicos, respaldados por su genialidad, pero también por sus demencias y cataclismos existenciales; traídos al contexto de las letras latinoamericanas por un poeta colombiano. Romero, apostando nuevamente a la idea del tríptico, estructura el poemario en torno a tres acápites: «Autorretratos» –donde referencia aquellas obras que el noruego obtuviera a partir de la apreciación personal e inequívoca de sus maestros, amigos, algunos conocidos–, «Crónica roja de Berlín» –escenario poético donde recoge minuciosamente algunos pasajes y momentos del pintor en la capital alemana, aunque otros textos refieren acontecimientos que conmovieron al mundo y que no están asociados a este período–, y «Diario del pintor», una sucesión de obras definitorias como «Autorretrato con ci- garrillo», «La niña enferma», «Desesperación», «El grito», entre otras, que tejen una suerte de diario del Infierno, según ha explicado el propio autor. El poeta tolimense de cincuenta y tres años se vale entonces de una lírica que llega a ser, en instancias, narrativa, pero desde una perspectiva expresionista, (des)generada. En Bajo el brillo de la luna, si bien es un cuaderno de poemas, el género literario parece migrar, mutar en otras formas. Como si se tratase de microrrelatos –sobre todo en el primer apartado–, Romero, más allá de todo artificio artístico, hilvana historias a través de las circunstancias pictóricas y vitales de Munch, dibuja y disecciona personajes a su antojo. Así aparece ante el lector el pintor naturalista noruego Christian Krohg, mentor del autor de El grito; Milly Thaulow, cuñada de Frits Thaulow –primo de Munch e iniciador, a principios de la década de 1890, de la denominada Academia al Aire Libre– y una de las musas del artista con quien compartiría una idílica pasión; y el doctor Jacobsen, en cuya clínica de Copenhague Munch pasaría varias temporadas a causa de sus crisis nerviosas. En este cuarto poema titulado precisamente «Jacobsen» se alude, desde la introspección del sujeto lírico, a la salvación del artista, pero también a su padecer. En cada uno de los denominados «autorretratos», Nelson Romero asume la pintura anímica de Munch, su realismo síquico, para crear el efecto necesario a través del cual los retratos conversan, cuentan sus historias. Si bien el artista noruego diseccionó las almas de quienes plasmaba en el lienzo, el escritor colombiano disecciona en sí la del propio Munch, exponiendo sus más oscuros secretos, develan- do sus rasgos más humanos. Y es que el poeta prefiere apoderarse de estos mundos inéditos y sumergirse en los sentimientos más recónditos. Lo humano aparece pues desde lo cotidiano y ontológico, pero también desde lo mortuorio y esencialmente trepidante. La paranoia, el asesinato, la idea de reconocerse a sí mismo, son nociones recurrentes en el poemario. No obstante, dentro de este amasijo de textos existe un poema correspondiente al segundo acápite –«Crónica Roja de Berlín»–, titulado «El robo de la obra», donde aflora otro matiz de la poética romeriana: la ironía. Verso libre mediante, el escritor narra el episodio de 1994 cuando el emblemático cuadro El grito fue hurtado de la Galería Nacional de Noruega y recuperado en una acción policial ocho semanas más tarde. Un poema que trastoca el humor, al desarticularse el robo como si los ladrones se hubiesen llevado la pintura parte a parte, miembro a miembro: las barandas del puente, primero; los veleros después; la bruma roja; para más tarde maniatar al sujeto, amordazarle la boca y ahogar el grito. Se trata, quizá, de una parodia poética del hecho en sí mismo. La idea del plagio como arte posible, pero ajeno a la creación en sí, aparece en el texto, no sin antes advertirnos que el escritor descree en cierta medida de todo aquello que denominan originalidad, pues –como bien ha confesado– apuesta por «la idea del robo y del asalto si logra hacerse con manos limpias». Ya adentrándonos en el tercer capítulo del volumen («Diario del pintor»), reaparecen otras subtramas de la obra munchiana: abstracciones relativas a la muerte o a la enfermedad –presentes en su vida desde edad temprana, pues la madre y la hermana murieron de tuberculosis 143 Revista Casa de las Américas No. 283 abril-junio/2016 pp. 1144-148 144 cuando él era muy joven–, la obsesión por desdibujar las manos del hombre en sus retratos o excluirlas del óleo. Estamos, tal vez, ante el acápite más íntimo del poemario, pues los textos semejan confesiones de Munch, en su mayoría tormentosas, repletas del dolor de su vida y angustias de su tiempo, de las que se alimenta su arte. La voz lírica en estos poemas es entonces el propio Munch, como si quisiera explicarle al lector la génesis de sus obras. Hay en Munch como en Romero un uso simbólico del color rojo. Hay en Romero como en Munch esa fuerza expresiva, el tono hasta cierto punto desequilibrado. Mientras que la luna aparece en el poeta colombiano como una vez lo hizo en el pintor noruego, quien convirtió el satélite en una obsesión pictórica, siempre perfectible para él, pero poderosa. Las influencias de obras como Claro de luna, pintada en 1893, y Casa en claro de luna, de 1895, son visibles durante todo el cuaderno. Si bien Bajo el brillo de la luna establece estos diálogos con las obras de Edvard Munch, su autor no copia los cuadros mediante la escritura, sino que los revitaliza, alejándolos de todo sentido decorativo y meramente coleccionable. Propone así un ingenioso cuaderno de poemas que confirma a Nelson Romero Guzmán como una de las principales voces de la actual lírica colombiana. c SUSEL GUTIÉRREZ TORRES Avatares de una vida sin baño* P osiblemente un cortocircuito provocó que se quemara la resistencia del calentador de agua de la casa. Hasta me desvestí, pero en el trayecto entre el cuarto y el baño cambié de idea. De solo pensar en meterme debajo de la ducha fría en el invierno me causó erizamiento, entonces, desistí. No estaba sudado, al contrario, la noche era fría. Activé el olfato para verificar la situación del cuerpo, y llegué a la conclusión, sí, que podía prescindir del baño en aquel comienzo de mañana. Así se inicia la novela Mi vida sin baño, del escritor, periodista y traductor Bernardo Ajzenberg, Premio Casa de las Américas de literatura brasileña en 2015, que narra el proceso de concepción y puesta en práctica de un proyecto de corte «ecologista» llevado a cabo por un joven de nombre Célio, quien trabaja en un instituto cuyo objetivo principal es demostrar los riesgos del consumo irresponsable del agua, fundamentalmente en las grandes ciudades. «Mi vida, a esta altura, era un riachuelo frágil que pasaba sin gracia por un terreno de vegetación descolorida» (12). La clara ausencia de objetivos en la vida del protagonista lo conduce hacia una realidad que raya en lo absurdo, pero * Bernardo Ajzenberg: Mi vida sin baño, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2015. Premio de literatura brasileña. se sintoniza a la perfección, sin embargo, con su trabajo como miembro de un grupo designado para construir ejemplos creativos basados en la vida real, capaces de convencer a las personas para cambiar sus hábitos cotidianos de manera que disminuyan los riesgos y así preservar el agua, y a partir de ella, la vegetación, los animales y los seres humanos. El inesperado desperfecto del calentador y la fortuita ausencia de su novia a causa de un adiestramiento laboral en el extranjero, actúan como facilitadores en la ejecución de su singular proyecto: no bañarse. Incorporadas a la voz narrativa en primera persona del protagonista, asoman otras −la de Débora, su novia; y la de Marcos Weisen, un amigo de sus padres− que irán componiendo una instantánea en la vida de Célio. Así se estructura la novela, la cual, según descubrimos al final, es resultado de un largo post publicado por él en su blog personal Mvsb (Mi vida sin baño), instrumento difusor de su proyecto dentro de la ficción narrativa. Aunque sin tener claridad sobre los motivos que fundamentan su decisión, Célio se compromete con el proyecto mientras crece poco a poco en él una sensación de estar haciendo algo especial e importante, pero secreto, que nadie necesitaba saber, y le permitiría llevar adelante una decisión verdaderamente sin par, autoral se diría. Para prosperar en su proyecto y asegurar la viabilidad del mismo, va adoptando medidas prácticas: rasurarse la cabeza, usar ropa interior holgada y camiseta bajo la ropa diaria, depilar las partes bajas del cuerpo y disimular el olor con grandes cantidades de desodorante. Pero al pasar del tiempo, como gesto ecológico, la decisión de Célio se prolonga y se visibiliza. Lo que en principio se proponía como un secreto, se convierte en un gesto público a través de la creación del blog: «yo quería exponerme, necesitaba hacerlo usando mi propio nombre; era algo complementario para reforzar mi colocación social, si puedo llamar así la manera como yo, en aquel momento, hallaba que quería ser visto por las personas» (133). Lo hace y, en el proceso, Célio se involucra románticamente −aunque sin mayor trascendencia− con una colega que comparte su concepción ecologista y se incorpora a su cotidianidad en ausencia de Débora. La narración fragmentada en primera persona constituye la descripción del proyecto de Célio y se corresponde por lo tanto con su presente, mientras que los recuerdos de Weisen van incorporando elementos de un pasado que revela una historia de militancias políticas envueltas en un triángulo amoroso (Flora y Waisman, los padres de Célio; y Weisen, el amigo de estos) que supone incluso un cuestionamiento sobre la verdadera paternidad del joven. Caracterizado como un sujeto sereno, meticuloso, con facilidad para la lectura y actividades que requieren paciencia, organizado, puntual, sistemático, obediente, solícito y observador, a partir de la fragmentación no solo descubrimos el carácter de Célio, sino también el de aquellos que lo rodean: el de su padre −o presunto padre−, un hombre marcado por una profunda miseria existencial, que llega a la crisis de la mediana edad con la sensación de ser un impostor; el de su madre, una mujer solitaria que al descubrir una enfermedad terminal se niega a recibir tratamiento en una actitud 145 autodestructiva muy a tono con el estoicismo que marcó su vida; el de Weisen, enamorado de Flora desde la juventud, atrapado en un triángulo sin salida y en una lealtad que −tarde lo descubre− lo lleva a sacrificar sus propios deseos en nombre de una amistad, en el fondo inviable: «pero, ¿será que en toda mi vida, hasta ahora, estuve así, vale decirlo, paralizado ante algo (o para ser más claro, ante alguien, léase Waisman) que no tiene, ni jamás tuvo, estrictamente hablando, nada de espectacular?» (115). Es precisamente Weisen el personaje que ofrece sin dudas las perspectivas más interesantes en la historia, incorporando dudas existenciales y cuestionamientos que atrapan la esencia del ser humano. Va haciendo anotaciones aleatorias que entrega luego a Célio en un cuaderno que deja constancia de una amistad que por décadas constituyó el espléndido aislamiento en que vivieron los tres, «como una microsecta autónoma, a pesar de los demás “amigos y conocidos” que constituían algunos satélites –mayores o menores, eran siempre satélites a nuestro alrededor» (54). Sus recuerdos son resultado de una necesidad de confesión desencadenada ante la enfermedad y posterior muerte de la mujer que amó durante años. Necesito hablar de mí para mí mismo. La decisión trágica de Flora lo impone. Pero no solo para mí. Si escribo y hablo de mí, de Waisman y de Flora, es también, sobre todo, para ti, Célio. Tú necesitas saber. Mereces saber. Necesitas y mereces conocerme. Necesitas conocerme mejor. Es mi motivación, admito aquí» [17]. 146 Entre ambas temporalidades se filtra la voz de Débora, la novia irónica, seca, directa e impositiva, y lo hace en forma de una correspondencia difusa, molesta a ratos, cual fluir de una conciencia perturbada que se distingue a través de un tono apasionado, delirante y agresivo al mismo tiempo, provocador y persistente, en busca de una confrontación que no llega a producirse aunque se anuncia con insistencia. Pero si la fragmentación como recurso ofrece una interesante visión panorámica de la historia que relata Mi vida sin baño −la cual trasciende lo que a simple vista pudiera parecer la sola narración del proyecto de un hombre para economizar agua−, lo hace también el modo en que trabaja la perspectiva, esencial en la construcción de la novela y remedo de variadas situaciones de la vida más allá de la literatura. Un pasaje magistral que demuestra el empleo de diferentes puntos de vista sobre un mismo episodio es aquel en el cual a partir de las palabras de Weisen somos testigos del primer encuentro entre Waisman y Flora, en las afueras del Museo del Louvre: Mientras [Waisman] fumaba un cigarro apoyado en una de las fachadas del enorme edificio (aún no existía la pirámide de vidrio), descubrió sentada en una escalera adyacente a una joven menuda de piel morena y cabellos negros y largos. Ella se acomodó en un escalón, en posición incómoda para dibujar a un matrimonio sentado amorosamente en uno de los bancos de piedra, a pocos metros de distancia. La pose del matrimonio atrajo la atención de la joven –y la escena de esa joven componiendo el dibujo atrajo la atención de Waisman–. ¿Qué ella veía de enigma en aquel matrimonio? La mujer apoyaba el rostro en la espalda de su pareja, ambos aparentando cansancio; turistas, sin duda alguna. Así permanecieron, y la joven morena continuó dibujándolos, intentando aproximarse al máximo sin perturbarlos, a dos o tres metros, sin que ellos lo notasen –al menos así le parecía. // El matrimonio se levantó después de algunos minutos, cada uno ajustó su ropa en el cuerpo, y partieron abrazados. La joven entonces cerró la carpeta y se marchó también. Paró en otro lugar. Los pies de Waisman, a aquella altura, estaban adoloridos. Notó que un joven, a unos cincuenta metros de donde él estaba, fotografiaba toda la escena: el matrimonio, la joven dibujando, y él mismo. Y, detrás de ese fotógrafo –otro turista–, una de las innumerables cámaras de vigilancia del museo registraba la misma escena de una forma aún más amplia: el matrimonio, la joven, Waisman y el fotógrafo. [...] La joven, él lo supo unos minutos después, se llamaba Flora Sarda Soihet... [92-93]. Ese caleidoscopio, esa multiplicidad, permea la estructura de la novela y va conformando una historia que busca entrelazar de forma armónica −con mayor o menor acierto− el presente y el pasado de sus personajes. En ese sentido, la muerte de la madre constituye un episodio fundamental en la trama; actúa como doble desencadenante para el desarrollo de la historia. Por una parte, esa pérdida anima a Weisen a «revelar la verdad» de su pasado: PS.: Estas líneas con historias y recuerdos descosidos fueron escritas en impulsos, hi- pos, en homenaje anticipado a la memoria de Flora, su madre, que obviamente no las leerá. Mi destinatario, por tanto, siempre fuiste tú, Célio –mi Célio–. Míralas aquí entonces, en tus manos, entregadas en este día doloroso, injusto como ningún otro. Dale el uso que consideres más justo y, quién sabe, necesario [174]. Por otra parte, hace a Célio cuestionarse sobre la perdurabilidad de sus concepciones. Tras su muerte, este llora, siente la ausencia perenne y, luego del funeral, unas primas ponen en riesgo el proyecto al invitarlo a lavarse las manos y el cuerpo como una forma de ritual purificador para alejar la muerte. A partir de entonces el desenlace se precipita de forma coherente y las voces de la novela convergen en un descubrimiento final donde una estructura perfectamente lógica cierra el libro de la misma forma en que lo abre, no sin antes anunciar la llegada de Débora, que coincide con el fin del proyecto: En busca de algún entendimiento y de una especie de liberación a través de las palabras y por la exposición de mis temores, tragado por la necesidad de no repetir en mi vida las experiencias malogradas de aquellos dos W y de mi propia madre, reuní los mensajes de Débora de aquellas semanas que permaneció en Manaus y el cuaderno de anotaciones/ recordaciones de Weisen, rememoré aquello que yo mismo pasara en los últimos meses e, intentando conferir algún orden al conjunto, di inicio a un largo post que comenzaba así: // Posiblemente un cortocircuito provocó que se quemara la resistencia del calentador de 147 Revista Casa de las Américas No. 283 abril-junio/2016 pp. 148-151 agua de la casa. Hasta me desvestí, pero en el trayecto entre el cuarto y el baño cambié de idea. De solo pensar en meterme debajo de la ducha fría en el invierno me causó erizamiento, entonces, desistí. No estaba sudado, al contrario, la noche era fría. Activé el olfato para verificar la situación del cuerpo, y llegué a la conclusión, sí, que podía prescindir del baño en aquel comienzo de mañana [191]. 148 Gracias a la historia de sus padres contada de modo asimétrico y descontinuado por el amigo, Célio adquiere conciencia de la necesidad de asumir sus propias deficiencias, contradicciones y limitaciones, de preferencia sin malgastar su vida como Weisen, autodestruirse como Flora, ni perder el rumbo del hogar como Waisman. Así, la condición humana se revela en Mi vida sin baño a través de las convicciones personales o sociales capaces de conducirnos a posiciones extremas, pero también funciona como un recordatorio sobre la importancia de entender la convergencia entre presente y pasado como único camino viable hacia el futuro; un c de sus protagonistas, futuro hecho a la medida pero sin olvidar los tinos y errores de quienes lo transitaron antes. ANA NIRIA ALBO Dos adolescentes en viaje y el fantasma de la emigración* H ace casi veinte años la Casa de las Américas convocó a un Premio extraordinario de literatura hispana en los Estados Unidos,1 que sería uno de los antecedentes fundamentales de la creación del Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados Unidos de la institución. Se sistematizaban, con este último, los esfuerzos iniciados en 1976 cuando el escritor chicano Rolando Hinojosa ganó el Premio Literario Casa de las Américas en el género novela con Klail City y sus alrededores. Latinoamérica se mostraba entonces desde otra realidad que se hizo visible para la Casa con una gran fuerza: el crecimiento constante de la presencia de personas de origen latinoamericano y/o caribeño en el territorio del Norte. Desde estos posicionamientos no solo se intenta vivir –o sobrevivir–, sino que también se crea. Y eso es precisamente lo que se percibe tras la lectura de Un kilómetro de mar, de José Acosta. Aunque él mismo se defina como un escritor al que no le gusta el «cartelito» de pertenecer a la diáspora * José Acosta: Un kilómetro de mar, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2015. Premio de literatura hispana en los Estados Unidos. 1 En aquella ocasión (1997) se premió el libro Las historias prohibidas de Marta Veneranda, de la escritora cubana Sonia Rivera Valdés. dominicana, sí confiesa que la experiencia migratoria ha influido en su literatura. Con esta novela, Acosta viene a integrar la lista de escritores latinos en los Estados Unidos que han sido publicados por el Fondo Editorial de la Casa, mayoritariamente como resultado del Premio Literario. En este libro la migración, más que un contexto que permite el desarrollo del hilo narrativo, es pretexto y punto de partida. La imagen de individuos que han escuchado durante buena parte de su vida hechos y mitos alrededor del mar se ha convertido en una situación recurrente en las artes, las letras y la cinematografía mundial. El escritor dominicano no deja de la mano este leitmotiv. Lo agarra y lo hace suyo, o más bien de sus dos protagonistas. Para ubicar esta obra en contexto se debe destacar que hablar de una migración dominicana como fenómeno social es referirse a su origen en la férrea dictadura de Rafael Leónidas Trujillo de 1930 a 1961, la posterior guerra civil e invasión estadunidense de 1965, la llegada al poder de Joaquín Balaguer al año siguiente, el crecimiento poblacional y la crisis azucarera de la década de los ochenta. El momento marcado por una explosión de migrantes dominicanos en los Estados Unidos es 1966, con la toma de posesión de Balaguer. Al asumir la dirección del Estado dominicano, él tenía dos preocupaciones principales: el desarrollo económico y la estabilidad política. Para lograrlo, desató una represión que virtualmente desmembró a la oposición a través de encarcelamientos, asesinatos y expatriación de los disidentes. La novela, que transcurre durante los años sesenta, tras la caída de la dictadura trujillista, pudiera ser considerada una suerte de Bildungsroman. Tal filiación puede encontrarse no solo en el hecho de que sus protagonistas sean dos adolescentes, Juan Robles y Edy Polanco, sino en que tras la búsqueda que direcciona el hilo narrativo de la historia está la correspondencia con la búsqueda de sus identidades. El viaje aparece como metáfora y realidad de esta historia que pudiera ser la de cualquiera de los habitantes adolescentes de esos pueblos en los que el mar no es más que un deseo lejano. Sin embargo, ese viaje hacia el descubrimiento del espacio lírico se convierte en transformación, cambio y aprendizaje de la vida. Aprendizaje en ocasiones feliz, otras terrible, pero si de la «escuela de la vida» se trata, el resultado siempre es la transformación, un ser humano diferente. Y es precisamente lo que sucede con esta novela. Juan Robles vio de niño cómo el Manchao mataba a su padre, juró venganza alimentado por la influencia de los westerns; y en el ínterin en el que decide cuándo cumplir su promesa, acompaña a su amigo Edy a conocer el mar antes de que lo alcance el mismo destino de sus hermanos: «Era el mayor de cinco hermanos, cada uno de los cuales, con los años, sus padres fueron arrancando del seno de la vivienda como racimos de uvas en tiempos de vendimia para llevarlos a Nueva York» (13). Pero la migración no es solo pretexto para emprender el viaje hacia el mar desconocido, es también un fantasma que aparece de a poco y desaparece. Devuelve pinceladas en las que la ruptura, la desazón y la nostalgia que tanto odia José Acosta como escritor se dibujan. Los contornos se borran pero hay esencias que se 149 quedan: como cuando don Chicho, el salvador que les enseña cómo vencer el camino relativamente seguro ya casi al final del libro, les narra sus razones para no casarse con alguien que no sea del país. Su historia de vida le daba las razones. Sus padres lo habían llevado para California y allí se enamoraría de una alemana. «Y una mañana, al despertar, de repente me di cuenta de que me había quedado solo. Mi mujer regresó a su país natal, yo me vine para acá, y mis hijos, que son gringos, se quedaron en California, no quisieron emigrar a la República Dominicana. Como ven, la nostalgia nos destruyó» (41). Si bien esta pieza narrativa no busca crear situaciones complejas, los manejos constantes de la construcción de las identidades de los dos pequeños están muy claros. Y el uso del plural no es casual. Mi intención es resaltar, como proceso social, que la identidad tiene un sentido histórico definido por las interacciones que le dan origen en su individualidad y/o colectividad. Sus fronteras determinan, a la vez, los elementos que unen y los que separan, (re)produciendo las asimetrías y las desigualdades. Es la posibilidad que cada ser humano tiene de reconocerse a sí mismo y de que otros lo reconozcan. Consecuentemente, la división de la humanidad en grupos claramente diferenciados en función únicamente de su religión, su nacionalidad, el color de su piel, etcétera, no es solo una manera simplista de aproximarse a la realidad de la diversidad humana, sino que representa una óptica peligrosa, sobre todo cuando esta representación se perfila como un trampolín para la violencia real o simbólica. Acosta perfila muy cuidadosamente estos puntos cuando los adolescentes se enfrentan a experiencias sexuales casi violentas bajo la tute150 la del imaginario cultural machista dominicano que se devela desde la tradición del tíguere. La norma dominicana del español entiende por este vocablo varias acepciones, entre ellas: «Hombre de mucha astucia. Mujeriego, conocedor de truco». Y los personajes adultos que aparecen en esta historia lo tienen muy claro. Se comportan como tal, burlan las normas y se jactan de ello, mientras que sus protagonistas, aquellos adolescentes en plena formación, negocian todo el tiempo con esa actitud, con ese imaginario de cómo debe ser el macho, dominicano. −Y dale con lo de San Juan −se quejó Juan Robles−. Cualquiera diría, por la forma en que lo dices, que las mujeres de esa región son la última Coca Cola del desierto. ¿Te lo hizo, acaso, mejor que la Tota, la nieta del bombero; o que Ramona, la que te dio el puñetazo en el ojo en el baño de las mujeres de la escuela Eugenio Dechamps, el día que entraste allí por error? [...] −¡Ey! −se defendió−. ¡Lo de la Tota y Ramona no pasó de puros magreos, se dejaron quemar y las quemé, tú lo sabes muy bien! −¡Yo! −exclamó Jota, incorporándose también−. Si mal no recuerdo, en el dugout del play de las Carolinas, tú le contaste otra cosa a los tígueres de la calle 10 [86]. Aunque la historia social cuenta que este personaje, el tíguere, aparece en el imaginario dominicano en las décadas del cuarenta y el cincuenta, tiene un fuerte anclaje sicológico durante la época trujillista. La astucia constituyó para muchos un elemento de sobrevivencia durante estos años, como lo fue para el teniente Lizardo Rojas toda aquella truculencia de llamar a su cuartel y hacerse pasar por Trujillo para mejorar su estatus dentro del ejército y después la escapatoria silenciosa una vez descubierto. Un tono tragicómico signa la novela. Hay un uso constante del humor, cuestión que es recurrente en la literatura de latinos en los Estados Unidos. Las situaciones más terribles son narradas bajo la vis cómica. Violencia real y simbólica, asesinatos, dolor y rupturas, deseos y miedos encarnan momentos en que la hilaridad maquilla dichas situaciones. A la par, acompaña su narrativa una sutil ternura cuya expresión es la prosa grácil que nos conmueve, como ocurre en la escena de los dos adolescentes frente al mar. a instituciones (como la oficina del Comisionado de Cultura Dominicana en Nueva York), actividades como las ferias del libro y rutinas cotidianas que se reflejan en su literatura, con fuerte posicionamiento en esa otra isla «caribeña» que es Manhattan. Su obra, principalmente escrita desde Nueva York, es ejemplo de la noción de campo social transnacional pues indica cómo se mueve por el conjunto de redes de relaciones sociales (editoriales, temáticas y de gestión) que atraviesan las fronteras y que dibujan así, de manera más frecuente, nuevas formas de lo que se denomina «cultura nacional». c Juan Robles, encima del burro, vio la silueta de su amigo recortada contra los rayos del sol, en silencio, meditabundo. Se apeó del animal y continuó la travesía a pie. Se paró al lado de Edy y contempló el paisaje. Macizos montañosos, la superficie plateada de un río, y más allá de un valle salpicado de plantaciones, seguido de un pequeño poblado, se mecía, inmenso, el mar. Edy, mirándolo a la cara, le dijo: –Estás llorando, Jota [103]. José Acosta se mueve por los imaginarios culturales de la República Dominicana. Lo hace como quien nunca ha salido de la porción hispana de La Española. Los tantos años vividos en Nueva York no han supuesto un alejamiento. La transnacionalidad sobre la que debaten los expertos en migración se hace vigente en sus prácticas. Y su creación literaria es un ejemplo de ello. Su vida como inmigrante en una isla dentro del territorio del norte de América se desarrolla simultáneamente con la incorporación 151 ENRIQUE PÉREZ DÍAZ El niño congelado* Revista Casa de las Américas No. 283 abril-junio/2016 pp. 152-153 C 152 omo parte de las novedades de la Casa de las Américas para la más reciente Feria Internacional del Libro de La Habana se presentó el Premio Casa de literatura para niños y jóvenes de 2015, la novela El niño congelado, de Mildre Hernández Barrios. Mildre Hernández es harto conocida del lector cubano por dignos antecedentes literarios como Vuela una sombra, Despertar del viento, Días de hechizo, Noticias de brujas, Cartas celestes, Cartas de un buzón enamorado, El próximo disparate, La novia de Cuasimodo y Corazón verde tatuado (poesía); ¿Y la reina dónde está? (teatro); Cuentos para dormir a un elefante, Memorias de un sombrero, El mundo de plastilina, Recetas de cocina de una gallina, Es raro ser niña, Una niña estadísticamente feliz, Diario de una vaca, En el otro espejo y El perro de papel. Se trata de una autora madura, llena de ideas originales y que con acierto ha explorado los temas más difíciles en pos de encontrar en la literatura una infancia que mucho tenga que decirles a los niños de la realidad. Su desempeño ya cuenta con numerosos premios como el Eliseo Diego, Pinos Nuevos, Fayad Jamís, Abril (en tres ocasiones), Misael Valentín, La Rosa Blanca, Regino Boti, Hermanos Loynaz, La Edad de Oro y Sin fronteras, este último en Bilbao, España; además de haber sido finalista * Mildre Hernández Barrios: El niño congelado, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2015. Premio de literatura para niños y jóvenes. en los Premios hispanoamericano de poesía infantil, México, 2004; Libresa, Ecuador, 2009, y Jara Carrillo, España, 2011. El niño congelado es una impresionante parábola de los tiempos modernos, el fresco de una sociedad que se desmorona en sus propias contradicciones y que para autoafianzarse entre los seres humanos que la integran no encuentra mejor recurso que el miedo como asidero de voluntades, pero aquí se trata de un miedo que se centra en el no pensar, en el no razonar, el repetir, el respetar y, sobre todo, el temer. Una peculiar anciana alcoholizada, que vive en un minúsculo y desaliñado apartamento con un gato estrafalario y pendenciero y un cerdo con serios trastornos de personalidad –el que hace dietas para no engordar (ante el temor de ser comido algún día) y sufre frecuentes desmayos por el terror que todo le inspira–, recibe un buen día una nevera donde viene un increíble niño que es la perfección en sí mismo y para vivir solo requiere recargarse a diario con unas horas de congelación. Es un niño que no hace nada malo, capaz de saberlo todo, que no teme a la muerte pues tampoco aprecia la vida, y al parecer totalmente desprovisto de sentimientos. Cuando el pequeño, que deviene un experimento científico, comienza a proyectar su personalidad, la trama se complica sobremanera, aparecen otros personajes y el libro se va volviendo como una especie de caja misteriosa adonde es arrastrado el lector, sumiso ante una serie de acontecimientos tropelosos que no le brindan tiempo a recuperarse de una lectura que fluye como manantial, y pasmado al ser testigo de todo el horror que viven los protagonistas. Pese a la originalidad de la historia, sobre todo en nuestro contexto literario y dentro de la propia obra de Mildre, de alguna manera, por su atmósfera de tensión represiva y el a veces desenfadado modo de narrar, el libro guarda cierta relación con su antecedente inmediato, en el que unas vacas deciden iniciar un azaroso viaje en pos de la India con tal de que las reivindiquen en una tierra que las considera sagradas y no piensa en ellas como un posible alimento. Por el alto nivel alegórico y lo opresivo de las situaciones que viven los protagonistas y la poca esperanza de redención que su entorno les ofrece, se aprecia un eco lejano del Momo, de Michael Ende; El Museo de los recuerdos robados, de Ralf Isau; Rebelión en la granja, de George Orwell, y Nomeolvides, del cubano Ariel Ribeaux Diago. Pero el estilo de Mildre, magistral artífice que se mueve entre el humor y la sátira en una ágil manera de narrar y el desapego sentimental que muestra hacia sus propios personajes, la reivindica de toda posible influencia y la hace dómine de una historia en la que se mueve con todo el ritmo y la soltura que su oficio le permite, incluso cuando, honrando explícitamente al Konrad (o el niño que salió de una lata de conservas), de la célebre Christine Nöstlinger, utiliza el pretexto del niño perfecto prefabricado que cae en manos de un humano falible y real, leitmotiv que empleara la austriaca rescatando el conflicto del Pinocho, de Carlo Collodi, donde por primera vez se defiende la «imperfección» como una posible virtud para la infancia. Como asombrosa parodia de los tiempos modernos, de las sociedades que se deshumanizan y en cuyo seno queda relegado el más puro sentimiento en aras de otras razones menos apegadas a la especie, El niño congelado puede asustar a algunos lectores. No se trata de un libro amable ni edificante. Tampoco es una obra que dé consejos o moralejas y que de manera inteligente y magistral se muerde a sí misma la cola. Sencillamente es un llamado a la conciencia de cualquier persona. Un toque de alerta a nuestro intelecto más que a nuestro corazón. Una campana repicando con agudeza y estridencia en nuestros oídos, para avisarnos premonitoriamente: ¡Lectores, siempre deben estar alertas! c 153 BASILIA PAPASTAMATÍU ¿La poesía es para siempre?* entre el dolor y la alegría de estar viva escribir poesía para mí es dar y recibir una promesa de supervivencia T.K. Revista Casa de las Américas No. 283 abril-junio/2016 pp. 154-156 L 154 os versos con los que encabezo mi nota, pertenecientes a «III. La novela de la muerte», del libro La novela de la poesía, pienso que caracterizan muy bien a su autora, Tamara Kamenszain, o a la imagen que me hice de ella. Tuve la suerte de conocerla gracias a un amigo muy querido, Juan Andralis, quien siempre me demostró tener un ojo admirable para detectar al talento creador. Y me lo confirmó también con Tamara. Cuando finalizó la dictadura militar y pude regresar a la Argentina, después de dieciocho años de ausencia y un casi nulo contacto cultural con el país, enseguida que nos rencontramos le lancé a Andralis mi impaciente pregunta: quiénes eran a su juicio los mejores escritores argentinos en ese momento. Y con esa gran seguridad y convincentes argumentaciones, que solo nacen de la verdadera sabiduría, me fue poniendo al día sobre quiénes eran entonces los * Tamara Kamenszain: La novela de la poesía. Poesía reunida, pról. de Enrique Foffani, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2015. Premio de poesía José Lezama Lima. indispensables, y entre ellos, naturalmente, me citó a Tamara Kamenszain, opinión que luego me confirmarían otros amigos igualmente de juicio confiable. A partir de entonces, la lectura de sus libros me lo probó una y otra vez. Y en aquel mismo viaje del regreso tuve ocasión de conocerla personalmente. Nos acercaron intereses literarios comunes, preferencias y experiencias similares, amigos, al punto de que, en cada nuevo viaje que he hecho a partir de entonces a Buenos Aires, no hemos dejado de vernos, sea en –el living de– su casa o, como nos gusta tanto a los argentinos, en algún acogedor café de nuestro barrio (barrio de la ciudad que por casualidad compartimos). Por fortuna, y con toda justicia, el valor de su obra poética y teórica ha sido descubierto por editores sagaces y, paulatinamente, reconocida tanto por los críticos como por los lectores. Y no creo que alguien pueda ponerlo en duda ya que, como me lo señaló Andralis a inicios de los años ochenta, la obra de Tamara está entre lo mejor de la literatura nacional; afirmación que avalan las numerosas ediciones, traducciones y estudios que le han realizado en diversos lugares del mundo y, además, los importantes premios y reconocimientos que ha recibido, como el Primer Premio Municipal de Ensayo, la beca de la Fundación John Simon Guggenheim, el Premio Konex de Platino en el género poesía, la Medalla de Honor Pablo Neruda del Gobierno de Chile, el Primer Premio de Poesía Latinoamericana Festival de la Lira, el premio de la Feria del Libro de Argentina al mejor libro publicado en 2012 y el Premio de Poesía José Lezama Lima, que otorga la Casa de las Américas de Cuba al mejor libro de poesía publicado anualmente, para La novela de la poesía. Bajo este título, La novela de la poesía, publicado inicialmente por Adriana Hidalgo editora, Tamara Kamenszain reunió toda su obra poética: De este lado del Mediterráneo (1973), Los no (1977), La casa grande (1986), Vida de living (1991), Tango Bar (1998), El ghetto (2003), Solos y solas (2005), El eco de mi madre (2010), La novela de la poesía (2012), y habría también que agregar el conjunto de poemas que no alcanzaron en su momento la forma de libro, y que la autora decidió incorporar a esta edición. De este voluminoso compedio, con motivo del otorgamiento del Premio de Poesía José Lezama Lima, el Fondo Editorial de la Casa adelantó una selección de su contenido, pensando, creo, en los lectores cubanos; porque todavía son pocos los que conocen su obra –aunque sí, debo apuntar, la acompaña una extensa introducción de Enrique Foffani que ocupa cerca de la mitad del libro–. Pero si bien se trata de una muestra reducida, pienso que servirá de todos modos de incentivo para que quienes la lean se sientan muy motivados a buscar todos los textos que encuentren de Tamara, que es lo que hice apenas me la recomendaron. Enrique Foffani pone especial énfasis en la vinculación de la poética de Tamara con el neobarroco latinoamericano. Trata de establecer su relación, pertenencia o cercanía con esta tendencia que marcó cierta zona de la poesía de nuestro continente, fundamentalmente a partir del descubrimiento de la deslumbrante escritura de José Lezama Lima; gracias sobre todo al trabajo teórico entusiasta de Severo Sarduy para hacerlo visible y encontrar sus resonancias, similitudes y asimilaciones, concientes o no, en la literatura del Continente. Pero si bien, por ejemplo, dos de sus más visibles y brillantes representantes argentinos, Osvaldo Lamborghini y Néstor Perlonguer, han merecido la admiración y el estudio devoto de Tamara, su modo de hacer poesía la diferencia notoriamente de ellos. La vemos distante del ímpetu arrolladoramente transgresivo, con una palabra liberada que busca romper prejuicios y puritanismos, barriendo diques y fronteras, derrochándose en el goce infinito de una creación sin límites. Por más parentescos o ecos neobarrocos que le busquemos a Tamara hay en ella un equilibrio, una serenidad y una racionalidad muy profunda, que no pueden ocultar ni disimular algunas mascarillas carnavalescas ocasionales con las que experimenta el soltar amarras en el turbulento mar de las distorsiones. Su lenguaje se recrea y se reconstruye con maleable flexibilidad, se renlaza, se discontinúa, se fractura pero sin desgarramientos feroces, sin pompas de exuberante sensualidad; se rehace y retoma su compostura, su control. Nada más lejano que sus versos de esa pasión que atrapa a los textos neobarrocos en su salir como disparados, demoledores, incendiarios. A mi entender, en su poesía hay desencuentros, pérdidas, escapes, muertes de seres queridos, dramas –penas, pero no olvidos; se trata de buscar, reunir, recuperar, recordar, rescatar con el afecto, la memoria, evocar como una forma de devolver existencia, bucear en los orígenes, en las causas, en los porqués de nuestro ahora, sus lazos y enlaces. La poesía de Tamara no es de impugnación, para destruir, anonadar, rem155 Revista Casa de las Américas No. 283 abril-junio/2016 pp. 156-157 156 plazar lo que es o era por lo deseable. Hay en ella una contenida pero pudorosamente oculta ternura; una actitud de autora que es a la vez madre, hija, esposa, amiga, argentina, latinoamericana y judía, de más allá del Mediterráneo y de las pampas, poeta y teórica, formada por la lingüística y el sicoanálisis, que trata de abarcar todo, ser todo. No quiere perder patrias, pertenencias, símbolos, orígenes, nada parece abominar más que el olvido, la ingratitud, la desmemoria, las separaciones injustas; no a los desencuentros, a las fracturas, a los crueles abandonos. Nada más pavoroso que el vacío, la nada, lo desértico, el espacio yermo, la esterilidad que invade todo, donde el silencio –¿y entonces también la muerte?– se hace soberano. Se evocan los seres queridos; se nombran para recuperarlos, para incorporarlos dentro nuestro, evitar la disolución de la imagen o el recuerdo, la memoria perdida, juntar todo, unir todo, para lograr la fortaleza necesaria que ayude a perdurar, sobrevivir y hacer de la tierra nuestra tierra permanente. aunque no haya mucho que esperar, ni demasiado tiempo. Porque sabemos que todo es efímero, fugaz. Y solo testimoniar con la palabra, la escritura, la poesía, nos puede de alguna manera salvar, alcanzar alguna forma de permanencia, de presencia, de espiritualidad no vencida. Y quiero finalizar con estos expresivos versos de Tamara de la Parte I de La novela de la poesía, un libro ya memorable: «seguimos jugando con palabras / como si tuviéramos toda la vida / por delante un cuaderno a rayas / por detrás nuestros muertos queridos / hay que seguir hay que seguir [...]». c EUGENIO MARRÓN Mario Bellatin, viajero y escriba* C on el lápiz detrás de la oreja –como un carpintero entre virutas y serruchos–, pero más bien como un secretario que a orillas del Nilo se dispone a avanzar su correspondencia en los días de Tutankamon –el cálamo presto a deslizarse sobre el papiro mientras se derrite la barra de tinta entre las llamas del carbón– el escritor se trasmuta en declarante del lector –lo ha visto una sola vez y hace apenas una treintena de horas que lo conoció– para emprender las cerca de trescientas páginas que son esta misiva, a la vez inusual e inquietante, que es El libro uruguayo de los muertos, de Mario Bellatin (México, 1960). No es casual la alusión a los tiempos remotos del faraón a la hora de referir esta pieza, tal vez la más extensa y arriesgada de este bizarro novelista, vértice y síntesis de una obra en la que destellan, entre otros, títulos como Salón de belleza (1999), Shiki Nagaoka: una nariz de ficción (2001), Flores (2004) y El gran vidrio (2007): hay en ella, desde el título mismo, algo más que una posible invitación a rememorar zonas afines con El libro de los muertos, compendio de textos que los escribas egipcios ajustaban para que los difuntos fueran acompañados de precisas * Mario Bellatin: El libro uruguayo de los muertos, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, Premio de narrativa José María Arguedas 2015. solicitudes. Pero lo que en aquel eran peticiones, aquí son testimonios que se deslindan en audaz desarreglo temporal, donde prevalecen observación y comentario de lo que ha hecho y hará quien escribe, desafío que excede con creces los términos del dietario. «De alguna manera dejo que las palabras fluyan y que sean ellas las que marquen los límites y rumbos de los textos», advierte Bellatin en estas páginas que nos ocupan. Es así como tales confidencias adquieren en manos del lector lo posible de un modelo fragmentario para armar, a medida que se avanza entre segmentos soberanos y fugaces que perfilan una cartografía donde se suceden experiencias, descripciones, sueños, visitaciones y lecturas de variado talante, para adentrarnos en el proceso escriturario de quien se expande en exigir lo perentorio de ciertas demarcaciones. Hay momentos que resaltan muy singularmente en esta incursión por parajes tan diversos como tentadores que favorece El libro uruguayo de los muertos: la indagación en torno a una apó- crifa Frida Kahlo que trabaja en algún mercado, lo inmediato de un viaje a La Habana junto a Sergio Pitol, las evocaciones familiares y sus deslindes más fieles, la historia de Heráclito, el vigilante de las ratas, y –tal vez el cenit de este libro– la perspicacia, no exenta de visceral calado poético, para desplegar una enjundiosa e incitante disquisición sobre las representaciones de la muerte y su impronta en el devenir de México. Y junto a ello, no se escatiman reservas para notificar sobre predilecciones en torno a perros y cámaras fotográficas, padecimientos y medicinas que solicita, visitas a sicólogos, su pasión por el sufismo, y el encuentro con un ciego masajista. ¿Y por qué ese título, El libro uruguayo de los muertos, se preguntará el lector? El propio autor advierte casi al final, como clave de lectura posible, que puede ser «una suerte de tratado sobre mi empecinamiento por seguir habitando mi casa» y tal eventualidad no es desdeñable. Como el secretario ya avistado al comienzo de esta reseña, podemos inferir con certidumbre que el escritor se desplaza a orillas de su riada personal sin salir del hogar de sus palabras, al igual que el Conde de Lautréamont cuando cabalgaba en uno de los cantos de Maldoror. Sí: todo es factible a la hora de Mario Bellatin, viajero y escriba. c 157