MI ABUELA Y EL CARACOL
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 2006 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) MI ABUELA Y EL CARACOL Flavia Company Anteriormente he estado en Verines una vez, hace algunos años. Ya entonces hablé de mi abuela. No de lo que mi abuela decía de mí, cosa que me habría ruborizado sobremanera, sino sobre su afición a la literatura y, en particular, a los cuentos. Hoy vuelvo a Verines y de nuevo hablo de mi abuela. Cuando empecé a preparar estas palabras de hoy, decidí rendirme ante la evidencia y no resistirme: Verines y mi abuela están relacionados en mi memoria de una manera íntima y definitiva. Asumo por lo tanto que, indefectiblemente, todas las veces que venga a Asturias, hablaré de ella. Durante los últimos años de su vida mi abuela vivía en compañía de un caracol. No sabía si estaba vivo. Había aparecido de pronto en su cocina. Lo encontró pegado a la pared de azulejos amarillos. De un día para el otro. Solo. Sin más caracoles a la vista. Le hablaba. Ella a él, se entiende. Le decía: “Yo creo que tenés que estar vivo. Si no, te caerías”. El caracol, en efecto, estaba totalmente fuera de lugar, pero sobrevivía. Se ve que llevaba a cuestas lo imprescindible. Lo que lo hacía extraño era su soledad, que no hubiera otros caracoles como él a su alrededor, que no se supiera con exactitud su procedencia. Porque ese mismo caracol, de haber estado en una pradera llena de caracoles, habría sido uno más, indistinto. La excepcionalidad de ese caracol es que se había convertido en el compañero de piso de mi abuela, una emigrante que quizás se identificaba con él. Tal vez por eso lo conservaba y de vez en cuando dejaba a su alcance alguna hoja de lechuga, y tal vez por eso se pasaba ratos mirándolo y de vez en cuando decía “yo creo que algún centímetro se movió, qué querés que te diga. Pobre, seguro que está vivo”. Sea como fuere, la vida del caracol era extraña. Una especie de vida inmóvil, una vida que no lo parecía. En su libro “Argentina: Años de alambradas culturales”, dice Julio Cortázar que <“el exilio (…) es como una muerte inconcebiblemente horrible porque es una muerte que se sigue viviendo conscientemente, algo como lo que Edgar Allan Poe describió en ese relato que se llama “El entierro prematuro”> (Pg. 18). Vamos ahora a lo que dice Poe en su cuento que, recordemos, narra la historia de un hombre que sufre frecuentes catalepsias y que tiene un terror angustioso a ser enterrado vivo durante una de ellas: 1 “¡Horrible, sí, la sospecha, pero más horrible el destino! Puede asegurarse sin vacilación que ningún suceso se presta tan terriblemente como la inhumación antes de la muerte para llevar al colmo de la angustia física y mental. La intolerable opresión de los pulmones, las sofocantes emanaciones de la tierra húmeda, las vestiduras fúnebres que se adhieren, el rígido abrazo de la morada estrecha, la negrura de la noche absoluta, el silencio como un mar abrumador, la invisible pero palpable presencia del vencedor gusano, estas cosas, junto con los recuerdos del aire y la hierba que crecen arriba, la memoria de los amigos queridos que volarían a salvarnos si se enteraran de nuestro destino, y la conciencia de que nunca podrán enterarse de él, de que nuestra suerte desesperanzada es la de los muertos de verdad, estas consideraciones, digo, llevan al corazón aún palpitante a un grado de espantoso e intolerable horror, ante el cual la imaginación más audaz retrocede. No conocemos nada tan angustioso en la Tierra, no podemos pensar en nada tan horrible en los dominios del más profundo Infierno. Y por eso todos los relatos sobre este tópico tienen un interés profundo; interés que, sin embargo, en el sagrado espanto del tópico mismo, depende justa y específicamente de nuestra creencia en la verdad del asunto narrado. Lo que voy a contar ahora es mi propio conocimiento real, mi experiencia efectiva y personal”. Estas dos últimas frases son igualmente de Poe, pero podría apropiármelas, con todos los respetos, para explicar qué produjo en mí el irme de mi tierra, el que me hicieran desaparecer, durante la infancia, de la vista de mis amistades, de mis maestras, de mis rincones. Me provocó la necesidad de contar. Creo que muy probablemente, de no haber perdido mis referentes, de no haberme encontrado de pronto sola en una enorme superficie de azulejos amarillos, con todos mis recuerdos a cuestas, ya imposibles de compartir con quienes formaban parte de ellos, probablemente, digo, no habría tenido la suerte de convertirme en escritora, no habría necesitado contar mi experiencia, contarla a quienes ya no estaban cerca, a quienes me habían dado por perdida, por ausente, de alguna forma por muerta, sin saber de la imposibilidad de salir del cofre en el que me habían metido, ese cofre llamado promesas de futuro, paz, situación política estable. En el mismo libro que he citado antes, Julio Cortázar dice: “El solo hecho de que cualquier libro esté escrito en un idioma determinado, lo coloca automáticamente en un contexto preciso a la vez que lo separa de otras zonas culturales, y tanto la temática como las ideas y los sentimientos del autor contribuyen a localizar todavía más este contacto inevitable entre la obra escrita y su realidad circundante”. Ocurre que cuando la realidad circundante ha desaparecido, o es otra, esas relaciones entre autor y realidad se modifican y, en mi opinión modifican, y no poco, también sus escritos. Tal vez, incluso, es ahí donde radica el deseo de contar. A fin de cuentas contar es contarse, y contarse es una manera de identificarse, de buscar la propia identidad. Contarse es un modo de buscarse cuando una ya no tiene a su alrededor testigos o aquellos a quienes consideraba testigos. Para el caracol, sin ir más lejos, mi abuela no era un testigo. El caracol estaba ahí sin sus semejantes, a buen seguro porque se había salvado de alguna caracolada que mi abuela, aunque le daba mucha pena matarlos, de vez en cuando cocinaba. Era un superviviente. Y para saberlo tenía que decírselo a sí mismo, y para saber que era caracol y no hormiga, por ejemplo, tenía que decírselo a sí mismo. Yo creo que, si ese caracol hubiese podido, habría escrito. 2 No le quedaba otro camino. Lo mismo me pasó a mí, o esa es la idea que vengo hoy a exponer aquí: si no hubiese desaparecido de la vista de mis referentes (si no hubiesen desaparecido de mi vista), y además sin elegirlo, es más que probable que me hubiese dedicado a la música, y no a las palabras. En fin, al morir mi abuela, me tocó el dolor de desmantelar su casa. Cuando vi al caracol, no lo toqué. Pensé: No cabe duda de que habrá desarrollado otro tipo de raíces, capaces de hundirse en los azulejos. Nunca sabré si estaba vivo. Pero no se caía, eso es lo que cuenta. 3


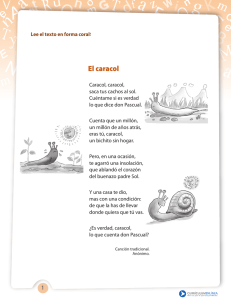
![Conto: O nome do caracol [Tipo 284* ]. Mitos](http://s2.studylib.es/store/data/006529331_1-8357917a10910d3d7462c4b9310f0838-300x300.png)

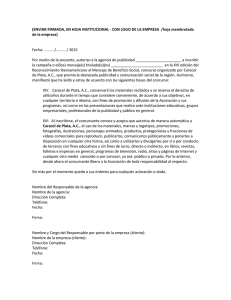
![[ACEPTO], usted manifiesta de manera expresa e](http://s2.studylib.es/store/data/005025707_1-f43af433b384a3574c3e9ea420e434f0-300x300.png)