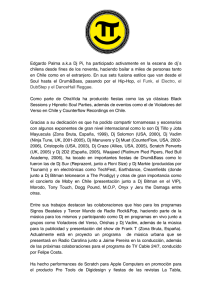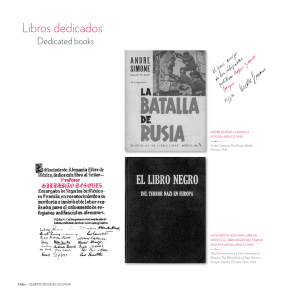Era el año 1963.Yo estaba en Hollywood rodando Un domingo en
Anuncio

Era el año 1963.Yo estaba en Hollywood rodando Un domingo en Nueva York,mi sexta película, cuando me llamó mi agente para decirme que Roger Vadim quería que fuera a Francia para hacer una nueva versión de La Ronde, un clásico de culto de los años cincuenta. Pedí a mi agente que le mandara inmediatamente un telegrama diciendo que «¡yo en la vida trabajaría con Vadim!». Había visto Y Dios creó... la mujer y, aunque Brigitte Bardot me parecía una fascinante fuerza de la naturaleza y reconocía que la película representaba una forma distinta e iconoclasta de hacer cine, tampoco me parecía para tanto. Además, recordaba haberme sentido en peligro cuando nos conocimos hacía años en París. Pero Francia parecía formar parte de mi futuro, porque poco después el director francés René Clément voló a Los Ángeles para proponerme una película con Alain Delon, uno de los actores más taquilleros en la Europa de entonces. Acepté. Me atraía la idea de irme al otro lado del océano, dejando atrás Hollywood y la alargada sombra de mi padre. Además, Francia era el centro de la nouvelle vague, con jóvenes directores como Truffaut, Godard, Chabrol, Malle… y Vadim. Clément era mayor que todos ellos y no formaba parte de la nueva corriente, pero había dirigido la magnífica película Juegos prohibidos. En mi segundo viaje a París en otoño de 1963, volví a enamorarme de la ciudad, pero esta vez me pareció acogedora y dispuesta a enseñarme el arte de vivir, en vez de una gran fiesta de la que yo estaba excluida. La prensa francesa me recibió con tal cariño que me dio la sensación de ser una hija que vuelve a casa después de muchos años. La persona que me acogió con los brazos abiertos y me hizo sentirme a gusto en París fue la famosa actriz francesa Simone Signoret. Con su encantador ceceo, sus sensuales labios carnosos y sus ojos azules de enormes párpados, era una mujer fuerte y terca que siempre insistía en querer ser primero una persona y después una actriz.Vivía con su marido, el actor y cantante Yves Montand, en un apartamento encima del restaurante Paul, en l’Ile de la Cité, la diminuta isla triangular que había en mitad del Sena, justo enfrente de mi hotel. Eran muy amigos del director Costa-Gavras, que casualmente trabajaba de ayudante de dirección en Los felinos, la película de Clément que iba a hacer yo. Más adelante dirigiría magníficos thriller políticos como Z, Estado de sitio o Desaparecido, y era uno de los amigos a los que Simone e Yves invitaban a cenar la comida que encargaban al restaurante Paul y a quedarse hablando animadamente hasta altas horas de la noche. La magnífica sensación de «no tenemos ninguna prisa y no hay nada mejor que una buena conversación» recordaba al piso de los Strasberg en Nueva York, donde Yves y Simone habían estado varias veces. Además de la buena comida y el buen vino, los franceses aprecian mucho el intelecto. Al fin y al cabo, fue el filósofo francés René Descartes quien dijo: «Pienso, luego existo». Yo había conocido a Simone en 1959, cuando acompañó a Yves a Nueva York, donde su espectáculo tipo «hombre-orquesta», Una noche con Yves Montand, fue un éxito absoluto en Broadway. Mi padre,Afdera y yo cenamos con ellos en el hotel Algonquin, y recordaba haber visto a Simone mirar a mi padre con adoración. Años después, en París, me hablaba de sus películas: Bloqueo, Las uvas de la ira, El joven Lincoln y Doce hombres sin piedad. Lo que admiraba eran los valores que representaban y la calidad de los personajes que interpretaba mi padre, y empecé a verle de otra manera. Aunque esos valores tan admirables no siempre los llevara a casa, ya tenía la edad suficiente para saber que existen muchos tipos de necesidades: los niños necesitan padres cariñosos y la gente necesita héroes cuyo ejemplo seguir. Quizá no fuera tan sencillo ser un héroe y, además, un padre. Para el gran público, Papá era el Tom Joad de Las uvas de la ira. Fui cayendo en la cuenta de que los franceses me adoraban no sólo por ser una actriz americana o por ser hija de un actor americano, sino por ser hija de Henry Fonda, que en su opinión representaba lo mejor de Estados Unidos, el mismo Estados Unidos que representaba el presidente John Kennedy. Yo me había ido a Francia con la esperanza de eliminar de mi identidad a la «hija de papá», pero acabé descubriendo que estaba orgullosa de casi todo lo que él simbolizaba y me alegraba de que me asociaran con ello. Antes de ir a Francia, no había conocido a nadie que se aproximara al cine desde una perspectiva intelectual, ni me había planteado la influencia que podía tener el cine estadounidense en el cine europeo, desde las gansadas de las comedias de Jerry Lewis hasta las obras de John Ford,Alfred Hitchcock y Preston Sturges. Fue en Francia donde entré en contacto con el comunismo como filosofía de la vida y, como durante muchos años quienes pretenden desprestigiarme me han acusado de ser una comunista convencida, me gustaría puntualizar una serie de cosas. Al ir conociendo mejor a Simone e Yves, me enteré de que formaban parte de un grupo de intelectuales franceses de izquierdas en el que también estaban la otra Simone (de Beauvoir) y su compañero Jean-Paul Sartre, y, por supuesto,Albert Camus, que había muerto en 1960.Todos ellos estaban engagé, es decir, comprometidos con el activismo político, y eran simpatizantes del Partido Comunista Francés (el PCF), al que varios habían pertenecido y después abandonado, aunque otros jamás habían sido miembros. Simone e Yves jamás se afiliaron, pero compartían una gran parte de sus principios. Lo que ellos y varios otros artistas franceses aborrecían era la doctrinaria política cultural del PCF, que tachaba la libertad artística de crimen pequeñoburgués. A pesar de todo, la comunidad intelectual y artística francesa siempre había estado muy ligada al Partido Comunista, al que consideraban capaz de obrar grandes cambios. Desde los tiempos de la Revolución Francesa, cuando tuvieron una enorme importancia en el derrocamiento de la monarquía, los intelectuales franceses siempre se han visto a sí mismos como agentes del progreso social. En su mayoría, desconfiaban de la OTAN, de las armas nucleares y de la última guerra en la que Estados Unidos fingía no tomar parte: la de Vietnam. Una parte importante de la intelligentsia francesa había capitaneado el movimiento contra la guerra colonial de su propio país en Vietnam, había formado parte de la Resistencia clandestina durante la ocupación alemana y consideraba el Partido Comunista como la única manera viable de frenar el fascismo. Acostumbrada al sistema bipartidista estadounidense, me asombró enterarme de la cantidad de partidos políticos que había en Francia, unos grandes y poderosos, otros pequeños,muchos de ellos nacidos tras una crisis concreta y desaparecidos o transformados en otros nuevos. El Partido Comunista era uno de los seis partidos políticos legales con representación en el Parlamento francés. Recuerdo haber leído que cuando yo vivía en París, en las décadas de 1950 y 1960, casi un cuarenta por ciento de los franceses votaban a los comunistas. El Partido Comunista formaba parte del complicado panorama político del país y no era especialmente peligroso.Yo aún no me había metido en política y tampoco me interesaban demasiado la teoría ni la ideología (cosa que mantengo), y nadie se empeñó en que me involucrara más. Es decir, no hicieron proselitismo conmigo. Pero creo que este prolongado contacto personal (y aséptico) con el comunismo europeo sirve para entender por qué más adelante sí acabé engagé, como decía Simone. A mí nunca me dio ese pánico enfermizo que les daba a tantos estadounidenses. En mi opinión, pudiendo elegir, la gente tendía a mantener el equilibrio entre un capitalismo librecambista y un sistema de gobierno más centralizado. Lo fundamental era tener una «capacidad de elección». Curiosamente, mientras viví en París me sentí más «americana» que nunca. Tuve que marcharme de mi país para darme cuenta de lo distintos que somos y de lo que supone ser una ciudadana estadounidense. En Francia (y después descubrí que en el resto de Europa también), las diferencias sociales son mucho más obvias. Existe una marcada desigualdad entre la burguesía, la aristocracia y el proletariado (la clase trabajadora), siendo raro que se crucen unas con otras. El nacimiento marca el destino. En cambio, en Estados Unidos existe una mayor fluidez social, cosa especialmente cierta en los años cincuenta. Aunque hoy sí existe una creciente élite hereditaria y las marcadas diferencias económicas son un importante obstáculo, en aquel entonces se daba por hecho que en Estados Unidos una persona de procedencia modesta podía mejorar sustancialmente su modo de vida, teniendo buena salud, un progenitor favorable, una educación adecuada y un poco de suerte. Esta fluidez, unida a una estabilidad política memorable, nos aporta una gran dosis de energía y optimismo. Sería maravilloso que todos los estadounidenses hubieran podido contemplar su país desde el otro lado del océano a principios de los años sesenta. En cualquier caso, aquél era un momento mágico para ser «una americana en París». Durante la presidencia de Eisenhower, los franceses nos habían considerado un pueblo muy gauche, gritón y vulgar. Nos llamaban «los feos». Pero con la llegada de Kennedy y Jackie a la Casa Blanca, todo pareció cambiar. Los Kennedy nos aportaron un prestigio internacional, y a los estadounidenses que vivíamos en París nos benefició su popularidad. El 22 de noviembre entré en el vestíbulo de mi hotel, después de haber pasado el día rodando la película de Clément. Junto a la recepción, hablando por teléfono, estaba el actor americano Keir Dullea con la cara lívida. «Han pegado un tiro a Kennedy. Parece ser que ha muerto», me dijo. Nos miramos uno al otro sin hablar.Yo fui a sentarme en el vestíbulo, anonadada, esperando a ver si llegaban más noticias.Tenía concertada una entrevista con la revista de cine francesa Cahiers du Cinéma y el periodista me preguntó si quería cancelarla. «No», le contesté. «Me vendrá bien hablar.» Subimos a mi habitación y tras un desganado intento de hacer la entrevista, a los dos nos entró la llorera. Poco después me llamó Simone. Estaba llorando y me dijo que no debería estar sola en una noche así. Insistió en que fuera a su casa y cuando llegué me di cuenta de que Simone,Yves y sus amigos lloraban la muerte de Kennedy como si fuera algo suyo. Esa noche todos compartimos una sensación de fatalismo atroz e increíble. El mundo institucional en el que yo creía desde pequeña había perdido su solidez.Y la cosa iba a peor. Faltaban por llegar las muertes de Bobby y Martin.* Yo había ido a Francia a trabajar, pero también me habían influido una serie de motivos más personales. Quería intentar oír el sonido de mi voz interna, intentar averiguar quién era yo en realidad, o al menos descubrir una identidad más interesante que la que parecía haber adoptado inevitablemente en mi país. Al final pasé seis años en Francia.Y al caer en manos de un hombre experto en pulir la identidad de las mujeres con quienes compartía su vida, inicié una nueva etapa, la de imitadora de un falso personaje femenino. Íbamos cogidas del brazo, caminando solemnemente tras su féretro por las estrechas calles doradas del barrio antiguo de Saint Tropez: Brigitte Bardot, Annette Stroyberg, Catherine Schneider, Marie-Christine Barrault y yo, todas las mujeres y compañeras de Vadim (sólo faltaban Catherine Deneuve y Ann Biderman). Por delante iba nuestra hija de treinta y un años,Vanessa Vadim, que llevaba en brazos a su hijo pequeño, Malcolm, y de la mano a su medio hermano Vania (hijo de Vadim con Catherine Schneider). Las calles estaban abarrotadas de curiosos, fans y viejos amigos que habían ido a dar el pésame. Hacía sólo dos meses que había comenzado el nuevo milenio. La misa en la pequeña iglesia episcopaliana la había organizado Catherine Schneider, con quien se casó después de mí. Un cura dio un solemne sermón en francés con mucho acento escocés. Pero todo aquello fue una curiosa mezcolanza. La viuda de Vadim, Marie-Christine Barrault —sobrina del famoso actor francés Jean-Louis Barrault y protagonista de películas como Cousin, Cousine estaba hablando de Vadim con aire de tragedia griega cuando el estallido de un larguísimo pedo interrumpió su monólogo. Había sido su nieto Malcolm, que hizo reír a toda la concurrencia, cosa que Vadim hubiera sabido apreciar. Siempre le gustaron las carcajadas, sobre todo si servían para interrumpir una ocasión solemne. Al salir de la iglesia nos sorprendieron tres violinistas rusos perfectamente ataviados, que empezaron a tocar una conmovedora melodía eslava en torno al ataúd. Esta sorpresa la había organizado Brigitte por su cuenta. Me emocionó que quisiera hacer hincapié en la procedencia rusa de Vadim precisamente el día de su entierro y de aquella manera. De camino hacia el cementerio, fuimos arrancando ramas de mimosa y las pusimos encima del ataúd al ir pasando a darle nuestro último adiós. Vadim y yo habíamos pasado muchos momentos felices en Saint Tropez, y cuando llegábamos al puerto en su despampanante lancha Chris-Craft después de pasar el día de picnic en alguna isla o haciendo esquí acuático, siempre mirábamos hacia el cementerio antiguo que había encima del acantilado, al que Vanessa llamaba «el pueblo de los muertos». Un día, cuando tenía unos cinco años,Vanessa iba andando con su padre por la carretera que pasaba por encima del cementerio. Al verlo se detuvo, miró las estelas funerarias cubiertas de moho y empezó a hacer preguntas sobre la muerte y la conservación del alma. En su autobiografía, Memorias del diablo,Vadim escribió: Dijo que casi seguro que había algún tipo de existencia después de la muerte, pero le daba miedo que no hubiera ningún lugar sensato donde pudiéramos quedar para encontrarnos. Se le empañaron los ojos y un par de lágrimas silenciosas le rodaron por las mejillas. Entonces, de repente, se le animó la cara. —Pues nos morimos a la vez y ya está —me dijo. Es una promesa muy difícil de mantener, pero le di mi palabra de que me iba a morir muy, muy viejo para poder esperarla. Los dos siempre estuvieron muy unidos. Él murió con Vanessa tumbada a su lado, con la cabeza recostada sobre su pecho.Vivió lo suficiente para ver a su hija convertirse en una mujer extraordinaria y para conocer a su nieto, al que él llamaba Buda. Después del entierro fuimos a casa de Catherine Schneider, y bebimos, y hablamos, y nos reímos de lo «vadimesca» que era la situación: tantas de sus mujeres juntas, recordándole y contándonos unas a otras por qué le habíamos querido. Lo que no salió a relucir ese día fueron los motivos por los que todas le habíamos abandonado. Al releer el libro de Vadim, Bardot, Deneuve, Fonda, me topé con algo que dijo Catherine Deneuve en una entrevista y que quizá se acerque a la verdad: «No tengo claro que no fuera él quien nos dejó [a nosotras]. Mira, a una persona la puedes abandonar haciendo todo lo posible para que te abandone». Su nombre completo era Roger Vadim Plemiannikov y durante años el nombre que aparecía en mi pasaporte fue «Jane Fonda Plemiannikov». Plemiannikov significa «sobrino» y parece ser que su familia desciende del gran conquistador mongol Gengis Kan. De ahí deben de venir los exóticos ojos que han heredado mi hija y mi nieto. En Francia, a los niños hay que inscribirlos con un nombre oficialmente válido. De ahí el «Roger», pero todas las personas que le conocían le llamaban Vadim. Sus años de aprendizaje transcurrieron durante la ocupación nazi y aquello debió de tener una profunda influencia en su carácter. En Bardot, Deneuve, Fonda hablaba de la hipocresía política que presenció, como el colaboracionismo de los curas con el enemigo, además de los actos de heroísmo que se daban: A los dieciséis años me marqué una norma: iba a aprovechar todo lo bueno que pudiera darme la vida... sus placeres. El mar, la naturaleza, el deporte, los coches Ferrari, los amigos y colegas, el arte, las noches de perdición, la belleza de las mujeres, la insolencia y el inconformismo social. Mantuve mis ideas políticas (soy un liberal alérgico a las palabras «fanatismo» e «intolerancia »), pero me he negado siempre a comprometerme. Creo en el hombre como individuo, pero he perdido la fe en la humanidad a gran escala. [...]