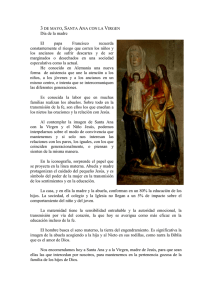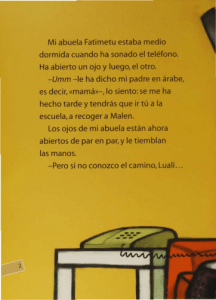Accésit Título : « Mi abuela María» Autora : Dª Mª Ángeles Soriano
Anuncio

Accésit Título : « Mi abuela María» Autora : Dª Mª Ángeles Soriano Caturla Nací en un pueblecito de la provincia de Alicante, rodeado de montañas; vivíamos unas 800 personas y otras tantas, en caseríos diseminados. Entonces era un pueblo eminentemente agrícola. La uva, para elaborar el vino, era su mayor fuente de riqueza, así como también la almendra y la oliva. El vino lo fabricaba cada cosechero en su propia bodega, pisando la uva con unas alpargatas de esparto, muy rústicas. Cuando en los meses de diciembre y enero, la aceituna la trasladaban a la almazara, que estaba cerca de casa, para transformarla en aceite, el aroma que desprendía, se extendía y unía el pan cocido, que producía la panadería situada en la misma calle. Algo más arriba, estaba el molino de trigo, y en la calle principal: dos tiendas de comestibles, dos carnicerías, cuyos embutidos eran famosos en toda la provincia; tres panaderías y dos tiendas de ropa, que vendían, además de telas y vestidos, productos de mercería, bisutería y objetos de regalo, en eso consistía toda su actividad comercial. Algunas montañas atesoraban mármol, cuya extracción daba trabajo a muchos hombres, más tarde surgió en el pueblo la primera fábrica de mármol. En aquellos tiempos era un pueblo vivo y lleno de alegría, al no existir la televisión, la gente salía más a la calle para distraerse, sobre todo en verano, y por la noche, muchas familias cenaban en la puerta de sus casas, acompañados por sus vecinos, así disfrutaban de la brisa fresca, que a esas horas llegaba de las montañas. Por la mañana, Ernesto recorría las calles con su carro de helados caseros, gritando: ¡Aigua seva!, 1 era la manera de enterarnos de su llegada y cada cual con su jarrita, compraba dos o tres pesetas de este refresco, también se aprovechaba para hacer tertulia con los amigos y conocidos. El invierno tenía su encanto, su toque especial: los domingos muy temprano, el canto de las mujeres que rezaban el rosario por las calles me despertaba, para mí era una bonita serenata escuchar:¡Dios te salve María, llena eres de gracia! En febrero, los Carnavales hacían olvidar la rutina diaria, para dedicar tiempo a preparar los disfraces y salir luego por las calles, disfrazados y con la cara tapada, armando verdadera algarabía. A mí me daban mucho miedo, pero no me impedía correr tras ellos. Estas fiestas profanas estaban prohibidas, pero nadie hacía caso y rara era la familiar que no “caía” en la tentación de vestirse de máscara. Se subsistía en paz y tranquilidad. La monotonía la rompían varias cosas: ese contacto tan cercano de unos con otros, el cotilleo más o menos sano, y el buen humor que solía existir. La vida de todos transcurría con sencillez. Las gentes eran alegres, bromistas, de palabra alta, quiero decir que se hablaba fuerte, cerca del grito. Eran amables y serviciales, se volcaban ante una desgracia, aunque también existían riñas entre vecinos, y aún peor, entre familias. Odios y enemistades sin duda los había, pero ¡qué lejos estaba yo de esto último... tan impensable para mí, en esa edad tierna e inocente! No me gustaba nada ir a la escuela, y nunca olvidaré los primeros días de clase de mi primer años de parvulario ¡Dios qué mal lo pasé!. Yo sólo quería estar con mi mamá, siempre con ella. ¡Era tan tímida!...El mecanismo para dejarme en la escuela era 1 ¡Aigua seva!: agua cebada el siguiente: después de comer, mi madre me llevaba a la pinada, era una finca particular abierta a todos. A esas horas solía hacer calor, yo de la mano de mi madre me hallaba segura y feliz. Su voz dulce y sosegada me llenaba de paz. Sin darme cuenta me encontraba en la puerta de la escuela, rodeada de niños que gritaban. De pronto notaba que mi madre había desaparecido y yo sólo quería llorar... En casa vivíamos: mis padres, mi hermano, tres años mayor que yo, y mi abuela María que era bastante viejecita, pero nunca supe su edad real, porque jamás confesó sus años y mi padre tampoco lo decía. La recuerdo vestida de negro, no muy alta, pero erguida y delgada, sin parecer esquelética o enjuta como tantas abuelitas de mi pueblo. Su pelo era escaso, largo y blanco, que recogía haciéndose un moño sobre la nuca, no recuerdo haberla visto ir a la peluquería. Padecía asma bronquial y cuando le daba alguna crisis sufría enormemente, por eso dormía en la planta baja, ya que subir escaleras le resultaba fatigoso. En su habitación estaba su mundo, o los restos de toda una vida: su cama con su edredón dorado, la mesita de noche, su mesa camilla redonda cubierta de un grueso tapete, que la envolvía totalmente cobijando un brasero de cisco desde la mañana a la noche. Su sillón gastado por el uso, más otro y algunas sillas, todo estilo Luís XV. Un tocador antiguo con espejo, cajones y armario. Sobre la pared: el lavabo y la jarra de agua. Un gran ropero con una luna inmensa cubría toda una pared, al abrirlo despedía olor a naftalina y otros aromas que me hacían imaginar vidas anteriores, mezcla de esperanzas, ilusiones y desencantos. De vez en cuando me mostraba un montón de fotos, era un premio para mí, porque me encantaba ver a esos personajes, que algo tenían que ver conmigo, porque eran mis antepasados. Ella con mucha tranquilidad deslizaba foto tras foto, explicándome no sólo quienes eran, sino sus vidas. Así conocí a su marido, mi abuelo Ramón, aparecía muy serio con unos grandes bigotes, vestido de militar. Murió antes de la guerra. Luego los más cercanos, sus hijos: Pepe (mi padre), Enrique y Remigio, entonces cogía la foto de éste último y la acercaba a sus labios como una reliquia. Remigio era el médico de u pueblo no muy grande de la provincia de Zaragoza; después de la guerra, fue detenido y a continuación vilmente asesinado, simplemente por haber sido un republicano activo, sin concederle la oportunidad de defenderse mediante un juicio. Tanto para mi abuela como para mi padre fue una gran tragedia, quedándoles para siempre la impotencia de no haber podido ayudarle, porque los hechos estaban consumados cuando recibieron la fatal noticia. La foto de su única hija, maría, que murió a los nueve años abrasada accidentalmente. Otra imagen de un niño, su último hijo, que murió a los 13 meses por la reacción de la vacuna contra la viruela. Así acababan las historias de mis ascendientes, para mí era la parte más dura y desgarradora. Sobre su mesa camilla o en la mesita de noche, su misal viejecito, entre sus páginas los santos más queridos, oraciones y esquelas. De las paredes colgaban: un gran retrato de su hija, el mío pintado al óleo por un pintor amigo de mis padres, una estampa de San Antonio de Padua y quizás alguna otra de santos. En un rincón su vieja máquina de coser. Alguna vez me mostraba los restos de su ajuar, aún sin estrenar: sábanas de hilo bordadas a mano, mantelerías blancas con su finísimo bordado, servilletas y toallas cuyos motivos en realce eran figuras chinas de colores delicados, pañuelos blancos de hilo muy fino donde se leía: Antonio, el nombre de su primer novio, su gran amor. Entonces me contaba la historia de esta relación truncada por la traición y mentiras de él, pues se fue a Madrid a estudiar arquitectura, pero en realidad a lo que se dedicó fue a jugar y a beber, olvidando los estudios, las promesas y los proyectos para el futuro. A pesar de que los padres de mi abuela le prohibieron seguir con él, ella no les obedeció ni les creyó, continuando en contacto con su novio por medio de cartas escritas por la noche, bajo la luz de una vela. Por desgracia fue verdad, y ante la evidencia tuvo que cortar con Antonio. Pasaron varios años hasta que se casó con mi abuelo Ramón, un militar que volvió a su pueblo tras la derrota de Cuba, apenas se conocían cuando se casaron, pero entonces, en general, la finalidad de la mujer era el matrimonio, para crear una familia lo más numerosa posible. Ellas, que era muy viva e inquieta, quiso ser maestra, pero sus padres se opuso rotundamente, argumentando que no estaba bien el que la mujer trabajase fuera del hogar, la idea común consistía en que las maestras se casaban con los vagos o chulos del pueblo. Naturalmente esta teoría sería exagerada. Lo que sucedía es que el hombre tenía la responsabilidad de trabajar para mantener a su esposa e hijos, así, mi abuela como tantas mujeres de su época, tuvo que ahogar sus inquietudes. A mi abuela le gustaba muchísimo la música, de jovencita tomó clases de guitarra con un profesor ciego. Más tarde, viviendo en Zaragoza, pudo disfrutar de este arte, porque cuando llegaba alguna compañía de zarzuela, no se perdía ninguna actuación. Todas las tardes, junto a su amiga Dña. Flora, esposa de otro militar, ocupaban las primeras butacas del teatro, aunque repitieran la obra durante meses. Por eso quiso que mi padre estudiase piano, por ser el más dotado de sus hijos. Además de contarme historias, cuentos o biografías, también “interpretaba” las zarzuelas que más le gustaban: primero me contaba el argumento, tarareaba la introducción, luego hacía los dúos, los coros, sólo le faltaba bailar. Yo, al escucharla, vivía con intensidad la historia de amor que sus protagonistas nos ofrecían. Mi abuela estaba muy cuidada por mis padres. Para que no se enfriara en invierno, comía en su habitación, pues tanto el comedor como el resto de la casa están helados. Nuestra casa estaba en el centro del pueblo, farmacia y vivienda juntas, ya que mi padre era el farmacéutico. Se instaló antes de la guerra. Por ser la única farmacia, tenía que estar disponible al público las 24 horas del día, durante todo el año, al igual que ocurría con el médico. En la planta baja estaba el negocio, al lado de éste, la habitación de mi abuela. Desde la farmacia se llegaba al comedor, de donde partía la escalera para subir al primer y único piso. Junto al comedor se hallaba una salita muy húmeda cuya ventana daba al patio, la componía: el piano de mis padres (pues mi madre era profesora de piano), el secreter, una pequeña mesa camilla, un sofá, dos estanterías con libros y varias sillas. Cerca de la cocina estaba la “cuadra” que nos servía de trastero, pues allí se ubicaban: cajones vacíos, barriles de bicarbonato, leña, carbón, una escalera, garrafas llenas de alcohol y vacías, bidones de aguarrás, etc. El final de la casa nos llevaba a la cocina: fría, inhóspita, oscura, la luz llegaba de la puerta que daba a un patio muy reducido y maloliente, a pesar de las flores que crecían en las macetas y el jazminero del rincón, pues del sumidero y del retrete emanaban olores pestilentes. No había agua corriente, la traíamos de una fuente que estaba al final del pueblo. Tampoco existía alcantarillado, las aguas sucias se tiraban al sumidero o a la calle. Las neveras sólo las veíamos en las películas americanas. En el primer piso estaban los dormitorios: el de mis padres y el que yo compartía con mi hermano, ambos daban a la calle con salida a un estrecho balcón, que mi madre lo tenía repleto de macetas con geranios de diversos colores y varias especies de claveles. Nuestro dormitorio comunicaba con una especie de trastero, allí mi padre tenía un banco de carpintero, sus herramientas, utensilios de electricidad, baúles, maletas, lejas donde se apilaban todo tipo de cachivaches... servía así mismo como cuarto de plancha e incluso dormitorio para invitados. Del trastero se pasaba a una terraza no muy grande, y a un descansillo que tenía una ventanita profunda que servía de jaula, cuando mi hermano cazaba algún mochuelo. En las paredes colgaban estanterías con libros antiguos, las novelas y revistas preferidas de mi madre. En un rincón una mesa de estudio y un armario. De esta especie de salita salía la escalera. No teníamos cuarto de baño al igual que el resto de los habitantes, y creo que no lo echábamos de menos porque nacimos con esta carencia. A mi madre sí le hubiese gustado disponer de él, pero mi padre sólo pudo comprarle un bidé y un lavabo que adosó a la pared de su dormitorio. Todos los días se calentaba una gran olla de agua y se lavaba de arriba a bajo, por eso se la veía tan limpia, mucho más que al resto de las mujeres que solían asearse con aguardiente. Mi abuela, como ya expliqué, estaba delicada, su asma fue consecuencia de una bronquitis mal curada, que de vez en cuando le producía graves crisis, por lo que mi padre le instaló un timbre en la cabecera de su cama, que al pulsarlo sonaba en su dormitorio, con este aviso la podía auxiliar por la noche con más prontitud, si le sorprendía un ataque. Recuerdo las noches despertada por ese sonido de alarma y la carrera de mi padre, precipitada hacia su habitación para auxiliarla. Entonces había poco medicamentos eficaces para esta enfermedad, pero sólo con ver a su hijo ya se sentía mejor, porque él le daba un jarabe o le inyectaba cualquier preparado que creyese oportuno, quedándose con ella para serenarla con sus palabras, hasta que cesara el ataque. Mientras, yo permanecía en mi cama, muy asustada, creyendo que se iba a morir, doliéndome los “ayes” que llegaban a mis oídos. Ese sufrimiento me unió más a ella, y como podía o sabía le demostraba lo mucho que la quería, una de esas maneras era compartir mi tiempo con ella. Después de clase me iba a su habitación para hacer los deberes que la maestra me exigía: ¡aquellas interminables sumas, divisiones o multiplicaciones!, mientras, ella no cesaba de tricotar, pues todos nuestros suéteres nos los confeccionaba, arreglaba, remendaba las sábanas viejas, etc. Siempre sus manos pequeñas y hábiles estaban creando cualquier cosa. Ella me enseñó a hacer punto, a manejar la máquina de coser, a bordar, esto era lo que menos me gustaba, quizás porque tenía que poner más atención y paciencia y a mí siempre me gustó hacer cosas rápidas y prácticas. Las primeras prendas de punto que realicé fueron para mi gata Fifí, consistía en una faja de lana que le cubría todo el lomo, no le gustaba mucho sentirse distinta a los demás gatos pero como era tan dócil se dejaba vestir a mi antojo. Para mi muñeca conseguí un numeroso ajuar: trajes, chaquetitas, abriguitos, etc. Mi abuela disfrutaba tanto como yo, cooperando en estos juegos míos. Otras tardes jugaba junto a su ventana con mi muñeca, construyendo mi propia cocinita, su dormitorio etc. De esa manera, las tardes, frías, lánguidas, oscuras, de invierno se pasaban veloces. ¡eran ratos muy felices para ambas! Escuchábamos a los clientes que llegaban a la farmacia a recoger, comprar o esperar a que mi padre les atendiese o elaborase las fórmulas que el médico les había recetado, normalmente eran polvos para el estómago, jarabes agradables para abrir el apetito, pomadas o linimentos para calmar los dolores musculares o reumáticos, que olían muy bien, pues estaban compuestos por alcohol de romero, alcanfor, esencia de trementina etc. ¡Cómo era mi abuela! Nunca podré olvidar cómo me defendió cuando estrené la chaqueta blanca de comunión de mi hermano, que ella había arreglado y teñido de azul marino, pues no había más remedio que aprovechar todos los recursos fueran de la especie que fueran, ya que carecíamos de una economía holgada, y ella para esos detalles era una experta. Tendría que gastar mucha energía y persuasión para convencerme de lo guapa y elegante que estaba, pues yo me sentía reacia a estrenarla, en mi cabeza sólo veía que era la chaqueta de mi hermano, y es que a mis ocho años seguía tan tímida y retraída como en mis años de parvulario. Al fin, un domingo lograron vestirme con la dichosa prenda: el anzuelo consistió en la falda que me confeccionó mi abuela a juego con el color de la chaqueta. Al llegar a la puerta de la iglesia, me topé con el sobrino del cura, un muchacho que en ocasiones frecuentaba la pandilla de mi hermano aunque era mucho mayor. A mí siempre me desagradaba su presencia, y además esta vez se encontraba acompañado de otros jóvenes, aguardando el comienzo de la misa. En cuanto su mirada burlona se posó en mí –esa chiquilla tan tímida- víctima propiciatoria- comenzó a ridiculizarme y a reírse de mí, repitiendo una y otra vez que parecía un chico con esa chaqueta, al escuchar esas palabras, di media vuelta y llorando como sólo los niños saben hacerlo, sin pudor, a llanto bien sonoro, corrí a casa para refugiarme en los brazos de mi abuela, que asustada me acogió, tratando de consolarme, sin saber que me ocurría, cuando al fin me pude serenar y ella enterarse del motivo de mi “drama”, la indignación y la cólera se apoderaron de ella, guardando una gran tirria a este chico que había osado meterse con su nieta de una manera tan cruel. Luego tuvo la paciencia de esperarle, sabía que más tarde o más temprano acudiría a casa por ser amigo de mi hermano. Al fin llegó y ella lo llamó cerrando la puerta de su habitación. Le debió de dar un gran sermón, aunque apenas se la oía. Pepe que era su nombre, salió colorado como un tomate, crispado y nervioso. Nunca más se metería conmigo, ni tampoco volvería a poner los pies en mi casa durante mucho tiempo. Su tío, Don José, nuestro párroco, era un personaje pintoresco, todos le queríamos, ¡llevaba tantos años entre nosotros que era un miembro más del pueblo! La misa la celebraba con rapidez, sus homilías eran cortas y rutinarias. Sólo cuando era fiesta importante, como Navidad o Pascua, subía al púlpito transfigurado, tan bien lo hacía, que su emoción nos la transmitía, y terminábamos él y todos casi llorando, porque nos hablaba con voz conmovedora, dejándose llevar por sus emociones, improvisando, si cesar de mover sus manos. Llevaba una sotana vieja y algo corta, por lo cual se le ve ían siempre los calcetines de color negro, sus zapatos algo bastos, de suela gruesa y muy brillantes. Vivía con su sobrino Pepe y el ama, como así llamábamos a la mujer que se ocupaba de todos los quehaceres de la casa. Don José tenía la manía de pasear cerca del cine a la hora de la salida, para ver si iban los menores, pues en la puerta de la iglesia se colocaba una nota con el título de las películas, y su tolerancia o prohibición por inmoral; si tenía dos erres (RR) la película no debía verla en general nadie, pero mucho menos los niños y jóvenes. Mi amiga Anita y yo no hacíamos caso y nos solíamos “colar” en el cine, era nuestra única distracción los domingos. Salíamos del local con precaución, mirando a todas partes para evitar al señor cura, a veces podíamos esquivarlo, pero otras estaba en la puerta y tropezábamos con él inmediatamente, por lo tanto ya no podíamos evitar la reprimenda, su enfado y decepción, nosotras, muy sofocadas, seguíamos nuestro camino, haciendo propósitos de no reincidir si al película tenía dos RR, cosa que nunca cumplíamos, aunque jamás vimos la maldad de esas cintas que contaban historias más o menos dramáticas y sensibleras, cortando las escenas de besos. Don José era algo hipocondríaco y muy nervioso. Cuando se encontraba mal y eso sucedía a menudo, sobre todo por la noche, venía a casa aunque fuese tarde, pidiendo “socorro”, entonces mi padre le tomaba el pulso y le tranquilizaba, mientras mi madre le preparaba una taza de tila que él tomaba sin esperar a que se enfriase, luego mi abuela casi le obligaba a jugar a las cartas. Poco a poco su ansiedad iba desapareciendo. Todos acabábamos riéndonos de cualquier anécdota que mi padre contaba. Ya relajado y acompañado por mis padres volvía a su casa. ¡Qué tiempos tan tranquilos! Podíamos jugar en la calle a cualquier hora del día y de la noche, sin ningún tipo de peligro, sólo había dos coches, taxis ambos, alguna moto, muchas bicicletas, un camión y varios carros y tartanas porque éstos eran los vehículos de la gente que vivían en el campo. ¡Me veo tan ingenua, protegida por el inmovilismo de mi pueblo! Porque eran tiempos de letargo, de ideas impuestas, concretas y bien definidas. Apenas se empezaba a salir de la posguerra. Las mujeres teníamos desde pequeñas nuestras metas trazadas. Sin darnos cuenta iba calando en nuestras mentes lo que ser mujer representaba en la sociedad y entre aquellas sencillas gentes. No se tenían en cuenta las inquietudes de la mujer, además estábamos en un plano inferior al de los hombres, ellos eran los cabeza de familia, los jefes, los que traían el salario a casa, por eso todo se lo merecían y también se lo perdonaba o disculpaba. La mujer era valorada según fuese su entrega, trabajo excesivo y sufrimiento, la felicidad sólo podía hallarla en la familia, sacrificándose por todos: hijos, marido, padres, suegros, hermanos, tíos, etc. En el campo las familias con hijos varones eran muy apreciadas, pues junto al padre formaban un equipo para trabajar en el campo. Las hijas ayudaban a la madre, pero en tiempos de recolección se unían al grupo familiar. Los matrimonios eran alentados a tener muchos hijos, tanto por la Iglesia como por el Estado: “¿Qué mejor vida para la mujer que casarse y tener mucha prole?” En el pueblo había tres escuelas: la de párvulos, la de niños y la de niñas. Se estudiaba cultura general: nociones de historia, geografía, gramática y aritmética. Las labores: corte y confección, zurcidos y bordados, ocupaban el mayor horario de las clases, sin olvidar la importancia que tenía la religión y la política. Para poder cursar el bachiller se tenía que internar en los colegios privados y religiosos de Alicante u Orihuela. También cabía otra posibilidad: estudiar por libre preparados por los maestros del pueblo, examinándose en el Instituto de Alicante. Esta opción no era cara, pero pocos los padres que iniciaban a sus hijos en esa “aventura”. Si en el pueblo estudiaba alguien, desde luego era varón, a las chicas no se las animaba ¿para qué? si pronto se casarían y serían amas de casa, aunque había alguna excepción. Las jóvenes llegaban vírgenes al matrimonio, a la que era un poco alegre o algo coqueta se le colocaba una “etiqueta” y los chicos “buenos” no se acercaban. Ellos estaban muy influenciados por sus padres, por lo tanto para elegir a la novia pesaba su opinión, que tantas veces estaba ligada a las tahullas o al dinero... ¡Cuántos noviazgos impuestos y otros deshechos! Porque los hijos obedientes no se rebelaban y sacrificaban su felicidad por unos pedazos de tierra, ¡eran tan pocos los que defendían su libertad para escoger a la chica que amaban!. Mi abuela tenía una amiga que compartía con ella sus problemas más íntimos, la visitaba a menudo, aunque disponía de poco tiempo, era la maestra de párvulos Dª Paquita. Había ido a parar a mi pueblo, porque después de la guerra fue desterrada por sus ideas socialistas, aunque tenía su plaza en Castellón. Estaba casada con Avelino, un ceramista en paro porque en el pueblo no existía este oficio, así es que tenían que subsistir del pequeño sueldo que su mujer percibía, aumentado a base de impartir clases particulares a jóvenes y adultos por la noche. La familia completa la componía el matrimonio y dos hijos: Armando y Pilar, entonces estudiantes de bachiller ¡No sé como se las compondrían para llegar al final de mes! A medida que yo iba creciendo, las conversaciones con mi abuela eran más profundas, más íntimas. Una vez, después de una de estas visitas de Dª Paquita me comentó: “No entiendo como un hombre tan fuerte como Avelino, se deja regañar por su mujer, ni como ella monta en cólera contra un hombre tan dulce y bueno. Parece ser que los seres, a veces, están mal unidos, y uno puede sufrir en la vida lo que el otro le impone, únicamente porque ellos se han cruzado en un camino y después han seguido juntos al ritmo de la costumbre, sin dudar que se han equivocado de dirección”. Es cierto que a Dª Paquita le ponía nerviosa su marido, con mucha frecuencia, por más que él tratara de complacerla y ayudarla como podía, por ejemplo creó una pequeña granja que le daba algún beneficio. Cooperaba en las clases que daba su mujer en casa. Hacía la comida, la compra,... en fin, se le notaba su buena voluntad en estos “gestos” inusuales en los hombres de su generación. Debía sufrir mucho por no poder llevar a su hogar un salario. Su carácter era alegre, suave y cariñoso. Quizás eran demasiado distintos: mientras que su mujer se rebelaba en su interior por la injusticia que tuvo que sufrir, por la falta de libertad, por las ideas obligadas que todos los días debía explicar a sus alumnos, tan poco acordes con las suyas. Su marido, sin embrago, pronto se adaptó, olvidó y tragó, porque en esa paz que trajo el final de la guerra, se acomodó. A veces, mi abuela me decía cosas que yo no acababa de entender: “Seguramente, mi mentalidad, mis valores bajo la educación, las costumbres de mis años jóvenes, me llevaron a conclusiones que hoy me parecen totalmente equivocadas, porque anularon mis inquietudes más profundas, incluso mis pensamientos y mis actos. Yo sólo fui fácil superar esta tragedia. Me sentía muy sola y a la vez huía de gente. Quizás de haber tenido un marido menos adusto o un poco más tierno, hubiese llevado mejor el sufrimiento, pero él era tan introvertido, tan hermético que todos mis intentos hacia el diálogo, sólo sirvieron para frustrarme más, y alejarme infinitamente... Tu abuelo tenía un gran sentido del deber. Era demasiado estricto para coexistir en este mundo ¡y siempre tan pesimista! Lo que más me desagradaba era ese vivir en el descontento, no sabía lo que era mostrarse alegre, perdonar las debilidades de los demás y menos las de su familia, ser tolerante y comprensivo. Me daba la sensación de que el descontento era su universo y no podía salir de él, ya que hubiese tenido que reconocer cosas buenas en la vida, y en las personas, momentos felices y alegres que debemos aprovechar, ¡porque el tiempo se consume con tanta rapidez! Me hubiese encantado poderle infundir un poco de capacidad para que disfrutase más de las cosas buenas y sencillas de cada día, pero hubiese sido pedir un imposible, por eso, para coexistir, acabé por vivir un poco a mi aire. ¡Mi nieta predilecta! Ya eres casi una mujer y tu destino será el matrimonio, seguramente, y él te absorberá en su remolino de deberes, responsabilidades y sin duda sufrimientos. Tendrás que depender económicamente de tu marido, eso le dará poder y creará un desnivel material y psicológico que abrirá abismos entre ambos, por increíble que ahora te parezca. Piensas que a ti sólo te acontecerán venturas. Crees que tu amor será diferente y tu futuro novio un chico especial, ¡sí! Seguro que será como tú lo sueñas, no me hagas demasiado caso, soy una vieja fastidiosa dándote la lata con mis tonterías...” Mi abuela murió cuando yo tenía 16 años. Se fue apagando poco a poco. Yo pasaba muchas horas sentada junto a su cama, con mi mano en su mano, intentando infundirle energía, y la vez expresarle todo el cariño que sentía por ella. Sé bien, que mi amor le valió para mitigar el sufrimiento, siempre latente, que la pérdida de sus hijos le causó, y para dulcificar los últimos años, esos cuyo futuro no es más que: vejez, enfermedad y al final la muerte. Han pasado muchos años desde que mi abuela y yo conversábamos, aunque en realidad, fuera ella la que más hablaba, ¡me gustaba tanto escucharla! ¡me explicaba cosas que nadie hacía! Algunas no las entendía o no estaba de acuerdo, como por ejemplo, cuando yo pensaba que sabría elegir mejor que ella al hombre de mi vida. Los tiempos eran diferentes, en los míos, las jóvenes teníamos más facilidad para conocer y hacer amistad con los chicos. Estudie magisterio como ella deseó, y mi matrimonio, si llegaba a realizarme, sería todo un éxito. Él tendría las cualidades de mi padre: bondad, tolerancia, responsabilidad, sería atento, cariñoso y con mucho sentido del humor, porque esta cualidad es sumamente importante para subsistir, ya que nos induce a que tomemos en serio estrictamente lo serio y a que seamos capaces de reírnos de todo lo demás, implicando, a la vez, una cierta ternura. De esta manera soñaba, empujada por el idealismo de mis pocos años. Ahora comprendo bien las ideas que se deslizaban por sus labios con tanta seguridad. Siempre echaré de menos los ratos tan amenos que pasábamos juntas, cobijadas en la intimidad de su habitación, las tardes lluviosas y frías de invierno. Guardo los recuerdos como un precioso tesoro y no puedo más que agradecerle con esta pequeña y humilde biografía, todo lo que me aportó. Desde mi madurez, puedo sentir la dulzura que derramó a mi infancia y adolescencia, evocando todo lo que me aportó. Desde mi madurez, puedo sentir la dulzura que derramó a mi infancia y adolescencia, evocando tantos momentos sencillos y entrañables ¡tan bellos!...pasados a su lado.