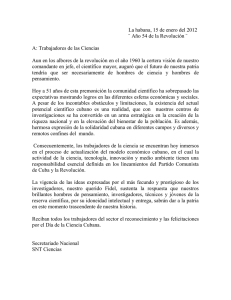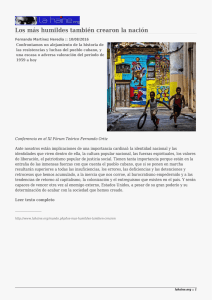libros de hispanoamericanos, y ligeras consideraciones.
Anuncio
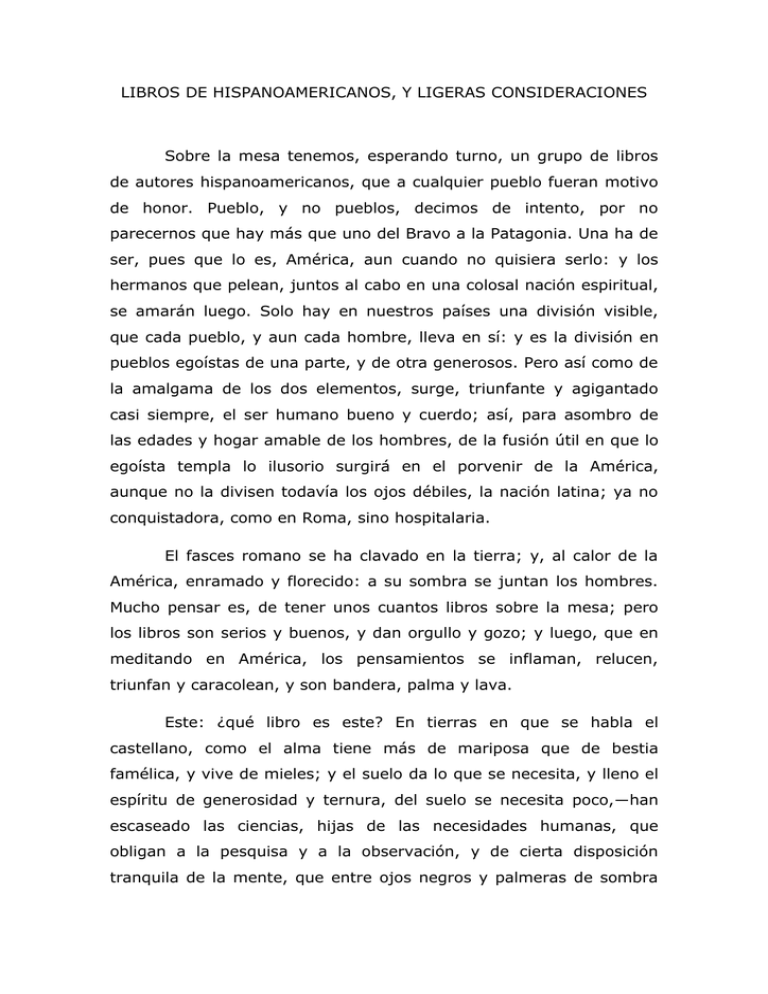
LIBROS DE HISPANOAMERICANOS, Y LIGERAS CONSIDERACIONES Sobre la mesa tenemos, esperando turno, un grupo de libros de autores hispanoamericanos, que a cualquier pueblo fueran motivo de honor. Pueblo, y no pueblos, decimos de intento, por no parecernos que hay más que uno del Bravo a la Patagonia. Una ha de ser, pues que lo es, América, aun cuando no quisiera serlo: y los hermanos que pelean, juntos al cabo en una colosal nación espiritual, se amarán luego. Solo hay en nuestros países una división visible, que cada pueblo, y aun cada hombre, lleva en sí: y es la división en pueblos egoístas de una parte, y de otra generosos. Pero así como de la amalgama de los dos elementos, surge, triunfante y agigantado casi siempre, el ser humano bueno y cuerdo; así, para asombro de las edades y hogar amable de los hombres, de la fusión útil en que lo egoísta templa lo ilusorio surgirá en el porvenir de la América, aunque no la divisen todavía los ojos débiles, la nación latina; ya no conquistadora, como en Roma, sino hospitalaria. El fasces romano se ha clavado en la tierra; y, al calor de la América, enramado y florecido: a su sombra se juntan los hombres. Mucho pensar es, de tener unos cuantos libros sobre la mesa; pero los libros son serios y buenos, y dan orgullo y gozo; y luego, que en meditando en América, los pensamientos se inflaman, relucen, triunfan y caracolean, y son bandera, palma y lava. Este: ¿qué libro es este? En tierras en que se habla el castellano, como el alma tiene más de mariposa que de bestia famélica, y vive de mieles; y el suelo da lo que se necesita, y lleno el espíritu de generosidad y ternura, del suelo se necesita poco,―han escaseado las ciencias, hijas de las necesidades humanas, que obligan a la pesquisa y a la observación, y de cierta disposición tranquila de la mente, que entre ojos negros y palmeras de sombra calurosa, no anda casi nunca desocupada. Hambre e invierno son padres de ciencias. Por lo que no hay que buscar en castellano muchos vocablos científicos,―y el industrioso y erudito cubano, Néstor Ponce de León, hace bien en ingerir, con discreción y propiedad, la lengua corriente y necesaria de la industria y el comercio en el idioma español, para expresar los estados del alma muy propio y rico, pero lastimosamente escaso de la verbología moderna. Y como no se ha de decir que para vivir entre los hombres es bueno desconocer su lengua, sino aprender a hablarla, y hoy los hombres se han apeado del caballo de batalla, y se están montando sobre arados y ruedas dentadas, es libro de mucho alcance y servicio el Diccionario Tecnológico, que con miras y materias más vastas que las de todos los diccionarios de ciencias o artes hasta ahora conocidos, escribe desde su librería de Broadway, el cubano Ponce de León. Ya se anuncia el Diccionario de Regímenes, de un hablista ilustre, que es el colombiano don Rufino Cuervo, notabilísimo filólogo, y como un verdadero filósofo del idioma. Buena lengua nos dio España, pero nos parece que no ha de quejarse de que se la maltratemos: quien quiera oír a Tirsos y Argensolas, ni en Valladolid mismo los busque, aunque es fama que hablan muy bien español los vallisoletanos:―búsquelos entre las mozas apuestas y mancebos humildes de la América del Centro, donde aún se llama galán a un hombre hermoso, o en Caracas, donde a las contribuciones dicen pechos, o en México altiva, donde al trabajar llaman, como Moreto en una comedia, “hacer la lucha”. Y en cuanto a las leyes de la lengua, no hay duda de que Baralt, Bello y Cuervo son sus más avisados legisladores:―lo cual no quita lustre al habla en que con singular donosura dicen literarios pensamientos los varones del Guadalquivir y Manzanares,―ya como Hartzenbusch la acicalen y enjoyen cual a moza en fiesta; o como Guerra y Orbe, bruñen y saquen lumbre a la plata antigua; o como Alarcón, la den matices árabes; o como Galdós, la hagan llorar, y tener juicio a par que gracia con Valera. Mejor será, antes que entre en regalos la pluma, decir los títulos de los libros que están esperando turno en nuestra mesa. De García Merou, de la República Argentina, están aquí los Estudios literarios en linda edición de Madrid, de casa de Fortanet. Hacen bien al alma, y dan gusto a los ojos, esos libros impresos en letras redondas, y a la usanza antigua. Recuérdanse los tiempos pasados, que por muertos ya son buenos, y parece como que se acaricia la barba blanca de un abuelo hermoso. Merece el libro de García Merou esta edición artística, y se desborda de ella, como de un cesto de plata un ramo de flores. El estilo, con matices franceses, es buen estilo de España; tiene del vino la generosidad, la transparencia y el aroma; y las burbujas, tornasoles y rumor discreto de la espuma. Es un hombre ingenuo que estudia, con mente culta y ánimo libre, la Literatura Poética, no en lo que rima y halaga los ojos, ni en lo que la literatura tiene de rubensiano y carnal; sino en las penas desgarradoras, esperanzas inocentes, y aladas aspiraciones que la animan. García Merou sabe llorar y cincelar, y aquel y este son méritos que van cayendo en desuso, y sobre todo aquel. Conocimiento amoroso y sazonado de las buenas literaturas revela este libro, y esa fuerza de decante y juicio directo que señala a los literatos de raza. He ahí un escritor que se levanta. Juan Ignacio de Armas, de Cuba, que en pocos años ha ganado renombre de buscador ingeniosísimo y esmerado poeta, registra ahora a Parras y Bernáldez, y Cabezas de Vaca y Garcilasos, y con todos estos venerables pergaminos desmiente, contra lo que San Jerónimo creyó ver, y pintó en su globo Martin Behaim, que haya habido antropófagos jamás. Alegato ameno es esta Fábula de los Caribes, y no hay que decir que es victorioso, porque el que está con la naturaleza humana, está en lo cierto. Los datos que tantos otros historiófilos abalumban y revuelven sin orden, aquí van diestramente conducidos, como si los llevase capitán amaestrado, hasta que llegan a dar de sí, como sin esfuerzo y de manera inevitable, lo que el historiófilo quiere que digan. Y de vez en cuando, una sutil ironía aguza un pensamiento, y otras veces, una severa justicia realza un detalle minucioso. Este Juan Ignacio de Armas vivió en Caracas unos cuantos años entre los grandes de la mente de todas las edades; y de andar entre libros, llegó a tener su color y sabiduría. Es perspicacísimo de naturaleza, y de aquellos que tienen la noble y desusada capacidad de poner por encima de sí mismos, y sacar salvo de todo, su amor al estudio;―títulos dan los reyes; pero de ennoblecimiento de alma, ninguno mayor que el que se saca de los libros. Las ideas, purifican. Venir a la vida usual después de haber estado del brazo con ellas por bajo de los árboles o por espacios azules, es como dar de súbito en el vacío. Una adementada angustia se apodera de la mente en el primer instante del choque. Y se sigue caminando adolorido, hasta que se ve al fin que los hombres son buenos y se está bien entre ellos. La América. Nueva York, julio de 1884.