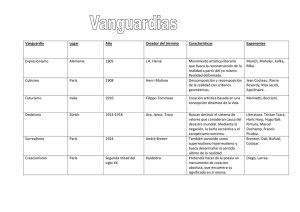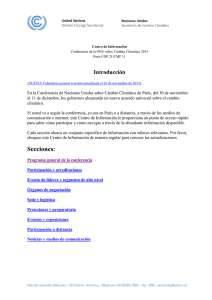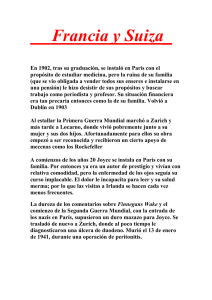17 Cuando han de suceder grandes cambios en nuestras vidas
Anuncio

17 Cuando han de suceder grandes cambios en nuestras vidas, algo cambia, antes, en la atmósfera que nos envuelve. Lo inmediato cotidiano sigue semejante a sí mismo, nada varía en nuestras costumbres, los tránsitos diarios son los mismos de siempre, pero una serie de pequeños factores, a veces apenas perceptibles, empiezan a modificar el mecanismo de lo habitual. Mi viaje a México había quebrantado un tanto la fe que hubiese puesto, anteriormente, en la incuestionable cabalidad evolutiva del arte europeo en sus rumbos actuales. La pintura mural mexicana, estrechamente vinculada a un proceso revolucionario, me resultaba de una inquietante eficiencia –y más ahora que Diego Rivera, según acababa de saberlo, había sido invitado a Rusia, por Lunacharsky, para pintar frescos en la Casa del Ejército Rojo. Mi ánimo, ahora, vacilaba entre la Rue La Boétie y la calle de Mixalco. Me sorprendía, por otra parte, que París ignorara la figura de un compositor, Edgar Varese, que me resultaba importantísimo después de haber escuchado unas partituras suyas, dirigidas por Carlos Chávez, en el anfiteatro de la Escuela Preparatoria de México. Me parecía ahora que si mucho sabía París, París no lo sabía todo. Por el momento, más mexicano que parisiense –¿acaso podía uno contentarse con lo producido en nuestra modesta plaza artística de La Habana?...–, veía diariamente a Amadeo Roldán, violín concertante de la Orquesta Filarmónica, cuyo gran talento de compositor se había revelado en dos obras, de un carácter nacionalista, recientemente estrenadas: Obertura sobre temas cubanos y Tres pequeños poemas (Oriental, Pregón, Fiesta Negra) para gran orquesta. A la vez me había ligado de íntima amistad con Alejandro García Caturla, joven músico de un temperamento absolutamente genial a quien yo habría de presentar algunos meses después –¿y quién iría a predecirlo?– a Nadia Boulanger. Con Amadeo Roldán organicé unos conciertos de Música Nueva en los cuales se ejecutaron algunos Nocturnos de Erik Satie, las Tres piezas para cuarteto de Stravinsky, la Rapsodia Negra de Francis Poulenc, y numerosas páginas de Debussy, Ravel, Manuel de Falla, Prokofieff y Malipiero. Ante el éxito singular de eses conciertos, cuyas obras yo glosaba brevemente desde el escenario, comenzamos a reunir el material destinado a una auténtica temporada en la cual nos proponíamos estrenar el primer Cuarteto de Schoenberg, el Concertino de Honegger, varias partituras de Daríus Milhaud, Bela Bartok y Hindemith, así como el Octandro de Varese. En espera de que nos llegara el material encargado a París, Londres y New York, empezamos a trabajar, Amadeo Roldán y yo, en dos ballets. La Rebambaramba y El Milagro de Anaquillé, el primero inspirado en grabados coloniales cubanos (Miahle, Landaluze, etc.…), el segundo en rituales mágicos afrocubanos, que sólo serían objeto de una suntuosa realización coreográfica, en Cuba… ¡treinta años después! Volveré, más adelante, sobre las tribulaciones de esos ballets, siempre próximos a estrenarse, en New York (allí con Ted Shawn y Ruth Saint-Denis), en París, y hasta en La Habana. En cada caso, la dificultad primordial estaba en que, por nuestra inexperiencia, habíamos confiado en la posibilidad de reunir conjuntos enormes, tanto en la escena como en la fosa de la orquesta, en una época caracterizada, en el dominio del ballet, por una universal limitación de medios. Con la ingenua prodigalidad de la gente muy joven, pedíamos orquestas de cien músicos, masas de danzantes, escenarios enormes (¡y los tuvimos finalmente!) donde lo razonable hubiese sido atenerse a los exiguos medios requeridos por Los marineros de Georges Auric. Pero nuestros modelos –en cuanto a movilización de efectivos– eran todavía El Pájaro de Fuego y Petrouchka, allí donde las tarifas sindicales invitaban a una mayor economía. Repito que había algo cambiado en la atmósfera que me circundaba. No me era posible pensar en viajes, en aquellos días, por razones meramente materiales. Ganaba un buen sueldo: habían terminado los tiempos de la miseria. No debía desprenderme de lo presente. Y sin embargo, andaba como desarraigado. La Habana había de hacérseme antipática, por fuerza, obligado como lo estaba a estampar mi firma, cada lunes, en un registro carcelario cuya permanencia, además, implicaba la prohibición estricta de ausentarme del país, bajo pena de nueva prisión. Limitado por las mismas limitaciones del ambiente artístico e intelectual, me veía doblemente limitado ahora por la libertad condicional en que vivía. Cualquier acontecimiento inesperado, de carácter político, podía conducirme, nuevamente y sin dilación, a la cárcel. Mis mejores amigos, además, soñaban con proseguir sus existencias en otra parte. Desde hacía tiempo, José Manuel Acosta preparaba un viaje a New York, con el propósito de quedarse en los Estados Unidos. Alejandro García Caturla quería perfeccionar sus estudios musicales en París. Amadeo Roldán, condenado a tocar en cines y cabarets para ganarse la vida, añoraba los tiempos de sus estudios en Madrid, en la clase de Conrado del Campo. Algunos pintores se nos habían adelantado ya, marchando al extranjero. Padecíamos, como nunca, un complejo de insularidad que acababa por hacernos aborrecer el trópico. Con nosotros se producía, en mayor grado, el conflicto moral que desde hacía muchos años impulsaba el latinoamericano, por tradición, a abandonar el país apenas tuviese oportunidad de hacerlo. ¿No habían estado en París, Orozco y Rivera? ¿No estaban en París Vicente Huidobro, cuya poesía cobraba una gran importancia renovadora en el momento? ¿No estaban en París, en New York, algunos de los mejores escritores y músicos del continente? En París, Héctor Villa-Lobos; en París, los jóvenes Miguel Ángel Asturias y Luis Cardoza y Aragón. “Quien tiene la suerte de vivir en el siglo de Pericles no puede condenarse a medrar en el Ponto-Maximo”, decía uno de los tantos amigos nuestros que contemplaban, cada noche, con enrome envidia, a los viajeros que decían adiós a La Habana, desde las bordas de sus buques constelados de luces, al salir por la boca del puerto, rumbo a las iluminaciones de toda aventura posible… Atenaceados por el anhelo de evasión estábamos, cuando apareció en La Habana el curios personaje de Adia Yunker, pintor llegado a punto para hacerse nuestro gran maestro de invitation au voyage. Había venido a la ciudad, a bordo de un carguero de Hamburgo, en calidad de marino. Letón de nacimiento, había asistido a la Revolución Soviética, conociendo a los principales poetas rusos del momento. Residenciado luego en Suecia por algún tiempo, había ejecutado allá algunos frescos, reproducidos en revistas de arte, que se asimilaban, por el estilo, al expresionismo alemán. Vivía en La Habana antigua, en un alberque de la Young Men Christian Association destinado a la gente de mar, donde pintaba telas que jamás daba por terminadas y que se asimilaban, un tanto, a las naturalezas muertas del Picasso de los años 1925. A poco de llegar había encontrado trabajo, como dibujante publicitario, en una gran tienda de novedades. Yo lo había conocido de modo muy causal, y, de pronto, me había asombrado hablándome de la pintura de Kokoshka, de Otto Dix, de Paul Klee, y, además de la obra de Bert Brecht, Kurt Weil, Alban Berg, y otras gentes acerca de quienes teníamos muy poca información –ya que escasa era la que se obtenía, acerca de ello, en las revistas “de vanguardia” de un París muy vuelto hacia sí mismo, que no tenía el expresionismo alemán en gran estimación y poco nos hablaba, por ejemplo, de la Bauhaus. El mundo de Viena, de Berlín, de Zúrich –tercer mundo para mí– se me revelaba de pronto en la charla de Yunker, juez implacable, mordaz, de cuanto hacían los artistas cubanos del momento. Conoció mis primeros trabajos literarios –ensayos críticos publicados en revistas diversas– y los criticó sin miramientos, diciéndome que todavía me faltaba por aprenderlo todo. Era duro también con una revista de avance publicada aquel año con el título de 1927 –y de la que me contaba entre los fundadores –probándome que, al editarla, ignorábamos algunos de los más importantes movimientos plásticos y literarios de Europa. En lo que se refería al surrealismo, tanto como al expresionismo alemán, esto era evidente. A pesar de querer estar al día, de recibir todas las revistas extranjeras, carecíamos de informaciones esenciales. No habré de decir con ello que nuestro papel habría de limitarse al de registrar dócilmente los movimientos de la aguja de marear europea; pero era cierto, a la vez, que presumíamos de conocer las tendencias más actuales, en todos los sentidos, y de que si habíamos fundado una revista titulada 1927, era para que lo actual estuviese presente, bien presente, en sus páginas presentadas, por lo demás, con la inequívoca intención de “informar” y “poner al día” a quienes no lo estuviesen aún… Un buen día, Adia Yunker nos anunció que se marchaba a Berlín. Con el dinero ahorrado en Cuba como dibujante publicitario había podido adquirir un edificio en Alemania, especulando con la devaluación de la moneda. Habríamos de vivir en París, en un mismo hotel, dos años después.