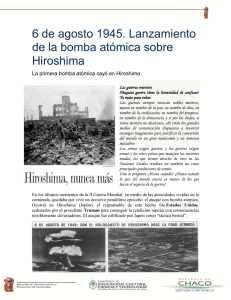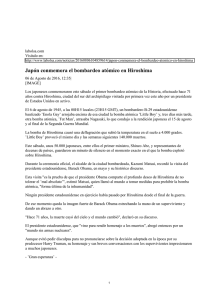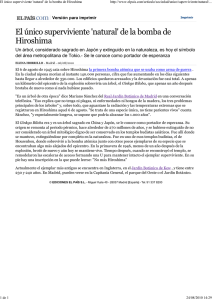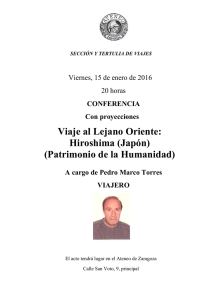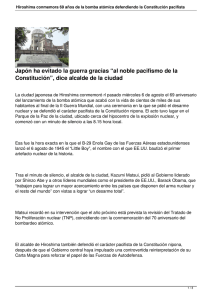El destello de Hiroshima
Anuncio

El destello de Hiroshima Aquella mañana, el cielo en Hiroshima estaba muy despejado. El sol calentaba con gran fuerza. Los siete ríos de Hiroshima fluían silenciosamente. Los tranvías iban despacio. A pesar de la guerra. Tokio, Osaka, Nagoya y otras ciudades habían sido bombardeadas. Sólo permanecía intacta Hiroshima. Sus habitantes decían con temor: «pronto nos tocará». Para evitar que el fuego se propagara, derribaron edificios y ensancharon calles. Hicieron acopio de agua y prepararon los lugares que servirían de refugio. Nadie salía sin proteger su cabeza con una capucha. Y siempre llevaban consigo unas pocas medicinas. Miichan estaba desayunando con sus padres. El arroz tenía un color rosado porque estaba mezclado con batatas que les había traído un pariente del campo. —¡Mmm... qué rico! —dijo Miichan, con la boca llena. —Está muy bueno —afirmó sonriendo el padre. Miichan tenía sólo siete años. 6 de agosto de 1945. 8,15 horas. De pronto sucedió. Se oyó un ruido ensordecedor y un horrible resplandor atravesó el cielo. Era una luz naranja; no, una luz muy blanca, deslumbrante, amenazadora, como si cien relámpagos estallaran a la vez. Un bombardero americano B-29 había lanzado la primera bomba atómica, la primera, en la historia de la Humanidad. Se llamaba «Littleboy» — niño. Cuando Miichan recobra el sentido, todo a su alrededor está oscuro. Todo es quietud y silencio. «Dios mío. Pero ¿qué ha pasado?, ¿qué sucede? No me puedo mover...» Se acercaba un ruido crepitante y en la oscuridad se elevó una roja llamarada. ¡Fuego! ¡Un incendio! —¡Miichan! —gritó su madre. Miichan estaba allí, inmóvil, apresada bajo unas maderas. Al fin pudo salir arrastrándose. La madre la abrazó con fuerza. Rápido, rápido. ¡El fuego! ¿Papá? El padre estaba entre las llamas. —No, ¡no te acerques! Miichan y su madre, desesperadas, contemplaban las llamas, juntando sus manos en un rezo. De pronto oyeron un ruido y vieron al padre entre el fuego. La madre corrió a salvarle. —Papá está herido. ¡Tiene agujeros en el cuerpo —gritó Miichan. Con el cinturón del kimono le vendaron las heridas. «¿De dónde sacaría mamá tanta fuerza?» Cargando al padre sobre su espalda tomó a Miichan de la mano y echaron a correr. ¡El río! —¡Agua! —gritaba suplicante Miichan. A tropiezos llegaron hasta la orilla y cayeron al río. Miichan se soltó de la mano de su madre. —Ánimo, ¡corre! —le gritó mamá. Mucha gente, a su alrededor, corría también escapando del fuego. Tenían los ojos y los labios hinchados, y sus kimonos, abrasados. —Agua, ¡agua! —suplicaban los niños casi sin voz. Algunos vagaban como fantasmas, y su piel quemada les caía a jirones. Otros, sin fuerzas, permanecían en el suelo. Había montones de cuerpos. ¡Ni el infierno podría ser más espantoso! Desesperados, continuaron su huida y aún cruzaron otro río. Pero la madre de Miichan desfallecía de cansancio. «Hop, hop» —Miichan escuchó un ruido junto a sus pies. Eran golondrinas que, con sus alas quemadas, ya no podían volar. El río arrastraba cuerpos y restos humanos, también un gato. A lo lejos —al volver la cabeza— Miichan vio a una madre con su bebé en brazos. —He podido escapar hasta aquí, pero al darle de mamar vi que estaba muerto. Y así, con el niño en sus brazos, se sumergió en la profundidad del agua, hasta que Miichan no la vio más. El cielo se oscureció y se oyeron truenos. Comenzó a llover. La lluvia era negra, densa como aceite, y aunque era el mes de agosto, un frío intenso heló el ambiente. El arco iris apareció en la oscuridad del cielo brillando con fuerza sobre muertos y heridos. El fuego seguía extendiéndose. Miichan y su madre, con el padre al hombro, corrían en silencio. El suelo estaba lleno de tejas rotas, cables y postes derribados. Atravesaban casas en llamas y así, alcanzaron otro río. Ya dentro del agua, el cansancio se apoderó de Miichan... ¡Glu, glu...! Tragó agua... Un brazo le tiende ayuda, es mamá. Por fin se acercan a Miyajima Guchi. Una niebla de color violeta envolvía la isla. El mar era transparente. Podían apreciarse los pinos y los arces, que crecían en Miyajima. Cruzarían en barco a la isla y el fuego no les atraparía... Pensando en ello, los ojos de Miichan se cerraban de sueño, y también sus padres, agotados, se quedaron dormidos. El sol se había ocultado, se hizo de noche. Amaneció, llegó la mañana y de nuevo sobrevino la noche. El sol apareció otra vez, un nuevo día sucedió a la noche. —Perdone, ¿qué día es hoy? —preguntó la madre a alguien que pasaba. —Hoy es 9 —respondieron. Contó con sus dedos... Habían pasado 4 días desde aquello... Miichan lloraba. A su lado, una anciana que parecía sin vida, se levantó de repente, sacó de su bolsa una torta de arroz, y se la ofreció a Miichan. La anciana se desplomó, quedando inmóvil. —¿Pero aún tienes los palillos en las manos? ¡Suéltalos! Los dedos de Miichan sostenían aún los palillos con que comía aquel arroz rosado. Su madre le separó los dedos y al fin, después de cuatro días, los palillos cayeron de sus manos. Llegaron los bomberos de una aldea cercana. Los soldados recogían a los muertos. El olor de los cuerpos quemados hacía el aire irrespirable. En una escuela, que el fuego había respetado, hicieron un hospital. No tenían camas, ni sábanas. No había médicos, vendas ni medicinas. Los heridos permanecían en el suelo, y el padre de Miichan era uno de ellos. «¿Qué habría pasado con la casa?» Miichan y su madre regresaron a ella. —¡Mira tu tazón de arroz, todo roto! —¿Qué le habrá pasado a Sachan, mi vecina? Y Tichan, ¿dónde estará? Miichan no encontró a ninguno de sus amigos. No quedaban árboles, ni casas, ni hierba, en Hiroshima. Sólo un inmenso campo abrasado. Una sola bomba, que explotó en un instante, había causado innumerables muertos, otros más murieron tiempo después. No todos los muertos fueron japoneses. También murieron coreanos, que habían sido trasladados a la fuerza, para trabajar en Japón. Sus cuerpos quedaron abandonados, y se dice que fueron picoteados por miles de cuervos. El 9 de agosto, fue lanzada en Nagasaki la segunda bomba atómica. Murieron muchos japoneses y coreanos, pero también chinos, indonesios y rusos, e incluso americanos, del país que había arrojado la bomba. Miichan no creció más. Aún después de mucho tiempo parece que siguiera teniendo siete años. —Es por culpa del destello —dice su madre con lágrimas en los ojos. —Me pica aquí —dice a veces Miichan, señalando su cabeza con el dedo. Y su madre, entre los cabellos, encuentra un pequeño cristal incrustado, de cuando ocurrió «el destello». El padre había mejorado, y cuando sus siete heridas cicatrizaron, todos creyeron que estaba curado. Pero un día, tras un otoño lluvioso, su pelo cayó a mechones y murió de una hemorragia. Su cuerpo se había cubierto de manchas moradas y lanerías moradas. Los que no habían sufrido heridas o quemaduras se alegraban de haber sobrevivido, pero con el paso del tiempo morían como el padre de Miichan. Los que vinieron a Hiroshima, buscando a sus familiares, también murieron, del mismo modo. Aún hoy, en los hospitales de esta ciudad muchas víctimas del «destello» siguen enfermas. No se pueden curar. El 6 de agosto de cada año, los siete ríos de Hiroshima se llenan de farolillos. Cada ciudadano inscribe en ellos los nombres de los seres queridos que murieron por el «destello»: «Chiyo-chan», «Tomi-chan», «Hermanito», «Mamá», «Papá»... Los siete ríos de Hiroshima se iluminan y, como cintas de fuego, fluyen hacia el mar. Y como en el día del destello, cuando la corriente arrastraba los cuerpos, los farolillos van flotando hasta el mar. Miichan escribió: «Papá», en un farol, y en otro puso: «golondrinas». El pelo de mamá se ha vuelto todo blanco. Con sus manos acaricia la cabeza de Miichan, que sigue teniendo 7 años, y dice: —Las bombas no caen solas, las tiran los hombres... Los hombres son los responsables de esta atrocidad, no el azar, ni la casualidad... Que otros hombres puedan impedir que esto suceda de nuevo. *** Hace aproximadamente 27 años, exponía mis pinturas en una pequeña ciudad de Hokkaîdo, con el tema: «Imágenes de la bomba atómica». Desde la entrada, me dirigía a la gente diciendo: «¡Basta de bombas! ¡No más guerras!», e invitaba a los visitantes a firmar un manifiesto. De pronto, una mujer, con aire indignado, irrumpió en la sala y contempló en silencio los cuadros expuestos. —¡Cómo podrán pintar sobre el sufrimiento humano! Eso pensé al pasar delante de esta exposición, sin aceptar la idea; pero, tras un instante, retrocedí y decidí entrar a verla... ...Y esta mujer nos habló de Hiroshima, de la catástrofe que el «destello» había provocado; de cómo había huido sosteniendo a su marido y con su hijita de la mano. Terminó su relato diciendo: —Después del «destello», vine a vivir a Hokkaîdo. La gente de aquí piensa que exagero o que cuento mi historia para que me compadezcan... Había decidido no hablar más, y admitir que no es un tema agradable de conversación, y que quizá es mejor callar. Todos los presentes la habían escuchado con atención. Incluso algunos lloraban. Esta escena quedó profundamente grabada en mi memoria. ¿Qué le sucedería a Miichan, que tras el «destello» no volvió a crecer? ¿Qué será de esta mujer en cuya historia me inspiré, y de otras víctimas de la bomba con quienes hablé para escribir este libro? Pronto cumpliré 70 años, y no tengo hijos. Este libro es mi testamento a favor de todos los niños. Me llevó mucho tiempo terminarlo. Lo he reescrito muchas veces, dudando, tratando de expresar fielmente mis sentimientos. Toshi Maruki «Que no vuelva a suceder nunca», es el mensaje que nos deja Toshi Maruki, pintora japonesa. En colaboración con su esposo, Iri Maruki, ha realizado numerosas obras de arte, entre las que destacan los frescos titulados «Imágenes de la bomba atómica». Toshi Maruki El destello de Hiroshima Valladolid: Miñón, D.L.1986