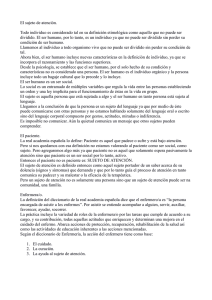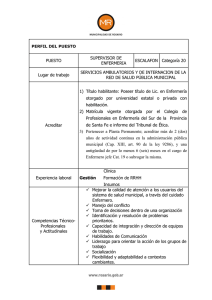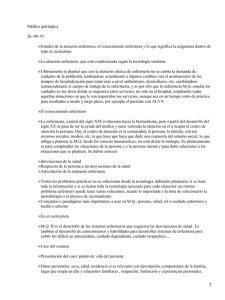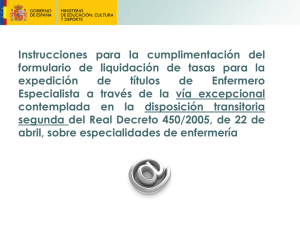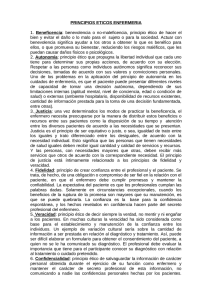DURANTE MI TRABAJO COMO CENSOR / Ignacio Piedrahita
Anuncio
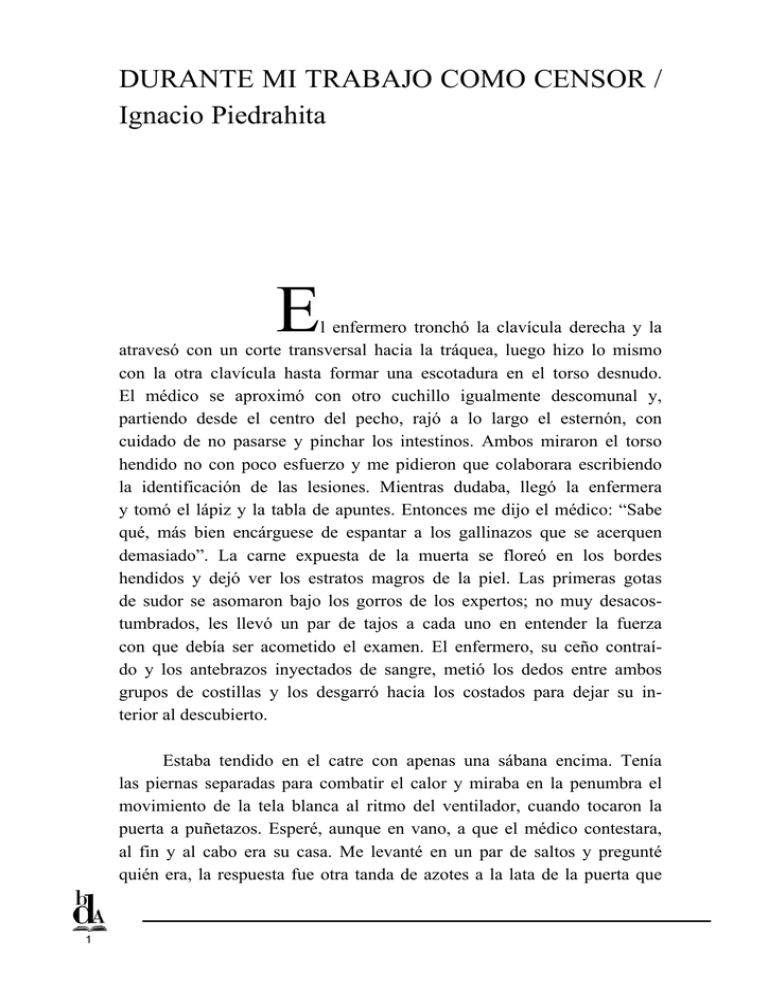
DURANTE MI TRABAJO COMO CENSOR / Ignacio Piedrahita E l enfermero tronchó la clavícula derecha y la atravesó con un corte transversal hacia la tráquea, luego hizo lo mismo con la otra clavícula hasta formar una escotadura en el torso desnudo. El médico se aproximó con otro cuchillo igualmente descomunal y, partiendo desde el centro del pecho, rajó a lo largo el esternón, con cuidado de no pasarse y pinchar los intestinos. Ambos miraron el torso hendido no con poco esfuerzo y me pidieron que colaborara escribiendo la identificación de las lesiones. Mientras dudaba, llegó la enfermera y tomó el lápiz y la tabla de apuntes. Entonces me dijo el médico: “Sabe qué, más bien encárguese de espantar a los gallinazos que se acerquen demasiado”. La carne expuesta de la muerta se floreó en los bordes hendidos y dejó ver los estratos magros de la piel. Las primeras gotas de sudor se asomaron bajo los gorros de los expertos; no muy desacostumbrados, les llevó un par de tajos a cada uno en entender la fuerza con que debía ser acometido el examen. El enfermero, su ceño contraído y los antebrazos inyectados de sangre, metió los dedos entre ambos grupos de costillas y los desgarró hacia los costados para dejar su interior al descubierto. Estaba tendido en el catre con apenas una sábana encima. Tenía las piernas separadas para combatir el calor y miraba en la penumbra el movimiento de la tela blanca al ritmo del ventilador, cuando tocaron la puerta a puñetazos. Esperé, aunque en vano, a que el médico contestara, al fin y al cabo era su casa. Me levanté en un par de saltos y pregunté quién era, la respuesta fue otra tanda de azotes a la lata de la puerta que 1 no callaron hasta que bajé a abrir. El portero del hospital, con un radio y una escopeta terciados a los lados de su barriga rotunda, preguntó por el médico. Entré a su habitación y lo desperté: “Médico, lo necesitan abajo”. El portero le habló en voz tan baja que se confundió con el murmullo del tropel de gente que se amontonaba en el hospital, justo enfrente de la casa. Subió, se vistió rápido y como si adivinara que lo miraba por entre el hierro del pasamanos, me dijo: “Oiga, ¿quiere ver cómo se abre un muerto?”. Dejó la puerta abierta y empezó a caminar en dirección al hospital. Bajé corriendo y le alcancé de un grito: “¿Qué me pongo?” “Nada”, respondió. Retrocedió un par de pasos y me dijo, “Entre por el parqueadero de las ambulancias como por su casa y espere al fondo junto a la cocina, la policía ya bloqueó la puerta principal y no lo van a dejar pasar”. Mucha sangre se le había ido toda por las heridas de puñal, su interior estaba bastante limpio y se podía ver cada una de las partes que le daban vida hasta hace un par de horas. Pude distinguir cada víscera aun sin tener idea de sus nombres mientras el médico la palpaba en desorden antes de comenzar la pesquisa. Levantaba una parte, la forzaba hacia afuera y luego, al soltarla, ella retornaba con elasticidad a su lugar original. Los pulmones estaban intactos pero se veían pequeñas manchas negras de forma irregular cubriendo la superficie. “Mire, acérquese; es posible que fumara mucho pero también puede ser el resultado de años en una cocina con fogón de leña”. Me entraron ganas de meter la mano y probar la consistencia de ese curioso orden de entrañas y sus formas, me hacían falta los guantes. De hecho, había salido de la casa del médico con la misma pantaloneta amarilla con que dormía, una camiseta y un par de zapatillas sin medias. Di pasos de un lado a otro frente a la puerta trasera incapaz de abrir la cerradura. Había atravesado sin mirar la entrada del parqueadero y me encontraba en la penumbra cuando el portero salió de entre las ambulancias. Esperaba que supiera por qué estaba allí y él esperaba que me identificara antes de abrir. Nos miramos de frente y le dije mi nombre al ver que posaba una mano en la escopeta, estaba sudando y sentía el vapor húmedo entre los dedos de los pies. Inmediatamente recobró su 2 peso normal, que le haló la boca y le dobló las comisuras hacia arriba; le volvió a subir volumen al radio y me saludó. Antes de cualquier ademán que indicara que iba a abrir la puerta, plantó ante mí su figura sólida y me preguntó por el censo, “¿Yo estoy contado o todavía no?”, dijo, y yo lo seguí, “¿Ha sentido algo raro en estos días?”. “Pues ya ve que me apareció una muesca en la oreja”, bromeó al inclinarse para abrir sosteniendo la escopeta por detrás. El médico pasó los dedos por cada órgano, alisando los pliegues de las paredes para ver si se encontraban en buen estado o si habían sido alcanzados por el filo de su amante adolescente. El médico, ayudado por el enfermero a deslindar los órganos que no estaban a la vista, realizó un análisis de cada uno identificando los eventuales tajos de la hoja metálica que se le había interpuesto entre la juventud y la madurez. El especialista prosiguió con el tanteo de las glándulas, la palpación de las venas y arterias, metió los dedos en cavidades y revisó con curiosidad cada corteza. El enfermero disecaba con el bisturí y la enfermera copiaba la descripción del médico al tiempo que las gotas de sangre chisgueteaban contra la baldosa del patio, insuflando en el espacio un vaho más de su olor a metal oxidado. Una vez dentro del hospital, di vueltas sin rumbo entre el escaso personal de turno hasta que identifiqué un cuarto iluminado de donde salían a menudo el médico y el enfermero. Los seguí hasta la puerta de una habitación iluminada aneja a la entrada principal; del otro lado se filtraba el vocerío apagado del pueblo entero. Estaba tendida boca arriba en una camilla, desgreñada, desnuda excepto por su sexo. Una diminuta pieza de ropa interior, negra ya de sangre seca, cubría su abultada pelambre de campesina. Tenía las tetas caídas hacia los lados, exangües, pero se veía que, aunque fea, había tenido unos muslos bien hechos, que mal utilizados habían de ser suficientes para llevarla a tal destino. Me encontraba contemplando a la muerta aferrado a las jambas de la entrada, cuando entró el enfermero y empujó la camilla a través del corredor. Lo seguí hasta que la dejó en la parte trasera del edificio, donde el médico forcejeaba con un segundo par de guantes de plástico. El enfermero se ausentó de nuevo y quedé otra vez a solas con el cadáver, 3 a espaldas del médico, lo cual fue suficiente para salvar la última distancia física que nos separaba. La camilla quedó en la parte embaldosada del patio, la única con techo, mientras un par de pasos hacia afuera se abría un jardín pequeño cercado por un seto de enredadera. “¿Por qué no nos ayuda a escribir?”, me dijo el médico mientras le recibía al enfermero el cuchillo fenomenal. Me demoré para contestar y en ese momento llegó la enfermera, quien tomó el lápiz y el formulario. “Mejor ayúdenos a espantar los gallinazos que aterricen por aquí”, dijo entonces el médico, como si le inquietara mi presencia inútil. Me dispuse a armarme con un cabo de escoba cuando intervino el enfermero, “Cuáles gallinazos, médico. Eso es cuando subimos los cadáveres podridos que bajan por el río. Sabe qué, encárguese de mandar a dormir a esos niños que están asomados por la mata del patio”. La luz que alumbraba a la muerta y los que nos encontrábamos allí me cegaba los supuestos ojos saltones que fisgoneaban en la penumbra. Di tres palmadas mirando hacia la oscurana y les ordené que se fueran a casa sin saber a quién hablaba. Me volví, misión cumplida, y seguí con la inspección de la necropsia. Fueron ocho lesiones mortales que de suerte para nosotros no tocaron los intestinos, porque de ser así el olor habría sido insoportable. El inventario de las heridas mostraba que se había desangrado de inmediato a raíz de los mandobles contundentes propinados por su desengañado amante. Se revisó el formulario con la descripción intestina de la mujer, se reacomodaron de alguna manera aquellos órganos cuyas uniones se habían tenido que cortar con el escalpelo y se dispuso la cerrada del cadáver. Para esto, el médico desenfundó una aguja del tamaño de una lezna de talabartero y comenzó con una muesca en la parte baja de vientre. El enfermero y la enfermera presionaban de los costados para mantener unidas las secciones de la piel de tal manera que no se aflojaran los puntos ya rematados. Dos familiares de la muerta descargaron el ataúd en el corredor y entregaron un vestido nuevo. Se trataba de un traje blanco con encajes, propio de una procesión de semana santa, con sus respectivos 4 zapatos acharolados y un par de medias de pasamanería ordinaria. El enfermero lo extendió sobre una mesa mientras los otros lavaban los coágulos con una manguera. Me hice a un lado para que no me salpicara mucha aguasangre y aproveché para recostarme contra la pared. Me encontraba cansado, la cosida había tardado más de una hora debido a la dificultad de insertar la aguja en una piel que había adquirido la consistencia del caucho. La enfermera la limpió por fuera y le dio vuelta para secar los posos de sangre que encharcaban su espalda. El enfermero tomó de nuevo el vestido y al desenvolverse cayó al suelo la ropa interior funeraria. El hombre recogió el calzón azul de tafetán y lo sostuvo en lo alto tomándolo por los tirantes: “¿Qué diablos es esto?, ¿Un vestido de baño?”. Luego se dirigió a la enfermera y se lo entregó, “Póngaselo usted que si yo soy bueno es para desvestir”. Vestimos entre todos el cuerpo que ya empezaba a maloler por las punzadas que accidentalmente habían tocado el intestino al momento de cerrarla. La alzamos de los brazos y se nos escurrió por atrás, la sostuvimos de las piernas y se le vació la última sangre por la boca. La articulaciones parecían haberse hecho polvo y sus extremidades simulaban colgar dentro del forro de la piel. Le tapamos las dos heridas que habían alcanzado la espalda con tiras de cinta de embalar y le encajamos el vestido a la fuerza antes de dar fondo con ella en el cofre. La familia la sacó a hombros y como un fierro magnético se llevó detrás a la multitud, incluido el homicida y los agentes que lo sostenían para que el alcohol no diera con su cuerpo en el piso. El médico y el enfermero se metieron desnudos en el chorro de agua fría del patio, yo me despedí y me tiré de nuevo en la cama con la misma ropa, a rumiar un rato la nueva colección de imágenes que tenía en la cabeza. Aún había que reducir en uno el número de personas en el pueblo. 5