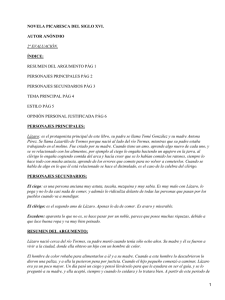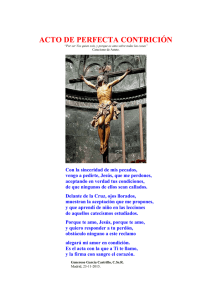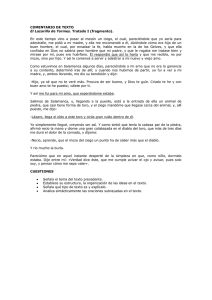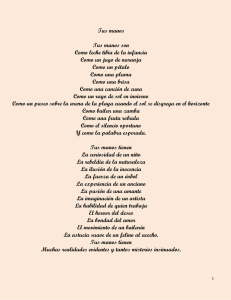lazarillo de tormes
Anuncio
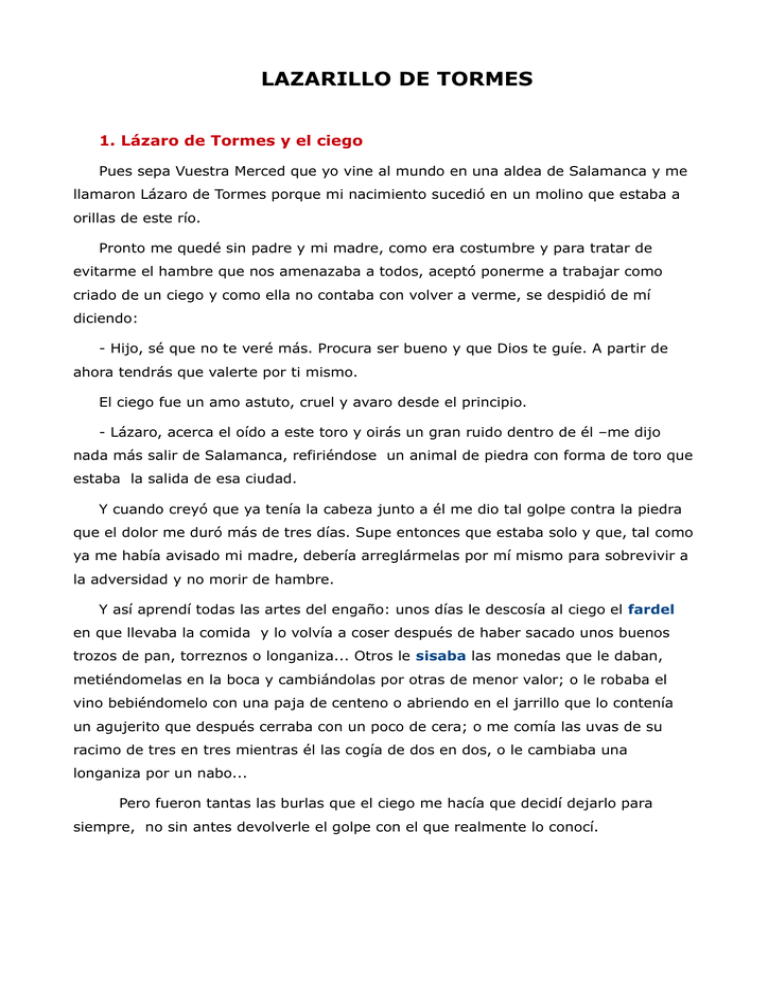
LAZARILLO DE TORMES 1. Lázaro de Tormes y el ciego Pues sepa Vuestra Merced que yo vine al mundo en una aldea de Salamanca y me llamaron Lázaro de Tormes porque mi nacimiento sucedió en un molino que estaba a orillas de este río. Pronto me quedé sin padre y mi madre, como era costumbre y para tratar de evitarme el hambre que nos amenazaba a todos, aceptó ponerme a trabajar como criado de un ciego y como ella no contaba con volver a verme, se despidió de mí diciendo: - Hijo, sé que no te veré más. Procura ser bueno y que Dios te guíe. A partir de ahora tendrás que valerte por ti mismo. El ciego fue un amo astuto, cruel y avaro desde el principio. - Lázaro, acerca el oído a este toro y oirás un gran ruido dentro de él –me dijo nada más salir de Salamanca, refiriéndose un animal de piedra con forma de toro que estaba la salida de esa ciudad. Y cuando creyó que ya tenía la cabeza junto a él me dio tal golpe contra la piedra que el dolor me duró más de tres días. Supe entonces que estaba solo y que, tal como ya me había avisado mi madre, debería arreglármelas por mí mismo para sobrevivir a la adversidad y no morir de hambre. Y así aprendí todas las artes del engaño: unos días le descosía al ciego el fardel en que llevaba la comida y lo volvía a coser después de haber sacado unos buenos trozos de pan, torreznos o longaniza... Otros le sisaba las monedas que le daban, metiéndomelas en la boca y cambiándolas por otras de menor valor; o le robaba el vino bebiéndomelo con una paja de centeno o abriendo en el jarrillo que lo contenía un agujerito que después cerraba con un poco de cera; o me comía las uvas de su racimo de tres en tres mientras él las cogía de dos en dos, o le cambiaba una longaniza por un nabo... Pero fueron tantas las burlas que el ciego me hacía que decidí dejarlo para siempre, no sin antes devolverle el golpe con el que realmente lo conocí. 2. Lázaro de Tormes y el clérigo de Maqueda Cambié de pueblo y de amo, ya que en Maqueda un clérigo me admitió a su servicio. Pero escapé del trueno y di en el relámpago, ya que comparado con él bien podría decir que el ciego había sido generoso. Este clérigo guardaba toda su comida en un viejo arcón que mantenía siempre cerrado con una llave que llevaba atada a su capa con una cinta. Y mientras él tomaba carne para comer y para cenar, o si era sábado comía cabeza de carnero, a mí tan solo me daba el caldo, un pequeño trozo de pan y alguna cebolla cada cuatro o cinco días. Así que a las tres semanas de estar con él llegué a estar tan flaco que las piernas apenas me sostenían de pura hambre, ya que por entonces solo lograba comer bien cuando alguien moría, tanto que rogaba a Dios que se llevase de este mundo a todos los enfermos a los que daba la extremaunción. Todo continuó así hasta que cierto día logré que un calderero me hiciera una copia de la llave del arcón y, a partir de entonces, pude abrirlo y comer alguno de sus panes. Pero eso no duró mucho, porque el clérigo sospechó pronto el hurto. A partir de entonces el comenzó a contar los panes y yo a desmigajarlos, haciéndole creer que eran los ratones quiénes se lo comían. El clérigo resolvió cazarlos colocando dentro del arcón una ratonera con algunas cortezas de queso que pidió prestadas a los vecinos. Pero como los panes continuaban roídos y las cortezas desaparecían, los vecinos llegaron a la conclusión de que quiénes hacían el daño no eran los ratones, sino una culebra que solía andar por la casa tiempo atrás. A partir de ese momento el clérigo no conseguía dormir tranquilo y cada noche se levantaba en su búsqueda con un garrote en la mano, no dejando dormir a nadie. Yo, temeroso de que con los frecuentes registros nocturnos el clérigo acabara encontrando la llave que guardaba entre las pajas en las que dormía, resolví metérmela en la boca, donde, desde que viví con el ciego, había aprendido a poner monedas sin que llegasen a molestarme ni siquiera para comer. Pero una noche, mientras dormía, la llave se colocó en mi boca de tal manera que el aire que entraba por su mango hueco silbó fuerte y el amo creyó que era el silbo de la culebra. Se levantó despacio hasta donde yo dormía, sin hacer ruido y con el garrote en la mano, y creyendo que la culebra se ocultaba entre las pajas que me hacían de colchón, descargó el garrote con tanta fuerza para acabar con ella que me dejó sin sentido durante tres días. Cuando desperté pude comprobar que el clérigo había encontrado mi llave y descubierto que era yo quien le robaba el pan, por lo que cuando ya estuve algo recuperado, me sacó a la calle diciendo: - Lázaro, desde hoy eres libre. Ya no estás a mi servicio, así que búscate otro amo y vete con Dios, porque yo no quiero un criado tan diligente como tú, que sin duda debes haber sido mozo de ciego, porque si no, no me lo explico. Se santiguó, se metió en casa y cerró la puerta. 3. Lázaro de Tormes y el escudero Poco a poco, sacando fuerzas de flaqueza, y con ayuda de las limosnas que las buenas gentes me daban mientras me mis heridas estuvieron abiertas, llegué a la ciudad de Toledo, donde me encontré de buena mañana con un escudero muy bien vestido y peinado que me dijo: – Muchacho, ¿buscas amo? Y con él me fui pensando que era la persona que necesitaba. Le acompañe a la iglesia y después a su casa que resultó ser tan lóbrega, oscura y sin muebles que me pareció estar encantada. Y como resultó que allí no había nada de comer saqué de debajo de la camisa los tres trozos de pan que aún me quedaban de mendigar y tomando mi amo el de mayor tamaño me preguntó: – ¿Dónde lo has conseguido? ¿Está amasado con manos limpias? Y a pesar de que le dije no saberlo, él lo engulló aprisa y yo me apresuré a hacer lo mismo, ya que vi que estaba dispuesto a echarme una mano con lo que me quedaba si acababa antes que yo. Al acabar hicimos la cama y nos acostamos, aunque pasé la noche rabiando de hambre y maldiciendo mi mísera fortuna. A la mañana siguiente mi amo limpió y sacudió sus calzas, el jubón, el sayo y la capa, y tras peinarse y colgarse la espada salió de casa tan contento y con una apariencia tan distinguida que cualquiera que se le encontrase pensaría que la noche anterior había cenado bien y que esta mañana había almorzado mejor. ¿Quién viéndole tan elegante podría sospechar que ayer se pasó todo el día sin comer y que hoy, tras lavarse las manos y la cara, había tenido que secarse con el faldón del sayo porque no tenía toalla? Pasó la mañana y como me aquejaba el hambre y mi amo no venía salí a mendigar y me di tan buena maña que tras comer mis buenas libras de pan aún volví a casa con algunas más, acompañadas de un pedazo de uña de vaca y unas pocas tripas cocidas que me dieron en la calle de la Tripería. – Te he estado esperando para comer, pero como no venías, he comido- me dijo mi amo al llegar. A la hora de la cena comencé a morder mi pan y mis tripas y, viendo que me lo pedía con los ojos, decidí invitarle poniendo en sus manos la uña de vaca y tres o cuatro trozos de pan blanco. El se sentó mi lado y comió con muchas ganas royendo cada huesecillo mejor que lo haría un galgo. Así estuvimos ocho o diez días, en los que yo meditaba sobre la desgracia de haber escapado de dos amos miserables y haber ido a dar con uno que no solo no me mantenía, sino a quien tenía que mantener yo. Pero a pesar de todo lo quería bien y me daba lástima, pues veía que era pobre y no podía dar lo que no tenía. Pero quiso la mala fortuna que no pudiésemos mantener aquella forma miserable de vivir, pues como la cosecha de trigo había sido mala aquel año en esta región, el ayuntamiento acordó que todos los forasteros pobres abandonasen la ciudad, castigando con azotes al que no lo hiciese. El escudero y yo estuvimos dos o tres días sin probar bocado ni hablar. Y a mí aun me dieron algo las mujeres de la vecindad, pero mi amo apenas probó bocado en ocho días, a pesar de lo cual tomaba un palilllo y salia a la puerta de casa escarbándose los dientes, aunque nada tenía entre ellos. Así estábamos cuando un día llegó a poder de mi amo un real, que con gesto muy risueño y alegre me dio, diciendo: – Toma, Lázaro. Ve a la plaza y compra pan, vino y carne. Y te hago saber que he alquilado otra casa y que en esta no hemos de estar ni un día más de este mes. Por Nuestro Señor, que desde que vivo en ella, no he bebido ni una gota de vino, ni he comido un bocado de carne, ni he tenido ningún descanso. ¡Hay que ver que aspecto tiene, qué oscuridad y qué tristeza! Lázaro, ve y ven pronto y comamos hoy como condes. Comencé a subir la calle a todo correr, encaminándome hacia la plaza, muy contento y alegre, echando cuentas de en qué gastar mejor y con más provecho el real, cuando vino a mi encuentro un muerto, al que traían en andas muchos clérigos y mucha gente. Tras él venía su viuda llorando y diciendo a grandes voces: – Marido y señor mío, ¿adónde te llevan? ¡A la casa triste y desdichada, a la casa lóbrega y oscura, a la casa donde nunca comen ni beben! Al oír aquello me dije: - ¡Ay desdichado de mí! A mi casa llevan este muerto. Por lo que volví calle abajo a todo correr, entré en casa, cerré la puerta y abrazándome a mi amo le pedí auxilio y le supliqué que me ayudase a defender la entrada. Cuando mi amo supo el motivo de mi alteración, se rió tanto que estuvo un gran rato sin poder hablar. Pero tras pasar la gente con el muerto me dijo: - Es verdad, Lázaro, tuviste razón de pensar lo que pensaste, pero puesto que pasan adelante, abre la puerta y ve a por la comida. Estuve con ese amo algunos días más, hasta que un día desapareció, cuando un hombre y una vieja quisieron cobrarle el alquiler de la casa y de la cama. 4. Lázaro de Tormes y sus otros amos y oficios Mi cuarto amo fue un fraile de la Merced, tan amigo de asuntos mundanos y de hacer visitas, que rompía él más zapatos que todos los demás frailes de su convento juntos. Él fue quien me dio mis primeros zapatos, pero andábamos tanto que no me duraron ni ocho días, motivo por el que, junto a otros que no digo, lo dejé. Mi quinto amo fue el más desvergonzado y mejor vendedor de bulas que jamás nadie vio. Con él estuve cuatro meses, después de los cuales me asenté con un maestro de pintar panderos, con el que también sufrí mil males. Siendo ya un mozuelo, me admitió a su servicio un capellán de la catedral, dándome un buen asno, cuatro cántaros y un látigo, con los que comencé a pregonar y a vender agua por la ciudad. A él le daba cada día treinta maravedís y lo que ganaba de más y todo lo que recaudaba el sábado era para mí. Ejercí este oficio durante cuatro años y me fue tan bien en él que logré ahorrar lo suficiente como para vestirme honradamente con ropa usada. Me compré un viejo jubón de algodón, un sayo gastado, una capa y una espada y cuando me vi vestido con todo ello le dije a mi amo que se quedase con su asno, que no quería seguir más en aquel oficio. Tras despedirme de él entré a servir a la justicia como ayudante de un alguacil, pero viví muy poco tiempo con él, porque el oficio me pareció peligroso. Después, gracias al favor de algunos amigos y señores, encontré la recompensa a todos los trabajos y penalidades que había pasado, logrando el oficio de pregonero, del que vivo hasta hoy. Pregono los vinos que se venden en la ciudad, anuncio las cosas perdidas y las subastas públicas y acompaño a los que padecen persecución por la justicia y declaro a voces sus delitos. He ejercido el cargo con tanta habilidad que todos los que quieren vender algo en la ciudad creen que no sacarán ningún beneficio si no soy yo quien lo pregona. En este tiempo el arcipreste de San Salvador me contrató para pregonar sus vinos y me casó con una de sus criadas, de lo que hasta ahora no estoy arrepentido, a pesar de que las malas lenguas dicen que no está bien que mi mujer vaya a hacerle la cama y a guisarle de comer. Por ello, cuando alguien va a decirme algo de ella, yo le atajo y le digo que si es mi amigo no debe decirme nada que me disguste, y menos si quiere ponerme a mal con mi mujer, ya que yo juraré que es tan buena como cualquier otra que viva dentro de las murallas de Toledo. Y el que me diga otra cosa habrá de batirse a muerte conmigo. Así que nadie me dice nada y yo tengo paz en mi casa. Esto pasó el mismo año que nuestro victorioso emperador entró en esta insigne ciudad de Toledo y tuvo en ella Cortes. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de mi buena fortuna.