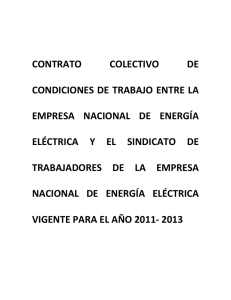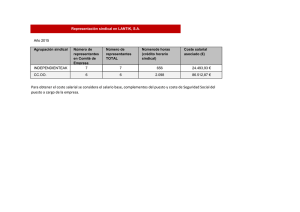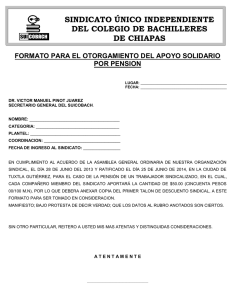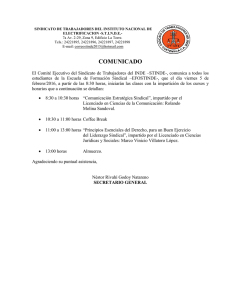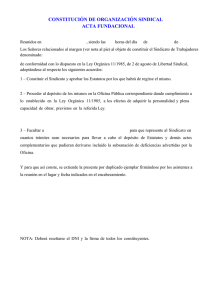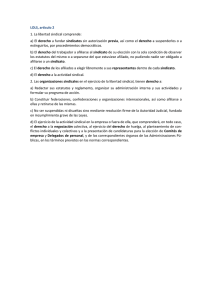Competencia sindical en la negociación colectiva y efectos sobre el
Anuncio

Competencia sindical en la negociación colectiva y efectos sobre el incremento salarial pactado en convenio. El caso de España. Manuel Pérez Trujillo Universidad Autónoma de Madrid [email protected] Santos M. Ruesga Universidad Autónoma de Madrid [email protected] Julimar da Silva Bichara Universidad Autónoma de Madrid [email protected] Laura Pérez Ortiz Universidad Autónoma de Madrid [email protected] Abstract El inicio de la democracia española derivó simultáneamente en la democratización de las relaciones laborales, consolidando a las elecciones sindicales como el principal mecanismo de representación laboral, determinando, en función del número de candidatos electos, la capacidad representativa y, por tanto, el poder institucional del sindicato. Este hecho introduce incentivos a la competencia entre sindicatos, con el fin de maximizar el número de representantes electos, condicionando su comportamiento en la negociación, debilitando la unidad sindical y poder de la representación laboral frente a la organización empresarial, dando lugar a peores resultados en el acuerdo y, por tanto, menores incrementos salariales. 1. Introduction En España, tras la finalización de la dictadura y el proceso de transición, tiene lugar la consolidación de la democracia y democratización de las relaciones laborales, reconociéndose el papel de los agentes sociales para proponer pactos que determinen las condiciones laborales en el centro de trabajo, rompiendo con el anterior modelo donde predominaba una alta intervención estatal (Card & de la Rica, 2006). Durante este proceso la representación de los trabajadores en el ámbito productivo queda determinado por un modelo sindical basado en los resultados alcanzados en las elecciones sindicales que se celebran en los centros de trabajo1. En las elecciones sindicales participan todos los trabajadores -mayores de 18 años y con al menos 1 mes de antigüedad en la empresa-, no existiendo restricciones en la representación sindical, extendiéndose ésta a todos los asalariados independientemente de su afiliación al sindicato, afectando los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva a todos los trabajadores del ámbito en el que se pacta el convenio. La no discriminación entre trabajadores afiliados y no afiliados a la hora de aplicar las condiciones pactadas en convenio desincentiva al trabajador a formar parte del coste de la representación y, por tanto, la afiliación, destacando España como uno de los países con menor tasa de afiliación de entre las economías Europeas. A pesar de ello, la baja afiliación no afecta a la fuerza negociadora del sindicato, que se garantiza legalmente mediante los resultados electorales, los cuales determinan el grado de representatividad de la institución (Maluquer & Llonch, 2005). Dependiendo del número de representantes obtenidos en la votación, medido de forma agregada entre todas las empresas o centros de trabajo pertenecientes a un ámbito sectorial o territorial concreto, se establece el grado de representatividad que poseerá el sindicato2, permitiendo a éste negociar en ámbitos superiores de negociación3 (Khöler & Calleja, 2012). La representatividad permite extender la labor de intermediación del sindicato no solo al centro de trabajo en el que se desarrolla su función, sino también al ámbito económico, político y social (Jódar, Martín & de Alós-Moner, 2004), otorgando a la institución capacidad de interlocución frente al resto de agentes sociales (Jódar & Jordana, 1999), fuerza organizativa y capacidad negociadora y de conflicto (Baylos, 2006), a la vez que mayores recursos financieros (Hamann & Martínez, 2003). Debido a que la representatividad está garantizada en función de los resultados electorales, el sindicato tiene incentivos a competir con el resto de organizaciones con el fin de incrementar el número de representantes obtenidos en las votaciones. A su vez, la mesa negociadora donde se pacta el convenio puede estar compuesta por representantes sindicales de diferentes organizaciones. Al afectar el comportamiento presente que los 1 En un principio la periodicidad del proceso electoral era cuatrienal, sin embargo, desde el año 1994 se introduce un nuevo sistema electoral, permitiendo que las elecciones sindicales se celebren en cualquier momento, siempre que exista acuerdo previo entre las partes interesadas (Jódar y Jordana, 1999). El Estatuto de los Trabajadores determina que el comité de empresa debe constituirse en aquellos centros que posean 50 o más trabajadores, incrementándose el número de miembros del comité de forma proporcional al número de empleados de la empresa. La representación también se extiende, de forma proporcional al número de asalariados, en los centros que empleen entre 11 y 49 trabajadores mediante la figura del delegado de personal, pudiendo elegirse de forma opcional a un delegado en aquellos centros de entre 6 y 10 trabajadores. 2 Los criterios de representatividad sindical se establecen en el Estatuto de los Trabajadores de 1980 y quedan regulados por los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985. Para que un sindicato sea representativo deberá obtener en las elecciones sindicales, al menos, el 10 por ciento del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y correspondientes órganos de las Administraciones Públicas. Siendo el nivel mínimo del 15 por ciento a nivel regional. 3 Los acuerdos firmados en ámbitos superiores de negociación afectan de forma automática, mediante el principio de eficacia general -cláusula erga omnes ex ante-, a todos los trabajadores, afiliados y no afiliados, y empresas incluidos en dicho ámbito de negociación (Card & de la Rica, 2006), dando lugar a un modelo inclusivo de relaciones industriales (Jódar, Vidal & de Alós-Moner, 2011). Dicho principio prima un carácter centralizador de la negociación colectiva y fortalece el papel institucional del sindicato -especialmente el de los sindicatos mayoritarios-, otorgándole la competencia de actuar como negociador sobre la base de la rama de producción o de la industria (Baylos, 1991). sindicatos tienen durante el proceso de negociación sobre el resultado posterior que se producirá en las urnas (Strom, 1990), los incentivos a la competencia en una mesa negociadora donde la representación sindical es heterogénea serán mayores, tendiendo cada sindicato a defender su propio programa electoral durante el desarrollo de la negociación. En este sentido, la competencia sindical tiende a deteriorar el poder del sindicato como unidad de representación laboral, limitando su capacidad para alcanzar mejores resultados en el acuerdo frente a la organización empresarial (Akkerman, 2008) y (Craypo, 1986). A pesar de que la influencia del comportamiento sindical sobre el desempeño macroeconómico ha sido ampliamente analizada, como así demuestra la extensa literatura existente, el número de estudios planteados acerca de la competencia sindical y, en especial, sobre los resultados alcanzados en convenio es menor, siendo necesario abordar esta cuestión con mayor profundidad. El presente análisis se centra en contrastar el efecto negativo que la competencia sindical puede ejercer sobre la capacidad de negociación del sindicato y los resultados alcanzados en convenio, esencialmente sobre el incremento salarial pactado. La particularidad del modelo español, donde los incentivos a la competencia intersindical son elevados en la búsqueda de aumentar el poder de la organización (Khöler, 1995), convierte al modelo de negociación colectiva español en idóneo para contrastar ésta hipótesis. El estudio se divide en tres apartados. En el primero se analizará cuáles son los objetivos del sindicato desde el enfoque teórico y cómo desde ésta perspectiva, con las características propias del modelo sindical español, los sindicatos tienden a competir. El apartado siguiente desarrolla el análisis empírico, detallando la base de datos utilizada, el indicador escogido para medir el grado de competencia sindical en la mesa negociadora del convenio y el modelo econométrico utilizado en función de las características propias de las variables que componen el mismo. Por último, se presentan las conclusiones extraídas en el análisis. Los resultados alcanzados aportan evidencias del efecto negativo que la competencia sindical genera sobre los resultados alcanzados en el desarrollo de la negociación, debilitando la unidad sindical, especialmente en ámbitos de negociación descentralizados, donde el sindicato interactúa de forma directa con sus votantes y la presión para alcanzar mejores resultados electorales –siendo a nivel de empresa donde se desarrollan las elecciones- es mayor. 2. Trade Unions elections and Competition between Unions El conocimiento del sindicato y sus objetivos es importante para comprender diferentes procesos económicos que condicionan las decisiones de contratación de las empresas, los salarios, la conflictividad laboral, la inflación y el movimiento social y político (Gahan, 2002). En las relaciones industriales tiene lugar una relación de poder asimétrico entre trabajadores y empresarios (Kaufman, 2010) y (Traxler, 2003), siendo el papel del sindicato la representación de los trabajadores, mediante su organización colectiva, para contrarrestar la desigualdad de poder frente al empresario e incidir sobre el reparto de rentas generadas en el desarrollo productivo. Durante el siglo XX el análisis del comportamiento sindical y sus objetivos han formado parte del centro de atención de la ciencia económica y social, predominando dos enfoques diferentes. Por un lado, destaca la dimensión económica, donde los sindicatos son presentados como agentes monopolistas cuyo principal interés reside en el incremento salarial. Bajo este enfoque el sindicato ejerce una mayor presión sobre la oferta laboral fijando salarios por encima del nivel de equilibrio. El principal valedor de esta teoría será John Dunlop, quien en 1944 dará el primer paso para teorizar el comportamiento sindical argumentando que, para poder analizar al sindicato desde una perspectiva económica, éste debía comportarse como un agente maximizador, siendo su principal objetivo maximizar el salario total percibido por los trabajadores a los que representa. Bajo este enfoque, el sindicato actúa de forma monopolista sobre la oferta laboral, fijando el nivel salarial, unilateralmente – restringido sobre la demanda de empleo de la compañía-, que maximiza una función de utilidad en la que son agregadas las preferencias individuales de sus representados (Cahuc y Zylberberg, 2004) y (Kaufman, 2002). Por otro lado, destaca una segunda visión sobre el análisis del sindicato: el enfoque institucionalista, donde el sindicato es analizado como un mecanismo de representación de la voz colectiva de los trabajadores, defendiendo sus intereses y propuestas en el entorno productivo (Freeman & Medoff, 1979). El razonamiento teórico tiende a interpretar al sindicato únicamente como un agente económico y no como un actor social, derivando en un análisis incompleto. Bajo el enfoque institucionalista, el carácter político del sindicato es indispensable en el intento de mejorar la comprensión sobre su organización y objetivos (Rees, 1989). El enfoque institucionalista cobra protagonismo con la obra de Ross (1948) Trade Union Wage Policy, escrita como crítica al enfoque teórico del comportamiento sindical mostrado por Dunlop en 1944, dando lugar el famoso debate entre ambos. Ross, identifica que el sindicato como organización no posee unos intereses idénticos al de sus representados, como plantea Dunlop, existiendo una clara diferenciación entre ambos. El sindicato bajo la concepción de Ross no puede considerarse una “empresa” cuyo único objetivo sea “vender trabajo”, sino que la organización sindical es una institución política que opera en un entorno económico y que representa a los “vendedores de trabajo”. Sobre esta premisa, Ross alcanza la conclusión de que no sólo la negociación está encaminada a la mejora salarial y condiciones de empleo, lo cual define como las “provisiones orientadas al trabajador”, sino que también tiene por objetivo mejorar el status institucional del sindicato, tomando en consideración las “provisiones orientadas al sindicato” (Ross, 1948). En este sentido, el sindicato es mucho más que la suma de las preferencias de sus representados y como institución sus intereses no solo se orientan al mercado, siendo un claro ejemplo los sindicatos europeos –y en concreto el caso español-, donde su actuación adquiere una dimensión política que trasciende al ámbito social (Turnbull, 2003). Sin embargo, este hecho no descarta la concepción de que el sindicato posea un poder monopólico y que utilice éste para incrementar los salarios, como postula el enfoque teórico, sino que implica una ampliación de la dimensión sindical, no solo restringida a la perspectiva económica (Freeman & Medoff, 1979). Al incorporarse el enfoque político, el análisis del sindicato adquiere una mayor complejidad, debiendo tomarse en cuenta aspectos como la relación existente entre los líderes y sus representados, la forma en que éstos se organizan y toman decisiones, condicionando todo ello las preferencias, el comportamiento y objetivos en el proceso de negociación (Kaufman, 2002). El contexto que rodea al sindicato se convierte así en un elemento clave a nivel estratégico, estando condicionado por el marco regulador, las estrategias empresariales y las condiciones económicas, políticas, sociales e institucionales existentes en cada país, siendo el entorno y la forma de adaptación al mismo clave en el éxito del sindicato como institución (Tzannatos & Aidt, 2006) y (Hall et al.; 2011). En un contexto de relaciones laborales como el español, donde la representatividad es el aspecto clave para definir el poder del sindicato como organización, la dimensión institucional juega un papel fundamental en el estudio de su comportamiento y objetivos. En Europa, la representación de los trabajadores puede recaer, en función de diferentes criterios de representatividad, en dos o más sindicatos, dando lugar al multi-sindicalismo (Akkerman, 2008). Centrando el enfoque sobre el caso español, las elecciones son el medio a través del cual la organización logra la capacidad de interlocución frente al resto de agentes sociales (Jódar & Jordana, 1999), afectando sobre su fuerza organizativa y capacidad negociadora y de conflicto en el sistema económico, político y social (Baylos, 2006). En las elecciones los votantes eligen a sus representantes de entre los diferentes candidatos para formar parte como delegados de personal o miembros del comité de empresa. Al igual que la decisión individual de afiliarse o no a un sindicato está condicionada por aspectos relacionados con el entorno laboral, la situación personal en el empleo, la percepción del individuo sobre la institución sindical y sus representantes, el éxito esperado en que el sindicato logre sus objetivos -en representación de los trabajadores-, la proximidad de la organización con el individuo o la ideología (Jódar, Vidal & de Alós-Moner, 2011), (Martínez & Fiorito, 2009), (Juravich & Shergold, 1988) y (Summers, Betton & Decotis, 1986), la decisión de votar o no a un representante sindical también estará afectada por estos motivos, valorando el trabajador los costes y beneficios que obtiene a la hora de elegir entre los diferentes candidatos. Los representantes electos constituyen la voz colectiva de los trabajadores en las relaciones laborales, ejerciendo la defensa de sus intereses. Si el trabajador desea maximizar su bienestar, comportándose de forma racional -tal como postula la teoría económica convencional-, sus intereses se centrarán en mejorar su nivel de ingresos, las condiciones laborales y estabilidad en el empleo (Summers, Betton & Decotis, 1986). Asimismo, los sindicatos, para alcanzar mejores resultados en las elecciones, deberán ofrecer a los trabajadores beneficios mayores en el proceso de negociación que los presentados por las organizaciones rivales (Ross & Hartman, 1960) y (Akkerman, 2008), condicionando los objetivos del sindicato en la negociación. Sin embargo, el principal objetivo del sindicato no es maximizar el número de votos en sí. Como señala Strom (1990: 573): “Votes have no intrinsic value to party leaders. They are simply a means, and in democratic societies an important one, toward office or policy benefit, (i.e. la representatividad)”. Retomando el concepto de Ross sobre las “provisiones orientadas al sindicato”, si los resultados electorales otorgan la capacidad de participar en niveles superiores de negociación, confiriendo poder de interlocución con el Estado y los empresarios (Khöler & Calleja, 2012), a la vez que mayores recursos financieros (Hamann & Martínez, 2003)4, el sindicato estará motivado para competir con el resto de organizaciones con el objetivo de incrementar el número de votos. En este sentido, la forma de actuar del sindicato durante el proceso negociador le reportará futuros réditos electorales en las votaciones, 4 En el caso español, la afiliación aporta cerca del 70 por ciento de los recursos financieros de las mayores confederaciones sindicales (Hamann & Martínez, 2003), pero estos recursos no permiten financiar la actividad del sindicato, siendo la financiación pública imprescindible para la supervivencia de su estructura organizativa (Richards, 2003). teniendo cada sindicato el incentivo a defender su programa electoral frente al resto5, pudiendo ello derivar en un incremento de la competencia y, por tanto, debilitar la unidad sindical (Strom, 1990). Debido a que las elecciones se desarrollan a nivel empresarial, el centro de la competencia se focaliza en este nivel (Baylos, 1991), viéndose condicionado los resultados alcanzados en convenio por dos factores: 1. La proximidad entre los negociadores y sus votantes, que implican que los últimos ejerzan una mayor presión sobre los primeros para impulsar sus demandas e intereses (Canal & Rodríguez, 2004) 2. El grado de rivalidad entre las organizaciones sindicales que participan en el acuerdo A nivel de empresa, el sindicato interactúa de forma directa con sus votantes, debiendo responder a las demandas que realizan los trabajadores para mejorar sus posibilidades de éxito en la votación. Sin embargo, las votaciones pueden generar incentivos que acentúen la rivalidad entre los sindicatos, compitiendo éstos para obtener el mayor número de votos posibles, dando lugar a un debilitamiento de la unidad sindical en el proceso de negociación que puede afectar a los resultados alcanzados en convenio. Pero, lo descrito no implica que la rivalidad no se produzca en niveles superiores de negociación al ámbito empresarial; sin embargo, ésta sí puede verse mitigada por: 1. Los mecanismos de extensión y el efecto free rider, donde el sindicato representa a un gran número de trabajadores que mayoritariamente son no afiliados, inciden de forma negativa sobre la presión que posea éste para alcanzar mejores resultados en la negociación (Canal & Rodríguez, 2004). 2. Por otra parte, la extensión del acuerdo a un gran número de empresas y trabajadores y la perspectiva de sus efectos sobre la economía pueden incidir en la moderación de las demandas sindicales, con el fin de internalizar las externalidades asociadas al desarrollo de la negociación que pueden afectar al desempeño macroeconómico –principalmente en términos de inflación y desempleo- (Flanagan, 1999) Aminorando ambos factores el efecto de la rivalidad sindical sobre los resultados alcanzados en el acuerdo. Centrando el argumento sobre la competencia sindical, los resultados electorales y, en especial, la composición de la mesa negociadora son un factor clave. La mesa de negociación en España puede componerse de representantes sindicales de diferentes organizaciones, en función de los resultados electorales. Si todos los representantes pertenecen a una única organización, la competencia es probable que no se produzca6, evitando la fragmentación de la representación laboral en el proceso de 5 Los partidos están motivados a mantener una posición política estable en el tiempo, ya que los votantes tratan de minimizar la incertidumbre acerca de las futuras políticas que éstos puedan desarrollar (Strom, 1990), lo que implica una cierta rigidez a la hora de modificar su programa electoral. 6 Aun así, el poder del sindicato puede verse afectado de forma negativa por los potenciales conflictos existentes a nivel intrasindical entre los líderes y sus oponentes dentro de la propia organización (Rees, 1989), pudiendo afectar a los resultados alcanzados en la negociación. negociación frente a la organización empresarial, y viceversa (Mishell, 1986). Sin embargo, cuando dos o más sindicatos participan en la negociación compitiendo7 entre ellos, su poder de negociación disminuye (Craypo, 1986), implicando la rivalidad en que cada uno deba enfrentarse, al menos, a “dos (o más) fuentes potenciales de ataque”; a) el(los) sindicato(s) rival(es) y b) la organización empresarial (Summers, Betton & Decotis, 1986). Este hecho deteriora el poder del sindicato como unidad de representación laboral y debilita su capacidad para alcanzar los objetivos deseados en la negociación (Akkerman, 2008). El efecto de la competencia sindical en el desarrollo de la negociación colectiva ha sido analizado sobre diferentes aspectos del mercado laboral, sin embargo, el número de estudios planteados es menor en comparación con la literatura existente acerca de los efectos que ejercen los sindicatos sobre el desempeño macroeconómico. A pesar de ello, en concordancia con el presente análisis, puede destacarse las evidencias empíricas alcanzadas por Mishell (1986)8, para Estados Unidos, sobre el efecto de la concentración sindical, como proxy del grado de competencia, en la compensación salarial definida como el salario por hora de trabajo-. Mishell obtiene evidencias significativas y positivas sobre el efecto que ejerce entre diferentes industrias la concentración sindical –en términos de afiliación; cuando la afiliación se concentra en un número reducido de sindicatos- sobre la compensación salarial, concluyendo que el salario negociado se ve afectado de forma positiva cuando crece el grado de concentración sindical. 3. Empirical Analysis El presente estudio se centra en el caso español, utilizando para su desarrollo empírico la información aportada por la Base de Datos de Convenios Colectivos (BDCC) elaborada por el Ministerio de Empleo de España (MEySS). Ésta contiene los microdatos de las fichas de todos los convenios registrados a lo largo de cada periodo en el MEySS, aportando información relevante de los acuerdos alcanzados en la negociación y las características propias del convenio9 (Ruesga et al; 2007). El periodo de análisis comprende es desde el año 2001 hasta 200710, siendo la población objetivo los convenios registrados en este periodo, suprimiendo del análisis acuerdos como adhesiones a 7 Existe una gran dificultad en poder medir el grado de "competitive unionism", debido a que la competencia no depende solo del número de sindicatos existentes, sino también de las relaciones existentes entre ellos. De esta forma, una mesa de negociación donde existe una mayor heterogeneidad sindical en la representación de los trabajadores no implica directamente un mayor grado de competencia o menor unidad sindical, obviándose aspectos personales como, la cercanía de los individuos que participan en la negociación o la existencia de estrategias comunes, que derivarían en un menor efecto de la competencia sobre los resultados pactados en convenio. Sin embargo, existe una mayor probabilidad de que la rivalidad y los incentivos a la competencia disminuyan cuando un sindicato es el dominante en el proceso de negociación y viceversa cuando la composición de la mesa negociadora posee un mayor nivel de heterogeneidad sindical (Mishell, 1986). 8 El análisis llevado a cabo por Mishell utiliza datos empresariales para USA, agregando cada empresa en función de su sector o rama industrial, aportados por la encuesta Expenditure for Employee Compensation para 1968, 1970 y 1972, tomando los años de forma agrupada en el análisis. 9 La BDCC aporta un total de 516 variables relacionadas con la retribución salarial, jornada laboral y vacaciones pactadas, cláusulas sobre el empleo y contratación, ámbito de negociación, entre otras (Ruesga et al., 2007). 10 Se utiliza este periodo por la mayor disponibilidad de datos en la base y la homogeneización a la hora de construir los mismos, siendo el año 2007 el último disponible en la fecha del análisis. otros convenios, procedimientos de arbitraje o extensión. La muestra aporta un panel “unbalanced” de 38.998 convenios. De entre la muestra de convenios existe un total de 9.083 convenios distintos con una media de 4,3 observaciones por convenio para los siete años. El uso de convenios colectivos como unidad de análisis permite captar con mayor precisión el efecto que ejerce la competencia sindical sobre los resultados de la negociación, reflejándose ésta en los acuerdos pactados en convenio –con especial interés sobre el incremento salarial-, obteniendo una información individualizada de cada negociación. La muestra de convenios se dividirá en tres niveles, todos los convenios, convenios de empresa y convenios pactados en ámbitos superiores, con el fin de captar con mayor precisión el efecto del grado de concentración sindical sobre el incremento salarial nominal pactado en convenio. La división entre convenios de empresa y de ámbito superior se plantea bajo la lógica de que los efectos esperados de la concentración sindical sobre los resultados alcanzados en la negociación y, en especial, sobre el salario negociado, pueden no ser similares en ambos niveles. En este sentido, la celebración de las elecciones sindicales y la mayor proximidad entre los negociadores y sus votantes a nivel de empresa, son un elemento determinante que incide en los incentivos que cada sindicato tiene para competir con el resto de las organizaciones, pudiendo éste hecho afectar a la unidad sindical y los resultados de la negociación. De forma contraria, en ámbitos superiores de negociación, la afectación del acuerdo alcanzado a un gran número de empresas y trabajadores y la perspectiva de sus efectos sobre la economía pueden incidir en la moderación de las demandas sindicales, derivando en una posible mayor coordinación entre los agentes que negocian el acuerdo y, por tanto, menores incentivos a la rivalidad en este nivel para las organizaciones. Por otra parte, al suponer los convenios de empresa cerca del 80 por ciento del total, es necesario aplicar un análisis diferenciado con el fin de obtener una mayor homogeneidad de la información que mejore la capacidad explicativa del modelo. Para poder contrastar correctamente la hipótesis planteada, tratando de demostrar el efecto negativo que ejerce una menor concentración sindical en la mesa negociadora –como proxy del grado de competencia entre sindicatos- sobre el incremento salarial pactado en convenio, es imprescindible obtener una medida de la “competencia sindical” que nos aproxime a este concepto. Numerosos estudios utilizan la tasa de afiliación sindical (Scheuer, 2011), (Bryson, Ebbinghaus & Visser, 2011), (Bowdler & Nunziata, 2007) y (Koeniger, Leonardi & Nunziata, 2007), tanto a nivel macro -todos los trabajadores afiliados a nivel nacional-, como micro -empresa o sector concretos-, o la tasa de cobertura del convenio11 (Posen & Popov, 2006) para medir el poder y grado de influencia de la organización sindical en el mercado laboral. Sin embargo, ambas medidas no abarcan de forma completa la capacidad de influencia del sindicato en el marco español, así como la posibilidad de identificar el grado de competencia sindical existente. La afiliación en España es irrelevante -consecuencia de la cláusula erga omnes y el La tasa de cobertura es el indicador adecuado en aquellos países donde existen mecanismos de extensión que permitan ampliar el efecto de los acuerdos firmados a todos los trabajadores y empresas de un ámbito determinado, independientemente de su afiliación. Sin embargo, su uso es menos extendido en comparación con la tasa de afiliación por su menor variabilidad, siendo la tasa de cobertura más estable en el tiempo e introduciendo una mayor dificultad al ser analizada en modelos donde se toma en cuenta la variabilidad temporal (Koeniger, Leonardi & Nunziata, 2007). 11 desincentivo que implica para la afiliación-, mientras que la tasa de cobertura no es una “high-quality measure” para calcular con precisión la influencia y poder del sindicato12 (Bover, Bentolilla & Arellano, 2001). De acuerdo con el modelo de representatividad español, los resultados obtenidos en las elecciones sindicales pueden ser útiles para medir el nivel de influencia de los sindicatos (European Commission; 2011), determinando el grado de fortaleza o debilidad de la unidad sindical en la mesa negociadora y sus efectos sobre la competencia y los resultados alcanzados en la negociación. En consecuencia, las elecciones sindicales son un elemento fundamental a la hora de identificar la fortaleza del sindicato en España, por lo que deberá utilizarse un indicador que tenga en cuenta los resultados electorales para poder aproximarnos cuantitativamente al poder del sindicato. La BDCC aporta información acerca de la composición de la mesa negociadora y el número de representantes sindicales pertenecientes a cada sindicato, posibilitando el cálculo de un indicador que mida el grado de concentración sindical en la mesa negociadora. El presente análisis utiliza el Índice de Herfindahl-Hirschman (IdHH) como medida del grado de concentración y nivel de unidad sindical en la mesa negociadora. Éste se calcula como el ∑ siendo la proporción del total de representantes pertenecientes al sindicato “i” sobre el total de representantes sindicales en la mesa de negociación del convenio “j”. Su valor está acotado entre un mínimo próximo a 0 y un máximo igual a 1. El valor 1 expresa que todos los representantes sindicales en la mesa negociadora pertenecen al mismo sindicato, teniendo que a medida que este valor se aproxima a 0, la heterogeneidad sindical es mayor. Acorde con la hipótesis planteada, al haber un mayor número de sindicatos representados en la mesa negociadora es probable que la competencia sindical sea mayor -bajo el supuesto de competencia- que en caso contrario, donde un sindicato domina la representación sindical en la mesa, sirviendo el IdHH como una medida aproximada del grado de competencia sindical. 3.1. Modelo Econométrico. Al disponer de distintas unidades –convenios colectivos- a lo largo de diferentes periodos de tiempo, el análisis econométrico propuesto es de datos de panel, permitiendo esta técnica obtener estimadores consistentes en presencia de variables omitidas. El análisis de datos de panel especifica un efecto individual “ ” que recoge aquellos efectos inobservados propios de cada individuo no identificados en nuestro análisis y que afectan al modelo. Los modelos comúnmente utilizados en el análisis de datos de panel son los modelos de efectos fijos (FE) y efectos aleatorios (RE). El elemento diferenciador entre ambos es la asunción que se establece sobre el efecto individual “ ” y el grado de relación entre éste y el resto de regresores (Wooldridge, 2002), (Greeen, 2008) y (Baltagi, 2008). El modelo del presente análisis queda expresado como: = + + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ + ∗ ( !"#!$%&' & ()*+")%) + - (1) 12 Para la medición de la tasa de cobertura española debe acudirse a valores estimados, ya que ningún organismo estadístico oficial se encarga de su valoración. Asimismo, existen problemas añadidos, debido a que en el cálculo del número de trabajadores afectados por convenios colectivos pueden existir superposiciones en los convenios de diferente ámbito, contabilizando más de una vez a trabajadores que figurarían como afectados por dos o más convenios de forma simultánea – pluriempleados-, derivando en un riesgo de sobrestimación en el número de trabajadores cubiertos que afectaría al cálculo de la tasa de cobertura (Ruesga et al., 2007). Siendo “i” la unidad de análisis, “t” el periodo de tiempo, “j” la región donde se aplica el convenio y “l” la rama de actividad de la empresa o sector en el que éste se pacta. En la ecuación (1) el incremento salarial nominal en puntos básicos pactado en convenio ( ) es función del grado de concentración sindical ( ), un efecto individual diferenciado para cada convenio ( ), dos variables dummies que identifican los efectos fijos que, por un lado afectan de forma común a todos los convenios pertenecientes a la misma región, diferentes con respecto al resto de regiones13 ( ), y, por el otro, aquellos que afectan a la rama de actividad a la que pertenece la empresa o sector en la que se pacta el convenio14 ( ), diferentes del resto. Asimismo, se incluye una variable dummie temporal , que permite captar todos aquellos efectos inobservables que afectan a todos los convenios por igual para cada año. Por último, se incluyen un conjunto de variables de control que mejoran el carácter explicativo del modelo. Éstas se asocian a factores que influyen sobre la capacidad de negociación del sindicato y los resultados alcanzados en el convenio15, destacando: 1) Variables asociadas al entorno en el que se desarrolla la negociación: Hubo manifestaciones o movilizaciones durante el desarrollo de la negociación –Yes = 1/No = 0(.)* ), Se pacta el convenio en un ámbito de negociación de elevada intensidad tecnológica y/o conocimiento, agrupándose los convenios en función del grado de intensidad tecnológica al que se asocia la rama de actividad a la que pertenecen según la clasificación llevada a cabo por EUROSTAT16 -high technology = 1/no high technology = 0- (#/ℎ1 ), El convenio se negocia por primera vez –Yes = 1/No = 0- (2#"'+3/ ), Ámbito temporal del convenio –Anual = 1/Plurianual = 0- (1#4&56+ ), Ámbito de negociación del convenio –Empresa = 0/Superior a la Empresa = 1- (7!"/.)*+ ), Para los convenios de sector, ámbito territorial del convenio –local = 1, interprovincial = 0, provincial = 2, autonómico = 3, interautonómico = 4 y nacional = 5- (1&"".)*+ ),, Para los convenios de empresa, la empresa en la que se pacta el convenio es de titularidad pública o privada –Privada = 1/Pública = 0- (8"# !+& ), 2) Variables que identifican la inclusión en el convenio de cláusulas relacionadas con el salario: Se pactan cláusulas de garantía salarial17, –Yes = 1/No = 0- (.%!'9!" ), Se establecen complementos salariales ligados a la productividad –Yes = 1/No = 0(8")*(&*+ ), 13 Las regiones se clasifican entre los valores 0 al 19, siendo del 1 al 17 los valores correspondientes a cada Comunidad Autónoma más Ceuta (18) y Melilla (19). Asimismo el valor 0 corresponde a aquellos convenios que se pactan en niveles superiores al provincial (ver ANEXO I). 14 Los convenios quedan divididos en 20 ramas en función de la actividad en la que se encuadre la empresa o sector en el que se suscribe el convenio (ver ANEXO II). 15 En ANEXO III se presenta las estadísticas descriptivas de las variables. 16 Clasificación de EUROSTAT: “High-technology and knowledge based services aggregations based on NACE Rev.2”: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/htec_esms_an3.pdf 17 Las cláusulas de garantía salarial actúan cuando el índice de precios previsto pactado en el convenio para actualizar el salario es inferior al índice de precios real, compensando la pérdida de poder adquisitivo por parte de los asalariados al incorporar la diferencia sobre la base salarial. 3) Variables que identifican la inclusión en el convenio de cláusulas relacionadas con el empleo o la jornada: Se establecen en el acuerdo cláusulas en relación al empleo y la contratación como, por ejemplo, creación neta de empleo, mantenimiento del empleo, creación de empleo para sustituir jubilación anticipada, etc. –Yes = 1/No = 0- (#"& ), Implantación en el convenio de cláusulas de reducción de jornada –Yes = 1/No = 0(:)-"*;& ), El uso de variables como #/ℎ1 , 7!"/.)*+ , 1&"".)*+ o 8"# !+& hacen referencia al entorno económico a nivel externo y la presión que éste ejerce sobre los resultados alcanzados en convenio. Por un lado, a medida que el grado de intensidad tecnológica o uso del conocimiento es mayor, los negociadores tienden a limitar sus objetivos, ya que la empresa o empresas que se adhieren al convenio están sometidas a una creciente presión competitiva que les obliga a establecer un mayor control sobre los costes laborales, impulsando una cierta moderación salarial (Garret & Way, 1999) y (Traxler & Bradl, 2010). También, la inclusión de España en la Unión Económica y Monetaria implica un mayor control del gasto público a nivel nacional, derivando en la moderación del incremento salarial en la Administración, para cumplir con el control presupuestario pactado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Glassner, 2010). Por otro lado, la necesaria diferenciación de los convenios por ámbito de negociación permite discriminar los efectos que el contexto posee sobre la negociación, pudiendo ser menor el efecto de la rivalidad sindical sobre los resultados alcanzados en el acuerdo en ámbitos de negociación superiores, donde es posible el desarrollo de una mayor coordinación. A su vez, la inclusión en el modelo de variables como .)* o 2#"'+3/ hacen referencia a aspectos propios en relación al entorno, a nivel interno, en el que éste se desarrolla. La existencia de manifestaciones o movilizaciones durante el desarrollo del acuerdo ejercen presión sobre la parte empresarial para ceder a las demandas laborales (Rees, 1989), pudiendo afectar de forma positiva sobre el incremento salarial pactado. De forma contraria, cuando el convenio es negociado por primera vez, el grado de éxito en los resultados alcanzados en el acuerdo puede ser inferior, viéndose éste afectado por la posible menor experiencia de negociación de las partes que llevan a cabo el acuerdo. Otro aspecto tenido en cuenta en la ecuación es la duración del convenio (1#4&56+ ). Al negociarse un convenio para un periodo de duración elevada -superior al año-, los negociadores pueden tender a establecer incrementos salariales mayores con el fin de evitar posibles pérdidas de ingreso futuras ante el incremento del nivel de precios. Por último, en el modelo se incluyen variables en relación a los criterios sobre los que se establece el incremento salarial y se estructura el salario (.%!'9!" y 8")*(&*+ ), así como, en relación al empleo y la jornada (#"& y :)-"*;& ), complementando el análisis. El uso de variables constantes en el tiempo en el modelo como, por ejemplo, #/ℎ1 , 7!"/.)*+ o 1&"".)*+ deben tenerse en cuenta en la elaboración econométrica, ya que introducen un posible riesgo de inconsistencia en los coeficientes del modelo FE condicionando el uso de las técnicas econométricas. Las condiciones específicas del modelo FE, donde se establece como supuesto que el efecto individual es constante en el tiempo y correlado con las variables independientes18, implica que la existencia de cualquier variable constante, incluida en el modelo, pueda imitar el comportamiento de dicho efecto (Green, 2008), introduciendo problemas de inconsistencia y sesgo en los estimadores (Wooldridge, 2002), siendo la capacidad explicativa del modelo FE limitada. Una alternativa es aplicar la transformación WITHIN, restando a cada observación individual la media del grupo –siendo cada convenio un grupo diferente de los demás-, expresándose las variables como: <= = < − <? Así, la transformación elimina las variables constantes en el tiempo y, con ello, el efecto individual ( ) del análisis, corrigiendo los problemas de inconsistencia. Sin embargo, la transformación presenta dos importantes defectos. Por un lado, todas las variables constantes son suprimidas, no calculándose su coeficiente, y, por el otro, el estimador WITHIN no es completamente eficiente, ignorando la variación entre convenios en el análisis (Hausman & Taylor, 1981). Una segunda alternativa es la propuesta por Hausman y Taylor (1981), haciendo uso de un estimador obtenido mediante la técnica de variables instrumentales, con el fin de resolver el problema de inconsistencia y sesgo en los estimadores del modelo, incluyendo como restricción la necesaria existencia de regresores, tanto variantes como constantes en el tiempo, no correlacionados con el efecto individual ( ). Este nuevo estimador aplica la transformación de efectos aleatorios (random-effects GLS transformation) sobre las variables del modelo en el marco de Mínimos Cuadrados Generalizados, teniendo: A@ = < − BC@ <? < De donde: FGH BC@ = 1 − E J FGH + 1 FGI Esta transformación no elimina los regresores constantes en el tiempo, calculando sus coeficientes. Sin embargo, tampoco elimina los efectos individuales y, por tanto, la correlación existente entre éstos y los regresores, resultando en un problema de endogeneidad. Para eliminar la endogeneidad se aplica la técnica de variables instrumentales, utilizando como instrumentos los regresores exógenos, tanto variantes como constantes, incluidos en la ecuación y diferentes transformaciones de los mismos como, por ejemplo, éstos expresados en desviaciones con respecto a la media del grupo de observaciones de la misma unidad –aplicando esta transformación a aquellas variables variantes en el tiempo- o, simplemente, la media del grupo. De esta forma se obtienen una serie de instrumentos que posibilitan un cálculo consistente de los coeficientes, aplicándose para la estimación de la ecuación (1) el método propuesto por Hausman y Taylor (HT). 18 De esta manera se relaja la condición de ortogonalidad entre las variables explicativas y el efecto individual -que sí debe ser cumplida en la estimación RE-. De forma añadida, se incluirán el modelo pooled OLS y el RE como alternativas al modelo FE. En el primero, pooled OLS, se lleva a cabo el modelo sin especificar la existencia de heterogeneidad individual entre los individuos del análisis, considerando a cada unidad de análisis independiente de las demás, pudiéndose calcular los estimadores de forma consistente. Para contrastar la suposición de inexistencia de heterogeneidad individual en el modelo, correspondiente a la especificación pooled OLS, se lleva a cabo el Lagrange Multiplier test para efectos aleatorios planteado por Breusch & Pagan (1980), teniendo como hipótesis nula que la varianza de los efectos individuales es cero: FIK = 0, por lo que se aceptaría la inexistencia de heterogeneidad individual y, por tano, corroborándose la suposición planteada para tomar como válido la estimación pooled OLS. En la segunda alternativa planteada, RE, se determina que los efectos individuales ( ) no están correlacionados con los regresores utilizados en la ecuación, siendo esta suposición necesaria para obtener un cálculo consistente de los estimadores. Para contrastar esta suposición se aplica el test de Hausman (1978), comparando los coeficientes de los regresores de los modelos HT y RE, con el propósito de obtener evidencias acerca de la posible existencia de correlación entre los regresores y el efecto individual, siendo la hipótesis nula planteada en el contraste: Hº: E [ /< = 0] La aceptación de Hº indicaría la inexistencia de correlación entre el efecto individual y los regresores, siendo apropiado el estimador HT para el cálculo de los coeficientes en la ecuación (1), obteniéndose un estimador lineal insesgado óptimo (Baltagi, Egger & Kesina, 2012), (Hausman & Taylor, 1981) y (FitzRoy & Kraft, 2005). 3.2. Análisis de los resultados. La Tabla 1.1 presenta los resultados de las estimaciones pooled OLS, RE y HT aplicadas, así como el Lagrange Multiplier test y el test de Hausman, dividiéndose el análisis en tres niveles: todos los convenios, convenios de empresa y convenios de ámbito superior a la empresa. La especificidad del modelo HT implica la existencia de variables endógenas correlacionadas con el efecto individual para obtener una estimación consistente de los coeficientes a calcular. Los efectos individuales que se aplican a la ecuación son aquellas características inobservadas propias del convenio que afectan al acuerdo alcanzado y, que en nuestro caso, han sido consideradas constantes en el tiempo. Éstas se asocian a características propias del entorno en el que se desarrolla el convenio, condicionando la capacidad de negociación y el comportamiento de los agentes y, así, los resultados alcanzados. En este sentido, las variables incluidas en el modelo que definen el entorno de la negociación: #/ℎ1 , 7!"/.)*+ , 1&"".)*+ , 8"# !+& , .)* y 2#"'+3/ son consideradas endógenas y, por tanto, potencialmente correlacionadas con la heterogeneidad individual, debiendo hacer uso de variables instrumentales para obtener una estimación consistente de los coeficientes ante la posible endogeneidad causada por las variables no variantes en el tiempo (#/ℎ1 , 7!"/.)*+ y 1&"".)*+ ). El test de Hausman aplicado muestra la consistencia del estimador HT únicamente cuando se aplica el análisis para los convenios de ámbito superior a la empresa, aceptándose la hipótesis nula que indica la no existencia de correlación entre los regresores y la heterogeneidad individual, no existiendo evidencias para aceptar dicha hipótesis en el análisis llevado a cabo para todos los convenios y los convenios de empresa, aportando una mayor consistencia en los coeficientes calculados la estimación RE. Asimismo, la estimación pooled OLS es desestimada en todas los modelos realizados, no rechazándose la existencia de variabilidad en los efectos individuales (FIK ≠ 0). Los resultados del análisis indican un efecto dispar del IdHH sobre el incremento salarial, diferenciado en función del ámbito de negociación del convenio. Al ser analizada de forma conjunta toda la muestra de convenios, se observa que el efecto del grado de concentración sindical sobre el incremento salarial pactado es positivo y significativo, teniendo que por cada décima de incremento del IdHH el incremento salarial aumenta aproximadamente 0,12 puntos porcentuales (RE-GLS). Esta relación positiva se mantiene cuando en el análisis únicamente se utilizan los convenios de empresa. El coeficiente estimado para el IdHH en este nivel indica que, a medida que aumenta el grado de concentración sindical en la mesa negociadora en una décima, el incremento salarial experimenta un aumento de 0,078 puntos porcentuales (RE-GLS). Por otra parte, y de forma contraria a los resultados obtenido a nivel de empresa y para todos los convenios, analizándose el efecto del IdHH sobre el incremento salarial en ámbitos superiores de negociación se observa una relación negativa (-0.081) y no significativa, indicando la posible no existencia de efecto alguno entre ambas variables. Los resultados obtenidos concuerdan con la hipótesis planteada, siendo esperada una relación positiva entre el grado de concentración sindical –menor rivalidad en la mesa negociadora- y el incremento salarial pactado en convenio para el ámbito de negociación empresarial, que pudiera estar relacionada con la mayor proximidad entre los negociadores y sus votantes, implicando una mayor presión sobre los resultados en la negociación (Canal & Rodríguez, 2004), añadiéndose a ello el efecto de las elecciones sindicales y los mayores incentivos a la rivalidad. Mientras que, por otra parte, en niveles de negociación superiores, la competencia sindical y objetivos de los sindicatos se moderan con el fin de internalizar las externalidades del pacto (Flanagan, 1999), reduciéndose el impacto de la competencia sobre el incremento salarial pactado, no existiendo evidencia significativa del efecto de la concentración sindical en la mesa negociadora sobre los resultados del convenio en este nivel. Analizando en detalle las variables de control utilizadas, los resultados indican que las cláusulas en relación a la contratación y el empleo (#"& ) no poseen un impacto significativo en ninguno de los modelos analizados, sobre el incremento salarial pactado. En cuanto a la existencia de cláusulas en relación a la reducción de jornada (:)-"*;& ), se observa un efecto positivo y significativo en todos los niveles de negociación sobre el incremento salarial, siendo éste mayor sobre los convenios de empresa con respecto a los de ámbitos superior. En referencia a la fijación en el convenio de cláusulas relativas a la existencia de complementos salariales ligados a la productividad (8")*(&*+ ) o la fijación de cláusulas de garantía salarial (.%!'9!" ), se observa que, respecto a la primera, el efecto de los complementos salariales únicamente es significativo en el análisis para todos los convenios y los convenios a nivel de empresa, mostrando la estimación un efecto negativo sobre el incremento salarial pactado equivalente aproximadamente a -0,05 puntos porcentuales (RE-GLS). A pesar de que este efecto no es elevado, la significatividad del coeficiente indica que los incentivos a la productividad sustituyen al incremento salarial fijo, introduciendo una mayor flexibilidad que permite a la organización mejorar la adecuación de los costes laborales a la situación económica (Ruesga et al, 2012). Por otra parte, el coeficiente estimado para la fijación de cláusulas de garantía salarial que compensan la pérdida de poder adquisitivo ante una mala previsión del IPC en el acuerdo, muestra una relación negativa y significativa en todos los modelos de, aproximadamente, -0.7 puntos porcentuales, moderando el incremento salarial nominal pactado. En referencia al contexto en el que se desarrolla el acuerdo, los resultados muestran que a nivel de empresa el entorno posee un efecto mayor sobre el incremento salarial pactado en comparación a los niveles superiores de negociación. El ámbito temporal del acuerdo (1#4&56+ ) posee un efecto positivo y significativo en todos los niveles –siendo éste mayor a nivel de empresa- con respecto al incremento salarial nominal, indicando que a medida que el convenio tiene una duración mayor, las demandas salariales tienden a ser mayores, pudiendo evitarse posibles futuras pérdidas de poder adquisitivo por parte de los asalariados ante la variación del índice de precios. En cuanto a la conflictividad (.)* ), los resultados muestran que ésta actúa como mecanismo de presión por parte de los trabajadores, afectando de forma positiva y significativa sobre el incremento salarial negociado en todos los niveles de negociación. Por otra parte, cuando el convenio es negociado por primera vez (2#"'+3/ ) el efecto estimado sobre el incremento salarial nominal es poco apreciable, siendo éste no significativo, únicamente, para los convenios de nivel superior. Asimismo, cuando son analizados todos los convenios, la variable que identifica el ámbito de negociación (7!"/.)*+ ) indica que el incremento salarial es mayor y significativo -0,35 puntos porcentuales (RE-GLS)- en los convenios de ámbito superior en comparación con el ámbito empresarial, existiendo una mayor moderación a nivel de empresa. Por otra parte, en los convenios de empresa, se observa que el crecimiento salarial estimado para las empresas privadas (8"# !+& ) es mayor –mostrando un efecto significativo equivalente a 0,52 puntos porcentuales (RE-GLS)- en comparación con el nivel público, existiendo una mayor moderación salarial en este último que puede estar motivada por el control del nivel de gasto y el ajuste a los criterios establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento19. Por último, un alto nivel de intensidad tecnológica y del conocimiento asociado a la rama de actividad de la empresa o sector en el que se pacta el convenio (#/ℎ1 ), posee un efecto negativo sobre el incremento salarial pactado -en todos los niveles de negociación-, siendo posible explicar este hecho por la mayor presión competitiva a la que se tienden a ver sometidas las empresas que operan en un contexto impulsado por la innovación, lo cual promueve la moderación salarial (Garret & Way, 1999) y (Traxler & Bradl, 2010), tendiendo la remuneración a estar condicionada por complementos ligados a la productividad o por los beneficios empresariales (Ruesga et al, 2012). En definitiva, en relación a la hipótesis planteada en el análisis, los resultados obtenidos indican que la competencia sindical posee un efecto negativo sobre el incremento nominal salarial pactado en 19 Similar resultado puede observarse en la estimación realizada por Izquierdo, Moral & Urtasun, (2003), siendo explicado el menor crecimiento salarial de los convenios de empresas públicas por las medidas de restricción presupuestaria de los años 1993, 1994 –motivadas por la crisis económica- y 1997 –consecuencia cumplimiento de los criterios de convergencia para entrar en la European Monetary Union-. convenio, siendo dicho efecto significativo a nivel de empresa, concordando con la hipótesis propuesta en el presente artículo. Sin embargo, es necesario estudiar con mayor detalle las características de este resultado, siendo importante analizar el efecto que produce la competencia según el número de trabajadores afectados en el convenio colectivo. Para ello se llevará a cabo el mismo modelo planteado para los convenios de empresa, desagregando éstos en función del número de trabajadores afectados por convenio. En este sentido se presentan cuatro modelos diferentes, agrupando los convenios según la desagregación planteada por Izquierdo, Moral & Urtasun, (2003)20: • • • • Convenios que afectan a menos de 30 trabajadores, Convenios que afectan a entre 30 y 100 trabajadores, Convenios que afectan a entre 101 y 500 trabajadores, Convenios que afectan a más de 500 trabajadores. 3.3. Análisis realizado agrupando los convenios de empresa según el número de trabajadores afectados por convenio. Los resultados para este segundo análisis se presentan en la Tabla 1.2 -en ANEXO IV se encuentra la tabla de frecuencias correspondiente a las variables del modelo desagregadas por cada nivel de agrupación según el número de trabajadores afectados-. En todos los modelos se observa que la estimación HT es la apropiada, siendo aceptada la hipótesis nula planteada en el test de Hausman (Hº: E [αT /XTV = 0]), permitiendo el cálculo de estimadores consistentes. Al desagregar a los convenios de empresa según los cuatro grupos descritos, se observa que el efecto de la concentración sindical sobre el salario posee un efecto positivo y significativo únicamente en los convenios que afectan a más de 500 trabajadores, siendo este efecto superior (0,5 puntos porcentuales) en comparación a la anterior estimación planteada para los convenios de empresa (Tabla 1.1). Este efecto estimado presenta una amplia explicación en la literatura económica. En los procesos de negociación donde el número de trabajadores afectados por convenio es elevado, destacan: • • la mayor capacidad de presión por parte de los sindicatos (Nunziata, 2001), así como la mayor capacidad de acción colectiva y, por tanto, amenaza que supone sobre los empresarios la posibilidad de huelga (Wallesteirn and Western, 2000), incrementando el poder de negociación del sindicato y, por tanto, derivando todo ello en incrementos salariales pactados en convenio más favorables para los trabajadores (Ruesga et al, 2007). Asimismo, en este nivel, la rivalidad sindical es mayor, derivado del mayor número de representantes a 20 Se elige desagregar la muestra en estos cuatro niveles, y no incluir la variable correspondiente al número de trabajadores afectados por convenio en el análisis como variable explicativa, debido a que esta variable estaría altamente correlacionada con el grado de concentración sindical (IdHH), introduciendo riesgo de inconsistencia en el cálculo de los estimadores. Esto se debe a que el número de representantes electos en las votaciones depende del número de trabajadores del centro de trabajo en el que se aplica el convenio (artículo 62 y 66 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 1985). En este sentido, existe una mayor probabilidad de que aquellos centros que presentan un número de trabajadores afectados por convenio elevado, posean un menor grado de concentración sindical, ya que el número de candidatos a elegir en las votaciones es mayor, en comparación a aquellos centros donde se elige tan solo a un representante –donde lógicamente la representación será única y el IdHH presentará un valor igual a 1-, pudiendo existir un alto grado de correlación entre ambas variables que pudiera dar lugar a la existencia de multicolinealidad en el modelo. elegir en las elecciones sindicales21, existiendo incentivos entre los sindicatos a competir entre ellos para incrementar su grado de representatividad. En consecuencia, la variable IdHH tendrá un efecto significativo en el modelo, relacionándose de forma positiva con el incremento salarial nominal pactado en convenio. En cuanto a los resultados obtenidos en este segundo análisis para las variables de control, se observa que el entorno posee un mayor efecto sobre aquellas empresas donde el número de trabajadores afectados se encuentra en un nivel intermedio (entre 30 y 500 trabajadores), siendo el entorno significativo en la determinación del incremento salarial pactado. A su vez, también en dicho nivel (entre 30 y 500 trabajadores), cabe destacar que los incentivos a la productividad tienden a presentar un efecto significativo y negativo sobre el incremento salarial nominal pactado (8")*(&*+ ), al igual que en la estimación para todos los convenios de empresa, siendo ésta no significativa en el resto de niveles. Por último, se vuelve a observar un efecto negativo y significativo del uso de cláusulas de garantía salarial en el acuerdo (.%!'9!" ), similar a la estimación presentada para todos los convenios de empresa -sin discriminar por el número de trabajadores afectados por convenio-, siendo también similar el efecto de las cláusulas de reducción de jornada (:)-"*;& ) sobre el incremento salarial pactado. 4. Final Remarks Las elecciones sindicales y los criterios de representatividad en la negociación colectiva española, son un elemento fundamental para definir el poder institucional del sindicato, permitiéndole actuar como interlocutor de los trabajadores frente al Estado y las organizaciones empresariales en diferentes ámbitos a nivel económico, político y social. Como señala Downs (1957: 34 – 35): "[Party] members are motivated by their personal desire for the income, prestige, and power… Since none of the appurtenances of office can be obtained without being elected, the main goal of every party is the winning of elections. Thus, all its actions are aimed at maximizing votes". Este hecho condiciona el comportamiento y objetivos del sindicato en la negociación no sólo viéndose afectado por los intereses de sus representados, sino también por sus intereses propios como institución (Ross, 1948), con el fin de incrementar su representatividad institucional. En las elecciones los trabajadores muestran su nivel de confianza sobre los diferentes candidatos que se presentan mediante la votación. Si el trabajador tiene como objetivo maximizar su bienestar, sus intereses se centrarán en mejorar su nivel de ingresos, las condiciones laborales y estabilidad en el empleo (Summers, Betton & Decotis, 1986). Asimismo, en función de los intereses de los trabajadores, los sindicatos, para alcanzar mejores resultados en las elecciones, deberán ofrecer a éstos beneficios mayores en el proceso de negociación que los presentados por las organizaciones rivales (Ross & Hartman, 1960) y (Akkerman, 2008), con el objetivo de obtener más votos, incentivando 21 A partir de 501 empleados en el centro de trabajo el número de representantes o miembros del comité de empresa a elegir se encuentra entre los 17 y 75 candidatos a elegir, dependiendo del tamaño laboral del centro (Artículo 66 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). el desarrollo de la competencia. Bajo esta premisa, cuando la representación sindical en la mesa negociadora donde se pacta el convenio está compuesta por representantes de diferentes organizaciones –mayor heterogeneidad-, el grado de competencia es mayor, pudiendo afectar ésta de forma negativa al poder de negociación del sindicato como unidad frente a la organización empresarial. Ésta es la hipótesis que centra el presente análisis, cuyo objetivo es obtener evidencias, para el caso español, sobre el efecto que ejerce la competencia sindical en los resultados de la negociación y, en especial, sobre el incremento salarial nominal. Los resultados obtenidos en el análisis empírico muestran un efecto distinto del grado de concentración sindical (IdHH) sobre el incremento salarial según el ámbito de negociación. A nivel de empresa y. especialmente, en aquellas donde el número de trabajadores representados en el acuerdo es mayor –más de 500 trabajadores-, se observa un efecto positivo y significativo del grado de concentración sindical sobre el incremento salarial pactado. De esta forma, cuando en la mesa negociadora existe una menor diversidad sindical, la unidad sindical es mayor y, por tanto, el efecto sobre el incremento salarial mejora. Teniendo que, en caso contrario, la competencia entre sindicatos pueden afectar a la unidad de representación de los trabajadores en la mesa negociadora, debilitando su poder frente a la organización empresarial, obteniendo peores resultados en el acuerdo. Asimismo, los resultados destacan que cuanto mayor es el número de trabajadores representados, mayor es la capacidad de presión por parte de los sindicatos (Nunziata, 2001) y, por tanto, mayor es la amenaza de acción colectiva (Wallesteirn and Western, 2000), incrementando el poder de negociación del sindicato con respecto al del empresario en el desarrollo del acuerdo (Ruesga et al, 2007). Por otra parte, la relación estimada entre el grado de concentración sindical y el incremento salarial pactado en ámbitos de negociación superiores al nivel de empresa tiende a ser poco apreciable y no significativa, indicando la no existencia de efecto alguno de la concentración sindical sobre el aumento salarial pactado en convenio. Este resultado puede explicarse por los incentivos existentes a moderar las demandas salariales en ámbitos de negociación centralizados con el fin de internalizar las externalidades del acuerdo que puedan afectar al desempeño macroeconómico (Flanagan, 1999), reduciendo el impacto de la competencia sobre el incremento salarial pactado. A su vez, la existencia de mayores incentivos a la cooperación -orientándose la actuación sindical a servir los intereses laborales en la arena política (Ross & Hartman, 1960)-, implica que los “unions are able to "exchange" wage restraint for tax or welfare benefits that advance social justice” (Turnbull, 2003), derivando en un intercambio de objetivos con el favor político que modera sus pretensiones salariales. También, los mecanismos de extensión y el efecto free rider implican que en ámbitos superiores de negociación, donde el sindicato representa a un gran número de trabajadores que mayoritariamente son no afiliados, la presión que posea éste para alcanzar mejores resultados en la negociación sea menor (Canal & Rodríguez, 2004), por lo que se mitigaría el efecto de la competencia. En conclusión, los resultados obtenidos confirman la hipótesis propuesta, aportando evidencias del efecto negativo que la concentración sindical –como valor aproximado del grado de competenciagenera sobre los resultados alcanzados en el desarrollo de la negociación, especialmente en ámbitos descentralizados con un elevado número de trabajadores afectados en el acuerdo, donde el sindicato interactúa de forma directa con sus votantes y la presión para alcanzar mejores resultados electorales – siendo a nivel de empresa donde se desarrollan las elecciones- y capacidad de acción colectiva es mayor. 5. ANEXO ANEXO I. Número de convenios colectivos por región autónoma. Número de Convenios Region Firm Upper level Region Firm Upper level Madrid 2.292 378 Aragón 1.091 357 395 194 Asturias 812 219 Andalucía 4.110 1.216 Navarra 758 220 Castilla-La Mancha 1.063 521 La Rioja 323 120 Galicia 1.916 588 País Vasco 2.486 521 Murcia 405 299 Ceuta 140 66 Islas Canarias 1.479 236 Melilla 71 18 Comunidad Valenciana 1.782 780 714 199 4.020 674 440 142 1.911 1.139 Extremadura Cantabria Cataluña Islas Baleares Castilla y León ANEXO II. Número de convenios colectivos por sector económico. Número de Convenios Firm Upper level 1.300 385 372 63 8.327 2.726 275 7 2.195 129 408 385 Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas 1.783 Transporte y almacenamiento Region Agricultura, ganadería silvicultura y pesca Industrias extractivas Industria manufacturera Suministro de energía electríca, gas, vapor y aire acondicionado Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación Construcción Firm Upper level 77 4 445 108 Actividades administrativas y servicios auxiliares 2.518 670 Administración pública y defensa ; seguridad social obligatoria 3.881 1 406 120 Actividades sanitarias y de servicios sociales 1.384 407 1.996 Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1.406 190 2.530 1.019 Otros servicios 512 266 576 360 10 35 1.297 135 241 49 Hostelería Información y comunicaciones Actividades financieras y de seguros Region Actividades inmobiliarias Actividades profesionales, científicas y técnicas Educación Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico o como productores de bienes y servicios para uso propio ANEXO III. Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el modelo. All levels Variables #"& :)-"*;& .%!'9!" 8")*(&*+ .)* 2#"'+3/ 1#4&56+ #/ℎ1 7!"/.)*+ 8"# !+& Firm level Centralized level Media St. Dev. Min. Max. Media St. Dev. Min. Max. Media St. Dev. Min. Max. 309,8151 124,3701 0 2773 302,2458 126,1052 0 2773 334,8449 116,6300 0 2455 0,7014 0,2680 0,01 1 0,7485 0,2719 0,01 1 0,5454 0,1820 0,01 1 0,4484 0,4973 0 1 0,4533 0,4978 0 1 0,4319 0,4953 0 1 0,3386 0,4732 0 1 0,3307 0,4704 0 1 0,3648 0,4814 0 1 0,4977 0,5000 0 1 0,4574 0,4981 0 1 0,6313 0,4824 0 1 0,2704 0,4441 0 1 0,3151 0,4645 0 1 0,1225 0,3279 0 1 0,0688 0,2532 0 1 0,0685 0,2526 0 1 0,0700 0,2551 0 1 0,1694 0,3751 0 1 0,2076 0,4056 0 1 0,0430 0,2030 0 1 0,0951 0,2934 0 1 0,0914 0,2882 0 1 0,1075 0,3098 0 1 0,2739 0,4460 0 1 0,3204 0,4666 0 1 0,1202 0,3252 0 1 0,2321 0,4222 0 1 - - - - - - - - - - - - 0,7842 0,4113 0 1 - - - - ANEXO IV. Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el modelo desagregando a los convenios en función el número de trabajadores afectados. Number of workers <30 #"& :)-"*;& .%!'9!" 8")*(&*+ .)* 2#"'+3/ 8"# !+& 1#4&56+ #/ℎ1 Number of workers ≥30 & ≤100 Number of workers >100 & ≤500 Number of workers >500 Media St. Dev. Min. Max. Media St. Dev. Min. Max. Media St. Dev. Min. Max. Media St. Dev. Min. Max. 311,923 145,368 0 2773 306,219 124,392 0 2210 296,717 116,539 0 2150 277,263 98.472 0 1322 0,9637 0,1372 0,01 1 0,7852 0,2513 0,01 1 0,6052 0,2481 0,01 1 0,4942 0,2123 0,01 1 0,3158 0,4646 0 1 0,4143 0,4926 0 1 0,5394 0,4984 0 1 0,7062 0,4555 0 1 0,2860 0,4519 0 1 0,3304 0,4703 0 1 0,3667 0,4819 0 1 0,3284 0,4697 0 1 0,3878 0,4872 0 1 0,4197 0,4935 0 1 0,5166 0,4997 0 1 0,6020 0,4895 0 1 0,2056 0,4041 0 1 0,2964 0,4567 0 1 0,3885 0,4874 0 1 0,4428 0,4968 0 1 0,0297 0,1697 0 1 0,0467 0,2111 0 1 0,0983 0,2977 0 1 0,1648 0,3711 0 1 0,3387 0,4733 0 1 0,2137 0,4099 0 1 0,1230 0,3284 0 1 0,1127 0,3163 0 1 0,0217 0,1457 0 1 0,0334 0,1799 0 1 0,0453 0,2081 0 1 0,0917 0,2886 0 1 0,1110 0,3142 0 1 0,1007 0,3010 0 1 0,0788 0,2695 0 1 0,0404 0,1969 0 1 0,3316 0,4708 0 1 0,3311 0,4706 0 1 0,2856 0,4517 0 1 0,3733 0,4837 0 1 Tabla 1.1 Análisis econométrico para todos los convenios, los convenios de empresa y de ámbito superior. Todos los convenios Convenios de empresa Variables Pool. data^ 14,21 (2,48) *** 10,83 (3,54) *** 12,05 (4,78) ** 10,22 (2,66) 16,82 (2,86) -10,96 (3,22) -3,67 (1,85) 16,92 (1,89) 32,56 (1,61) - *** 15,18 (3,69) -9,30 (4,04) -4,09 (2,33) 13,21 (2,13) 35,04 (2,55) - *** 11,36 (3,28) 177,98 (30,05) -7,94 (2,67) 9,26 (2,58) 53,42 (10,75) - *** 14,07 (3,14) -13,24 (3,33) -5,05 (1,87) 19,42 (2,25) - -71,43 (1,25) -8,66 (1,35) 0,47 (1,21) 9,89 (1,27) 331,82 (5,06) 38.998 - *** -70,41 (1,73) -5,96 (1,79) 0,61 (1,65) 7,82 (1,53) 332,19 (7,91) 38.998 9.083 0,0000 *** -70,63 (1,58) -4,86 (2,16) 0,58 (1,60) 7,56 (1,43) 337,97 (13,05) 38.998 9.083 0,0198 *** Bargaining Enviroment .)* #/ℎ1 2#"'+3/ 1#4&56+ 7!"/.)*+ 1&"".)*+ 8"# !+& Wage and Journey .%!'9!" 8")*(&*+ #"& :)-"*;& Constant Number of Observations Number Goups LM test / Hausman test *** *** *** *** *** *** *** RE-GLS^ ** * *** *** *** *** *** a HT-GLS *** *** *** *** Pool. data^ 52,56 (2,78) ** *** *** b -72.09 (1,42) 19,42 (2,25) 1,53 (1,39) 11,44 (1,50) 284,19 (7,72) 29.943 - Convenios de Ámbito Superior RE-GLS^ HT-GLS *** 7,79 (3,67) *** 7,83 (4,21) *** 13,71 (4,03) -11,18 (4,13) -4,75 (2,35) 15,15 (2,53) - *** 11,02 (3,95) 149,16 (27,09) -7,87 (2,85) 10,78 (3,17) - *** *** *** *** *** *** *** *** 52,38 (3,93) -70,72 (1,98) -5,04 (1,91) 1,55 (1,84) 9,31 (1,80) 287,30 (11,55) 29.943 7.515 0,0000 *** ** *** *** *** *** *** *** a 31,62 (9,89) -70,08 (1,81) -6,55 (2,15) 0,58 (1,85) 9,18 (1,67) 317,07 (21,40) 29.943 7.515 0,0330 Pool. data^ * *** *** *** *** *** *** *** *** *** b -7,98 (7,77) 23,35 (6,57) -11,31 (11,60) 4,08 (8,25) 5,60 (3,47) - *** Yes -75,99 (2,66) 2,24 (3,69) 1,15 (2,47) 7,36 (2,30) 340,79 (19,14) 9.055 - RE-GLS^ HT-GLS -2,27 (11,62) -8,16 (9,18) 17,70 (8,31) -10,50 (14,73) -2,86 (8,45) 6.89 (3,85) - ** * Yes *** *** *** -72,55 (3,49) 1,67 (4,73) 1,09 (3,60) 4,62 (2,89) 356,83 (29,74) 9.055 1.568 0,0000 12,79 (5,90) -138,20 (70,01) -1,49 (7,92) 5,98 (4,42) - ** * Yes *** *** a -73,38 (2,86) 1,21 (4,68) 1,45 (2,98) 4,95 (2,64) 505,56 (71,89) 9.055 1.568 1,0000 *** *** b Tabla1. 2. Análisis econométrico para los convenios de empresa en función del número de trabajadores afectados por convenio. >100 trabajadores y ≤500 trabajadores < de 30 trabajadores ≥ 30 trabajadores y ≤ 100 trabajadores Variables Bargaining Enviroment .)* #/ℎ1 2#"'+3/ 1#4&56+ 8"# !+& Wage and Journey .%!'9!" 8")*(&*+ #"& :)-"*;& Constant Number of Observations Number Goups Hausman Pool. data^ RE-GLS^ HT-GLS Pool. data^ 7,30 (13,23) 10,05 (15,98) 2,27 (17,17) 8,26 (4,53) * 6,86 (9,17) -19,13 (8,39) -4,48 (3,59) 10,98 (4,74) 51,80 (6,31) 11,61 (12,39) -18,70 (9,46) -3,51 (4,01) 7,37 (5,19) 55,62 (7,98) 18,92 (17,57) 165,58 (67,34) -5,77 (6,49) -2,61 (8,64) 23,70 (29,20) 28,71 (8,21) -12,13 (4,40) -7,82 (3,00) 24,04 (3,54) 49,84 (5,35) *** -71,00 (2,38) -11,53 (2,38) 2,25 (2,28) 13,04 (2,40) 272,44 (11,38) 10.690 - *** ** ** *** -72,80 *** (3,07) 1,98 (4,07) -0,37 (3,72) 8,66 ** (3,74) 296,14 *** (21,29) 7.372 - -73,54 (3,92) 4,06 (4,85) -0,87 (4,39) 9,78 (4,30) 285,53 (27,77) 7.372 2.316 0,0000 ** *** *** ** *** a -71,87 (4,38) 2,86 (5,39) -0,22 (4,55) 9,85 (4,23) 333,47 (57,43) 7.372 2.316 0,9999 ** *** ** *** b *** *** *** *** *** *** *** RE-GLS^ HT-GLS 6,23 (6,02) 4,60 (6,65) 28,32 (10,31) -7,62 (5,71) -5,43 (4,01) 19,00 (4,43) 47,94 (8,10) *** -72,69 (3,40) -8,76 (3,21) 6,93 (3,13) 6,73 (2,92) 282,87 (16,53) 10.690 3.028 0,0000 *** *** *** *** ** ** *** a Pool. data^ 0,96 (4,85) 24,10 (7,72) 147,45 (36,64) -2,79 (4,96) 15,35 (5,02) 29,23 (14,50) *** -71,91 (2,94) -9,30 (3,51) 6,74 (3,01) 6,34 (2,76) 309,42 (33,20) 10.690 3.028 0,9038 *** *** *** ** *** ** ** *** b 13,44 (4,13) -6,55 (5,29) -1,07 (3,99) 21,29 (3,90) 63,09 (4,76) *** -72,47 (2,57) -8,06 (2,30) 3,39 (2,16) 12,15 (2,48) 279,82 (16,92) 9.406 - *** *** *** *** *** *** RE-GLS^ HT-GLS -1,44 (6,63) -2,45 (7,10) 8,09 (5,41) -4,06 (6,68) -2,57 (5,29) 16,38 (4,03) 61,74 (6,68) -4,12 (5,63) 131,53 (65,15) -2,71 (6,19) 11,68 (5,14) 53,05 (18,36) -67,95 (3,50) -7,83 (3,10) 0,62 (2,78) 10,28 (2,92) 294,82 (22,61) 9.406 2.320 0,0000 *** *** *** ** *** *** a -68,26 (2,96) -9,54 (3,43) 0,09 (2,90) 11,02 (2,66) 313,78 (41,66) 9.406 2.320 0,9968 ** ** *** *** *** *** *** b > de 500 trabajadores Variables Bargaining Enviroment .)* #/ℎ1 2#"'+3/ 1#4&56+ 8"# !+& Wage and Journey .%!'9!" Pool. data^ 45,38 (11,56) 3,98 (5,56) -19,85 (10,95) 1,08 (6,90) 16,06 (9,80) 31,25 (7,37) *** * *** RE-GLS^ 50,47 (15,76) 4,03 (5,95) -24,78 (13,60) 0,86 (9,06) 21,12 (10,73) 28,79 (11,27) *** * ** ** HT-GLS 50,07 (18,82) *** 9,81 (7,47) 50,68 (103,49) 4,25 (10,26) 25,77 (10,51) 8,59 (21,99) -69,65 *** -67,39 *** -64,15 *** (4,66) (6,62) (5,65) 1,08 -4,64 -7,00 8")*(&*+ (6,90) (5,56) (5,83) -2,31 -3,29 -5,23 #"& (4,34) (6,27) (5,57) 11,61 *** 9,46 * 8,14 * :)-"*;& (4,38) (5,16) (4,61) Constant 295,76 *** 293,25 *** 324,16 *** (25,85) (36,02) (77,08) Number of Observations 2.475 2.475 2.475 Number Goups 523 523 Hausman 0,0000 a 1,0000 b Para ambos modelos (Tabla 1.1 y Tabla 1.2) se indica: ^: se aplica una matriz de varianzas robusta. Todos los modelos incluyen en el análisis dummies temporales, regionales y sectoriales. *: nivel de significatividad al 90%, **; nivel de significatividad al 95% y ***: nivel de significatividad al 99%. a) Corresponde al Lagrange Multiplier test, b) corresponde al test de Hausman. Valores () corresponden al Standard Desviation. 6. References AKKERMAN, A. (2008), “Union Competition and Strikes: the Need for Analysis at Sector Level”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 61, Number 4, p. 445 – 459. ARASANZ, J. (2010), “Trade union strategies to recruit new groups of workers (Spain)”, European Industrial Relations Observatory, last view on October 12th, 2012: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0901028s/es0901029q.htm BALTAGI, B. (2008), Econometric Analysis of Panel Data, 4th Edition, John Wiley and Sons¸ United Kingdom. BALTAGI, B.; EGGER, P. H. & KESINA, M. (2012), “Firm-level Productivity Spillovers in China's Chemical Industry: A Spatial Hausman-Taylor Approach”, in: CEPII - GEP - Ifo Conference: China and the World Economy, Munich 6 - 7th September 2012, last view on November 27th, 2012: http://www.cesifogroup.de/portal/page/portal/CFP_CONF/CFP_CONF_2012/Conf-gep12Felbermayr/Paper/gep12_Egger.pdf BAYLOS GRAU, A. (1991), “La intervención normativa del Estado en materia de relaciones laborales”, en Miguélez Lobo, F. & Prieto, C. (1991): Las relaciones laborales en España, Ed. Siglo Veintiuno de España Editores, S.A, p. 289 – 306, Madrid (Spain). ________________ (2006), “Representación en la empresa y audiencia electoral. Notas sobre el mecanismo de representación español”, en Romero Rodenas, M., J. (2006): Aspectos conflictivos de las Elecciones Sindicales, Editorial Bomarzo, p. 11 - 24. Madrid (Spain). BOVER, O.; BENTOLILLA, S. & ARELLANO, M. (2001), The Distribution of Earnings in Spain during 1980s: the Effects of Skill, Unemployment, and Union Power, Center for Economic Policy Research, Discussion Paper Number 2770, London (United Kingdom). BREUSCH, T.S. & PAGAN, A.R. (1980), “ The lagrange multiplier test and its application to model specification in econometrics”, Review of Economic Studies, Volume 47, p. 239 – 253. CAHÚC, P. & ZYBELBERG, A. (2004), Labor Economics, MIT Press, Boston (USA). CARD, D. & DE LA RICA, S. (2006), “Firm-Level Contracting and the Structure of Wages in Spain”, Industrial and Labour Relations Review, Volume 59, Number 4, p. 573 – 592. CC.OO. (2009), Información sobre elementos determinantes de los incrementos salariales en la Negociación Colectiva, Secretaria de Acción Sindical CC.OO., Madrid (Spain). CRAYPO, C. (1986), “The Sources of Union Bargaining Strength”, in Bureau of National Affairs (1986): The Economics of Collective Bargaining: Case Studies in the Private Sector, Washington, D.C. (USA). DOWNS, A. (1957), An Economic Theory of Democracy, Ed. Harper and Row, New York (USA). DUNLOP, J. (1944), Wage determination under trade unions, Macmillan, New York (USA). EUROPEAN COMMISSION (2011), Industrial Relations in Europe 2010, Publications Office of the European Union, Luxemburg. FITZROY, F. & KRAFT, K. (2005), “Co-odetermination, Efficiency and Productivity”, British Journal of Industrial Relations, Volume 43, p. 233 - 247. FLANAGAN, R. J. (1999), “Macroeconomic Performance and Collective Bargaining: An International Perspective”, Journal of Economic Literature, Volume 37 (September), p. 1.150 – 1.175. FREEMAN, R. B. & MEDOFF, J. L. (1979), The Two Faces of Unionism, National Bureau of Economics Research, Working Papers, Number 364, Cambridge (USA). GAHAN, P. G. (2002), “(What) do unions maximise? Evidence from a survey data”, Cambridga Journal of Economics, Number 26, p. 279 – 286. GARRET, G. & WAY, C. (1999), “Public Sector Unions, Corporatism, and Macroeconomic Performance”, Comparative Political Studies, Volume 32, Number 4, p. 411 – 434. GLASSNER, V. (2010), The Public Sector in the Crisis, European Trade Union Institute (ETUI) Working Paper series 2010-07, Brussels (Belgium). GREEN, W. H. (2008), Econometric Analysis, 6th Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey (United States). HALL, A. T.; FIORITO, J.; HORN, M. & LANDFORD, C. R. (2003), “Unions as Organizations: Strategy vs. Enviroment”, The Journal of Labor and Society, Volume 14, p. 571 – 587. HAMANN, K. & MARTÍNEZ, M. (2003), “Strategies of Union Revitalization in Spain: Negotiating Change and Fragmentation”, European Journal of Industrial Relations, Volume 9, Number 1, p. 61 - 78. HAUSMAN, J. A. (1978), “Specification Test in Econometrics”, Econometrica, Volume 46, Number 6, p. 1.251 – 1.271. HAUSMAN, J. A. & TAYLOR, W. E. (1981), “Panel Data and Unobservable Individual Effects”, Econometrica, Volume 49, Number 6, p. 1.377 – 1.398. IZQUIERDO, M.; MORAL, E. & URTASUN, A. (2003), El sistema de negociación colectiva en España : un análisis con datos individuales de convenios, Documento Ocasional nº 0302 del Banco de España (Servicio de Estudios), Madrid (España). JÓDAR, P., & JORDANA, J. (1999), “Current development in trade unions elections”, European Industrial Relations Observatory, last view on September 21st, 2012: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1999/02/feature/es9902298f.htm JÓDAR, P.; MARTÍN, A. & DE ALÓS-MONER, R. (2004), “El sindicato hacia dentro. La relación entre la organización y los trabajadores desde el análisis de la afiliación”, Papers, Number 72, p. 112 – 144. JÓDAR, P.; VIDAL, S. & DE ALÓS-MONER, R. (2011), “Union Activism in an Inclusive System of Industrial Relations: Evidence from the Spanish Case Study”, British Journal of Industrial Relations, Volume 49, p. 158 - 180. JURAVICH, T. & SHERGOLD, P. R. (1988), “The Impact of Unions on the Voting Behavior of their Members”, Industrial and Labor Relations Review, Volume 41, Number 3, p. 374 – 385. KAUFMAN, B. E. (2002), “Models of Union Wage Determination: What Have we Learned Since Dunlop and Ross?”, Industrial Relations Journal, Volume 41, Number 1, p. 110 – 158. ______________ (2010), “Institutional Economics and the Minimum Wage: Broadening the Theoretical and Policy Debate”, Industrial and Labor Relations Review, Volume 63, Number 3, p. 427 – 453. KHÖLER, H-D. (1995), El movimiento sindical en España. Transición democrática. Regionalismo. Modernización económica, Ed. Fundamentos, Madrid (España). KHÖLER, H-D. & CALLEJA, J. P. (2012), “Transformations in Spanish trade union membership”, Industrial Relations Journal, Volume 43, Number 3, p. 281 – 292. KOENIGER, W.; LEONARDI, M. & NUNZIATA, L. (2007), “Labor Market Institutions and Wage Inequality”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 60, Number 3, p. 340 – 356. MALO, M. A. (2005), “A Political Economy Model of Workers Representation: The Case of Union Elections in Spain”, European Journal of Law and Economics, Number 19, p. 115 – 134. MALUQUER, J. & LLONCH, M. (2005), “Trabajo y relaciones laborales”, in Carreras, A. & Tafunell, X.: Estadísticas históricas de España (2º Ed), Fundación BBVA, p. 1.156 – 1.214, Madrid (Spain) MARTÍNEZ, A. D. & FIORITO, J. (2009), “General Feelings Toward Unions and Employers as Predictors of Union Voting Intent”, Journal of Labor Research, Volume 30, Issue 2, p. 120 – 134. MISHELL, L. (1986), “The Structural Determinants of Union Bargaining Power”, Industrial and Labor Relations Review, Volume 40, Number 1, p. 90 – 104. NUNZIATA, L. (2001), Institutions and wage determination: a multi-country approach, Working Economic Papers, Number 29, University of Oxford, Oxford (UK). REES, A. (1989), The Economics of Trade Unions (3rd Ed.), The University of Chicago Press, Chicago (USA). RICHARDS, J. A. (2008), El sindicalismo en España, Documento de trabajo 135/2008 de la Fundación Alternativas, Madrid (Spain). ROSS, A. M. (1948), Trade Union Wage Policy, University of California Press, Los Angeles (USA). ROSS, A. M. & HARTMAN, P. (1960), Changing Patterns of Industrial Conflict, Ed. John Wiley and Sons, New York (USA). RUESGA, S. M. ET AL. (2007), Análisis Económico de la Negociación Colectiva en España. Una Propuesta Metodológica, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, Madrid (Spain). _______________ (2012), Instrumentos de Flexibilidad Interna en la Negociación Colectiva, Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid (Spain). STROM, K. (1990), “A Behavioral Theory of Competitive Political Parties”, American Journal of Political Science, Volume 34, Number 2, p. 565 – 598. SUMMERS, T. P.; BETTON, J. H. & DECOTIS, T. A. (1986), “Voting For and Against Unions: A Decision Model”, Academy of Management Review, Volume 11, Number 5, p. 643 – 655. TRAXLER, F. (2003), “Bargaining (De)centralization, Macroeconomic Performance and Control over the Employment Relationship”, British Journal of Industrial Relations, Volume 41, Issue 1, p. 1 – 27. TRAXLER, F. & BRADL, B. (2010), “Collective Bargaining Inter-sectoral Heterogeneity and Competitiveness: A Cross-National Comparison of Macroeconomic Performance”, British Journal of Industrial Relations, Volume 50, Issue 1, p. 73 – 98. MEER, M. (1997), Trade Union Development in Spain. Past Legacies and Current Trends, Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Working Papers, Number 18, Mannheim (Germany). VAN DER WALLERSTEIN, M. & WESTERN, B. (2000), “Unions in decline? What has changed and why”, Annual Review of Political Science, Number 3, p. 355 – 377. WOOLDRIDGE, J. M. (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, Cambridge (United States). ZARAGOZA, Á. & VARELA, J. (1990), “Pactos sociales y corporatismo en España”, in Á. Zaragoza: Pactos sociales, sindicatos y patronal en España, Ed. Siglo Veintiuno de España, p. 43 – 74, Madrid (Spain).