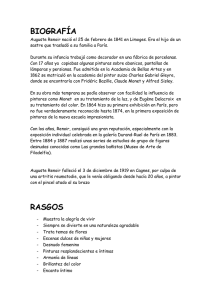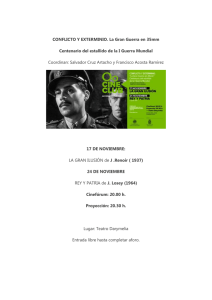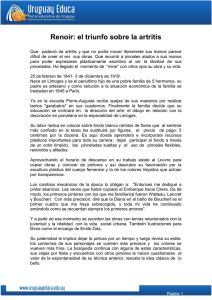file
Anuncio

VIERNES 1 21’30 h. Entrada libre (hasta completar aforo) Salón de Actos de la E.T.S. de Ingeniería de Edificación UNA JORNADA DE CAMPO (1936) Francia 45 min. Título Orig.- Partie de campagne. Director.- Jean Renoir. Ayudantes de dirección.- Jacques Becker, Henri Cartier-Bresson, Yves Allégret, Jacques Brunius, Claude Heymann & Luchino Visconti. Argumento.- El cuento de Guy de Maupassant. Guión.- Jean Renoir. Fotografía.- Claude Renoir Jr. (B/N). Montaje.- Marguerite Renoir, Marinette Cadix & Marcel Cravenne. Música.- Joseph Kosma. Productor.- Pierre Braunberger. Producción.- Pathéon Production. Intérpretes.- Sylvia Bataille (Henriette Dufour), Georges Darnoux (Henri), Jane Marken (Juliette Dufour), André Gabriello (Cyprien Dufour), “Jacques Borel” [Jacques Brunius] (Rodolphe), Paul Temps (Anatole), Jean Renoir (Poulain), Marguerite Renoir (la criada). v.o.s.e. Música de sala: En algún lugar del tiempo (Somewhere in time, 1980) de Jeannot Szwarc Banda sonora original de John Barry “UNA JORNADA DE CAMPO y Los bajos fondos ilustran bien lo que pienso de la relación entre el guión y las tomas. Estas relaciones se caracterizan por una aparente falta de fidelidad. Existe un abismo entre el proyecto y el resultado final. Sin embargo, mi infidelidad sólo es superficial, pues creo haber permanecido siempre fiel al espíritu general de la obra. Un guión, para mí, no es más que un instrumento que se modifica en la medida en que se progresa hacia una finalidad que no debe cambiar. El autor lleva dentro de sí esa finalidad, muchas veces sin darse cuenta, pero si falta el resultado será superficial (…) Me había propuesto rodar una película basada en el cuento de Maupassant ‘Une partie de campagne’. La película había de ser un cortometraje, y es un cortometraje que dura cuarenta y cinco minutos. Sin embargo está basada en un tema tan importante como lo hubiese sido el de un largometraje. La historia de un amor fracasado, seguido de una vida frustrada, puede ser el tema de una novela enorme. Maupassant, en pocas páginas, nos dice lo esencial. La trasposición a la pantalla de lo esencial de una gran historia me atraía. Para el rodaje, nos instalamos a orillas del Loing, a algunos kilómetros de Marlotte. Aquello me recordaba mis comienzos: allí rodé La hija del agua. Había concebido el guión para el buen tiempo. Mientras que lo escribía, me imaginaba planos con sol resplandeciente. Y hay algunos rodados entre dos nubes. Pero los vientos cambiaron y una gran parte de la película se rodó con una fuerte lluvia. Se hacía necesario renunciar o cambiar el guión. Me gustaba demasiado el tema para abandonarlo, por eso cambié el guión. Y aquello resultó positivo para la película. La amenaza de tormenta aportó una dimensión nueva al drama. Al final de las tomas, Braunberger, que era el productor de la película, estaba tan contento con los resultados que me propuso transformar el cortometraje en una película de duración normal. Yo no estaba de acuerdo. Era ir contra el espíritu de Maupassant y el de mi guión. Jacques Prevert, una vez consultado, se puso de mi parte. Yo mismo tuve que abandonar la película para ir a rodar Los bajos fondos. La dejé en manos de Marguerite, la encargada de montaje y mi compañera. Luego vino la guerra y América. Marguerite hizo sola el montaje. Braunberger estrenó la película tras un sueño de diez años. Tal y como yo había previsto, habría resultado imposible convertirla en un largometraje.” Texto: Jean Renoir, Mi vida y mi cine, Akal, 1993 En la primavera de 1966, en el curso de la memorable serie de entrevistas que sirvieron de cañamazo a los tres programas de televisión conocidos con la denominación de Jean Renoir, le patron, éste se explicaba así ante las cámaras de Jacques Rivette: “El cinematógrafo está muy retrasado en relación con la pintura. Lo que se ha hecho en pintura se hace en cine cincuenta años después. Cincuenta años más tarde. Es evidente que ciertos directores de entre mis colegas, y yo mismo, tenemos la tendencia a considerar que el mundo es uno, que las cosas no existen separadas, que no existen los hombres de un lado, los animales, los árboles, los estanques de otro. No, lo que existe es un mundo completo y en este mundo cada elemento condiciona a los demás, y es imposible pensar en un moscón, por ejemplo, sin pensar en el pájaro que se comerá a ese moscón”. Me parece que UNA JORNADA DE CAMPO aporta un buen número de elementos para poder comprender, junto a la esencial filosofía panteísta de su autor, la manera en que Renoir pensaba treinta años antes, en un época decisiva de su carrera de cineasta, en volver concreta la posibilidad de contribuir a colmar ese hiato, a tender un puente entre dos artes tan lejanas y tan próximas como el cine y la pintura. Puente que nunca puede asentarse, de manera mecánica, sobre una acumulación banal de citas más o menos explícitas. Por eso no parece relevante el que algunos críticos hayan subrayado el que puedan reconocerse tres grandes cuadros de Auguste Renoir “reconstruidos” en el film, porque, sin mayores problemas, podría ampliarse la referencia hasta, por ejemplo, Fragonard. Más interesante es prestar atención, mediante cuidadosa observación, a la forma en que procedimientos, técnicas, motivos y temas del arte pictórico son transformados, adaptados y recreados bajo nuevos parámetros estéticos en la película. De hecho, lo que Renoir hace no es más que situar su trabajo de hombre de imagen “en relación” con la pintura. Y lo hace de una manera que escapa a toda mecánica inclusión del mismo en los límites trazados por la célebre triple fórmula del homenaje, la parodia o el enigma. Tres ejemplos bastarán, creo, para probar estas afirmaciones. Desde el umbral de la Maison Poulain, dos jóvenes y saludables remeros hacen planes para el día mientras comentan, contrariados, la inminente llegada de esos “domingueros” parisienses que arruinan, con su mera presencia, el idílico lugar. Mientras asiste a la charla que estos personajes mantienen con la sirvienta y con monsieur Poulain, el espectador es invitado a tomar nota, gracias a la profundidad de campo, del paso entre los árboles, al fondo de la imagen y en el hueco que dejan los personajes que colman el encuadre dentro del encuadre que forma la puerta del restaurante, del paso de la carreta de los Dufour. Inmediatamente después, los dos amigos toman asiento en una mesa y junto a una ventana cerrada. En un momento dado, uno de ellos (Rodolphe, interpretado por Jacques B. Brunius) sugiere observar las acciones de las mujeres que antes han atisbado: “Echemos un vistazo”. Cuando la ventana se abre dejando entrar la luz y la vida del exterior y definiendo un nuevo marco en el interior del encuadre, podemos asistir a una reconstrucción aproximada del cuadro de Auguste Renoir que lleva por título “La balançoire”. Este hecho, que no deja de ser banal en sí mismo, no debe ocultar que a lo que estamos asistiendo no es a una operación de erudición filial sino a una profundísima reflexión sobre la diferencia de funcionamiento del encuadre cinematográfico en relación con el pictórico. Si una pintura es convocada ante nuestros ojos es para marcar mejor la distancia que media entre un “marco” que tiende a dirigir todas las fuerzas dramático-plásticas de la escena hacia el interior de la imagen, y esa “mirilla” que se abre necesariamente a todos los elementos potenciales que pueden integrarse en su interior provenientes de cualquiera de sus bordes o de la parte del espacio que el decorado oculta momentáneamente. La arrebatadora belleza del instante pertenece, me parece, a partes iguales tanto al genio mostrado en la utilización específica del espacio fílmico, como al carácter metacinematográfico (la reflexión explícita sobre el tipo de relación existente entre el cine y la pintura) del gesto que pone en escena ese espacio. Sin duda uno de los géneros mayores de la Historia de la Pintura es el conocido con el nombre convencional de paisajismo. Y aquí también Renoir sitúa su trabajo en relación con los parámetros que han venido definiendo, tradicionalmente, el arte del paisaje pictórico. Si en la pintura de paisaje se trata de fijar para siempre el instante que huye, construyendo el oximoron de inmovilizar el movimiento, de capturar lo que se modifica definitivamente, las “vistas” (utilizo, a conciencia, la denominación que se daba a las imágenes de Lumière) del cinematógrafo permiten atrapar el cambio en su mismo devenir. Ya Godard señaló que Lumière fue el último gran pintor impresionista, y no debe extrañarnos, por tanto, que Jean Renoir se nos aparezca como el epígono admirable de una tradición. De ese intento de captura de la impalpable fugacidad de las cosas UNA JORNADA DE CAMPO deja abundantes testimonios. Primero, en ese paseo en barca por el Sena en el que además de procurar una alternativa a la erótica descripción de la yola realizada por Maupassant, la cámara acaricia las orillas del río produciendo una suave melancolía que hace brotar esa “ternura por la hierba, por los árboles, por el agua” que Henriette (Sylvia Bataille) dice sentir en su día de campo. Después, en los doce planos que forman la secuencia de la tormenta y que encuentran su emblema en esa prodigiosa imagen del cielo cargado de nubarrones, donde la luz, con sus alteraciones atmosféricas, se presenta como materia básica de una visualidad reducida a lo esencial. Esta inmersión en el paisajismo, este paso a segundo plano del relato ante el peso de una realidad cuya piel se roza, no deja de recordar la anécdota, sin duda apócrifa, que relata la fascinación de Méliès ante El desayuno del bebé (1895) de Louis Lumière: fascinación producida por las hojas de los árboles que se movían por el viento al fondo de la imagen. En el fondo estas imágenes no son sino manifestación privilegiada de una de las características esenciales del arte de Renoir: su “superficialidad”. O si se prefiere decirlo con las palabras de André Bazin: “la puesta en escena de Renoir está hecha con la piel de las cosas”. Finalmente, Renoir se entrega a una admirable plasmación de la idea de la “movilidad del movimiento mismo”. Idea que encuentra una figuración paradigmática en el tema del agua que fluye. Desde el plano inicial del film este proyecto se hace explícito, para terminar convirtiéndose en uno de los leit-motivs visuales de aquél. Conviene no equivocarse: el agua está presente en el film por necesidades estrictamente narrativas, sin duda; pero dejaríamos de lado su papel esencial si no tuviéramos en cuenta su función en tanto que exigencia abstracta estética, al ser el punto de fuga de las imágenes-movimiento en el marco de una historia todavía sólida. Sin duda, la escena de amor junto al río es uno de los momentos cumbres de toda la obra de Renoir. Se trata de uno de esos precarios instantes en que el cine es capaz de funcionar, más allá del mero dramatismo, para colocarnos ante la insostenible revelación de un impúdico misterio. Una buena parte de las cualidades de la escena tienen que ver, precisamente, con la manera en que la imagen cinematográfica es llamada, en la misma, a dialogar con la pintura. ¿De qué manera? Mediante una gestión particular del encuadre; más en concreto gracias a la utilización de un recurso genial que consiste en el “desencuadre”. El admirable plano que cierra la escena, con la mirada de Sylvia Bataille perdida en el abismo de la pasión, extrae una notable fuerza del hecho mismo de que el rostro de la actriz esté brutalmente recortado por los límites del cuadro. Renunciando al centrado heredado de la tradición pictórica, Renoir nos introduce de lleno, por el mero hecho de parcelar la figura, en el seno de una interrogación que nada podrá colmar, ya que se sitúa en los márgenes de la necesidad narrativa. Así, el cine reafirma, de nuevo, la singularidad de aquellos elementos que lo convierten en pariente de otras formas de expresión visual. Era André Bazin el que recordaba que Renoir no ponía en escena historias sino temas (visuales, dramáticos, morales). Por eso en UNA JORNADA DE CAMPO coexisten, sin interferirse, dos films: el que se edifica sobre la historia tomada en préstamo a Maupassant y otro, esencialmente renoiriano, que apoyándose físicamente en ese relato lo somete a una estilística del todo personal construida sobre el diálogo con la pintura. Texto: Santos Zunzunegui, “Una jornada de campo”, en Jean Renoir, rev. Nosferatu, nº 17-18, marzo 1995. Hay dos maneras de abordar UNA JORNADA DE CAMPO. La primera de ellas consiste en verla como un trabajo inacabado, como al parecer así fue: los problemas presupuestarios y los compromisos con el rodaje de Los bajos fondos, su siguiente proyecto. Sin embargo, existe otro enfoque por completo distinto: la contemplación de UNA JORNADA DE CAMPO como esbozo frustrado de otra película no tiene ningún sentido, ya que es una de las obras más perfectas de toda la filmografía de Renoir. Sea como fuere, es en esa tensión entre el fragmento y la totalidad donde se encuentra la belleza radicalmente moderna de la película, lo que todavía hoy día la convierte en un enigmático espejo en el que se contempla toda la obra de Renoir. UNA JORNADA DE CAMPO adapta un cuento de Guy de Mauspassant en el que se narra el devenir de un día festivo en la vida de una familia burguesa parisina, allá en el siglo XIX. Su excursión a las afueras de la ciudad, el contacto con el entorno natural, el despertar de los sentidos de la madre y la hija, que vivirán una breve historia de amor con sendos jóvenes, delatarán el absurdo de sus existencias y dejarán al descubierto sus frustraciones. El relato de Maupassant empieza y termina con dos escenas localizadas en París, en casa de los Dufour, antes y después de su excursión. Lo que queda en la película, no obstante, se refiere únicamente a los pasajes que transcurren en plena naturaleza, olvidándose de esos interiores. Son cuarenta y cinco minutos de exaltada intensidad mística, de riguroso panteísmo, pero también de un delicado arabesco entre realidad y apariencia que conduce la película hacia terrenos mucho más complejos que el simple elogio de lo rural frente a lo urbano. Para Renoir, cualquier intervención del hombre en la naturaleza, por mínima que sea, termina convirtiéndola en el escenario de su frivolidad. Suele hablarse de Renoir como de un cineasta “realista”, pero casi nunca se define qué significa, en su caso, esa etiqueta. André Bazin supo verlo con claridad cuando se refirió al arte del cineasta no como el reflejo de una presunta “realidad”, sino como una representación de las apariencias cuyo fin es llegar a una cierta verdad de las cosas. En otras palabras, lo que vemos no es “lo real”, sino una construcción realizada por el hombre a partir de sus creaciones artísticas, filosóficas y materiales. Y la misión del cineasta consiste en atravesar todos esos filtros para dejar al descubierto el significado de las cosas. Así, en UNA JORNADA EN EL CAMPO no importa tanto la filmación de la naturaleza en exteriores, el rechazo de las convenciones del rodaje en estudio, como la dialéctica que se establece entre el arte amanerado de los actores y la impasibilidad de los escenarios naturales. La familia Dufour toma posesión de la campiña como si se tratara de un nuevo espacio en el que imponer sus reglas de lo que significa la separación entre trabajo y ocio. Y para ello no tienen más que poner en escena su propia diversión. Los hombres pescan, las mujeres retozan, el almuerzo está encargado: todo en su lugar. Pero un par de jóvenes atisban su llegada desde la ventana de la fonda y reconvierten ese juego escénico para tomar las riendas de su dirección. Su destino, como buenos muchachos desocupados en un agradable día de fiesta, consiste en flirtear con las recién llegadas, conquistarlas, convertirlas en el trofeo ocasional de su propia “jornada de campo”. Y ése es el único pensamiento que llena su mente desde el momento en que el marco de la ventana transforma a las mujeres en las protagonistas de un artificio escénico en el que ellos deben penetrar si desean, a su vez, reconvertirlo. Este enfrentamiento entre dos tipos de intervención humana sobre el medio natural otorga a UNA JORNADA DE CAMPO toda su ambigüedad con respecto a lo que significa, para Renoir, una representación realista. El momento de la seducción de la joven Dufour por parte de uno de los muchachos, Rodolphe, es uno de los más famosos de la película y también el que proporciona la clave de sus intenciones. Los prolegómenos son también importantes: la madre y el otro tipo corretean como dos faunos en celo, transforman una gran explanada campestre en el escenario de una ridícula “commedia dell’arte”; la chica y Rodolphe pasean a la sombra de los árboles, filmados por Renoir de manera que ramas y hojas parecen el telón de fondo de esa mística ritual de la seducción cuyos pasos siguen religiosamente. Todo tiene que terminar, claro está, en la puesta en escena del beso como sello final del juego amoroso. Y es en ese punto donde Renoir pone todas sus cartas sobre la mesa. En 1994 la Cinématheque Française descubrió algunos descartes del rodaje del film que dan abundantes pistas tanto sobre el método de trabajo de Renoir como sobre sus intenciones finales. En ellos vemos a los actores posando afectadamente para algunas pruebas de luz, lo cual constata la importancia que adquiere en la película un cierto histrionismo interpretativo, en contraste con la naturalidad del paisaje. Pero, sobre todo, esos fragmentos de celuloide muestran paso a paso el rodaje de la escena del beso, las incontables repeticiones que ordenó Renoir, algo que niega, la supuesta espontaneidad del director y revela su celo a la hora de representar las apariencias. De este modo, la célebre lágrima que se desliza por el rostro de la chica, vuelto hacia la cámara, después de que Rodolphe haya logrado besarla, se revela producto de complejos ensayos. Renoir no quería filmar la naturalidad del momento, sino exprimirlo hasta el final para contarnos su verdadero significado: paradójicamente, tras la utillería y las bambalinas se oculta el sentimiento verdadero, aquel que cambiará las vidas de los dos jóvenes, el descubrimiento fatal del paso del tiempo y la obligatoriedad del retorno a la banalidad de la vida cotidiana. Tras el sacramento del beso, la pareja vuelve al rígido teatro de sus existencias. Renoir filma entonces lo único que importa, lo inalterable: el espacio vacío. Una tormenta se cierne sobre el lugar, las gotas de agua traspasan la tersa superficie del río, las hojas de los árboles se mueven con el viento. Ajenos a los afanes humanos, esos lugares, esos fenómenos discurren por su cuenta. Pero la cámara sí estaba presente, de manera que quizá el hecho de que haya filmado esos planos y no otros también supone una representación, una alteración de la realidad tan inevitable como inherente al dispositivo cinematográfico, algo que confirma involuntariamente la música de Joseph Kosma añadida en 1946, cuando la script Marguerite Houllé finalizó el montaje del material rodado por Renoir. Tras todo eso, una elipsis. Han pasado los años. La muchacha está infelizmente casada y vuelve al lugar de los hechos, donde Rodolphe vagabundea en busca del tiempo perdido. ¿Fue aquel beso el único momento verdadero de sus vidas o ni siquiera eso? ¿También estaba previsto en su guión o fue la única transgresión que pudieron permitirse? Fuera por los imponderables de la producción o porque Renoir lo quiso así, cosa que nunca sabremos, UNA JORNADA DE CAMPO se revela una película esencial en la historia del cine porque atestigua que tampoco las formas abiertas, la fragmentariedad, todo aquello que luego heredaría la Nouvelle Vague, son capaces de dar cuenta de la dificultad de vivir. Como mucho, sólo pueden enunciarla. Y con eso debería bastarnos. Texto: Carlos Losilla, “Flashback: Un jornada de campo, el momento de la sensación verdadera”, rev. Dirigido, septiembre 2006.