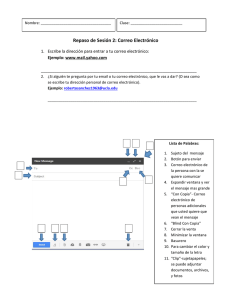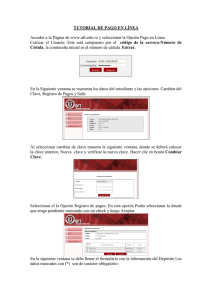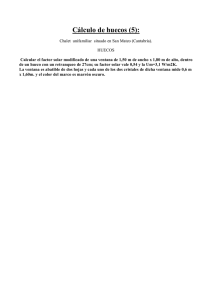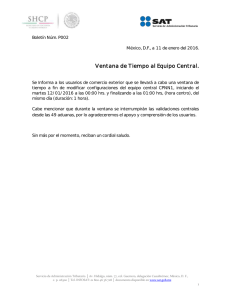1 Parecía dormir con la conciencia tranquila. El
Anuncio
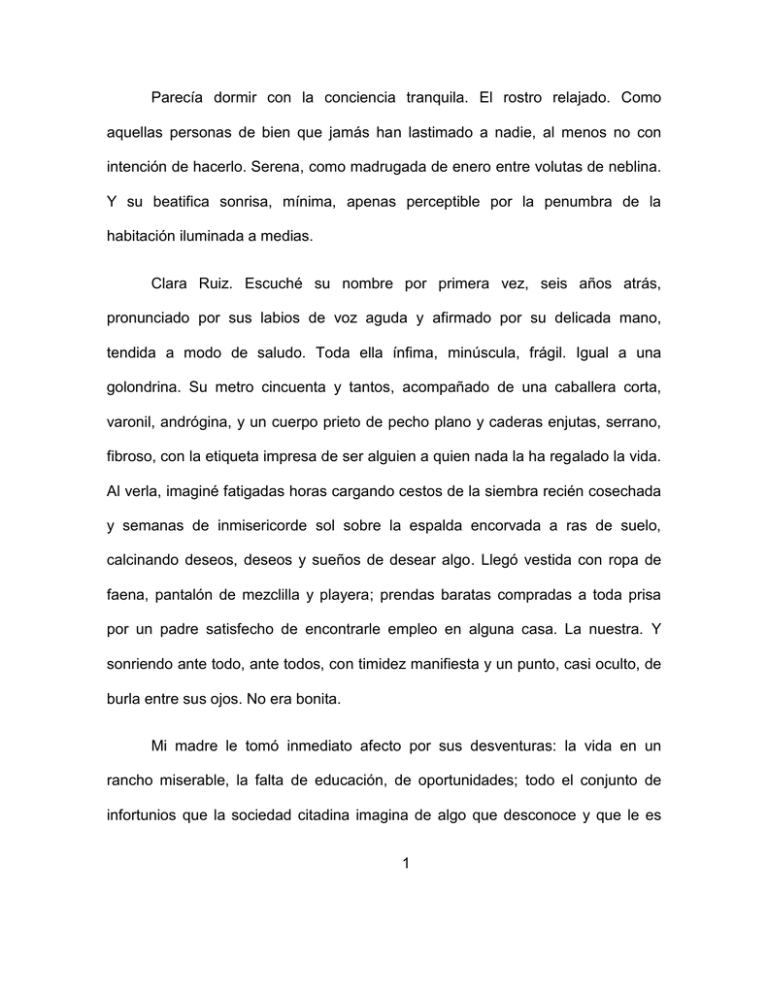
Parecía dormir con la conciencia tranquila. El rostro relajado. Como aquellas personas de bien que jamás han lastimado a nadie, al menos no con intención de hacerlo. Serena, como madrugada de enero entre volutas de neblina. Y su beatifica sonrisa, mínima, apenas perceptible por la penumbra de la habitación iluminada a medias. Clara Ruiz. Escuché su nombre por primera vez, seis años atrás, pronunciado por sus labios de voz aguda y afirmado por su delicada mano, tendida a modo de saludo. Toda ella ínfima, minúscula, frágil. Igual a una golondrina. Su metro cincuenta y tantos, acompañado de una caballera corta, varonil, andrógina, y un cuerpo prieto de pecho plano y caderas enjutas, serrano, fibroso, con la etiqueta impresa de ser alguien a quien nada la ha regalado la vida. Al verla, imaginé fatigadas horas cargando cestos de la siembra recién cosechada y semanas de inmisericorde sol sobre la espalda encorvada a ras de suelo, calcinando deseos, deseos y sueños de desear algo. Llegó vestida con ropa de faena, pantalón de mezclilla y playera; prendas baratas compradas a toda prisa por un padre satisfecho de encontrarle empleo en alguna casa. La nuestra. Y sonriendo ante todo, ante todos, con timidez manifiesta y un punto, casi oculto, de burla entre sus ojos. No era bonita. Mi madre le tomó inmediato afecto por sus desventuras: la vida en un rancho miserable, la falta de educación, de oportunidades; todo el conjunto de infortunios que la sociedad citadina imagina de algo que desconoce y que le es 1 ajeno; sin saber, palabras de la misma Clara, que para ella nunca existió tal cosa; aventuras, en todo caso, la aventura de vivir una vida con diferentes variables; la ocasión perdida de respirar aire puro con olor a mezquite, el beber agua fresca de las entrañas de la tierra y ver al puma ladino escabullirse en la montaña o dormir con las almas de todos los muertos velando los sueños, su particular definición de las estrellas. Ustedes creen que esto es vida, se quejaba asomada a la ventana de su habitación en el fondo del jardín trasero, observando el asfixiante humo del tiro de la chimenea de la fábrica vecina, que ocultaba la noche con su velo gris puerco. Éramos amigos, o casi. Dos mundos diferentes con los mismos años y un futuro diametralmente opuesto. Ella, seria, formal a su manera, ocupada en los menesteres de mantener una casa limpia y la comida preparada a las dos treinta que regresaba mi viejo de su oficina; con las tardes enterrada entre mis estropeados libros de primaria, por voluntad propia y las noches presumiendo avances y suplicándome asesoría, mientras me servía mi solitaria cena. La vida de ciertos padres suele ser muy ocupada cuando asoma la luna; la canasta uruguaya y la copa con amigos son cosas de suma importancia. Luego, las madrugadas, todas nuestras; una mirada cruzando las fronteras de las dos ventanas, la suya y la mía. Imagen velada por la cortina de tela translucida que transparentaba su diminuta silueta. Se desnudaba sin prisa, despojándose de su vestimenta masculina con movimientos delicados, sensuales. Sabía que la veía y sabía que 2 yo lo sabía. Voyerismo inverso. No le importaba el que la observara, disfrutaba el conocer mi miedo y saberme parapetado tras un mueble que me servía de barricada, ocultando mi temor a ella. El poder de una mujer, cualquier mujer, sobre los instintos primigenios de un hombre. Y yo, sin poder disimular el bochorno en mi cara cuando la encontraba en las mañanas que partía a la universidad. Jamás me reprochó nada. Una rutina silenciosa de seis años, coreografiada, con algunas variantes en el transcurso del tiempo. La primera, aprendió a fumar; un cigarrillo que ponía punto final a su jornada; descorría la cortina, ya vestida con su combinado deportivo que utilizaba de pijama, abría la ventana y se recargaba en el alfeizar a competir con la fabrica vecina; la brasa iluminando, a intervalos, su rostro prieto, y sus ojos pensativos, clavados en la ventana de mi alcoba en la parte alta de la casa. Mi rutina no variaba, me mantenía tras el mueble sin mover un músculo, amparado en la luz apagada, observándola terminar su cigarro y consumiéndome mi latente cobardía. Dualidad convulsa, el deseo de mirarla y avergonzarme de ello. Después fueron sus salidas; conoció a alguien en algún lugar y los sábados por la tarde desaparecía hasta entrada la madrugada. La constancia del trabajo bien realizado le premió con la llave de la puerta de servicio y el permiso de usarla a discreción en horas no laborales. Regresaba sonriente, cansada, esas veces sin ejecutar el ritual de la ventana, solo se preocupaba por dejar descorrida la cortina 3 y se tendía en su cama, dejándome a mi albedrío el siguiente movimiento. Me obligaba, sin pedírmelo, a bajar y atravesar el jardín en silencio culpable; pararme tras su ventana y observarla dormir, tranquila, inmóvil, en la misma posición con la que se recostaba; de costado, un brazo bajo la almohada y el otro extendido sobre su cabeza; la espalda encorvada y las piernas recogidas, protegiéndose cual feto de algún daño externo; la sábana cubriendo medio cuerpo y su rostro de frente a la ventana. Variantes que modificaban mi rutina, convirtiéndola en lo mismo con el transcurrir de los meses. Nunca le pregunté a dónde, ni con quién se marchaba. El resto de nuestras vidas continuaba inmutable, aun se encerraba con mis libros por las tardes, ya leía despacio; me servía mi solitaria cena y me mostraba sus avances, letras infantiles con las que trazaba su nombre en las servilletas, junto al dibujo de un pájaro desproporcionado y un cactus. Ni una palabra de esas madrugadas, ni reproches, ni frases de aliento que me incitaran a modificar el esquema de las cosas. Es lo que somos, me decían sus ojos cuando se retiraba a su habitación a esperar el resplandor del auto que paraba en la cochera y contar treinta minutos a que se apagara la luz de la habitación de mis padres para encender la suya. Sin variar la rutina…hasta ahora. Parecía dormir con la conciencia tranquila, inmóvil, frágil, su sonrisa perceptible, apenas, por la penumbra de la habitación iluminada a medias. Cuatro cirios aportan poca visibilidad a una escena. Su rostro, sereno, como madrugada 4 de enero entre volutas de neblina. Yo la miré, confuso, contradictorio; esta vez sin ocultarme detrás de mueble alguno. Una mirada sin mirada de retorno, la última, cruzando la frontera de la minúscula ventana de su ataúd de pino. Añorando las futuras e imposibles madrugadas y desterrando el humillante peso de la culpa, en la certeza de saberla ida. 5