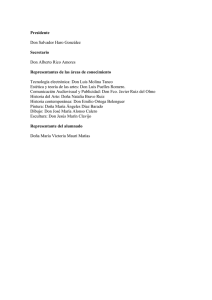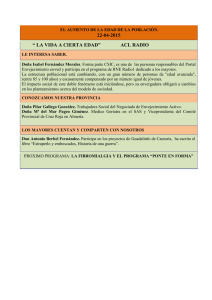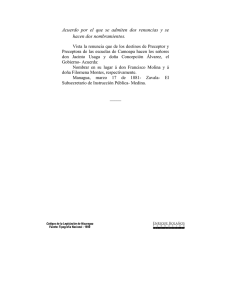Partida de damas | Salvador García Jiménez
Anuncio

Sa lva dor G a rcí a Jim énez PA RTIDA DE DA M A S 9 mujeres del Infante Juan Manuel nausícaä · M U R C I A M M V I I 1.ª edición Nausícaä octubre del 2007 www.nausicaa.es Copyright © Salvador García Jiménez, 2002, 2007 Copyright © de la edición, Nausícaä Edición Electrónica, s.l. 2007 Reservados todos los derechos. De acuerdo con la legislación vigente, y bajo las sanciones en ella previstas, queda totalmente prohibida la reproducción o transmisión parcial o total de este libro, por procedimientos mecánicos o electrónicos, incluyendo fotocopia, grabación magnética, óptica o cualesquiera otros procedimientos que la técnica permita o pueda permitir en el futuro, sin la expresa autorización por escrito de los propietarios del copyright. Índice La madre D oña B eatr i z de Sa b oya . . . . . . . . . . . . . . . . . Condesa de la Sal 9 Primera esposa D oña I sa be l de M a l l orca . . . . . . . . . . . . . . . La infanta que murió de añoranza 103 Las soldaderas Esc u el a de M a r í a P ér ez Ba lt ei r a . . . . . . . . . Cópula de las rimas 133 La concubina Doña I n és de Ca sta ñ eda . . . . . . . . . . . . . . . . A riesgo del veneno 145 Segunda esposa D oña C onsta n z a de A r agón . . . . . . . . . . . . . Tisis y melancolía 157 La esclava mora Qa m a r (Lu na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eclipse de tragedia 191 La hija D oña C onsta n z a M a n u el . . . . . . . . . . . . . . . . 2 03 Reina sin ventura La mujer del amigo Doña M a r í a de Ná poles . . . . . . . . . . . . . . . . . La fiereza del diablo 235 Tercera esposa D oña B l a nca Nú ñ ez de L a r a . . . . . . . . . . . . . 2 47 Flor entre ruinas La madre Doñ a Be at r iz de Sa boya Condesa de la Sal ESDE QUE SE desposara la condesa en 1275 había tenido que sufrir lo indecible. Durante los primeros años, la recién casada se fatigaba de respirar un tenso ambiente de espera a su alrededor; llevaba las miradas pegajosas en la cintura como moscas en busca de un síntoma de gravidez. Tal indiscreción se tornaba más impertinente en los médicos, que examinaban diariamente la orina y le daban a beber amargos mejunjes. Período bien fastidioso para la infanta que habría de dilatarse hasta el nacimiento del primer vástago. Don Manuel había ordenado que tan pronto como la notaran encinta le enviasen un correo a caballo para darle la buena nueva. Al cabo de cuatro años, doña Beatriz de Saboya se hundió en la soledad, sin miradas posadas sobre su vientre, alejada del frustrado progenitor. Una dama estéril era considerada, según se decía en el Deuteronomio, como abandonada de Dios. La condesa de los Alpes lloraba por los sombríos aposentos del castillo ocultando la desgracia, agotada ya de encender cirios delante de todas las imágenes desparramadas por la Corona de Castilla. La delicada esposa seguía inmarcesible las recomendaciones de su físico judío: copuló como una rana con el infante don Manuel en los baños árabes de Elche y puso sus senos nacarados como una loba ante los plenilunios de Peñafiel. Por culpa de las obras de medicina que don Abraham, el médico del rey don Sancho, había leído, se organizó una especie de juego adivinatorio en torno a la condesa de Saboya: D 9 s a lva d or g a r cí a ji m én e z —Una mujer preñada que asienta los pies juntos cuando súbitamente la llaman, si primero mueve el pie derecho que el izquierdo tendrá hijo y si al contrario, hija. La esposa del infante don Manuel soportaba pacientemente que sus damas la observaran mover sus pequeños zapatos de cordobán como si fueran dados. —También dicen, señora, que cuando la mujer encinta tiene más alta la parte diestra de la barriga, señal es de que va a alumbrar macho. Cansada de que le explicaran que el calor obra mucho para engendrar a un heredero varón desistió a los cuatro meses de dormir del lado derecho, por culpa de los resoplidos del marido: —Sólo pido en mis oraciones que el ser que me ha dado Dios salga completo y sano. Por todo el desierto recorrido hasta la primavera de 1282, donde el vientre le florecía, cada patada del pujante ser le embargaba de inefable felicidad. A pesar de que su poderoso marido sentía cierta aprensión, lo convencía para que pusiera sus rudas manos en la piel de cera: —¿Sentís cómo se mueve vuestro hijo? Va a ser muy inquieto —preludiaba la madre al notar cómo su cabeza se desplazaba de un costado a otro—. Poned ahora vuestra mano aquí, sobre el ombligo, y no tengáis miedo que no cocea —insistía ella, coqueta, decidida a mostrar su bullicioso gozo maternal como cualquier mujer de la villa. Después de obtener la primera gracia de la Virgen de la Leche, su máxima devoción, se pasaba gran parte de la noche en vela desgranando las cuentas del rosario para que fuese varón. Los grandes nobles decían soñar con el destino de sus hijos, mas doña Beatriz de Saboya, aunque se acostara la siesta nada más levantarse de la mesa y se retirara por la noche bien temprano a la cama, no lograba retener al despertar ningún augurio para contárselo un día a su retoño. Iba paseando entre sus damas con los párpados inflamados, consumida de amanecer como una página en blanco. A ella le relataron en su país que la 10 pa r t ida de da m a s reina Constanza de Sicilia había soñado poco antes de dar a luz que de su vientre iba a surgir un dragón cuyo fuego abrasaría a toda Italia. El apelativo filius Draconis fue aplicado a Federico II. En cambio, la condesa, con el ombligo desgarrado en forma de estrella, no podía decir ni de la cola de una lagartija atravesada en sus pesadillas. Falto el heredero de un prometedor sueño, el infante don Manuel rellenó ese hueco con las leyendas que había escuchado: —Cuando mi madre, la reina doña Beatriz de Suabia, me llevaba en el vientre, soñó que por nuestro linaje había de ser vengada la muerte de Jesu Cristo. —Mucho me angustiaría que nuestro hijo se pasara la vida guerreando contra el Islam —despreció protectora la madre. No aplaudía la mujer el prurito y la arrogancia de su marido, algo envidioso y resentido por haber nacido a la zaga de todos sus hermanos. —En cambio, cuando la reina estaba encinta de Alfonso (X) soñó lo contrario —proseguía don Manuel visiblemente enojado. Las jóvenes que se agitaban en torno a la condesa sonreían lozanas y pícaras cuando su señora les pedía que le confiasen sus visiones nocturnas: —A nosotras nos falta el infante, doña Beatriz. Anoche me soñé junto a un caballero con rizos de oro que me apretaba entre sus brazos. —¡Qué chasco os llevaríais al despertar! El dolor de parto se presentó al rayar el alba, desgarrándole a la condesa las entrañas, como el grito buido de las golondrinas el cielo y los capullos en flor el aire, el día 6 del mes de mayo. La cama de la infanta estaba cubierta por un dosel con cortinas de terciopelo verdegay; y a los pies del lecho, el arcón de madera contenía las ropas del niño o de la niña que pugnaba por abrirse una salida a la luz del mundo. En el brasero de bronce, el físico don Çag había mandado calentar un recipiente de agua para el primer baño del recién nacido. Una de las damas le daba aire a 11 s a lva d or g a r cí a ji m én e z la condesa con un abanico redondo de plumas de pavo real. En la tensa espera, ya había preparado la servidumbre un jarro de azucenas y una bandeja de dulces para cuando doña Beatriz se liberara del pequeño vástago. Ante la tardanza del alumbramiento, faltando ya poco para que la condesa entrara en el décimo mes, don Çag calmaba con sabias palabras al infante don Manuel, que paseaba azogado por la cámara del escribano, ansiando conocer el sexo de la criatura que tanto se resistía a romper el telo de su recinto: —No se altere, mi señor: cuanto más tome su hijo del noveno mes, tanto será más seguro de su vida; y aún puede tomar del deceno mes hasta diez días, que yo le aseguro que a los que a este tiempo llegan son más recios y más sanos. Los habitantes del castillo fortaleza aguardaban que la condesa pariese un varón para comer y bailar al son de la música de los juglares en la fiesta más afamada que se hubiera celebrado en Escalona. Los caballos piafando en las cuadras y el tintín de los herreros forjando herraduras disimulaban la grita de la dueña que ya había roto aguas. El río Alberche, convertido para los centinelas de la torre albarrana en cinta de plata, discurría claro y sonoro, ofreciendo sus aguas bautismales para el recién nacido. Aún se recordaba que Escalona fue fundada por los judíos en homenaje del pueblo Ascalón de Palestina. La partera ablandaba el útero con ungüentos y fomentos para que la criatura naciera con menos dificultad y dolores. La condesa mordía el escudo bordado en un pañuelo para evitar que sus ayes se convirtieran en alaridos. Por fin, el físico de don Manuel, ayudado por la comadrona, recibía al congestionado recién nacido, cortaba y ligaba el cordón umbilical a cuatro dedos de longitud, lavaba la piel del niño, lo frotaba con sal y le aplicaba pétalos de rosa para aliviarle los miembros y limpiarlos de mucosa. Sólo restaba acariciar con el dedo untado en miel el paladar y las encías para limpiar la boca por dentro y estimular su apetito. Al nacer, como todas las criaturas, don Juan Manuel trajo las 12 pa r t ida de da m a s manos cerradas; vertió unas lágrimas en los brazos de don Çag como presintiendo que venía a una morada en la que iba a vivir siempre con pesar y dolor; y aunque lo cubrieron con los mejores paños seguía temblando ante los recelos y espantos que le depararía el destino. Con la piel tan suave, hasta la seda le hubiera resultado basta y espinosa. —¡Ha sido un niño, señora! —le anunciaban a la mujer semidesmayada tras el parto—. Es fuerte y tiene buenos pulmones —apreciaban por el primer chillido. Con el pelo de color castaño, de miembros robustos, lo más llamativo y menos agraciado con que había arribado al mundo era su sobresaliente mandíbula, signo de gran constancia y voluntad. De mayor, pensaban las damas que trataban de reanimar a la condesa, podría embozarse el prognato con abundante y cobriza barba. En la sala principal del alcázar comunicaron al padre desasosegado la gratísima nueva para que dejase de pasear mordiéndose las uñas, susurrando rezos a la Virgen María para que le naciera un primogénito que sustituyese a su malogrado don Alfonso Manuel, muerto en Montpelier cuando acompañaba a su tío don Alfonso X: —¡Señor, un varón! —le notificó emocionado Alfonso García, su hermano de leche y más fiel caballero, que aspiraba un día a criarlo—. Subid vos a verlo, que la madre y el niño se hallan en perfecto estado. No sabían qué música tocarle al recién nacido para que dejase de gimotear y abriese los párpados para gozar de la intensa luz que doraba el castillo de Escalona. Como las campanas de la puerta de San Miguel que doblaban por el feliz alumbramiento no le hacían mella, al halconero de don Manuel se le ocurrió acercarle el cascabel de un gerifalte al oído. El escribano, que también acudió a celebrar la irrupción del tierno noble, les puso su nota de erudición: —Dejad esa sonaja. ¿O es que queréis que lo llamen como a Abderramán (III) el Sacre? 13 s a lva d or g a r cí a ji m én e z Qué alborozo el de don Manuel al contemplar el fruto, un hijo natural que pudiera heredar sus blasones y la espada Lobera, el tesoro mejor guardado para que no se le borrasen las huellas de su padre, don Fernando III, del puño. Se aproximaba al lecho del nacimiento con la esperanza renacida. En el inseguro azar plagado de traiciones que había vivido en los últimos años venía temiéndose que doña Beatriz le diese una niña tras otra. Cuando se inclinó para besar a la criatura, la madre le advirtió precavida: —Cuidado, que podríais arañarlo. El infante retiró entonces de la mejilla su barba canosa para no causar picor en la sonrosada piel. Don Manuel no tuvo que enviar por un sabio de la corte del rey don Sancho IV para saber el signo y el planeta del hijo que le había nacido, porque el físico don Çag disponía de un estrellero hospedado en su casa. Con bonete y túnica pardos se presentó ante la adorada cuna para emitir el pronóstico: —Vuestro hijo, mi señor, es Géminis, que es el signo de mayo; su elemento es el aire caliente y húmedo, y su complexión, la de la sangre. Tendrá el dominio y señorío sobre los brazos, los hombros y la espalda. —Entonces será el señor más poderoso del reino cuando empuñe nuestra espada —le interrumpió complacido y orgulloso el infante don Manuel, que ya veía en el presagio del astrólogo a su hijo emulando las hazañas de Roldán. —Estando la luna en dicho signo —prosiguió el sabio— no se deben tocar sus miembros con ningún hierro ni hacerles sangría, porque hay peligro de muerte cuando la luna entra en Géminis. Y según escriben los doctores, si en este tiempo don Juan Manuel fuese herido en un brazo, su vida correría gran peligro. —Mandaré que le forjen las corazas con mayor grosor de hierro que las de los cristianos que combaten en las cruzadas —prometió la madre, dispuesta a salvaguardarlo con el mayor celo. —Y concluyo con mi augurio: para vuestro hijo, señor don Manuel, será bueno tratar matrimonio o compañas e ir delante de cualquier juez. Asimismo, de plantar cualquier cosa. 14 pa r t ida de da m a s Bien bendecían los hados que se conjuntaban sobre la cuna del recién nacido. Si al signo de Sagitario, el centauro que luchó contra Hércules, mitad hombre y medio caballo, se unía el dominio de los brazos que había señalado el astrólogo, don Juan Manuel destacaría en la nobilísima orden de la caballería. Tras desaparecer de la cámara el docto lector de las estrellas, el primer mundo al que verdaderamente se aferró don Juan Manuel fue al pecho brillante y terso, lechoso como un plenilunio, de su madre. —¿Y por qué no llamáis a la nodriza que os hemos buscado? —Porque no tengo otro hijo que él y lo amo como a nadie. En gran tiempo no consentiré que mame de otra leche que no sea la mía. Superada la difícil salida del seno, la supervivencia del chico infante dependía sobre todo de ser amamantado con leche de buena calidad. La mujer que daba el pecho a su prole reflejaba la imagen ideal de la madre, celebrada en las representaciones de la Virgo lactans, la Madre de Cristo lactante. Mientras el feto se halla en el vientre se alimenta de sangre; pero, al nacer, la naturaleza envía esa sangre a los pechos para que se transforme en leche, cuyo alimento materno sería mejor para don Juan Manuel que el de cualquier otra sustituta. Recordando, pues, las imágenes tiernas y conmovedoras a las que doña Beatriz rezaba siendo de tierna edad, prefirió que su primogénito le pellizcase y le produjese daño con las encías apretadas contra los níveos senos a que ingiriese cualquier maldad de unas amas de cría. Ella sentía en su tierra natal predilección por la Madonna de la Humildad, que apretaba su pezón junto a la boca del Niño Jesús, de Santo Domenico de Nápoles. Las pinturas más espantosas y tiernas al mismo tiempo que se grabaron en sus retinas infantiles, allá en Saboya, fueron las de los chorros de leche que pasaban de los pechos de la Virgen a la boca de las almas del Purgatorio. Lo peor era que el mozo chico era mal durmiente, como su padre y la mayor parte de sus tíos; pero la condesa no se quejaba: puntual a los gemidos, se levantaba sonámbula para encender 15 s a lva d or g a r cí a ji m én e z las velas y destaparle a su madrugador gallito el seno que tanto adoraba. En los meses de julio y agosto, el mayor inconveniente para el indefenso párvulo fueron los zumbantes mosquitos y las pegajosas moscas. La condesa ordenaba obsesivamente a la servidumbre que luchara a brazo partido contra piojos y pulgas. Si para un caballero recubierto con armadura el mayor enojo eran estos insectos y las hormigas, qué desazón no causarían sobre una piel en extremo delicada. La guerra dentro del castillo, al son de las chicharras, era contra tales ejércitos casi invisibles. Cuando mismo en el silencio de la noche alguien percibía el silbido de los temidos élitros levantaba a las criadas para perseguir con velas y candiles al intruso trompetilla. —No lo podemos educar con la blandura de los reyes —protestaba el infante don Manuel, acostumbrado a sufrir todo tipo de picaduras en las aguas pantanosas donde cazaba. —Aún no ha salido del pecho de su madre y ya queréis forjarlo como el acero. Dejad que yo cuide de él hasta que comience a caminar —le contrariaba doña Beatriz. Para enfrentarse a la plaga pusieron en práctica cualquier experiencia que les contaran o se les ocurriera: —He visto a veces —decía la esposa del físico don Çag, que convivía más que ninguna otra mujer del castillo con los moradores de la villa— varias cámaras llenas de mosquitos que al vaho de la respiración acudían a sentarse en la cara de los que dormían; y les picaban de tal manera que gustosamente se levantaban y encendían una hoguera de heno para ahuyentarlos con el humo. Desde julio a septiembre no cesaron de luchar contra el asedio de tan molesta tropa: colocaron una mosquitera sobre la cuna que envolvió al chico como un capillo de la seda, esparcieron hojas de aliso por la habitación para que quedasen las moscas atrapadas, pusieron mantas blancas para matar a las pulgas negras… Al término de la batalla, la mujer de un esforzado caballero de don Manuel recomendó a las doncellas: 16 pa r t ida de da m a s —Para tener al esposo feliz en casa hay que darle un buen fuego en invierno y tenerle la cama limpia de pulgas en verano. La condesa de Saboya conservaba como estela de sus viajes a la corte seis sombreros de sol. Tal era entonces su aliciente que las ricas damas, con inusitada coquetería, mandaban coser lujosos capelos hasta para los halcones. La señora provenzal coleccionaba en un baúl sombreros cubiertos de paño de oro, tejidos con hilos de seda y de plata, recargados de fantasía. Al pequeño don Juan Manuel le llamaban la atención y saltaba en los brazos de su madre tratando de arrancárselos de la cabeza. Sólo dio muestras de espanto bajo el “capellum solis” que lucía la hermosa infanta con las águilas doradas de Sicilia. A veces, confabulada con el juego de su primer hijo varón, tan buscado durante cinco años de matrimonio, se despojaba del imponente tocado para encasquetárselo al chico sonriendo graciosamente con la cabellera suelta. El heredero, aleteando con las manos, parecía un encapirotado polluelo de azor por la albura que le proporcionaba el mamar en el rostro. —¡Es de jaspe! —exclamaba ensanchado el padre. Don Juan Manuel, en lugar de nacer con un pan debajo del brazo traía un castillo. Cuántas veces tendría que contar que el señorío de Peñafiel se lo regaló el rey don Sancho, su padrino de aguas bautismales. Su cuna de la fortaleza de Escalona se la concedieron a don Manuel el año anterior. Poco tiempo disfrutaba de los fornidos brazos del padre, que no cesaba de cabalgar de un sitio a otro en compañía de su sobrino don Sancho para conspirar contra el verdadero soberano, don Alfonso X. Aquella contienda por derrocar al hermano lo desvelaba y consumía en torturantes contradicciones. —Dios quiera que vos, que acabáis de pisar un mundo tan feroz y quebrantado, no os levantéis jamás en contra de vuestro linaje —le decía a solas a su hijo, cuando las nodrizas se lo dejaban bien limpio y fajado. Como un tesoro en peligro estaba el niño de un año, inerme y frágil, rodeado de hombres rudos cubiertos de hierro, entre los 17 s a lva d or g a r cí a ji m én e z grandes muros del castillo que se alzaba sobre los pedregales y breñas de la sierra, ceñido por el círculo neto de sus murallas reforzadas con cubos regulares, almenados, donde bullían guardianes y vigías que avizoraban los caminos perdidos por los horizontes sinuosos de las lomas. —¿Cuándo vais a dejar la guerra, mi señor? —le preguntaba la condesa al poderoso infante en cada una de sus partidas—. Guardaos de emboscadas porque aún tenéis que dirigir los pasos de nuestro hijo. La condesa, apretando al mozo chico contra el corazón, solía despedir a su esposo en la puerta del alcázar, comprobando con alegría que el niño no se espantaba de los caballos. Los soldados le acariciaban al heredero las manos aleteantes de graciosos hoyuelos. Para hacerlo recio y que tomara pronto el relevo del viejo infante don Manuel, cuando saltó de los pechos maternos a los de la nodriza complementaban su lactancia desde el primer mes con papillas hechas con harina y agua, ante las que demostraba repugnancia encogiéndose con grandes muecas. La envoltura del niño en fajas y pañales era tan complicada que se tardaba hasta dos horas en vestirle. Las criadas jóvenes se alborotaban al desnudarlo de verle sus partes pudendas: —¿Cuántos reyes fabricará don Juan Manuel con este pitorrico? —se preguntaban picaruelas. El niño reía y mostraba con dulce mirada su satisfacción de ser manoseado. Una vez liberado de las vendas como una pequeña momia, lo colocaban en la pollera para que se tuviera de pie y pudiera girar en todos los sentidos. Lo hacían para fortalecerlo, para impedir que anduviera a gatas, lo cual consideraban los nobles propio de animales. Entretanto, mientras las pupilas inmaculadas enrojecían ante el halcón que devoraba el corazón de una gallina, el padre se dirigía a las falsas cortes que convocaban como si el bravo don Sancho fuera el rey, con inasistencia y a espaldas de su padre, don Alfonso X. De villa en villa, de traición en traición, dejaba escapar la grandeza de los más humildes 18 pa r t ida de da m a s acontecimientos: el primer diente de leche, los primeros pasos, las primeras palabras… Las primeras palabras que escuchó el hijo del infante don Manuel fueron las de su madre, que no podía evitar en los momentos más entrañables la entonación extranjera de un habla salpicada además de exclamaciones expresivas italianas: —Vieni, vieni, bambino mío —pura música que tranquilizaría al chico insomne más que cualquier otro sonido—. O nostra nobiltá di sangue —le decía a su marido, que babeaba besando las manos de don Juan Manuel. Bien sabía el señor feudal que la condesa no podía reprimir su lengua en el lecho nupcial. Ahora era también comprensible que se desahogara ante el enajenador gozo que le producía el primer parto. A la servidumbre le encantaba oír las palabras de la gran dama por el exótico cantarineo con que las hacía brotar de sus labios. —Tendríais la merced de hablar nuestra lengua —le rogaba don Manuel para liberarla del rapto de su maternidad—. Si nuestro físico don Çag habla el árabe, vos el italiano, el padre dominico el latín y yo el romance castellano, en qué idioma se expresará mi hijo. A la chanza contestó a propósito una dama que vino con el séquito de doña Beatriz de Saboya en vísperas de su boda, oriunda de Sicilia, y que le leía los libros traídos de allá. —Federico (II) mandó realizar un experimento cuyo objeto era descubrir en qué idioma se expresarían de mayores los niños si no hubieran hablado con nadie antes, si lo harían en hebreo, en griego, en latín, en árabe o en la lengua de sus padres. Aunque el código alfonsí indicaba la edad mínima que debía alcanzar quien otorgaba la Orden de Caballería —al que fuese menor de catorce años le estaba vedado porque no comprendería la significación del acto—, el soberbio infante don Manuel puso a su hijo a armar caballeros antes de cumplir los dos años. La excepcional escena en la cámara principal del castillo de Escalona, frente a un altar portátil con la Virgen de la Leche, resultaría imborrable 19 s a lva d or g a r cí a ji m én e z para doña Beatriz de Saboya y cualquier invitado. Todos abrían bien los ojos y los oídos para contárselo al niño cuando se hiciese mozo con gran lujo de detalles. Vestido el padre con manto de oro —sólo le faltaba ceñir corona para emular a los reyes—, adelantaba el ceremonial para que su hijo irrumpiese en la historia de Castilla con el relieve y la novedad de un príncipe elegido: —Don Fernando de la Cerda contaba catorce años al armar en las fiestas de su boda. Aproximadamente la misma edad tenía su primo de Inglaterra al hacer caballeros. Los infantes don Juan y don Pedro, hermanos del novio, sólo frisaban en los siete u ocho años… ¡Este ritual que va a realizar mi hijo hoy será nombrado! Ni su alcaide ni su confesor se decidieron a indicarle la repercusión que traería en la corte dividida en dos cetros tan osado atrevimiento. ¿A qué noble le iba a agradar que el hijo de un infante, gimiendo por la quemazón del primer diente de leche, invistiese a un mayordomo con el más alto privilegio de la Orden de Santiago? Jamás se había visto en iglesia ni leído en crónica la celebración que se iba a desarrollar en el interior de la torre del homenaje, cuya única música, como preludio a la de los juglares, la componía el viento que se colaba silbando por las saeteras. A don Juan Manuel, recién levantado de la cuna, su madre le daba golpecitos en la espalda para mantenerlo despierto. La fórmula constó de dos gestos: pescozonada y ceñir la espada. Disimuladamente alentaban al niño a golpear fuerte, llevados sus dedos por la mano del padre a la cruz de la Lobera. Los asistentes sonreían del mohín de incomodo del oficiante que se balanceaba en los brazos de don Manuel, tratando de liberarse de tal sujeción. Para acabar con la rabieta y manotazos de la criatura, concluyeron aprisa con el postrer rito de desceñir la espada, obra que realizó el hermano mayor del novel arrodillado. Tan frágil don Juan Manuel, tan inocente, piando como los gorriones, y ya pretendía su padre hacerlo distinto a los demás hombres, publicando con delirios de grandeza la increíble cantinela: 20 pa r t ida de da m a s —Mi hijo puede hacer caballeros, no siéndolo él, lo que no se halla que hiciera ningún hijo de infante en España. Su hermano don Alfonso, que Dios perdone, antes de morir también lo hizo, aunque tenía muchos más años —al infante le brillaban los ojos aguados a la luz de los cirios sin derramar una lágrima. El joven, arrodillado, abrumado y sudoroso con su equipo de gambax, loriga, quijotes, canilleras y zapatos de hierro, además del acero, evitaba pensar en si los compañeros se burlarían de él por recibir la Orden de Caballería de un mozo tan menguado, mientras otros presumirían de la pescozada que sufrieron con la tajante espada en la frente, sin valerles la capellina. Al final de la investidura, don Manuel elevó a su hijo con ambos brazos, gritando ebrio por la sangre que acababa de jurar dar Damián Guzmán por defenderlo: —¡Por Santiago, don Juan Manuel! ¡Aquí tenéis a vuestro ejército! —el pequeño moneaba con los brazos, buscando invadido por el vértigo donde aferrarse—. ¡Arriba como nuestras armas aladas! ¡Ea, mi cachorro! —el bautismo de aire era excitante. —¡Por Dios, señor! —le suplicó la esposa asustada—. Aún no se ha subido a un caballo y ya le queréis hacer volar. Tened cuidado, don Manuel, que a muchos niños sin faja los han quebrado tirándolos a lo alto. Durante el banquete, el neófito lloriqueaba irritado sobre la mesa. Doña Beatriz le daba a chupar su dedo untado en confitura de fresas. Al final, tras comer la carne de jabalí y las truchas del río Alberche, a la par que el infante regalaba una espada al nuevo caballero tras un sentido discurso sobre las virtudes que debían de adornarlo en adelante, don Juan Manuel se durmió como un querubín sobre el regazo del ama de cría. —Es fuerte y terco —dijeron cuando lo llevaban a acostar. —¡Brindemos por don Juan Manuel! —propuso el alcaide de la fortaleza levantando con el rostro amoratado una copa de joven vino. Allí estaban los leales servidores de don Manuel: el físico don Çag que había curado sus cuartanas y sus heridas, el hermano 21 s a lva d or g a r cí a ji m én e z de leche Alfonso García y otros muchos caballeros y oficiales, dispuestos a hacer del párvulo, con la sabiduría de la senectud, una copia exacta del padre. —Pronto tendréis también vuestro caballo y vuestro halcón —le decía el infante a don Juan Manuel al despedirse entre la niebla, rodeado de aquellos gerifaltes y perros de caza que tanto le hacían olvidar el desapego de su hermano don Alfonso X, débil monarca que pretendería alimentar a los pueblos hambrientos con los milagros de sus Cantigas. Tras el largo período de lactancia, doña Beatriz, encorsetada, con distinguido aire de nobleza extranjera, parecía rejuvenecida y radiante. Perfumada con agua de rosas, embutida en las mejores galas, aguardaba el regreso del marido con impaciencia. En diciembre de 1283, en el reposo a las guerras de su hermano y de su sobrino por la Corona de Castilla, el infante don Manuel se hallaba en Peñafiel dichoso entre doña Beatriz y don Juan Manuel, mandando al escribano enviar cartas a todos los castillos para que cuidasen de sus ochenta y tres halcones, cuando se sintió indispuesto, con un agudo dolor en el pecho. —Será del trabajo de este año, don Manuel. No habéis parado de ir de un lugar a otro, con grandes preocupaciones y poridades. —Pero, ¡si ya no recuerdo la última vez que me puse el arnés! —contestó doblándose de súbita enfermedad, con mal color de cara. El infante, ayudado por su mujer a tumbarse en el lecho, tuvo que aceptar los consejos del físico judío que también atendía las primeras fiebres del renovado primogénito. Con toda la razón notaba que las fuerzas le abandonaban; se iba debilitando y apagando, habiendo sido un hombre de fuerte complexión y poco dado a lamentaciones. Y amilanado ante la espesa oscuridad que le amenazaba el pensamiento, hizo llamar al escribano de su cercana villa de Huete para poner el alma y los bienes que tendría que otorgar a sus familiares en orden. El día 20 de diciembre dictaba la última voluntad para que el letrado 22 pa r t ida de da m a s le diera forma según el protocolo. Pretendía relajarse en la cama para no mostrar el terror, la nariz afilada con que los villanos solían recibir la visita de la muerte. Cogió la mano de doña Beatriz para expresarle con un hilo de voz el afecto que le tenía y la gratitud por haberle dado un sucesor legítimo. También se acordó de los cuatro bastardos que había engendrado, concediéndoles un discreto legado en maravedíes: —Arrepiéntase, hijo, de todos sus pecados —recomendó el padre dominico al escucharle citar semejantes vástagos habidos en adulterio. Su alma ascendería al cielo no como una paloma, sino más semejante al baharí, el blanco azor que remonta vuelo despegando de su puño en cuanto mismo se le grita “¡Fuera la caperuza!”. Después del testamento, don Manuel deseaba traspasar su memorable espada Lobera al cachorrillo, como hizo don Fernando III a las puertas de la muerte con él. La condesa lo sostenía en brazos mientras el moribundo, con un rescoldo de arrestos, blandía con ambas manos el esclarecido acero. El pequeño don Juan Manuel no cesaba de balancearse vivaracho, con intención de arrancarse el gorro que le habían encasquetado para protegerlo del intenso frío de aquel invierno. —Aquí tenéis la espada con que fue armado caballero vuestro padre y vuestro abuelo el rey don Fernando. Con ella nunca perderéis las guerras que se os presenten. La conmovedora escena hacía llorar a sus caballeros fieles y recordar a los descontentos por su ruptura con el rey don Alfonso la murga que había dado durante muchos años con aquella pesada hoja de hierro. Cuchicheaban éstos, en uno de los rincones de la inminente cámara mortuoria, mientras le hacían al niño tocar la mortífera arma por el pomo a pesar de su rabieta: —De no haber entrado en agonía, ahora nos estaría contando cómo una imagen de Santiago, moviendo el brazo con resorte mecánico, armó caballero al rey don Fernando con la Lobera. Había empezado a nevar al alba y, sobre aquella hora del mediodía, caían los copos con tal similitud a las plumas que algu- 23 s a lva d or g a r cí a ji m én e z nos gerifaltes sin capirote revoloteaban en las alcándaras enloquecidos por la confusión. Terminado el acto solemne retiraron el estuche de la espada; una alargada caja forrada de terciopelo granate, como una teca. Con el infante agonizante, los centinelas del castillo cubiertos con mantas barrían con mirada de lince los alrededores de las murallas, temiendo un ataque de las tropas de don Alfonso X que se había aliado con el Islam. Algún consejero del señor de Escalona corrió la voz para que no se confiaran de que en el asalto a una fortaleza de frontera, en plena nevada, se cubrieron los árabes con sábanas para degollar en sigilo a los centinelas. Esta vez fue la taimada parca quien se cubrió con el crepúsculo para abatir con la media luna también de su guadaña al poderoso don Manuel. De repente, se quedó sin aire, y la mano con que acariciaba a la condesa se tornó rígida, aforrada de pergamino. Tras un breve y dramático silencio, para que doña Beatriz de Saboya besase la frente marmórea, los ayes, los gemidos, el mesarse los cabellos llegaron a oídos del reciente huérfano don Juan Manuel, el cual se hallaba ya en el postigo del alcázar, transportado por dos escuderos en unas andas con dosel. Fueron diligentes en conducirlo a la casa de su tutor para que no se enfrentase, con menos de dos años, al horrendo banquete de los gusanos. A toda prisa lo alejaban de la torre del homenaje donde resonaban dichas aflicciones. Con un espíritu de cera virginal no era conveniente que viera el cuerpo del padre acabado. Hubiera tomado gran espanto y enojo de la naturaleza. Contemplar a un hombre tan enérgico y cazador como don Manuel que no hablaba ya, ni se movía, ni hacía ninguna cosa que otro caballero pudiera hacer, le hubiera poblado de espectros su futuro. Mientras en el castillo los caballeros se vestían de negro y de serio y cortaban en señal de duelo la cola del caballo del infante don Manuel, los hombres de la villa salían por todos los portillos de las murallas a cazar liebres y venados por la oportunidad que les brindaba la nieve para rastrearlos. Don Juan Manuel festejaba con ojos avispados la libertad que le ofrecía el manto blanco 24 pa r t ida de da m a s fuera de la fortaleza. Las campanas doblando a muerto ponían un treno en aquel cielo de heladas plumas. Desde las ventanas encaladas e irregulares, los vecinos de la villa miraban compadecidos a su nuevo señor, que pugnaba por escaparse de un salto de la litera para jugar con la nieve. Los escuderos que lo porteaban no conseguían resguardarse en los soportales por la forma de escabullirse de sus manos que tenía don Juan Manuel. El huérfano se obsesionaba con la bola de nieve que un lazarillo recién llegado a Escalona había hecho rodar por la plaza, con la misma avidez que si fuese el pecho rebosante de leche de doña Beatriz. Doña Violante Manuel, hija del difunto infante don Manuel y hermanastra de don Juan Manuel, estaba ya casada en Portugal con el infante don Alfonso, en cuyo corazón sólo había lugar para el odio cainita a su hermano don Dinis. Dado la rapidez con que cursó la enfermedad y el fallecimiento del señor de Escalona, no dio tiempo para avisarle, por lo que el escrupuloso escribano de Huete, con la misma pluma y tinta que había redactado el testamento, le escribió una carta de condolencia por orden de la condesa. Cuando el infante don Manuel quedó viudo de la infanta doña Constanza de Aragón, en 1266, vivió la mayor parte del tiempo en Sevilla, donde además de gozar de ricas posesiones podía entretenerse con los halcones y una amante cuyo nombre se guardó de mencionar. Los hijos del adulterio eran un baldón y una vergüenza. En cambio, los hijos de mera fornicación se solían reconocer y dotar de herencia en las clases nobles. Así, en un período de ocho años, entre la muerte de doña Constanza de Aragón y el matrimonio con doña Beatriz de Saboya, procreó don Manuel cuatro bastardos: Fernando, Enrique, Blanca y Sancho. El nacimiento de don Juan Manuel llenó, pues, de envidia y de preocupación a los pobres mozos que pululaban por las tierras de Burgos y de Valladolid, arrastrándose tras la sombra del hijo de don Fernando III. Don Sancho el Bravo también había 25 s a lva d or g a r cí a ji m én e z dejado hijos espurios, como la mayoría de los reyes, y para acallar el remordimiento se interesaban por ellos y los nombraban alcaides, regidores o capellanes. La concubina del infante pasó en rezos muchas noches por la esterilidad de la condesa, soñando con que cada uno de sus hijos heredara por lo menos villa y castillo. Cuando se enteró por el copero mayor de don Alfonso X del óbito de su amante emprendió viaje a Peñafiel haciéndose cábalas como en los cuentos árabes de cuánto les habría dejado a sus retoños. —Seréis cariñosos y atentos con vuestro hermano pequeño; hacedle caricias; inclinaros ante él… —les aconsejaba ladina después de comprar siete varas de paño negro para vestirlos. —¿Y cómo le tendremos que llamar? —preguntaban los mancebos, inquietos y molestos, aprisionados en las nuevas galas. —“Don Juan Manuel”, como le han bautizado. Aunque esté chupando en la teta de su madre le diréis “mi señor”. —Madre, con estas ropas que habéis cosido nos tomarán por cuervos —protestó Blanca. —Cuando entréis en Peñafiel, os quejaréis por veros de palomilla con el polvo del viaje —le censuró en chufla Fernando. —Menos clamores, eh, que con el parto de ese crío se nos han caído los castillos que nos hicimos en el aire. Cualquier herencia nos hará bien, que vivimos muy apretados. Aún no sabéis lo que he padecido deshojando vuestra margarita, escuchando girar la rueda de la fortuna como un arcaduz. Al morir el único hijo heredero de vuestro padre, Alfonso Manuel, me dije: “Por fin se nos han despejado los nubarrones”. Y siete años después, con la venida de Juan Manuel, hemos vuelto a retroceder en este juego de la oca que es la existencia. La favorita del lecho, la discreta y lozana dama que lo consolaba en su viudedad, la que se le entregó virgen en Sevilla, veía ahora peligrar la recompensa del carnal sacrificio, pues como don Manuel había roto con don Alfonso X poniéndose al lado del descastado don Sancho, la corte ya no le dispensaba tantas prebendas. Caído en desgracia el noble señor de Escalona, la re- 26 pa r t ida de da m a s sentida dama tuvo que emigrar a Castilla, mendigando besos y protección al padre de sus hijos. Muerto éste, frente al nuevo Manuel de un año y pocos meses, sólo podía esperar el apoyo de doña Beatriz, la condesita. Los bastardos se presentaron en el castillo enlutados ridículamente, con el rostro teatralmente compungido. El mayor creería que, además de un señorío, le iba a corresponder aquella mágica espada de San Fernando con que el infante se arrojaba en brazos de la madre. El mayordomo de la condesa los introdujo en la cámara principal, junto al caballero que los acompañaba, mientras la amante aguardaba con el alma en vilo el ítem del testamento en la posada de la villa. —Aguarden, que enseguida les atenderá doña Beatriz. Se encuentra muy atareada con los preparativos de su próximo viaje. —¿Dónde está nuestro padre don Manuel? —preguntó Blanca con el papel bien aprendido—. ¿Lo han enterrado ya? —Su cuerpo reposa ante el altar de la iglesia de los franciscanos. Allá podrán ir a rezarle. Altiva, engalanada con sus mejores paños de terciopelo, con ojos refulgentes y tez muy pálida, apareció la condesa seguida del escribano, el cual traía copia del testamento junto a una bolsa que contenía toda la herencia de la prole ilegítima. Los niños, asaz adiestrados, se levantaron y fueron a besarle la mano con una leve genuflexión, como perrillos falderos, derramando lágrimas de plañidera. —Vuestro esposo, señora —dijo con doble intención el tutor que los representaba, ocultando que era su tío carnal—, les dedicaría algún recuerdo antes de morir. Doña Beatriz sólo deseaba cumplir el trámite que los reunía en aquella embarazosa situación: —Aquí tenéis el dinero que les dejó en testamento, cuya copia está en poder de mi escribano. A continuación, él os leerá la cláusula en donde se cita. Con voz grave, el hombre los apeó de ilusos cálculos. No había castillos, ni ducados, ni molinos, ni armas, ni joyas. El noble 27 s a lva d or g a r cí a ji m én e z señor de Peñafiel y de Escalona sólo pretendió aplacar el resquemor de conciencia estando ya en el estribo de la vida: Mando a Ferrand Manuel, mi hijo, diez mil maravedíes. Mando a Enrique, mi hijo, diez mil maravedíes; y a Blanca, mi hija, para su casamiento, diez mil maravedíes; y a Sancho, mi hijo, cinco mil maravedíes… Qué desencanto. Los pucheros se trocaban en furiosa respiración. No pensaría don Manuel con aquella dote que su hija se desposara con un noble. Sancho, en la inocencia de los ocho o nueve años, era la excepción de todos ellos con la mirada limpia, alegre, confiada. Espontáneamente se fue derecho a la cuna del afortunado hermanastro y le cogió las manos con viva curiosidad. —¿Y no dice nada más de estos desamparados huérfanos? —preguntó con insolencia e indignación el caballero desaliñado que los cobijaba como polluelos bajo su capa. —Aquí se halla el testamento; podéis leerlo de principio a fin. Salieron de la fortaleza sin despedirse cortésmente, deseando los mayores que su padre estuviese ya ardiendo sobre las brasas del infierno. Las monedas sonaban en aquella bolsa a compra de perdón por la lujuria. A la madre ni siquiera la mencionaba en señal de gratitud. De nuevo estaban dispuestos a aguardar con inmensa paciencia quince o dieciocho años más, para ver si don Juan Manuel se dignaba favorecer a sus hermanos naturales. —Con ese cuento de la teta —protestó la concubina al conocer la última voluntad del infante— creen más en los hermanos de leche que en los de sangre, forjados con el mismo yunque y martillo. A la hermana de don Juan Manuel, doña Violante Manuel, tenida por el infante don Manuel en su primer matrimonio con doña Constanza, la recibieron de otra manera cuando llegó de Portugal junto a su marido don Alfonso, el segundogénito del rey luso. En atención a su cuna, doña Beatriz demoró el viaje que iba a emprender para ocuparse de las posesiones de su hijo. —Os hemos echado de menos, doña Violante, en las horas de dolor como si fueseis nuestra hija. 28 pa r t ida de da m a s Doña Violante les contaba su vida en Santarém y sus deseos de regresar en tiempos de paz a Castilla para disfrutar de las villas de Elda y de Novelda que le había otorgado su padre, aunque fuese bajo la dependencia señorial del hermano. —¡Cuidado! —le advertía la condesa arrebatándole al pequeño hijo de sus brazos—, que os va a manchar vuestro lujoso brial con el polvo de los zapatos. —He traído tres baúles con rico vestuario. Los sastres de Lisboa tienen buenas manos. Encaprichada con la piel rosácea y la vitalidad del hermanastro trataba de intimar con él y de arrancarle una sílaba de los labios: —Don Juan, soy vuestra hermana Violante… Decid Violante… ¡Vio…, Vio…! El noble huérfano parecía mudo; colgado de su cuello jugaba con el collar de esmeraldas. —Tendréis cuitas de estas tierras como yo las tengo de Saboya. A veces amanezco con una singular tristeza, creyendo al asomarme a la ventana que voy a escuchar las palabras de mi lengua. —Pues en Santarém se agranda ese sentimiento. Es una ciudad de nieblas, muy recogida. En más de una ocasión he tenido que rechazar el impulso de enjaezar un caballo y regresar a Castilla. Ambas mujeres, con el niño como testigo, mezclaron sus llantos en un abrazo. En silencio sabían que estaban unidas por el amargo sabor que les habían dejado sus codiciosos y alocados maridos. 29