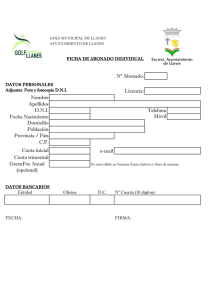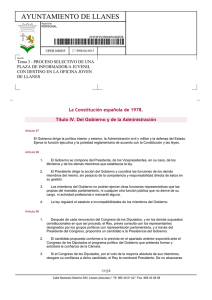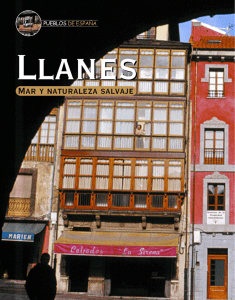Juan José Morosoli
Anuncio

Juan José Morosoli (Uruguay, 1899-1959) Cuentos El viaje hacia el mar……………………………………......p.1 El disfraz……………………………………………..……..……p.15 Los juguetes…………………………………………………….p.19 Andrada…………………………………………………………..p.20 Dos viejos………………………………………………………..p.24 Hermanos………………………………………………………..p.31 1 El viaje hacia el mar A pesar de que habían resuelto partir a las cuatro, Rataplán llegó a las tres. Era el primero en llegar. En el café había un solo hombre, sentado al lado de la puerta, desconocido para Rataplán, lo que quiere decir que no era del pueblo. -Buen Día - dijo aquél al entrar. -Bueno -respondió el otro, y acercó una silla al recién llegado como si le conociera o estuviera esperándole y, tras un silencio, agregó: -¿Madrugó, eh? -Sí -respondió Rataplán-, estamos de viaje a la playa. -¿A qué playa? -¿Hay más de una? -¡Uf!... Muchísimas. ¿No conoce el mapa? El viaje hacia el mar afiche de la película -No señor, no lo conozco... -Pues playas hay muchísimas... -Habrá. A nosotros nos lleva Rodríguez. ¿No ve que nunca hemos visto el mar? En ese momento llegaron el rengo "Siete y tres diez" con su perro, y "Leche con fideos", un hombre flaco, pálido, con una barba negrísima, de ocho días, peón de un horno de ladrillos. Se sentaron junto a Rataplán y el desconocido. Pidieron una caña y al minuto ya estaban participando familiarmente de la conversación. El desconocido hacía cuentos de tartamudos con los que ellos se destornillaban de risa. Fue Rataplán el que tuvo que pedirle al fin: -No haga más, por favor... Guarde alguno para la playa... "Siete y tres diez" se asomaba de rato en rato a la puerta, nervioso por la tardanza de los otros excusionistas. Rodríguez y el vasco Arriola llegaron cuando ya era día claro. Aquél -que era el dueño y el conductor del camión- descendió de éste, dejó el motor en marcha y se sumó a la rueda. 2 El desconocido, que advirtió la presencia de Arriola, se acercó a la puerta e invitó: -Baje, tome una caña y nos vamos. -El día va a ser bárbaro e'calor -dijo "Leche con fideos". -Sí, nos a sacar lonjas -respondió Rodríguez. Con dificultad, pues estaban muy pesados de caña, los que aguardaban en el café subieron al camión. Después lo hicieron Rodríguez y Arriola y partieron. El camión, un viejo Ford de bigotes, era uno de esos vehículos que al marchar dan la impresión de andar atravesados, con un juego de adentro hacia afuera en las cuatro ruedas que parecía comunicarse al motor por sus explosiones fuera de ritmo. O tal vez, el motor por algún milagro de la mecánica era el que imprimía a las ruedas aquel movimiento. A guisa de toldo tenía una malla de alambre tejido, pues Rodríguez lo destinaba al transporte de gallinas. Al lado de Rodríguez -piloto por supuesto- iba el Vasco. Rodríguez sentía pasión por el mar. Cualquier pretexto le venía bien para llegar a él. No era pescador, ni le atraía el baño en las playas. Le gustaba el mar para verlo y sentarse a sus orillas, fumando en silencio, viendo nacer y morir las olas en un callado gozo. "Siete y tres diez" era un viejo vendedor de billetes de lotería. Toda su familia la constituía su foxterrier al que había bautizado con el nombre de Aquino -el último cuatrero- como homenaje a éste y, además, porque el perro no podía ver a la policía. Apenas veía un guardiacivil huía ladrando en señal de protesta. Esto agradaba a "Siete y tres diez". Comentándolo decía que Aquino "en eso salía a él"; además tenía la seguridad de que el can era un animal "fino, lo que se dice fino, pues tenía el paladar negro y era rabón de nacimiento" lo que indicaba una segura aristocracia perruna. Rataplán había sido basurero y ahora estaba jubilado. Era sordo de un oído y le faltaban dos dedos de la mano izquierda. Se los había deshecho una máquina de alambrar siendo mocito. Al revés de "Siete y tres diez" su perro hubiera sido feliz siendo soldado. El apodo le venía de su costumbre de seguir al batallón en sus desfiles por las calles del pueblo, repitiendo en voz baja el sonido del tambor. El Vasco Juan era un hombre callado. Cuando no había trabajo en el horno acompañaba a Rodríguez en sus viajes a las chacras. Cuando estaba borracho -cosa que no ocurría muy frecuentemente- se le veía blasfemar e insultar a un desconocido- No se sabía de dónde había venido cuando llegó al pueblo. Los del grupo suponían que estos insultos iban dirigidos a alguien 3 a quien había conocido antes, vaya a saber dónde, pues nunca se lo preguntaron. Sabían que no hay nada más sencillamente complicado que un vasco. Y que sólo un vasco -a pesar del alcohol- es capaz de guardar un secreto y hacerse enterrar con él. Tomaron el camino de la sierra, el que termina en Pan de Azúcar, con sol alto ya. Fue aquí que Rataplán recordó los viajes que hacían los estudiantes y propuso que se cantara algo. Ninguno sabía canción alguna, con excepción del desconocido que sabía muchas, pero todas incomprensibles para ellos. Al fin coincidieron en Mi Bandera. Rataplán, a pesar de su parcial sordera era el que llevaba el compás con la mano y el único que cantaba. Los otros tarareaban y el desconocido imitaba un trombón. Cuando hacía una variación macarrónica, los otros reían estrepitosamente interrumpiendo el canto. Cuando llegaron a un trozo de camino plano, Rodríguez detuvo el camión. -Parece una bolsa de gatos -dijo. Prendió un cigarro, dio dos o tres puntapiés a las gomas del automóvil y preguntó: -¿Y para qué cantan si no hay nadie? -Cantamos como los estudiantes cuando salen por ahí -respondió Rataplán. -Pero ellos cantan en la calle para que los oigan los otros -insistió Rodríguez. El desconocido dijo entonces: -Se canta para uno... Por cantar... a veces estoy solo y canto. Rodríguez se dio cuenta entonces que el hombre era medio raro y recién se le ocurrió pensar por qué estaba allí con ellos, camino a la playa. Al reiniciar la marcha se lo preguntó al Vasco. El Vasco señaló a los que iban en el camión y dijo: -Ellos... yo vine contigo. -¿Ellos? ¿Y el camión es de ellos? ¿No fui yo quien invité? -Ahí tenés. El camión marchaba. EL sol estaba alto. Dentro sólo se oía al desconocido cantando una canción en idioma extraño, de ritmo lento y triste. Los otros, abrumados por el sol y la caña, cabeceaban somnolientos. El camión seguía jadeando, camino adelante. Reverberaba el sol. Algún pájaro carpintero dejaba oír su grito que rasgaba la soledad. Algunos ruidos 4 metálicos de élitros le daban a esta una dureza febril y reseca. A veces pulsaba la ardiente distancia el canto de la cigarra. Algún árbol de "Sombra de toro" se achaparraba en los flancos del camino que descendían erizados de piedra y mora y tunas "cabeza de negro". Muy lejos, en el término del camino de descenso de la cuchilla, espejeaba algún pequeño cuenco azulado, presencia de una cañada que en seguida desaparecía corriendo bajo una red de berros y espadañas, dejando como señal de su camino un trozo verde oscuro, jugoso y sedante en la pastura reseca y azufrada del resto del campo. Llegaban ahora frente a un desuñidero de carretas. Una docena de árboles daba sombra a viejos fogones sembrados de huesos. Rodríguez detuvo el vehículo nuevamente. Por el tubo del radiador ascendía una nube de vapor. -Alcanzá la damajuana -ordenó Arriola. "Leche con fideos" la puso en manos del Vasco. Este la sacudió. El recipiente estaba casi vacío. -No tiene casi -comentó éste indignado-, ¿serán tan degenerados estos tipos? Descendió y se dirigió a los hombres: -¡Tendría que bajarlos a patadas por sinvergüenzas! - Calló un segundo y miró al desconocido: -¿Y a usted quién lo invitó? -Los señores -dijo, y continuó-: yo no tomé una gota, además... Rodríguez vació el resto de la damajuana en el radiador. -Dale manija -ordenó al Vasco. Este dió dos o tres vueltas a la manivela, pero el motor no despertó. Luego repitió la maniobra sin resultado. Rodríguez, fuera de sí, se encaró con el grupo: -Bájensen plastas -dijo. Uno tras otro recibía la manivela y ponía mano a la obra. Tras un esfuerzo que los dejaba congestionados iban subiendo nuevamente al camión. El Vasco volvió a recoger la herramienta. Fuera de sí, dio como veinte vueltas al hierro hasta que Rodríguez lo detuvo. -Pará. Pará. Sos capaz de desarmarlo. 5 Después levantó el capot. EL Vasco, inocentemente y recordando alguna frase oída en circunstancia parecida, preguntó a Rodríguez: -¿No estará frío? Rodríguez se volvió "hecho una víbora": -¿Por qué no te vas a la grandísima perra? El pobre vasco se sentó humildemente en el suelo mientras Rodríguez levantaba la tapa que cubría el motor. Tocó aquí y allá. Destornilló tuercas, unió y desunió cables sin resultado. Entonces el desconocido se ofreció: -¿Quiere que pruebe yo? Tocó una pieza y se dirigió al Vasco. -¿Me hace el favor? El hombre dio un golpe de manija y el motor empezó a marchar. El rengo, "Leche con fideos" y Rataplán empezaron a aplaudir. El camión siguió huella adelante. Serían las once, acaso las doce, cuando Rodríguez advirtió que el radiador había agotado el agua, pues ya no salía vapor. Además no podía soportar el calor que ascendía del motor. No podía soportarlo en los pies. -Tenemos que echarle agua -dijo-. No podemos seguir más. Pero el camino seguía por el lomo de la cuchilla. Por un plano muy tendido descendía esta. Casi borradas, como cicatrices de la luz brutal, se veían allá abajo las manchas verdes de la vegetación que anunciaban al nacimiento de las vertientes. Rataplán, parado sobre un cajón, miró hacia allá y comentó: -Ta feo para bajar y subir con agua... Rodríguez recordó lo de la damajuana. -Culpa de ustedes, degenerados... Bueno -terminó- vamos a seguir despacio. El sol ascendía implacablemente mientras la damajuana de caña descendía también implacablemente. El perro, echado en el centro del piso, jadeaba con agitación creciente. Rataplán lo observó y comentó: -¿No se pondrá a rabiar este infeliz? 6 El desconocido lo miró y exclamó: -No tenga miedo... Mientras esté la lengua húmeda no hay peligro. El rengo le sonrió agradecido. Bajo un grupo de canelones al borde mismo del camino, había desuñido una carreta. El carrero había hecho fuego y aprontaba el mate. Los bueyes bajaban lentamente por el declive áspero hacia las aguadas perdidas en el espadañal del bajo. El carrero, en cuclillas, parecía no haber visto ni oído la llegada de los excursionistas. Rodríguez bajó y se acercó al hombre: -Buen día amigo - le dijo. El hombre movió la cabeza. Si dijo algo, Rodríguez no lo oyó. Tras un silencio preguntó: -¿No hay agua por aquí? -Atrás - respondió el otro. Rodríguez dió un rodeo y volvió a enfrentar al hombre: -No vi -dijo. El carrero enderezó el cuerpo, caminó unos pasos, se agachó evitando las espinas de un tala y señalando una roca hendida coronada por un coronilla retorcido señaló: -¡Allí! Un hilo de agua se deslizaba por la frente de la roce y caía en una pequeña hoya colmada. Rodríguez, casi corriendo de alegría, se dirigió al grupo: -¡Bajen! ¡Bajen! ¡Hay agua a patadas! Bebieron todos. Después el perro. Luego refrescaron cabeza y cuello entre risas y carcajadas. Al fin empezaron a llenar la damajuana que vaciaron una, dos, tres veces en el radiador hasta que éste se enfrió completamente. -Bueno -habló Rodríguez- ¡a bordo otra vez! Cuando estuvieron arriba, "Leche con fideos" sintió un olor desagradable. Le preguntó al desconocido: -¿Usted no siente olor feo? -Siento. Hace mucho rato que siento. 7 Intervino Rataplán: -Es la carne. Jiede que se las pela... Y entonces "Siete y tres diez" dejó caer esta observación: -¡Mire que la carne cuando jiede, jiede! Habían andado media hora cuando divisaron una mancha negra violenta y prendida como un remiendo en el espacio dorado reverberante y como movido por una brisa que llegara desde abajo, del médano tendido. -¡Allá es" -Dijo Rodríguez. Los de adentro iniciaron entonces un nuevo coro lleno de desmayos e interrupciones. Iban semiacostados en el piso. Solo el desconocido, tocando su trombón y haciendo sus variaciones llenas de gracia, se mantenía en pie. Serían las once, acaso las doce, cuando Rodríguez advirtió que el radiador había agotado el agua, pues ya no salía vapor. Además no podía soportar el calor que ascendía del motor. No podía soportarlo en los pies. -Tenemos que echarle agua -dijo-. No podemos seguir más. Pero el camino seguía por el lomo de la cuchilla. Por un plano muy tendido descendía esta. Casi borradas, como cicatrices de la luz brutal, se veían allá abajo las manchas verdes de la vegetación que anunciaban al nacimiento de las vertientes. Rataplán, parado sobre un cajón, miró hacia allá y comentó: -Ta feo para bajar y subir con agua... Rodríguez recordó lo de la damajuana. -Culpa de ustedes, degenerados... Bueno -terminó- vamos a seguir despacio. El sol ascendía implacablemente mientras la damajuana de caña descendía también implacablemente. El perro, echado en el centro del piso, jadeaba con agitación creciente. Rataplán lo observó y comentó: -¿No se pondrá a rabiar este infeliz? El desconocido lo miró y exclamó: -No tenga miedo... Mientras esté la lengua húmeda no hay peligro. El rengo le sonrió agradecido. 8 Bajo un grupo de canelones al borde mismo del camino, había desuñido una carreta. El carrero había hecho fuego y aprontaba el mate. Los bueyes bajaban lentamente por el declive áspero hacia las aguadas perdidas en el espadañal del bajo. El carrero, en cuclillas, parecía no haber visto ni oído la llegada de los excursionistas. Rodríguez bajó y se acercó al hombre: -Buen día amigo - le dijo. El hombre movió la cabeza. Si dijo algo, Rodríguez no lo oyó. Tras un silencio preguntó: -¿No hay agua por aquí? -Atrás - respondió el otro. Rodríguez dió un rodeo y volvió a enfrentar al hombre: -No vi -dijo. El carrero enderezó el cuerpo, caminó unos pasos, se agachó evitando las espinas de un tala y señalando una roca hendida coronada por un coronilla retorcido señaló: -¡Allí! Un hilo de agua se deslizaba por la frente de la roce y caía en una pequeña hoya colmada. Rodríguez, casi corriendo de alegría, se dirigió al grupo: -¡Bajen! ¡Bajen! ¡Hay agua a patadas! Bebieron todos. Después el perro. Luego refrescaron cabeza y cuello entre risas y carcajadas. Al fin empezaron a llenar la damajuana que vaciaron una, dos, tres veces en el radiador hasta que éste se enfrió completamente. -Bueno -habló Rodríguez- ¡a bordo otra vez! Cuando estuvieron arriba, "Leche con fideos" sintió un olor desagradable. Le preguntó al desconocido: -¿Usted no siente olor feo? -Siento. Hace mucho rato que siento. Intervino Rataplán: -Es la carne. Jiede que se las pela... Y entonces "Siete y tres diez" dejó caer esta observación: 9 -¡Mire que la carne cuando jiede, jiede! Habían andado media hora cuando divisaron una mancha negra violenta y prendida como un remiendo en el espacio dorado reverberante y como movido por una brisa que llegara desde abajo, del médano tendido. -¡Allá es" -Dijo Rodríguez. Los de adentro iniciaron entonces un nuevo coro lleno de desmayos e interrupciones. Iban semiacostados en el piso. Solo el desconocido, tocando su trombón y haciendo sus variaciones llenas de gracia, se mantenía en pie. Ahora sí. Habían llegado. Al borde del monte de eucaliptos y pinos se detuvo el camión. -Hemos pasao de todo -comentó Rodríguez- ¡pero ahora van a ver lo que es el mar! Tiró el saco y la camisa en el césped, hinchó el pecho cubierto de sudor y volvió a hablar: -¡Esto es vida!... Miró el mar amorosamente y exclamó: -¡Es loco que está lindo!... El último en bajar fue "Siete y tres diez". Apenas pudo hacerlo con el perro en brazos. Este, apenas tocó tierra, levantó la cabeza y como atacado súbitamente por alguna droga desconocida inició una carrera frenética hacia el mar. "Siete y tres diez" lo vio alejarse con estupor. Luego comprendió la razón de la fuga y salió tras de él gritando a todo pulmón: -¡No tomés de esa que es salada! ¡No tomés que es salada!... -repetía. Y se fue tras el perro. Entre revolcón y otro, el rengo con su marcha despareja levantaba una nube de arena. Caía grotescamente mientras seguía gritando. Al fin el rengo y los gritos se perdieron tras el médano. Los del grupo reían a carcajadas. Rodríguez, ya dueño feliz de la inmensidad, lloraba de risa. -¡Ay, mi Dios -decía- ésto es de más!... Es de más. Después fueron todos a la cachimba a refrescarse y traer agua. Ahora sí. Habían llegado. Al borde del monte de eucaliptos y pinos se detuvo el camión. 10 -Hemos pasao de todo -comentó Rodríguez- ¡pero ahora van a ver lo que es el mar! Tiró el saco y la camisa en el césped, hinchó el pecho cubierto de sudor y volvió a hablar: -¡Esto es vida!... Miró el mar amorosamente y exclamó: -¡Es loco que está lindo!... El último en bajar fue "Siete y tres diez". Apenas pudo hacerlo con el perro en brazos. Este, apenas tocó tierra, levantó la cabeza y como atacado súbitamente por alguna droga desconocida inició una carrera frenética hacia el mar. "Siete y tres diez" lo vio alejarse con estupor. Luego comprendió la razón de la fuga y salió tras de él gritando a todo pulmón: -¡No tomés de esa que es salada! ¡No tomés que es salada!... -repetía. Y se fue tras el perro. Entre revolcón y otro, el rengo con su marcha despareja levantaba una nube de arena. Caía grotescamente mientras seguía gritando. Al fin el rengo y los gritos se perdieron tras el médano. Los del grupo reían a carcajadas. Rodríguez, ya dueño feliz de la inmensidad, lloraba de risa. -¡Ay, mi Dios -decía- ésto es de más!... Es de más. Después fueron todos a la cachimba a refrescarse y traer agua. Ya ardía el fogón. EL Vasco lavaba por quinta vez la carne descompuesta. Vieron entonces llegar al rengo con el perro en brazos. El animal aparecía hinchado, con la barriga como un odre, a punto de reventar. -Parece un perro de goma -comentó el desconocido. -¿Lo trajiste para aprender a nadar? -preguntó Rodríguez. Y empezaron otra vez a reír a carcajadas mientras el rengo miraba cariñosamente al perro tendido en la gramilla. -No se asuste -consoló el desconocido a "Siete y tres diez" -el agua salada no mata... es un purgante. Al rato llegó un hombre del lugar. Jinete en un caballo arenero de vasos como platos, venía a ofrecerse por si necesitaban alguna cosa. Lo mandaron al boliche por caña y vino. Todos se sentían felices. Estaban en paz. Gozaban de aquella brisa que luego del viaje accidentado y ardiente resultaba deliciosa. 11 Con la excepción de una discusión entre "Siete y tres diez" y "Leche con fideos", que sostenía que la guerra de 1904 había empezado después que la de 1914, a la que puso fin Siete y tres diez" generosamente dándole la razón, todo marchó maravillosamente bien. Habían almorzado. Habían sesteado. Tomaron mate, se refrescaron en la cachimba. Conversaron. Aprontaron el mate nuevamente. Rodríguez, luego de hablar mucho del mar, se dirigió a la costa. Estuvo allí un largo rato, callado, abstraído. Fumando en silencio, mirando a la distancia remota, siguiendo el vuelo de las gaviotas, viendo morir y renacer las olas interminables. Los amigos lo veían allí, sentado, quieto, solo frente al mar y la tarde que expiraba ya. -¿Qué estará haciendo? -Preguntó "Siete y tres diez". -Mirando el mar y nada más -dijo el desconocido. -Sí. Pero con verlo una vez alcanza -terminó Rataplán. Habían almorzado. Habían sesteado. Tomaron mate, se refrescaron en la cachimba. Conversaron. Aprontaron el mate nuevamente. Rodríguez, luego de hablar mucho del mar, se dirigió a la costa. Estuvo allí un largo rato, callado, abstraído. Fumando en silencio, mirando a la distancia remota, siguiendo el vuelo de las gaviotas, viendo morir y renacer las olas interminables. Los amigos lo veían allí, sentado, quieto, solo frente al mar y la tarde que expiraba ya. -¿Qué estará haciendo? -Preguntó "Siete y tres diez". -Mirando el mar y nada más -dijo el desconocido. -Sí. Pero con verlo una vez alcanza -terminó Rataplán. Como sus amigos -los invitados para ver el mar- no venían, Rodríguez fue al fogón a buscarlos. -Vamos... -dijo-. Los traje a ver el mar y ustedes están aquí, bajo los árboles... Árboles hay en todos lados. Los otros no dijeron nada. Lo siguieron callados y pacientes. -El mar -decía Rodríguez- es una cosa muy soberbia y bárbara... Para mí es un misterio que no me puedo explicar... 12 Los otros seguían callados tratando de saber a que conclusiones quería llegar Rodríguez. Y tratando además de explicarse por qué éste les había hecho hacer aquel viaje para ver el mar. Cierto era que ellos nunca lo habían visto, pero bien se podía comprender sin verlo que el mar es el mar. Ya estaban frente a aquella cosa soberbia, bárbara y misteriosa -según Rodríguez-, callados, esperando cada uno la voz del otro. Caía el sol. -¿Qué te parece? -preguntó Rodríguez a "Siete y tres diez", señalando con el brazo extendido hacia el poniente. -Y...-respondió aquél- es pura agua... Más o menos como la tierra que es tierra... nada más que es agua... Rodríguez sintió rabia y desilusión. ¿Aquélla era una contestación? ¿El y el mar merecían esta afrentosa respuesta?... -¿Y si es agua qué te voy a decir? ¿Qué es tierra? -terminó "Siete y tres diez". El Vasco se había agachado. Apretaba y soltaba el puño levantando y dejando caer puñados de arena. Rodríguez se dirigió a él: -¿Y a vos qué te parece? El Vasco lo miró como si hablara en inglés. -¿El qué? -preguntó. -¿El qué? ¿Qué va a ser? ¡El mar! El Vasco lentamente dijo lo siguiente: -¿El mar?... Lo más lindo que tiene es la arena... ¡No parece arena y es arena! "Leche con fideos" estaba por allí. desilusionado. Con la vista lo interrogó: Rodríguez meneó la cabeza -¡Qué cantidad de agua! -dijo "Leche con fideos"-. De lo que no me doy cuenta es para dónde corre... Se acercó a Rataplán. -¿Qué decís, Rataplán -preguntó Rodríguez-, es grande o no es grande esto? -Es -respondió y volvió a repetir- es. Pero no tiene barcos... Y para mí un mar sin barcos es como un campo sin árboles... ¿Entendés lo que te quiero 13 decir?... Pintás un campo y si no le ponés un rancho o un árbol no te representa nada... Eso ya era algo. Rodríguez se consideró obligado a explicarle a aquel infeliz que no sabía nada del mar, algunas cosas del mar: -Mirá: los barcos pasar por el canal. Como a dos leguas de aquí... Ahora mismo estará pasando alguno. Rataplán trato de pararse en puntas de pie y miró en la dirección que señalaba Rodríguez. -Yo no veo nada, dijo. -No los ves porque la tierra es redonda... Se disponía a seguir cuando Rataplán, con sorna, preguntó nuevamente: -¿Y el agua es redonda también? Rodríguez no pudo más. Se dió vuelta e inició el camino de regreso hacia el campamento. -¡Que Dios me castigue -pensaba- si alguna vez traigo más animales de estos a ver el mar! 14 El disfraz El flaco Matías se paró frente a la vidriera. Allí estaba la careta de calavera. Era cierto. Medina le había dicho que él mismo la había visto y que era el primer asombrado. -Mirá, yo sé que caretas hay de todas clases. No hay cara que no tenga su careta. ¡Con decirte que he visto la careta de Siete y Tres Diez! El flaco estuvo con ganas de no creer. Siete y Tres Diez era un rengo feísimo y de mal genio. No encontraba pareja para el truco porque al pasar la seña hacía reír al compañero y de yapa se enojaba. -Pero de muerto, eso sí que no había visto… ¡Ni había pensado ver siquiera! ... El Flaco no había querido disfrazarse nunca. Le parecía una estupidez. Él no estaba de acuerdo en hacer reír a los demás. Pero allí, frente a aquella careta, sintió el deseo de disfrazarse. Le había gustado quién sabe por qué. Entró y la compró. El comerciante se la vendió muy barata, eso sí, le fue franco. Le dijo que no la había tirado a la basura porque el deber de él, como comerciante, era venderla y no tirarla. -Lo que uno compra es porque vale y el deber es hacerlo valer más. Él lo entendía así, al menos. Sin embargo, se la dio por poco más de nada. -Bueno –dijo el Flaco- ¿y esto qué traje lleva? -¿Cómo qué traje? -¡Pues! ¿O es que la muerte no tiene cuerpo?... El asunto comenzó a conversarse. -Mire, si quiere se pone un camisón blanco que vaya hasta el suelo. O uno negro. Y agregó: -Tiene que llevar guadaña, también… Si quería, podía llevar bajo el camisón un tarro con gusanos. Él había visto, siendo niño, en España, de donde era, un hombre disfrazado de Muerte, que hacía esto. ... En la comisaría, cuando fue a pedir el permiso, le previnieron: 15 -Mire que no se puede disfrazar de general, ni de cura… ¿Oyó? -¿Y de muerte? –preguntó el Flaco. -¿Cómo de muerte? -Sí. Tengo una careta de calavera. -¿Es la que estaba en la tienda de Pérez? -¡Es esa misma! Entonces el escribiente le dijo que esa careta no se podía usar. -¿Por qué? -Porque es una falta de respeto a la religión. El Flaco le dijo que no veía que tenía que ver una cosa con la otra. Además, allí había un edicto que decía: curas y generales. De la muerte no decía “absolutamente nada”. -Muy bien. Lo que usted va a hacer no tiene nombre. Reírse de lo más sagrado. Reírse de la muerte. -Yo –dijo el Flaco para terminar-, no es por reírme de la muerte. Es por divertirme yo. Le dieron el permiso. ... -¿Pero vos te divertís con eso, Flaco? La careta le quedaba bien. Además, según decía Medina, caminaba de una manera que hacía juego con el disfraz. -¿Cómo, hermano? No se podía explicar. -Vos tenés un caminar que te viene bien pa eso… ¡Qué te viá explicar yo!... Cada uno tiene su caminar, y el tuyo hace pensar en la muerte. ... Él caminaba como caminaba siempre. Miraba a las viejas y hacía un ademán con la mano: que lo esperaran. Luego con la guadaña hacía un movimiento de segador. Allí en la plaza, la gente se olvidaba de los gauchos, que barajaban haciendo un ruido del diablo con sus machetes de palo, de los caballos que se deshacían materialmente corcoveando bajo el azote de los taleros, y se agrupaban curioseando al Flaco que avanzaba por 16 el centro. Dos escoberos que se descaderaban bailando entre unos cueros que les colgaban de la cintura, hirvientes de cascabeles, rodeados de curiosos, se que quedaban sin concurso. Un cristiano disfrazado de avestruz, se mataba disparando, exagerando el susto que le ocasionaba el Flaco. Algunas viejas se persignaban. Fue entonces que un disfrazado de mujer embarazada, empezó a tirarle besos, cruzó la vereda y tomó al Flaco del brazo. Esto medio hizo recobrar la alegría a los mirones. Los caballos volvieron a corcovear, los gauchos siguieron la lucha y los escoberos recomenzaron su torneo de zancadillas y quebraderas. Pero la gente, o mejor dicho, los vivientes, hombres y mujeres que acuden desde la orilla del pueblo a la plaza, hasta que el Flaco no se fue, no estuvieron a gusto. ... -Pero, decíme una cosa, cristiano: ¿vos te divertís con eso? -Sí. -Yo no te veo reír ni loquear… El Flaco replicó que para divertirse no precisaba reírse ni hacer reír. A él le gustaba ver la cara que ponían las viejas, caminar despacio y hacer aquel ademán que quería decir que lo esperaran. -Pero la gente se te aparta… -¡Pero si eso es lo que quiere la muerte!... ¡Si eso es nativo del disfraz! ... Pasaban los años y el Flaco seguía siendo el disfrazado de calavera. Como los caballitos y los gauchos, era una parte del carnaval del pueblo. ... Aquel entierro de Carnaval, el Flaco se encontró con una cosa que lo dejó asombrado: en la calle diez o doce criaturas disfrazadas de muerte, hacían cabriolas frente a la risa de la gente. Sin duda estaba mal que los niños se pusieran aquel disfraz. Y que hicieran reír. Al volver al rancho le dijo a Medina: -¿Sabrás que esta noche quemo el disfraz? 17 Sí. Ya no valía la pena. La gente comenzaba a reírse de aquella cosa tan seria. -Yo extrañaré y el carnaval se acabará para mí. ¡Pero no nací para payaso! ... Bajo un cielo profundo, lleno de estrellas, en el más hondo rincón del fondo, ardía aquel sudario que acompañó al Flaco durante años y años. Él, frente a las llamas que le encendían y desfiguraban el rostro, estaba serio, grave, como si asistiera al entierro de un pariente. El fuego, al chamuscar el hinojal, perfumaba la noche. ¡Desde lejos, como una marea, llegaba el rumor de la plaza ardiendo de gauchos, machetazos, caballos corcoveadores y chinas vestidas de colorado!... 18 Los juguetes Cuando mi madre estuvo grave, nosotros salimos de nuestro hogar. Mi abuela se llevó a mis hermanos más chicos y yo fui a la casa que era la más lujosa del pueblo. Mi compañero de banca vivía allí. La casa no me gustó desde que llegué a ella. La madre de mi compañero era una señora que andaba siempre recomendando silencio. Los criados eran serios y tristes. Hablaban como en secreto y se deslizaban por las piezas enormes como sombras. Las alfombras atenuaban los ruidos y las paredes tenían retratos de hombres graves, de caras apretadas por largas patillas. Los niños jugaban en la sala de los juguetes sin hacer ruido. Fuera de aquella sala no se podía jugar. Estaba prohibido. Los juguetes estaban alineados cada uno en su lugar, como los frascos en las boticas. Parecía que con aquellos juguetes no hubiera jugado nadie. Yo hasta entonces había jugado siempre con piedras, con tierra, con perros y con niños. Pero nunca con juguetes como aquellos. Como no podía vivir allí, mi padrino don Bernardo me llevó a su casa. En lo de mi padrino había vacas, mulas, caballos, gallinas, un horno de cocer pan y un cobertizo para guardar el maíz y alfalfa. La cocina era grande como un barco. En el centro tenía un picadero de leña enterrado en el suelo. Cerca de la chimenea una llanta de carreta reunía pavas, parrillas y hombres. Pájaros y gallinas entraban y salían. Mi padrino se levantaba a las cinco de la mañana, y comenzaba a partir la leña. Los golpes que daba con elhacha resonaban por toda la casa. Una vaca mimosa venía hasta la puerta y mugía apenas lo veía. Luego un concierto de golpes, balidos, gritos, cacarear y batir de las alas, conmovían la casa. A veces al entrar en las piezas, el vuelo asustado de un pájaro que se sorprendía nos paraba indecisos. Era una casa viva y trepidante. La leche espumosa y el pan casero, suave y dorado, nos acercaba a todos a la mesa como a un altar. Nuestras mañanas transcurrían en el granero oloroso de alfalfa. De unos agujeros altos, que el sol perforaba, caían hacia el piso unas listas de luz donde danzaba el polvo. Las ratoneras entraban y salían por todos lados, pues allí había muchísimas. En casa de mi padrino supe que los juguetes y los juegos que hacen felices a los niños no están en las jugueterías. 19 Andrada El viejo Andrada el domingo era un cuerpo muerto. Se entiende que para el trabajo. -El domingo, -decía-, v'iá dir a visitar el monte.... Iba a visitar el monte, como otros iban a visitar un pariente o un amigo. -Podía, -agregaba-, ir a la feria a rebuscarme. también a misa... Claro. Así cuando venían las limosnas de ropa, allá por el Día de la Virgen, o les lavaban los pies a los viejitos, el Viernes de la Semana Santa, lo tenían en cuenta. Pero no, Andrada iba al monte. A visitar e! monte. A quedarse vaciado por las horas que hacían dar vuelta la sombra de los troncos, mientras la brisa rozadora de hojas movía las copas unánime y los ojos se le iban poniendo pesados de mirar contra el cielo el vuelo de los bichitos. A volcar su atención en el oído, para sentir entre un tronco el sordo barrenar de un parásito. -Pero, en qué te pasás el día, me podés decir? Se lo pasaba mirando. Oyendo. ¿Haciendo qué? -Nada. -Y.. .echáo abajo los árboles... Mirandó p'arriba... Mirando a favor de la tierra, decía él. Por eso sabía mil cosas. Cómo algunas clases de hongos nacían de noche y morían de día. Cómo estaban algunas matas llenas de telitas... Unas telitas que sólo cazaban gotas de rocío. -Ves las telas y no ves la araña... ¡Hay cada cosa! Cómo el agujerito, sangrante de savia, de un tronco de sauce criollo, sería pronto una esponja de madera con una colonia destructora dentro. El monte se le entregaba como una mujer. Parecía esperarlo. Correr toda vida urgente y egoísta de su interior para quedarse escuchando cómo él iba y venía despacio, juntando leña para el fueguito del puchero, planchando a lomo de cuchillo varas de junco para hacer asientos de sillas. Hasta las vacas que pastoreaban en los peladares se echaban sobre las patas a rumiar, lentas, los ojos perdidos en la distancia. Andrada con una pereza dulcísima también, se ponía a mirarlas mover lentamente la lengua como suavizando algo. 20 Gustaba también quedarse extendido, haciendo espalda en los troncos, las piernas en la solana, el cigarro apagado en ¡os labios. O tirarse en el campo de gramillas trenzadas y duras, el sombrero en los ojos, los brazos extendidos, estaqueado al sol que le derramaba una líquida sensación de plenitud. Andrada y el monte se entendían en silencio. En el silencio hablaban solos. Andrada tenía sus ideas sobre la amistad. Los amigos había que aceptarlos como eran. Admitir que como venían se podían ir. Se perdían o se encontraban de golpe o despacito. Igual que las mujeres. Supo tener compañeros de pieza. Socios de pieza. Algunos se habían ido como el agua de una cachimba falsa. Escurriéndose por lo hondo, sin que se percibiera nada en la superficie. Cansados del silencio de Andrada. Nada más. -¡Qué caray!... Era un hombre que no podía estar cayao... -decía explicando la partida del otro. Claro que no había detenido a nadie. El que vino pa cá, dejó algo ayá... ¿No crés vo?... Pa llegar a un lado, hay que salir de otro lao... Uno volvió, sin embargo, luego de una ausencia de años. Lo conoció Andrada en una época en que el otro seguía a un turco vendedor de tienda, por las chacras cercanas, cargado con una verdadera casa de comercio, porque el turco tenía bastante capital. Volvió bien vestido, contento, triunfador. -Tengo ganas de estar unos días con usted, compañero,- dijo. Y se quedó por unos días. Al irse le dijo: -Usted es el mismo hombre de siempre... Ni siquiera le da por preguntar... -¿El qué? -Por mi vida... Creo que he cambiado... -¡A lo mejor! 21 El otro se despidió y Andrada se quedó pensando: El no serviría para amigo de nadie por lo visto. Serviría para otra cosa. O no servida para nada. -Hay yuyos macanudos... Otros son veneno... ¿Y no hay algunos que no son nada?... ¡Si podía haber hombres así! Tuvo un compañero muy especial. Un hombre que le dijo una vez cosas muy hondas. Este fue Floro Acuña. Acuña era yuyero. Un cristiano que siempre se andaba ofreciendo para hacerle favores a Andrada. Se veía que le gustaba más dar que recibir. -El te hacia un bien y te pedía disculpas... Este hombre tenía un mal a la vejiga. Por eso usaba una faja de cuero de cordero con la lana para adentro. Se levantaba de noche a "cambiar las aguas" hasta tres veces. Andrada se conmovía recordándolo y confesaba: -Nunca se volvía a acostar sin dir a ver si yo estaba tapao... ¡Eran unas madrugadas cruyeras! Tal vez alguna vez siendo chico él, alguien se le arrimaba así mientras dormía. -Nunca salía pal centro sin preguntarme si precisaba algo... ¡Era un alma'é dios, Acuña!... ¡Pobre!... Un día Acuña no pudo más. -Compañero -le dijo-, tengo gana de dejar la sociedá de la pieza... Andrada le contestó sin mirarlo siquiera: -La pieza no la tenemo comprada... Acuña no se conformó y siguió: -Yo no tengo queja... ¡Pero usté es tan cayao!.. Y le dijo Acuña, además, que a veces ni siquiera contestaba a las preguntas de él. Parecía que no lo oyera... -Hay conversaciones que no se pueden seguir así.. Tenía razón Acuña. Andrada no lo oía. Sabía que el otro le estaba hablando a él. Pero su atención estaba muy lejos. Perdida en nada. -¿Vos podés creer?... ¡En nada! 22 -Esto me pasó con Acuña, terminaba. Los hombres, los días y los años se iban sin tocarlo, sin rozarle el alma, que él tenía sólo para los domingos del monte. -¡Pero que un monte es cosa linda!... Era una cosa linda que él poseía en silencio, domingo a domingo, mientras se le iban los años y se le iban los hombres. Era una cosa linda que lo poseía a él, sorbiéndole los ojos, entrándole una pereza gozosa, poniéndole en las venas una beatitud de miel espesa. Pero aún el monte le escondía algún secreto. -Pero contá, hombre de DIOS!... ¡No será "el cuerpo 'e la virgen" lo que te falta ver!... Andrade se le acercó al oído y le dijo en secreto: -Son... ¡las chicharras!... Más que el monte era el campo lo que le gustaba ahora. Estaquearse en la solana infinita, mirando las nubes que a veces le cruzaban sobre tos ojos semicerrados una sombra caminadora. Abrir y cerrar dé golpe los ojos para que le quedara entre frente y nuca una como flor de cardo, roja y temblante. El monte se solía poner frío y él ya empezaba a envejecer. El campo era de gramillas firmes. El se extendía en él, con los brazos y las piernas abiertos. El sol le besaba la cara áspera, de barba casi blanca. Lejísimos, en el fondo mismo del cielo, bien redondo, un punto negro. Un cuervo estaqueado como él o una estrella negra, que en vez de lucir de noche como las otras, lucía de día. Una mañana lo levantaron, definitivamente extendido. Sobre su reposo había amanecido y anochecido. Había llovido y habían cruzado solanas de miel. Donde estuvo él, el campito había quedado amarillo. El extendido potrero lucía una mariposa amarilla tatuada en el verde total del gramillal. 23 Dos viejos Fue una amistad que se inició en la ventanilla de una oficina de pagos para jubilados. Don Llanes tenía que escribir algunos datos personales. -¿Y usted no me la puede escribir? -preguntó al empleado. -No. Pero aquel hombre tal vez le ayude... Señaló a un hombre que estaba esperando. Este se paró y se acercó a la ventanilla, cobró y luego fue a hacerle el trabajo a Llanes. A fin éste presentó el papel, recibió el dinero y salió con el otro de la oficina. Ya en, la calle Llanes invitó: -¿Vamos a tomar una copa? -Le agradezco, pero no bebo. -Entonces acépteme unos bizcochos-Mire, le digo la verdad, pero a esta hora no apetezco, Don Llanes lo miró de frente. Advirtió que era un "viejo poquito". Suave. Delgado. Atildado. Tenía buena corbata. Buenos botines lustrados. Y unas manos finas y blancas. Parecían de mujer. -Ta bien -dijo-. Yo cuando cobro, como alguna golosina y me paso alguna caña para adentro... La mañana estaba linda. Bien soleada la plaza. Bajo las acacias de sombra redonda, medallones de sol se hamacaban suavemente. Había un silencio agujereado por los píos de los gorriones. Don Llanes miró hacia los árboles. Sacó lo tabaquera y se la tendió al otro. -Haga uno. Es de contrabando. -Gracias, no fumo. Entonces Llanes preguntó: -¿Es enfermo usted? -No señor, pero me cuido. Se hizo una pausa. En el centro de la plaza, bajo una acacia dorada, el banco donde siempre se sentaba a comer bizcochos, parecía esperarlos. 24 -¿Que le parece sí nos sentamos a prosear? -Sí. Eso sí. Don Llanes era un hombre bajo, de cuello corto. Vestía bombacha ancha, de abrochar bajo el tobillo y calzaba alpargatas. De él se desprendía una fuerza tranquila. Su cara era plácida. Sin sonrisas, de mirada fuerte pero no dura. Una mirada que se quedaba un poco en las cosas. Hablaba despacio con voz gruesa y baja. Una afeitada reciente hacía resaltar más el tostado de la piel en el cuello y en la frente. Un tostado color ladrillo. -Yo estoy acostumbrado a sentarme aquí cuando cobro, -Yo lo he visto. Vengo seguido, pero después me canso. Pero al rato vuelvo a venir... -¡Fíjese! Entonces "el viejito" -así lo había bautizado Llanes- ya seguro del interés del otro por su charla, prosiguió: -Como no tengo familia vivo en una pensión... -Una cosa que yo no podría, ¿ve? -acotó don Llanes. -Si, es triste... pero.,. Don Llanes esperó un poco la continuación del relato, y preguntó después: -¿Y? -Eso. Tres en una pieza. Los otros son jóvenes. Trabajan, vienen a comer y se van. Después vuelven y se acuestan. La necesidad de contar algo de su vida parecía haber desbordado su prudencia frente a aquel hombre con quien hablaba por primera vez y que parecía tan diferente de él. Siguió: -Y no han caído en las camas y ya están dormidos. -Las camas son para eso. .. -Sí. Eso sí. Pero yo me acuesto y demoro en dormirme... Y después que me duermo me despierto otra vez.. . Me cuesta volver adormirme. Hasta que me levanto temprano a esperar. -¿A esperar que? 25 -¡Nada! ¿Usted sabe lo que es esperar nada? -Si le digo que no entiendo. -Espero la hora de almorzar... Salgo y entro y salgo otra vez... Doy vuelta la manzana y vuelvo... Me siento aquí y espero. Calculo que son las doce y son las diez... Las doce demoran mucho en venir... Almuerzo y tengo que esperar que pase la tarde y la tarde no se va nunca. Cuando liega la noche espero la cena... Me acuesto... No me duermo y lo peor es que me tengo que quedar quieto porque tengo miedo de despertar a los otros... Llanes le escuchaba. No entendía bien la tragedia del hombre pero se daba cuenta de que aquello era una cosa de esas que parece que no pueden ser. El otro seguía y Llanes se iba fastidiando con él porque aguantaba aquello y lo contaba con una lentitud que no estaba de acuerdo con su deseo de que terminara en algo. Que le pasara algo, en fin. Hasta que le interrumpió: -Pero amigo -le dijo-, ¿usted no se enloquece?... Porque eso es peor que estar tullido. -¿Cómo peor que estar tullido? -¡Pues! Un tullido está tullido. Pero usted puede andar. Irse. Hacer algo. Usted no está atado ni enfermo, ni preso, ni yo qué sé qué es lo que le pasa! -Sí, sí. Tiene razón, pero... Los dos se habían desahogado. Parecían quedar vacíos. El silencio ni los separaba ni los unía. Como si hubieran vuelto a su natural soledad. Así hasta que Llanes invitó: -¿Qué le parece si vamos a mi rancho y comemos un asado? El viejito aceptó porque le faltó resolución para rechazar la invitación. No se explicaba por qué había ocurrido esto que le sacaba de su orden, de su destino de pieza engranada en un vacío que le hacía funcionar sin que hiciera falta. Que le hacia funcionar porque sí. Sin explicación posible. Palabras fueron y palabras vinieron. La tarde se les fue sin advertirlo. Habían recurrido la quintita de Llanes. Llegaron hasta las barrancas del arroyo que distaba unas centenas de metros. Ya estaban cerca de la pensión. Habían caminado dos o tres cuadras sin hablar cuando Llanes dijo esto: -Lo que tiene que hacer usted es venirse a vivir conmigo. Pruebe. Si no le gusta se va... 26 El viejito vaciló. Miró a Llanes y contestó tímidamente: -Bueno.. Si usted quiere... El rancho era amplio. Limpio. Paredes de ladrillo y techo de quincha, plantado en un terreno de dos mil metros bien cultivado. En dos horquetas clavadas en la tierra, el mazo de cañas de pescar, con una bolsita enfundando las puntas. Llanes al lado del fogón tomaba mate. Era la primera mañana que iban a compartir. El viejito se lavó, se peinó y se acercó al fogón. -Buen día -dijo. Llanes por contestación le entregó el mate. Más que invitarlo le ordenó: -¡Tome! -Es temprano -dijo el otro-, usted madruga. -¿Temprano? Son las seis... Tras breve pausa, siguió: -Cómo va a dormir de noche si se levanta a media mañana... El otro no dijo nada. Pero pensó: -Si le llama media mañana a las seis, se levantará a las cuatro... Tomaron cuatro o cinco mates. Llanes volvió a ordenar. -Vamos al mercado... Hoy vamos a pucheriar... Cuando volvieron Llanes fue por verduras y leña. Al viejito le pareció que su deber era ayudar al amigo y se puso a lavar la carne. Cuando Llanes volvió lo encontró en eso. -¿Pero qué está haciendo, hombre? -le preguntó fastidiado-. ¿Se cree que la carne es una camisa? ¿No ve que le saca todo el jugo? El otro se quedó callado. Abrumado por la reprimenda. Llanes lo advirtió y le dio lástima. -Parece una criatura -pensó. Y dijo: -Usted no haga nada sin preguntar... ¿No ve que no sabe? El viejito empezó a agrandarse en la estimación de Llanes aquel día en que leyó el diario "para los dos". 27 Leía y hacía consideraciones sobre lo que leía. Explicaba todo y Llanes le entendía. Le parecía "estar viendo" lo que él le relataba. Se le "representaban" las cosas, según le dijo. Era una crónica policial y al final comentó Llanes: -Es grandemente claro... Pero la muerte está bien hecha. -Sí, -dijo el lector-. Pero una muerte es una muerte... -Según. El que sabe cómo fue es él... -Sí. Pero la cárcel... -Eso no es nada. Yo le digo porque sé... Feo es dormir con un muerto abajo la almohada... Si usted mata pa defenderse el muerto se va... Si no, se queda... La justicia es usted ¿no le parece? -Eso sí... Pero... Callaron un momento. Luego preguntó el viejito: -¿Usted conoció algún caso? -Sí. Me tocó a mí. Tuve preso y después salí... Y sí le digo que no me acuerdo de la cara ni del nombre del muerto, no le miento... Y tras un silencio: -Bueno... Si las cosas no entraran y salieran de uno... ¡Dios nos libre! Estaban tomando mate cuando llegó aquel hombre. Era joven. Descendió de un camión. -Buen día -dijo. Y se dirigió a Llanes: -¿Cómo está? -Bien... ¿Y vos? -Bien. Señaló el camión y dijo: -Ahora trabajando bien... Es mío... -¿Y tu madre? -Bien. Se callaron. Parecían haber dicho todo hasta que Llanes preguntó: -¿Querés quedarte a comer? 28 -No. Me tengo que ir... Tengo que cargar leña... Otro silencio. Pesado. -Así que me voy a ir... Le tendió la mano a Llanes y siguió: -Bueno... Que siga bien... -Gracias. Y dale recuerdos a tu madre. El joven subió al camión y partió. El viejito preguntó: -¿Y este mozo? -Dicen que es hijo mío... Se asombró el viejito. Nunca había oído a Llanes hablar de su familia. -¿Así que es casado entonces? El que se asombró ahora fue Llanes. -¿Casado? ¡no! Pero hijos debo tener dos o tres... -¡Aja! -He caminado mucho. Uno anda por aquí y por allá. Y como ni ayuda ni pide ayuda... Y los hijos son de la madre, no del padre. .. Si uno sigue y ella queda, quedan ellos. El viejito calló. Se concentró. ¡Qué hombre este Llanes! Sembró hijos. Mató un hombre. Olvidó a los vivos y a los muertos. Está solo y es feliz. Comprendió que los hechos de su vida los iba dejando olvidados, como si no hubieran tenido consecuencias. Como hechos que al realizarse murieran. Llamaban a la misa las campanas de la Iglesia. El viejito se levantó, se vistió con su traje dominguero y salió del rancho. Llanes mateaba. -Se durmió -le dijo y le alcanzó un mate. -Gracias -dijo el otro-. Hoy no puedo. Tengo que estar en ayunas. Esperó que Llanes le preguntara algo. Que le averiguara por qué se había vestido con aquel traje que desde que vivía con él no se había puesto nunca. Pero Llanes no pareció interesarse ni por la contestación que él dio al rechazar el mate, ni por el traje nuevo. 29 -Voy a la Iglesia -dijo-. A comulgar... Voy medio seguido... -Y preguntó después: -¿Usted no va? Llanes pareció asombrarse. -¿Para qué? -preguntó a su vez. Y siguió-: No estoy enfermo.,. No preciso nada... ¿Para qué voy a ir?...¡No le parece? El viejito no le contestó y ganó la calle. Camino a la Iglesia pensaba: -Sí. Algo iba a pedir él... Pero no era para ahora. Era para después. . . Pero Llanes ni eso precisaba... Y recordó algo que le oyó decir un día ¿Pedir lo que a uno le tienen que dar?... Si se lo tienen que dar y no se lo dan el que está mal es el que lo tiene que dar... Entonces usted lo agarra... Por eso él no pedía nada... Ahora la vida de ambos tenía un ritmo parejo. De yunta. Comían, tomaban mate, pescaban. A veces recorrían la costa del arroyo. Hablaba el viejito y Llanes callaba. A veces hasta preguntaba algo, parando las lecturas del otro. Llanés cavaba la tierra. El viejito le seguía con fidelidad de perro, o iba al costado de él o le alcanzaba pequeñas plantas que el otro trasplantaba. Aquella tarde fueron al arroyo. El viejito vio cómo Llanes se desnudaba y zambullía en la laguna desde la alta barranca. Después iba y venía nadando de orilla a orilla. Cuando salió le dijo: -¡Pero qué hombre es usted Llanes! No entendió Llanes y preguntó: -¿Qué dijo? -¡Que sería lindo ser como usted! Se fastidió Llanes. -Déjese de bobadas -dijo. Y luego-:Decirme eso a mi que no sé leer!... ¡Cállese! El viejo caminó dos o tres pasos, recogió la ropa de Llanes, y al tiempo que la alcanzaba dijo: -Vístase ligero Llanes... ¡Hace frió! Llanes sonrió. Desde que estaban juncos era la primera vez que sonreía. 30 Hermanos Montes llegaba a la casa de Justina una vez por mes. Siempre a boca de noche. La casa daba frente a la calle real a la que le hacían costado una, veintena más, entre ranchos y viviendas de ladrillo. Se apeaba en los fondos que daban a un sendero que moría en el callejón. No quería que la gente lo viera llegar allí. Justina colmaba todas sus necesidades de hombre, de ser social y hasta de ternura. Los "m'hijo'' con que la mujer salpicaba la conversación, le producían un placer extraño. Le ablandaban por dentro. Ella lo decía naturalmente. La expresión le había nacido frente a aquel hombre, sin que ella misma lo hubiera advertido. Era raro que las cosas pasaran así, porque él era un solitario sin parientes —"que si tenía los había perdido y que no precisaba tampoco"— y ella era una mujer de poca prosa y poco amiga de trasmitir emociones. Con excepción de Montes, los que llegaban allí lo hacían por las otras mujeres. Venían a beber cerveza y a bailar con la música del viejo gramófono. Cuando llovía, jugaban a la escoba y comían tortas fritas. Justina, pasaba, a una pieza lindera, dejando la puerta entornada para hacer presencia y no fastidiar con su frialdad a los demás. No se le conocían amistades ni relaciones. Ni con vecinos ni con parientes. A los hombres, en general, parecía despreciarlos. Esta falta de amistades masculinas le daba a los ojos de las otras, una autoridad que ninguna quebrantaba, convencidas como estaban que los hombres eran buenos sólo si se les trataba así, como lo hacía Justina. Estos encuentros de Montes —poco más que un adolescente— con aquella mujer que se acercaba a los cuarenta años, les llenaban de asombro. Hacía ya como dos años que Montes hacía estas visitas, en las que apenas hablaban a pesar de compartir cena y lecho. Llegaba al anochecer y partía al despertar la mañana. —No se pierda m'hijo —le decía ella al partir. —Pierda cuidao —respondía él. Esa mañana volvió. Hacía buen rato que había partido cuando ella le vio regresar. —¿Qué pasa? 31 —Me olvidé —dijo él—, y le tendió la mano cerrada apretando dinero. —Hágame el gusto —dijo ella—, vayase como vino... Así quedo más contenta El obedeció. Taloneó. El caballo arrancó al galope. Seguro él sospechó que ella seguía mirándole. Sin darse vuelta levantó el rebenque agitándolo en el aire y se estrelló en la luz saltada de golpe salvando los cerros. Aquel día se encontró con una situación imprevista. Cuando golpeó la puerta salió a recibirlo una niña. Justina estaba enferma, pero no bien sintió los golpes ordenó a gritos: —¡Anda criatura!. . . ¡Anda!.. . Justina estaba acostada. La niña luego de abrir la puerta entró en la cocinilla y volvió con una taza que entregó a la mujer y allí se quedó mirándose los pies, tratando de salvarse de la presencia del hombre. Era una niña de edad indefinible, delgada, de rostro pálido, menudo y alargado, de ojos grandes, de pelo lacio estirado hacia la nuca y rematado en una trenza fina como de arreador. Se desprendía del rostro una dulzura ya definitiva. Pesaba el silencio. Era casi insoportable ya, cuando Justina devolvió la taza a la niña. —Andate y te quedás no más. . . Apenas salió la niña, Justina empezó a informar a Montes: —Tengo que irme al pueblo.. . ¿No ve que el doctor viene una vez por mes no más?... Fijesé esto ahora... La niña me la mandó la madre. . . Montes se sentía incapaz de hablar. Lo único que pudo decir, ya con el viaje de regreso en la cabeza, fue esto: —. . .Es una desgracia mismo. Ella pareció advertir la idea de regresar que apuntaba en Montes. Ordenó: —Cébele mate a Montes m'hija. . . Ya había sorbido él dos o tres mates cuando propuso: —¿Por qué no la mandamo a lo del Turco a buscar salchichón y galleta? —No quiero que vaya a lo del Turco... Es un perdulario.. . Capaz de cualquier cosa... 32 —Entonces voy yo. Comía la niña frente a él, que iba cortando el salchichón y el pan, rodaja a rodaja. Lo hacía lentamente, deteniéndose a veces. —Coma no má... Si no come va a ser flaquita toda la vida. El tono de la voz de Montes se había hecho lento y cariñoso. Parecía anegado de una dulzura que lo infantilizaba. El, que era tan voraz, comía despacio, según observó Justina desde la cama. La luz del farol cayendo desde arriba le daba al cuadro una sencilla naturalidad que hacía feliz a la enferma. La niña se fue a la cocina. Montes se acercó a la cama. —¿No sabe Montes —preguntó Justina— que sabe leer y escribir como una maestra? —¿Sabe? —¡Sabe!.. . Parece mentira que me hayan entregado una criatura así.. . ¡Mire que hay cada alma! Montes percibió en la voz de la mujer una tristeza que lo penetró a él también. Dio dos o tres pasos enfrentando la puerta fondera y empezó a liar un cigarro. Le daba fuego cuando sintió los sollozos de la mujer. Lloraba suavemente. Se acostó en la cocina, pero no durmió. Gastó tabaco toda la noche. Al amanecer se levantó y se lavó, dejándose caer el agua pecho adentro. Se disponía a sacar el recado acercándolo al caballo para ensillar cuando se abrió la puerta. Justina lo llamó. —¿Por qué no se la lleva Montes?... Usté precisa una hermana... Llévela que es una santa... Llévela, sabe leer.. . Sabe cocinar. El se había quedado callado, sin poder hablar. Sin poder decirle nada a aquella mujer que hablaba casi llorando, y que lo iba dejando débil, sin fuerza para irse, ni para hacerla callar, ni para hablar él, que ahora estaba pensando en el Turco, y la tristeza de los ojos de la niña, tan flaquita y tan dulce. —Bueno, bueno —dijo—. Callesé, pues... ¿No ve que a lo mejor viene ella y la ve? 33 El iba adelante, firme y solemne. Más atrás la niña, en un petiso que apenas caminaba. El se volvía de cuando en cuando y parecía hablarle. Cuando se perdieron campo adentro, Justina comenzó a sollozar. Primero lentamente y luego a corazón desbordado. Era como si una fuente ciega se le hubiera libertado y partido, ya libre para siempre. Después subió al sulky que la llevaba hacia el pueblo. 34