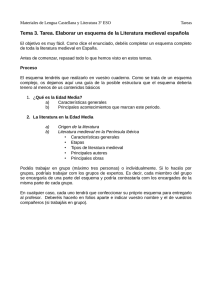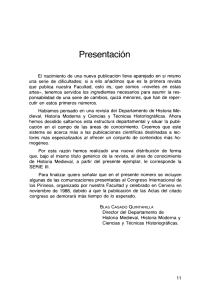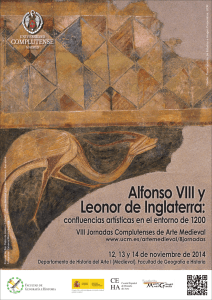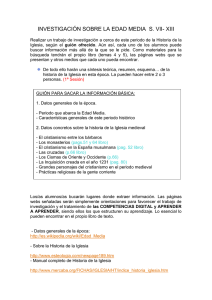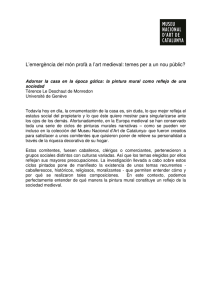Algunas notas sobre la enfermedad y la muerte en la Edad Media
Anuncio

Algunas notas sobre la enfermedad y la muerte en la Edad Media Pilar Cabanes Jiménez Universidad de Cádiz A lo largo de la historia, la muerte ha sido una de las preocupaciones esenciales del hombre. Todas las culturas del mundo han elaborado ideas, creencias, supersticiones, sobre este ineludible destino de la condición humana. Nuestro estudio se centrará, básicamente, en la visión del hombre medieval cristiano. La concepción que tenía éste sobre su cuerpo, sobre los procesos que en él ocurrían difiere notablemente de la que podemos tener hoy. En una sociedad teocéntrica, como la del medievo, el cuerpo era considerado una envoltura efímera, intrascendente, que encubría el verdadero tesoro que daba razón de ser al individuo, esto es, el alma. La vida no tenía, pues, pleno valor en sí misma, sino como medio de acceder a realidades superiores. A menudo, era representada como un camino o un viaje, cuyas dificultades podían ser paliadas con valor, fuerza de corazón y, por encima de todo, con el cumplimiento de las reglas éticas del buen cristiano. En la jerarquía de méritos de éste, la virginidad femenina y el ascetismo masculino se colocaban en las esferas más altas, constituyéndose como el ideal. Para la persona creyente, la adscripción a este modelo de vida le aseguraba un lugar en el reino de los cielos. De esta manera, la defunción no suponía el final de la existencia, sino una puerta a la vida espiritual en la eternidad Paraíso, si se había vivido de una manera virtuosa; o del Infierno, si se había tenido un comportamiento pecaminoso. Esta representación de la muerte como salvación tenía su más importante modelo en la figura de Jesucristo. El cristiano medieval tenía profundamente arraigada la idea de que el hijo de Dios redimió al mundo del pecado original entregando su propia vida, en un acto de generosidad y amor incondicional. La muerte en la cruz suponía para él un signo de vida, de liberación, de victoria sobre el mal. Pero podemos preguntarnos si entendía y se cuestionaba las doctrinas del Cristianismo o las aceptaba sin someterlas a discusión. Pensamos que el grado de comprensión y reflexión variaba en base a la inteligencia y a la cultura de cada uno. Así, los creyentes iletrados tendrían una mayor dificultad para acceder a los dogmas de la religión católica que exigieran una lógica más compleja. Esta ignorancia fue utilizada por la Iglesia para ejercer su control psicológico. Y es que el hecho de que no se comprendieran las doctrinas evitaba que pudieran cuestionarse razonadamente. Así, la fe encubría, la mayor parte de la veces, un profundo desconocimiento. Pero esta concepción religiosa de la vida y de la muerte, a partir del siglo XIV y sobre todo en el XV, fue cediendo paso a otra más profana, fundada en la fe en la vida y la exaltación de la dignidad humana. Por otra parte, las terribles epidemias pestíferas que por estas fechas asolaron a Europa, supusieron un avance en la toma de conciencia de la muerte. Discursos religiosos, representaciones escénicas, pintura y literatura se pusieron de acuerdo para ofrecer su particular visión del final de la existencia física. Como apunta Rucquoi [1], frente a la resignación cristiana -imperante en el período anterior-, se impuso un sentimiento de angustia, de miedo ante la enfermedad, la muerte súbita, el enterramiento, el Juicio Final o el destino del muerto errante. Este pavor fue compartido por todos los miembros de la sociedad. Y hacemos esta matización porque no todos los individuos pudieron manifestar abiertamente su temor. El Soberano, elegido por Dios para gobernar los destinos de los hombres y vicario de Cristo en la tierra, no podía albergar ninguna duda sobre el Paraíso. Tampoco el religioso, propagador de la palabra del Creador en el mundo terrenal. Y es que, la expresión del miedo encubría cierta desconfianza, consciente o inconsciente, sobre el más allá. Exceptuando estos casos, el resto de la población [2] si hizo público su sentimiento de angustia ante la presencia de la muerte. Pero cada estamentosocial encontró diferentes formas de desprenderse o disminuir esta aflicción. Así, los estratos más altos de la sociedad hallaron en la fama una forma de vencer su desasosiego y, en cierta manera, a la misma muerte [3]. Esta búsqueda de la gloria terrenal, tan contraria al espíritu del Cristianismo, fue la representación más refinada y sutil del afecto por el mundo. Pero no pensemos que esta concepción profana y material de la vida y de la muerte suplantó a la tradicional. Como apunta Saugnieux [4], la revolución de mentalidades no llegó a desembocar en una nueva visión clara y diferenciada del mundo, sino en una situación conflictiva, en la que el peso de las convicciones religiosas y la autoridad de la Iglesia actuaron como freno a la expansión de aquélla. Podemos constatar estos sentimientos enfrentados en las obras de numerosos literatos del siglo XV. Un ejemplo ilustrativo lo hallamos en el Tratado de la Consolación de Enrique de Villena, claro exponente del compromiso entre la nueva actitud y la tradicional. Así, junto a las reflexiones sobre la brevedad de la vida, el menosprecio del mundo y la muerte como vía a una existencia más perfecta; contiene alusiones a la fama como auténtico patrimonio del hombre: Paresçio a los non entendidos muriesen e ellos estan en paz; e biven por fama e son fechos inmortales; bueno dexaron nombre, e fama clara dexaron a los de ellos vinientes. [5] En cuanto a los estratos inferiores de la sociedad, como señala Arranz [6], mantuvieron una postura más homogénea respecto a épocas anteriores. En general, trataron de apaciguar su miedo ancestral incrementando las prácticas supersticiosas, legadas de culturas antiguas, y los procedimientos propios del Cristianismo, sin reparar en las contradicciones que esto suponía: Oraciones, peregrinaciones y reliquias de Santos, junto a conjuros y amuletos mágicos. Se produjo un extraordinario desarrollo del ya propagado culto a la virgen María [7]: se incrementaron las referencias a sus milagros, se multiplicaron las festividades may se amplificaron las plegarias que se le dedicaban. Al mismo tiempo, el culto a los Santos creció considerablemente, ampliándose el número de oraciones y de reliquias veneradas. Estas prácticas religiosas fueron vividas, intensamente, por todos los miembros de la sociedad. Y con todo, el hombre medieval cristiano no consiguió liberarse de la ansiedad, del miedo que le producía la muerte física y ese más allá desconocido. De ahí sus esfuerzos por mantener la salud y, en el caso de que sobreviniera la enfermedad, su afán de discernir la causa, la significación y el posible método curativo de ésta. Pero qué tipo enfermedades afectaron a los hombres del medievo; a qué personas acudieron para tratarlas; y, por último, qué métodos utilizaron. Bajo nuestro punto de vista, éstas son cuestiones esenciales para la concepción y la actitud del individuo medieval hacia la muerte. Si atendemos a los documentos, advertimos que continuaron siendo tratadas las mismas dolencias que en la Antigüedad clásica: tisis, neumonías, disenterías, cólicos, fiebres diversas, viruela, lepra, enfermedades venéreas, esterilidad, etc. Pero el crecimiento demográfico de los siglos XII y XIII y el desarrollo urbano, la afluencia creciente a las grandes ferias y la multiplicación de corrientes comerciales, las navegaciones de altura, estimuladas por los descubrimientos del timón y de la brújula, abrían a los gérmenes pestilentes caminos más amplios. Por otra parte, a partir del siglo XIII, tendió a instaurarse un desequilibrio entre las necesidades de avituallamiento de una población más densa y las capacidades de producción: de donde las frecuentes carestías que favorecían la receptividad de agresiones microbianas. Todo esto desembocó en los sobrecogedores y mortales azotes epidémicos que invadieron a Europa, durante los siglos XIV y XV. Nunca se sintió y se reflexionó tanto sobre la muerte como en este período. En cuanto al tema de las personas que se encargaron de erradicar los males, consideramos que es bastante complejo. Y es que en los asuntos relacionados con la salud y la enfermedad suele participar la sociedad entera. Así, en el medievo, paralelamente al saber científico-técnico y a su puesta en práctica, existieron toda una gama de saberes populares, transmitidos de generación en generación, y de prácticas alternativas. La medicina, la magia y el milagro compitieron, aunque no en igualdad de condiciones, como métodos de sanación. Cada una de estas técnicas tenía concepciones diferentes respecto al origen de las enfermedades y la manera de paliarlas. Los partidarios de la medicina técnica, pensaban que el origen de las enfermedades se hallaba en los trastornos funcionales del cuerpo. La tarea diagnóstica del médico medieval tenía dos metas conexas entre sí: la diagnosis morbi o diagnóstico de la enfermedad, esto es, la especie morbosa, y la diagnosis aegritudinis o diagnóstico de la particular manera de enfermar del individuo tratado. Sobre tales presupuestos teóricos operaba la técnica exploratoria del facultativo. Varios escritos nos permiten conocer cómo era ésta. Así, el tratadito De instructione medici del salernitano Arquimateo o la Summa conservationis et curationis de Saliceto. Otros, de carácter monográfico, como la Regulae urinarum de Mauro o el poema De pulsibus de Gilles de Corbeil, nos ilustran sobre los dos principales recursos diagnósticos: la uroscopia y el examen del pulso. A esto se sumaba el análisis de las prácticas de la persona enferma, como el comportamiento sexual, la alimentación o higiene. Por último, se estudiaba el entorno, esto es, el clima, la fauna y la flora. A través de esta minuciosa observación, el facultativo pretendía descubrir las causas de los desequilibrios del cuerpo, que generaban la enfermedad. Una vez delimitadas, el especialista aportaba los remedios para superarla. La acción terapéutica de éste, se desplegaba en varios campos. El primero la dietética, que contaba con tratados como El Regimen sanitatis salernitanum. El segundo, la farmacoterápica, erigiéndose el Antidotarium, con sus 139 recetas, electuarios, jarabes, pociones, píldoras, trociscos, como el ejemplo más representativo. El tercer campo de la terapéutica medieval lo encontramos en la quirúgica, que se apoyaba en dos fuentes principales: Una griega, en Guy de Chauliac, y otra árabe, en Abulqasim. El último terreno de actuación lo constituía la sangría, que planteaba el discutido problema de la elección de la vena. Estos eran los procedimientos más habituales a los que se sometía a la persona enferma. Pero hemos de advertir que, a juicio del médico medieval, no todas las enfermedades eran consideradas tratables. Para éste, igual que para el facultativo griego, existían dolencias que eran la consecuencia inexorable de una necesidad absoluta de la naturaleza humana. Y, ante el fatum de ésta, nada podía hacer el facultativo. Hasta ahora nos hemos centrado en la esfera del medico profesional, pero la reflexión sobre la enfermedad y el interés por paliarla no se reducía al ámbito intelectual. Frente a la medicina convencional, los otros métodos de sanación presentaban concepciones muy distintas respecto al origen de las enfermedades y los remedios para paliarlas. Así, las personas que recurrían a la magia, creían que las enfermedades se generaban, entre otras causas, por la transgresión de un tabú, la ofensas a la divinidad, la pérdida del alma, la posesión de un espíritu diabólico, la intrusión de un cuerpo extraño o la maldición mágica. Para lograr la curación, el enfermo debía descubrir la causa exacta de su padecimiento. Con este fin, acudía a un individuo, con cualidades especiales, que dialogaba con los espíritus hasta alcanzar la certeza acerca de la causa del mal. Dependiendo del caso, el doliente sanaba mediante conjuros, hechizos, amuletos o rituales de purificación en los que se combinaban el poder de la palabra y numerosos elementos, sobre todo, del mundo natural y animal. Dentro del ámbito de las prácticas mágicas curativas, la Astrología gozaba de gran popularidad. Como indica Juan Riera [8], eran muy conocidos los llamados “sellos”, consistentes en una imagen astrológica de los signos del Zodiaco, grabados sobre una lámina de metal. Éstos, colocados en las regiones enfermas, propiciaban beneficiosos efectos a sus portadores. Por último, los que creían en el milagro o en un tratamiento mágico-religioso, como método de sanación, no estudiaban la naturaleza y la sintomatología del cuerpo con rigor científico. Consideraban que el origen de las enfermedades se encontraba en el pecado, de modo que era preciso purificar el alma. Ninguna instancia humana podía resolver los problemas, aliviar el dolor o curar las dolencias. El hombre dependía de la voluntad divina: la enfermedad, la curación o la agravación de ésta, respondían a los designios de Dios. Esto significaba que sólo él, de manera directa o a través de algún intermediario, podía restaurar y ordenar la vida humana. Así, se creía que San Valentino curaba la epilepsia; San Cristóbal, las enfermedades de la garganta; San Eutropio, la Hidropesia; San Ovidio, la sordera; San Gervasio, el reumatismo; San Apolonio, el dolor de muelas; etc. A su vez, existía una profunda veneración hacia las reliquias de los mártires cristianos. Los cabellos, los dientes, las prendas y todo cuanto se relacionaba con estos seres ejemplares se utilizaba como un poderoso instrumento de sanación. El aceite de una lámpara que había estado en la tumba de San Galo curaba los tumores; el agua en la que había estado el anillo de San Remigio curaba la fiebre; el agua en la que se había lavado las manos San Bernardo curaba la parálisis [9]; etc. Otra forma de curación milagrosa, muy difundida en la época medieval, era la de los "toques reales” o imposición de las manos del monarca. Según declara Juan Riera [10], esta técnica se utilizaba para erradicar enfermedades como la escrófula. Por otra parte, se pensaba que Dios había proveído al hombre de una serie de recursos naturales para erradicar las enfermedades. Es lo que se conocía como la “doctrina de las firmas”. En base a ésta, se pensaba que la hierba conocida como bloodroot, debido a su color rojo, era buena para la sangre; la eyebright, marcada con una mancha similar a un ojo, curaba las dolencias de la vista; la hepática, por su hoja parecida al hígado, curaba las enfermedades del mismo; etc. A lo largo de estas páginas, el lector habrá podido comprobar que, en teoría, la medicina, la magia y el milagro presentaban concepciones muy diferentes respecto al origen de las enfermedades y la manera de paliarlas; sin embargo, en la práctica, advertimos que las líneas divisorias entre éstas podían llegar a ser bastante borrosas. Así, hallamos numerosos ceremoniales religiosos que incluían sacrificios de animales y contemplaban la sangre como uno de sus ingredientes fundamentales, tal como ocurría en centenares de rituales mágicos. Un ejemplo lo tenemos en la práctica del exorcismo, en el que el religioso intentaba hacer sentir repugnancia al Demonio que atormentaba el cuerpo. Para ello, hacía tragar o aplicarse al endemoniado, entre otras inmundicias, hígados de sapo, sangre de ranas y de ratas, fibras de la soga de un ahorcado o ungüento hecho a base del cuerpo de un criminal [11]. Ésta y otras prácticas similares eran vestigios de supersticiones, pero la lógica teológica les atribuía una relevancia ortodoxa. En cuanto a la magia y la medicina, compartían la utilización de determinadas plantas medicinales. Entre otras, la belladona, llamada en la Edad Media "hierba de los hechiceros" [12]. Según apuntan las fuentes, las brujas y hechiceros la utilizaban, combinada con beleño, cicuta común, cáñamo indio y opio, para adquirir extraordinarios poderes. En cuanto a los médicos, empleaban esta planta como droga psicoterapéutica. La utilizaban, mixturada con brotes de álamo secos, hojas de adormidera y beleño, para calmar dolores de cuello, de brazos, de tobillos, etc. Por otra parte, hallamos documentos que atestiguan el interés de algunos médicos, como Miguel Escoto o Arnaldo de Vilanova, por la Astrología, sobre todo a partir del siglo XIII. Según apunta Aurelio Pérez [13], se hizo muy conocida la doctrina de la melotesia, que consistía en adjudicar a cada a cada uno de los doce signos o de los siete planetas -incluyendo en este número a la Luna y el Sol- las distintas partes del cuerpo. En base a ésta, los facultativos atribuían a los signos o planetas la aparición de determinadas enfermedades, sobre todo cuando estaban relacionadas con órganos concretos o partes del cuerpo sometidas a su influencia. Asimismo, tenían en cuenta la influencia de las configuraciones astrales sobre el organismo a la hora de hacer flebotomías o poner ventosas. Y si las conexiones entre la medicina y la magia aparecían por doquier, todavía eran más evidentes las que existían entre éstas y la práctica milagrosa. Así, la brujas invocaban los nombres de los dioses milagreros en sus conjuros. San Antonio, por ejemplo, era clamado para el regreso o enamoramiento del ser amado. Y esta influencia de lo religioso, también se dejaba sentir en las escuelas médicas más prestigiosas. De hecho, encontramos documentos que atestiguan que los enfermos eran curados, además de con remedios científicos, con las reliquias de algunos santos y con el poder de la oración. A modo ilustrativo, ofrecemos un fragmento de la obra de Bernardo de Gordonio, sobre la curación de la epilepsia: Cuando alguno está con el paroxismo, si otro pone su boca sobre la oreja del enfermo y dice a la oreja tres veces estos versos, sin duda se levantará en seguida: “Gaspar fert mirrham, thus Melchior, Baltasar aurum”. Quien dice estos tres nombres de reyes será absuelto del morbo caduco por la piedad del Señor...También se dice que si los escriben y los llevan colgados al cuello, se cura. Se dice también que si el padre, la madre, el paciente o algunos amigos ayunan tres días, luego van a la iglesia, oyen una misa y después un abad fiel le dice sobre la cabeza aquel evangelio que se dice en los ayunos de los cuatro témporas y en las vendimias después de la fiesta de la Santa Cruz, donde se dice “Erat spumans estridens” etc, que este género de demonios, no se lanza sino con ayunos y oraciones etc, y después aquel abad devotamente lo lee sobre su cabeza, lo escribe y se lo cuelga al pescuezo cura la epilepsia. [14] El texto no puede ser más revelador de lo que era la actividad sanadora en la Edad Media: Sobre la medicina científica se imponía la ayuda sobrenatural, incentivada por la oración y el ayuno. En definitiva, observamos que la medicina, la magia y el milagro mantuvieron, a lo largo de la época, numerosas conexiones. Pero, como ya hemos advertido, las relaciones nunca fueron de igualdad. La medicina estuvo sometida a la tutela de la Teología. Los consejos de los Padres de la Iglesia prevalecieron, siempre, sobre los de los médicos. Éstos, jamás pudieron prescribir nada al paciente que atentara contra la integridad de su alma. Y lo mismo sucedió con las prácticas mágicas. Éstas fueron rigurosamente prohibidas; así que tuvieron que refugiarse en los ritos nocturnos, el folklore o revestirse de una capa cristiana. La acusación de hechicería fue bastante común en la época y, frente a lo que se puede pensar, se lanzaba contra personas de todos los sexos y condiciones sociales. Así, los religiosos tildaron de magos y hechiceros a muchos médicos, sobre todo judíos; y de brujas, a numerosas parteras y curanderas. De esta manera pretendían evitar que los cristianos solicitaran la ayuda de estas personas. Pero, pese a las férreas prohibiciones, este tipo de servicios continuó siendo demandado por todas las clases sociales. Otra cuestión importante en la que queremos reparar es la creencia de que la mujer era más inmune a las enfermedades que el hombre. La eclosión de textos religiosos, filosóficos, médicos y literarios que aludieron, de manera directa o indirecta, a esta consideración tuvieron mucho que ver. Así, la Biblia difundió la idea de que, en una pareja leprosa, la mujer quedaba progresivamente inmunizada. Esta concepción volvemos a hallarla en obras médicas como la de Bernardo de Gordonio, Lilium medicinae. Según el autor, la mujer no se contagiaba al tener relaciones sexuales con un leproso, a menos que las mantuviera reiterativamente. En cambio, el hombre que realizaba el coito con una mujer leprosa o que se había acostado previamente con un leproso, podía quedar contagiado con una única relación sexual [15]. Esta idea se extendió de tal manera que alcanzó a la producción literaria. De hecho, la encontramos en una obra tan conocida como el Tristán e Iseo [16]. El siguiente fragmento, en el que Tristán expone el origen de su enfermedad, es revelador: -¿Cómo te produjo este mal tu amiga? -Señor rey, su marido era malato. Como hacía el amor con ella, este mal me vino de nuestra vida en común. Pero no existe mujer más bella que ella. En el texto anterior está plasmada la idea de que la mujer podía contagiar el mal sin ser afectada por él. Consideración ésta que vuelve a ponerse de manifiesto cuando Iseo le pide ayuda al leproso argumentando que no va a contagiarse de su enfermedad: -Malato -dice-, te necesito -Reina noble y digna. ¿Qué puedes querer de mí? Pero estoy a tus órdenes. -No quiero enlodar mis vestidos: tú me servirás de asno para llevarme al otro lado. -¡Ay!, noble reina. ¿Cómo me pides tal cosa? no ves que soy malato, jorobado y contrahecho? -¡Ven acá, tunante! ¿Crees que me vas a contagiar tu mal?. No te preocupes, no ocurrirá... Respecto a esta supuesta inmunidad femenina, hemos de decir que no era real. Es más, a nuestro juicio, tiene una explicación científica y social. La mujer medieval era tan tendente como el hombre a resultar afectada por este tipo de enfermedades. Pero la morfología femenina encubría con más facilidad cualquier síntoma primario, pudiendo pasar desapercibidos para el hombre. Por otra parte, las mujeres que se veían afectadas por algún tipo de infección -sobre todo si afectaba a los órganos sexuales-, trataban de ocultársela a su compañero. Y tampoco se atrevían, en la mayoría de los casos, a mostrar sus síntomas a los especialistas. Así nos lo revela Trótula, la ilustre médico de Salerno, en el prólogo de De passionibus mulierum ante, in et post partum: Como las mujeres son por naturaleza más frágiles que los hombres, están también más frecuentemente sujetas a indisposiciones especialmente en los órganos empeñados en los deberes queridos por la naturaleza. Como tales órganos están colocados en partes íntimas, las mujeres, por pudor y por innata reserva, no se atreven a revelar al médico hombre los sufrimientos procurados por estas indisposiciones. [17] La reservas de la mujer para mostrar su cuerpo, la morfología de éste y los numerosos escritos misóginos que circularon en la época, fueron algunos de los factores que influyeron en la falsa concepción de que el cuerpo femenino era inmune a la enfermedad, pese a que podía infectar al varón. Asimismo, esta idea estuvo alimentada por las arraigadas creencias que relacionaban a la mujer con el arte secreto de los maleficios, las pociones de hierbas, las filacterias y otras recetas mágicas que avivaban o destruían el deseo del hombre, sometían su voluntad e incluso podían causarle la enfermedad o la muerte. El último punto sobre el que vamos a reflexionar, es sobre el lugar que se le confería en la Edad Media al dolor. En la Biblia, pilar básico de la época, el sufrimiento corporal aparece como una manifestación de la cólera de Dios ante la desobediencia humana y como un instrumento purgatorio, de redención. En base a esto, en la Antigüedad se consideró que mitigar el dolor era ir contra la voluntad divina. Pero el cristianismo, con su mensaje de caridad y amor entendido como agapé o caritas, introdujo modificaciones en la situación social del enfermo. Las primitivas comunidades cristianas consideraron que la ayuda al doliente era una obligación moral, una exigencia de caridad. Esta actitud genuina del Cristianismo siguió vigente a lo largo de la Edad Media; aunque tales preceptos se quedaron muchas veces en la pura teoría. Sólo así nos explicamos la actitud ante determinadas enfermedades como la lepra, que convirtió a sus portadores en auténticos desheredados de su entorno social. cuando un enfermo era declarado leproso, quedaba aislado del mundo y se le recluía en una leprosería, donde estaba destinado de por vida a una auténtica muerte civil. Dejando de lado la Iglesia, el panorama no fue más esperanzador para los dolientes. Y es que la ideología guerrera, tan impregnada en la cultura medieval, exaltó las virtudes viriles de la fuerza y la resistencia ante cualquier duelo. Como consecuencia, el hombre del medievo no hizo público su dolor. El hambre, el frío, las enfermedades, las duras condiciones de vida, lo harían más resistente, endurecerían su carácter. Aunque ello no significa que no sintiera el daño de cada una de sus enfermedades y de todas sus heridas de guerra. Pero la visión del dolor, bien como un castigo divino bien como un síntoma desvirilizador, hicieron que lo ocultara. De hecho, hallamos muy pocos textos en los que se haga alusión a éste, al menos de una forma explícita. Abundan, en cambio, documentos en los que se describen mutilaciones, roturas, heridas, sin mencionar el dolor que de ellas se derivaba. Pero esta actitud fue atenuándose a partir de los últimos años del siglo XII. Este cambio de sensibilidad fue fundamental, por cuanto hizo que la ciencia y la práctica médica ampliara su campo de acción: Ya no bastaba con deshacerse de la enfermedad, sino también del dolor. A lo largo de este artículo, hemos podido apreciar que el tema de la muerte, como ya advirtió el profesor Mitre, estuvo omnipresente en la sociedad medieval. Pero la visión que tuvo el cristiano sobre la misma, estuvo sometida a transformaciones sociales y condicionamientos políticos, religiosos, literarios y de otra índole. En consecuencia, no hallamos un concepto de la muerte claro, diferenciado e inalterable lo largo de todo este período histórico. Frente a la lectura esperanzadora de la Iglesia, que pretendía desdramatizar la defunción con sus promesas sobre una vida ultraterrena; se situaban los movimientos heterodoxos -bogomiles, valdenses, cátaros, etc-, que intentaban devolver a los creyentes el sentido directo de la vida de la muerte, mediatizada por la fe y las especulaciones teológicas. Asimismo, frente a las elaboraciones teóricas sobre el final de la existencia humana; se erigía la experiencia vital que, en épocas de guerra, hambre y enfermedad, reconducía la percepción sobre el trance final hacia n plano más terenal. Esta realidad tan dispar y compleja, hizo que la noción sobre la muerte se generara a base de elementos contradictorios y, a manudo, irreconciliables: Creencia en el más allá y pavor ante el final de la existencia física; condena de los bienes temporales y afán de gloria terrena, de goce vital; resignación cristiana ante la muerte y ansia de conservar o recobrar la salud, consecuencia del apego a la vida... Esta visión sobre la muerte nos revela el eterno conflicto del cristiano, dividido entre sentimientos religiosos y profanos. Notas: [1] A. Rucquoi, “De la resignación al miedo: la muerte en castilla en el siglo XV”. M. Núñez y E. Portela (cood.), La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y en el arte de la Edad Media, I, Santiago de Compostela, 1988, ps. 51-66. [2] Respecto a este tema, son muy reveladoras las investigaciones sobre los testamentos en la Baja Edad Media. Destacamos la interesante tesina de R. Sánchez Sesa, Modelos de muerte y mentalidad religiosa en la Península Ibérica. Los testamentos de las élites castellanas (segunda mitad del siglo XIV a la segunda mitad del XVI), Madrid, 1988. [3] Para una ampliación sobre el tema de la fama, léase el estudio de M.R. Lida de Malkiel, La idea de la fama en la Edad Media castellana, Madrid, 1983. [4] J. Saugnieux, Les danses macabres de France et de Espagne et leurs prolongement littératures, París, 1972, ps. 13 y 14. [5] De Villena, Tratado de la consolación, ed. D.E. CARR, Madrid, 1976, p.75. [6] A.Arranz,“La reflexión sobre la muerte en el medievo hispánico:continuidad o ruptura?”, La España medieval, Madrid, 1986, ps.115-118. [7] H. Graef, María, La mariología y el culto mariano a través de la historia, Barcelona, 1968. [8] Juan Riera, Historia, Medicina y Sociedad, Pirámide, Madrid, 1985, p.311. [9] Andrew Dickson, La condena del Cristianismo a la medicina, Biblioteca de referencias, en soporte electrónico, p.5. [10] Juan Riera, Ob. Cit., p. 313. [11] Andrew Dickson, Art.cit., p.3. [12] Daniele Manta y Diego Semoli, Enciclopedia de las plantas, Círculo de amigos de la historia, Madrid, 1977, ps. 58 [13] “Melotesia zodiacal y planetaria”, Unidad y pluralidad del cuerpo humano, eds. A. Pérez Jiménez y G. Cruz Andreotti, Clásicas, Madrid, 1999, ps. 249287. [14] “De la epilepsia”, El Lilio de la medicina, Lib. II, Cap. XXV, Arco/Libros, Madrid, 1993 p.559. [15] “De lepra”, Ob. cit., Lib. I, Cap. XXII, p. 245-6. [16] Tristán e Iseo, reconstrucción en castellano e introducción de Alicia Yllera, Alianza Editorial, Madrid, 1984, pág.132-134. [17] Cita tomada de “Trotula la medico”, La mujer medieval, ed. de F. Bertini, Alianza editorial, Madrid, 1991, p.131. © Pilar Cabanes Jiménez 2005 Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid 2010 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales _____________________________________ Súmese como voluntario o donante , para promover el crecimiento y la difusión de la Biblioteca Virtual Universal. www.biblioteca.org.ar Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente enlace. www.biblioteca.org.ar/comentario