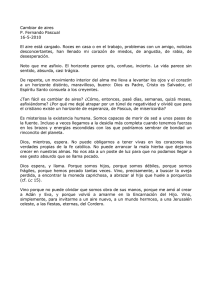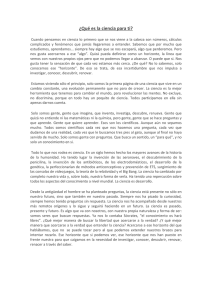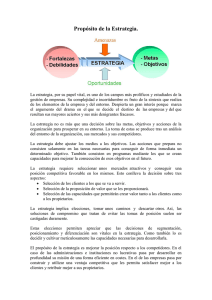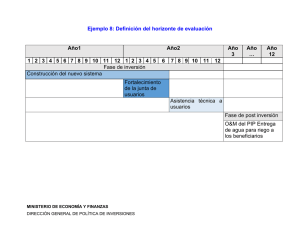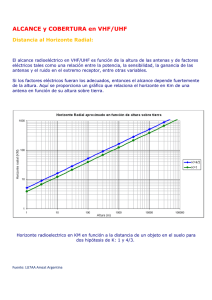Capítulo 3
Anuncio

El Horizonte de la Reina | Capítulo 3 El horizonte de la Reina Lágrimas de pólvora Aunque era del todo imposible, la voz resonó sumamente cercana: “acércate, Dimitri, deja que mis viejos ojos te contemplen por última vez tal como eres” y la imagen, como siempre sucedía, se desvaneció, con la misma rapidez con la que habían aparecido las palabras, envuelta por el viento incesante que dominaba sus sueños. Según los médicos que le atendieron después de la ejecución, probablemente fuera una secuela sicológica producto del profundo trauma vivido. “Sí, menudo trauma” se dijo a sí mismo, recuperando la consciencia reparadora. En efecto, para Dimitri Grigoriyevich Bogrov el sueño se había convertido en una pesadilla constante desde aquel 24 de septiembre de 1911 en el que se consumó su ejecución por orden del Zar de todas las Rusias, Nicolás II. Un castigo proporcional al delito cometido diez días antes. El 14 de septiembre, Bogrov había asesinado al primer ministro ruso, Pyotr Stolypin, en la ópera de Kiev. Lo había hecho delante del Zar y dos de sus hijas para que el atentado además de un fin en sí mismo se convirtiera en un aviso de lo que estaba por venir. El anarquista murió ejecutado por un pelotón de fusilamiento al amanecer del 24 de septiembre y, ese mismo día, a última hora de la tarde, resucitó de entre los muertos por una disposición secreta de la Okhrana. Amañar su vuelta al mundo de los vivos no resultó ningún problema para la policía secreta del zarismo. Sólo era una cuestión de papeles. Paradójicamente esa había sido una de las luchas entabladas por Stolypin durante su mandato: acabar con una burocracia corrupta que, en su opinión lastraba el avance del imperio ruso hacia la modernidad. Claro que el primer ministro cometió un error de 2 El horizonte de la Reina cálculo mayúsculo en su particular Cruzada: nadie en la corte de Nicolás II quería cambiar el orden establecido. Evidentemente, el Zar precisaba de ministros en apariencia renovadores como Stolypin para cuidar las formas tanto dentro como fuera de su país. Sólo las formas. Acechado por miles hordas revolucionarias, el que había de ser el último gobernante de los Romanov, tenía que hacer ese tipo de concesiones cara a la galería. Pero la realidad era bien distinta, en opinión del Zar en la madre Rusia el único cambio necesario pasaba por acabar con la insurgencia. Con toda la insurgencia. Y en ese amplio paquete compartían destino revolucionarios comunistas, agitadores sociales y anarquistas, especuladores judíos y, sobre todo, los reformistas que, como Stolypin, resquebrajan el imperio desde dentro. Esa fue la verdad que nunca se dijo. La verdad que probablemente sólo entendió la viuda del primer ministro asesinado cuando pidió clemencia para Bogrov en el tribunal que lo juzgaba: “tomar la vida de este joven -Bogrov tenía entonces veinticuatro años de edad- no me devolverá a mi marido”. A Stolypin lo asesinó la Okhrana, y la temible policía secreta del Zar no habría ejecutado nunca esa acción sin el consentimiento expreso de Nicolás II. Por eso Bogrov -la necesaria mano ejecutora- seguía vivo, o al menos, como el mismo diría, entre los vivos, que la vida sin sueño es poca vida. Y por eso, desde aquel 24 de septiembre de 1911, Bogrov, el anarquista que en realidad nunca lo fue (la Okhrana lo había reclutado cinco años antes como agente doble) no tenía vida ni sueños propios. Después del simulacro de ejecución, los jefes de Bogrov le habían dado otra identidad y lo mandaron fuera del país como agente durmiente. Una situación en la que se mantuvo hasta que la Revolución de Octubre cambió la faz de su universo. La revolución 3 El horizonte de la Reina -y la guerra civil que la siguió- asolaron durante años su país, solaparon los daños de la Gran Guerra y propiciaron la definitiva atomización de sus mandos. Algunos acabaron siendo, como rojos conversos, padres de la Cheka de Lenin (la que después sería la NKVD de Stalin), otros murieron en las estepas heladas donde los rusos blancos perdieron cualquier opción de recuperar el sueño de una Rusia imperial y unos pocos optaron por refugiarse en distintas capitales europeas y agazaparse a la espera de que la reconstrucción de Europa después de la Primera Guerra Mundial deparara los hombres y los medios necesarios para acabar con el cáncer de la revolución. A esos últimos se debía Bogrov, el anarquista que nunca lo fue, el hombre al que el viento azotaba sus sueños y al que, como postrero reproche, su vieja madre (muerta en la ignorancia de su verdadera identidad) le pedía noche tras noche que se dejara ver por última vez tal como era. “Pero, cómo soy madre -se reprochó el hombre recién levantado- si solo vivo como no soy”. Dimitri Grigoriyevich Bogrov, que desde 1911 había pasado a llamarse Misha, se deshizo de los últimos vestigios del sueño frotándose la cara con agua. Como le sucedía desde su llegada a Sevilla, la tibieza del agua de la palangana le resultó molesta. A pesar de los años transcurridos, seguía añorando el clima de Kiev. Bueno, no sólo el clima, en realidad, un modo de vida del que nunca pudo disfrutar plenamente. Misha se miró al pequeño espejo y contempló a un hombre de cuarenta años -que representaba diez más- perdido en una sórdida pensión del sur de España, inmerso en una vigilia sin fin y empecinado en una persecución que sólo podía tener un desenlace: la caída de la princesa Alexia, traidora a su clase, vergüenza de su país y recuerdo ominoso de una familia vilmente asesinada en el altar de la revolución. 4 El horizonte de la Reina Cambio de viento Tras horas de calma comenzó a levantarse una leve brisa del norte que animó un poco a la tripulación, que no se había atrevido a pronunciar ni una palabra desde la paliza a Seis Tetas. A lo lejos, a estribor, se podía ver la arisca silueta de los acantilados del cabo de San Antonio, el punto desde el que esperaban no volver a perder de vista la línea de la costa. La Mameluca navegaba remolona impulsada solamente por la cangreja del palo mayor, que por intervalos flameaba. Durante horas, el timonel había tenido que corregir constantemente el rumbo. - Vamos a tener buen viento. Fue la lacónica expresión con la que Roxo deshizo el hechizo del silencio a las puertas de la cabina de proa en presencia de su primer oficial y del grumete ruso Anatoli, que fue el segundo en hablar. - ¡Poyejali!, gritó, mientras salía corriendo a contar a todos que por fin el capitán había hablado, como si esa novedad fuera la señal del final de una prohibición. Recorrió toda la cubierta hasta la popa para bajar primero a la cabina donde Pascal trataba de curar las heridas del maltrecho Seis Tetas alumbrado por los únicos rayos que se filtraban entre la suciedad del tragaluz. Allí, juntos en la penumbra, componían una escena íntima que nada tenía que ver con la que el alicantino había imaginado. Su aspecto, el de Seis Tetas, era entre aterrador y ridículo. La hinchazón exageraba todavía más la asimetría de su rostro, que ya no era agradable en estado de normalidad, tenía un brazo vendado y permanecía postrado con las piernas abiertas y desnudo de cintura para abajo, lo que dejaba al descubierto unos testículos grotescamente inflamados. Al verlo, Anatoli no pudo esconder la sonrisa, algo que irritó todavía más al iracundo marinero. Fue Pascal quien preguntó: 5 El horizonte de la Reina - ¿Dónde nos encontramos? - Hay tierra a la vista. Creo que es ya el cabo de San Antonio, respondió el grumete. Al oírlo, Manolo Seis Tetas saltó del camastro y se apresuró, cojeando, hacia la escalera. Pascal salió tras él pero no pudo impedir que subiera a la cubierta y empezara a otear el horizonte. Cuando llegó a su lado, aquel hombre mal encarado y cruel, el mismo que poco antes había conspirado para romperle el culo, le pasó el brazo vendado por encima del hombro y, al tiempo que señalaba con el dedo un punto indefinido en la costa que se vislumbraba a lo lejos, le dijo: - Mira, Jávea. Pascal se conmovió al ver aquella expresión distorsionada, aquel ojo abierto que no pestañeaba, como si quisiera compensar el espectáculo que le era negado al otro, prácticamente cerrado por efecto de la inflamación. Un ojo que Seis Tetas se frotaba quizá para enjugar una lágrima. Se quedaron allí los dos en silencio. Un silencio que selló una reconciliación, o al menos una tregua. La destreza con la que el joven francés había curado sus heridas había desdibujado su feminidad a ojos del javiense y la había cambiado por la respetabilidad de un doctor que, además, parecía ser el protegido del capitán. Mientras esto sucedía en la aleta de estribor, el grumete había ido ya hasta el puesto del timonel, donde Ángel Rodríguez, al que todos conocían como Gallardo, no perdía detalle del comportamiento de la huérfana vela ante la inminencia de cambios en los vientos. Era Gallardo un marino experimentado que había adquirido su destreza durante las competiciones de las flotas de Estados Unidos y Canadá por la pesca del bacalao en los Grandes Bancos, a donde llegó desde Lisboa a bordo del “Gazela Primeiro”. 6 El horizonte de la Reina En Halifax se ganó su reputación de buen marino, y también allí la perdió cuando le acusaron de haberse desentendido de salvar vidas para desvalijar cadáveres tras el hundimiento del Titanic. Tenía 30 años cuando fue expulsado de Canadá y volvió a Bouzas, el pueblo cercano a Vigo donde conservaba alguna familia y muy pocos amigos. Roxo estaba en el también exiguo grupo de viejos conocidos. Volvió a encontrarse con él por casualidad en una taberna de O Berbés al poco tiempo de haberse cobrado La Mameluca y le ofreció el puesto de piloto, una responsabilidad que perdió con la llegada de Piero de la Mata, que de esta forma se ganó un enemigo. - Parece que la cercanía del hogar cura el dolor de huevos, dijo Anatoli para iniciar conversación con el timonel mientras frente a ellos, a un costado, se sucedía la extemporánea escena entre el joven doctor y el tosco marino. - Y no me extrañaría nada que, al final y después de todo lo que pasó, esos dos acabaran dándose por el culo, respondió Gallardo. El grumete le anunció que el capitán había vaticinado buenos vientos, por lo que habría que estar preparados para iniciar las maniobras. Y entonces escucharon un grito con el inconfundible timbre de Jasper “Donkey” McLoughlin, un gigante originario de Cork que se ganó el puesto de contramaestre por el inverosímil volumen que podían alcanzar sus alaridos. Todos en el barco le llamaban McLoughlin porque sabían cuánto le molestaba el sobrenombre de Donkey, que al parecer provenía de la proliferación de burros en aquella zona de Irlanda, aunque todos lo relacionaban con su habilidad para rebuznar. En el momento no supieron si había sido un grito de alerta o si realmente había dicho algo, pero aquello, lo que fuera, bastó para que todos los marineros se pusieran en movimiento. 7 El horizonte de la Reina Diez cajas. Doscientos kilos Anatoli corrió hacia la proa y se refugió en la cocina. El capitán le había advertido que durante las maniobras no quería verlo en la cubierta atestada de hombres que corrían de un lado para otro y no paraban de gritar. Su presencia inexperta en aquel estratégico caos solamente podría acarrear problemas. La cocina del barco era un cuchitril inhabitable donde pesaba el calor y se concentraban los olores que difícilmente podían salir a través de la estrecha chimenea que afloraba a la cubierta allí donde arranca el bauprés. Algo que no parecía importarle a Chinchulín, un cocinero coreano del que nadie en el barco, tal vez con la excepción de Roxo, sabía cómo se llamaba realmente. Fue rebautizado en Argentina, donde trabajó en una cantina en la que se servían intestinos asados. Así se ganó el mote que habría de acompañarle probablemente hasta el resto de sus días. En la bodega contigua se escuchaban los golpes apresurados de martillo con los que el calafate aseguraba algunas tablas de la amura de babor. Piño Baz había sido uno de los mejores carpinteros de ribera del astillero de los hermanos Candeira de O Pasaxe de Camposancos, en A Guarda. Su llegada a La Mameluca era incierta. Al parecer, era familia de cierta mujer a la que Roxo tenía mucho aprecio y a la que había confiado la más valiosa de sus pertenencias. Pero sobre estos detalles Piño era una tumba y tampoco era una persona con demasiada relación social, ya que su ritmo de trabajo apenas coincidía con el del resto de la tripulación porque tenía que aprovechar los momentos de calma chicha y descanso para poder hacer sus reparaciones. El ritmo del martillo se rompía con el sonido desacompasado de los pasos en cubierta donde gritaban los marineros: el asturiano al que llamaban El Asturiano, el portugués Serafín Amarante, el maltés Luca Oliva, los inseparables italianos Lionardo Baracca y Dago Urpani, y el holandés Sjaak Zeldenthuis. Una tripulación a imagen 8 El horizonte de la Reina y semejanza escarpada de para Roxo, las desarraigada, heterogénea, babélica, alianzas internas que pudieran originar desacuerdos o dudas sobre el liderazgo. Cuando cesó el bullicio, Anatoli emergió a la cubierta y asistió al milagro de la propulsión silenciosa. Allí estaban, hinchadas y omnipresentes: las imponentes cangrejas de mesana y mayor coronadas por sendas escandalosas, la trinquetilla y los dos foques. Arreciaba el viento del norte tal y como predijo el capitán, y La Mameluca mostraba todo su carácter, perfectamente adrizada gracias al viento de popa y apenas apoyada en las crestas de las olas. Fue el viento el que trajo la calma después de las tempestuosas horas que sucedieron al embarque de Pascal en Marsella. Fue el viento el que calmó la galerna interior de Roxo que así, mientras sentía los crujidos del impetuoso corazón de La Mameluca, parecía feliz. Pasaron menos de siete horas cuando en plena noche Seis Tetas reconoció la luz del faro del cabo de Palos y La Mameluca volaba con rumbo sur-suroeste. Aquello causó una notable desazón entre la marinería, que había hecho cábalas sobre el destino y concluido que arribarían al puerto de Cartagena. Al menos habían esperado una pequeña recalada para pertrecharse y rezar en los conventos del Molinete. En Marsella, Roxo había ordenado llevar a bordo diez cajas de madera de unos 200 kilos que fueron minuciosamente aseguradas con cabos en una parte cerrada de la bodega de la que sólo el capitán tenía la llave. Desde el comienzo de la singladura, aquellas cajas fueron objeto de curiosidad por parte de todos, aunque nadie tenía arrojos suficientes como para preguntar, aún a pesar del desasosiego que les causó haber visto que llevaban impreso un sello con una calavera que coronaba unas tibias cruzadas. Una mercancía peligrosa que había confirmado la sospecha acerca del 9 El horizonte de la Reina puerto minero de Cartagena; una mercancía valiosa, que por sí sola justificaba aquella larga travesía; una mercancía ilegal por las prevenciones que se tomaron cuando fue cargada; una mercancía lucrativa, porque Roxo nunca aceptaría una que no lo fuera. Nadie podía dormir, nadie podía dejar su puesto. Eran las órdenes. El capitán estaba encerrado en la cabina de proa, pero las constantes idas y venidas de Piero de la Mata confirmaban que también se mantenía en vela. No estaba dispuesto a desperdiciar ni un solo instante de aquel viento propicio. Mantuvieron la fabulosa velocidad de 15 nudos durante otras seis horas y al amanecer descubrieron que habían perdido de vista la costa. Gallardo era consciente de que, con el rumbo marcado, el destino más probable era algún punto en las costas de África. El doctor subía, preguntaba, y bajaba a dar las novedades a Seis Tetas. Nada, sólo el mar ocupaba el horizonte a estribor donde debería estar el perfil ocre del Cabo de Gata o la costa de Almería. Nadie podía dormir. El primer oficial no había accedido siquiera a que, como era habitual, Luca reemplazara a Gallardo durante algunas horas de la noche. La incertidumbre, además, intensificaba el cansancio hasta el punto de que los marineros empezaron a maldecir el viento que el día anterior fuera recibido como una bendición. Sólo la calma o la llegada a puerto podrían proporcionarles un poco de descanso. La agotadora rutina se rompió unas cinco horas más tarde. El capitán había estado utilizando la radio, algo que pareció muy extraño a los marineros por los recelos que siempre había mostrado hacía este sistema de comunicación por una especie de pavor supersticioso a ser localizado. De hecho, La Mameluca no contaba con un telegrafista, y era el capitán el único que podía acceder al aparatoso artefacto en el caso de ser necesario lanzar un mensaje de socorro. 10 El horizonte de la Reina Gas mostaza y oro Fue el contramaestre el primero en anunciar que a proa se divisaba una columna de humo. Toda la tripulación, con las excepciones de Gallardo, Seis Tetas y el capitán, se concentró en las amuras para descubrir a lo lejos primero la forma de un gran barco; luego un gran barco de guerra; luego un gran barco de guerra junto a una isla; luego un gran barco de guerra con bandera española junto a una isla plana con un faro y altos acantilados. Era el acorazado Alfonso XIII que permanecía fondeado junto a la isla de Alborán. En tierra pronto se distinguieron varias figuras humanas que observaban impávidas el acercamiento de La Mameluca. Por fin, el capitán salió de su cabina y ordenó echar anclas a menos de un cuarto de milla de la isla. Mandó subir las cajas de la bodega y lanzar el bote al agua. Gallardo se había unido ya al grupo de hombres que asistían estupefactos el extraño desarrollo de los acontecimientos. – Cousas veredes, exclamó extrañado por el modo en el que el capitán se comportaba en presencia de aquellos hombres de ley. Normalmente, la mera intuición de un buque de la armada era motivo suficiente para que La Mameluca se hiciera invisible. Las cajas fueron desembarcadas de una en una. Roxo salió en el primer viaje y se quedó con los marinos que estaban en tierra. En el bote, Serafín, el Asturiano, Gallardo y Piño se turnaban para remar y, una vez en la isla, trasladaban la mercancía hasta una lancha del acorazado. Así pudieron descubrir que se trataba de algún tipo de líquido, que se movía con los vaivenes de la estiba. Fantasearon con la posibilidad de que fuera un vino especial para el rey, que acostumbraba a viajar en el buque que llevaba su nombre, o algún tipo de droga para aumentar la eficacia de los soldados. 11 El horizonte de la Reina Ni una cosa ni la otra. Las cajas portaban frascos de gas mostaza suficientes para fabricar cien bombas como las que ya habían utilizado antes los ejércitos de España y Francia contra las poblaciones del Rif. Sólo que, ahora, oficialmente la guerra había acabado meses atrás, y este tipo de armas habían sido prohibidas por el Protocolo de Ginebra hacía un año. Esa era la razón por la que el capitán había elegido a los hombres que creía más fieles para desembarcar. Fue a ellos a quienes confió sus planes cuando regresaron después de cargar en el bote una mercancía que recibieron de los tripulantes del acorazado. Roxo llevaba en sus manos una valija con el pago comprometido en Marsella, donde agentes del Deuxième Bureau le habían entregado la mercancía y las instrucciones para su entrega. Se dirigirían al lugar más cercano en España donde poder convertir aquel dinero devaluado en el resto del mundo en un sistema de pago aceptable: el oro. En Huelva había personas capaces de reunir cantidades aceptables de este mineral, de procedencias incierta, que tenían que vender a un precio muy por debajo de las cotizaciones oficiales. Una vez a bordo de La Mameluca, Roxo reunió a toda la tripulación en cubierta y repartió algún dinero, con la promesa de que en poco tiempo harían un negocio que les llenaría los bolsillos. Fue una inyección de optimismo, que se completó cuando McLoughlin apareció con un barril de aguardiente de hierbas que el capitán nunca hasta entonces había querido compartir. Chinchulín mató y cocinó media docena de gallinas de las veinticuatro que habían embarcado en Francia para proveerse de huevos durante la travesía. La cadenciosa luz del faro les acompañó mientras dormían después de haber estado alerta de forma interrumpida dos días y una noche. Los que hicieron turnos de guardia vieron cómo la luz se filtraba desde la cabina del capitán. 12 El horizonte de la Reina Al despertar, el acorazado había zarpado y a ratos se podía escuchar la voz del farero que hablaba con alguien. Una suave brisa propagaba por todo el barco el olor al café que el coreano preparaba en la cocina. Uno a uno se fueron acercando con sus tanques esmaltados y llenos de desconchones. Fue Piero de la Pata el que dio las órdenes de levar anclas y zarpar, y McLoughin las difundió a su manera. Navegaron de través hacia el oeste. El viento, flojo, seguía soplando del norte. La Mameluca pasó el Estrecho a la mañana siguiente sin novedad y todavía tuvo que navegar casi un día más hasta avistar la entrada de la Ria de Huelva, a cuya boca llegó un día soleado, mediado el mes de octubre. Los que no olvidan Si la tierra hablara contaría historias que abochornarían al hombre. Por eso nos congratulamos de su silencio, porque de manera repetida infringimos el sagrado equilibrio que nos une a ella como el niño que comete travesuras a espaldas de sus padres. Y si no se respeta ese vínculo qué respeto cabe esperar que guarden entre sí los hombres. La Mameluca cabeceaba suavemente en el muelle como si en su movimiento diera la razón a la queja de esa tierra que no habla. La imagen no está exenta de lógica. El buque está atracado en las costas del antiguo Reino de Tartessos, un emporio minero con más de seis mil años de antigüedad. Desde entonces se han levantado cien reinos y cien reinos han caído. Pero da igual quién reine el corazón de los hombres ya que éstos perseveran invariablemente en abrir la tierra y extraer su riqueza, cada vez más hondo, cada vez con más hambre de metal. 13 El horizonte de la Reina Y así, mecida por una cortina de silencio, asiente La Mameluca. La tripulación sabe que, a diferencia de su operación en Alborán, el mercadeo de Huelva va a ser peligroso ya que está de espaldas a la ley del hombre. Una ley que en estas tierras se conjuga en términos de explotación: el amo dispone qué quiere obtener y cómo quiere conseguirlo y el minero, mal pagado y peor tratado, hinca la rodilla en tierra y cava más profundo. Aunque han pasado treinta y ocho inviernos desde el denominado “Año de los tiros”, un velo de sangre e ignominia sigue presente en estos pagos. De hecho, cuando Pascal quiere ahondar más en la historia que se intuye en las vidas castigadas que observa desde la borda lo único que obtiene son incómodos silencios y miradas evasivas. Al final, como ya se está convirtiendo en costumbre, la verdad va saliendo a la luz a modo de retazos cogidos por aquí y por allá en el universo de limitado infinito que representa La Mameluca. De este modo, el joven francés se ve trasladado a 1888, a la época en la que los ingleses -que siguen dominando Rio Tinto- controlaban no sólo Huelva sino buena parte de España por el aire que su dinero le había dado a las depauperadas arcas de un país exhausto por las malas regencias y un largo despertar de fantasías imperiales. La Rio Tinto Company Limited gestionaba con diligencia la extracción del cobre y del hierro (incluso del oro, que aún siendo poco todavía quedaba) presentes en las entrañas de una tierra que si pudiera hablar cuántas cosas diría. Y la diligencia de la extracción sólo se conseguía a base de controlar con mano de hierro a trabajadores y vecinos y de comprar con guante de seda a los políticos y a los militares que debiendo velar por el bien de su gente solamente se mostraban en realidad sensibles al peso de sus bolsillos. 14 El horizonte de la Reina Las condiciones de trabajo eran extremas. Y los hombres, sin más alternativa que la delincuencia o la inanición, las encaraban con un patina de fatalidad en sus rostros. Con todo, su situación todavía fue a peor cuando los ingleses optaron por métodos productivos intensivos. De esta manera, para fundir el mineral, se empezó a utilizar las denominadas teleras, quemas al aire libre que emitían una enorme cantidad de humo (lo que se daba en llamar la manta). Y no de un humo cualquiera. Aquellos gases eran tan venenosos que cuando la manta se hacía especialmente densa la gente no podía ni salir a la calle. La vida productiva de las minas se paralizaba como todo su entorno a la espera de que los vientos fueran lo suficientemente dominantes como para disipar la humareda. La tierra no habla pero si lo hiciera su voz no sería más que un susurro. Y en ese susurro, contaría la historia de los hombres que se levantaron para reclamar un trato que hasta la más humilde de las criaturas demandaría como digno. Y de cómo la voz de esos hombres creció y se convirtió en un rio de protestas. Y de cómo todos los habitantes del entorno de las minas, todos: mineros, agricultores, ganaderos… unieron sus fuerzas para exigir el fin de las teleras. Si la tierra contara la historia de los hombres lo haría con las lágrimas de rocío de aquella mañana de hace treinta y ocho años en la que más de catorce mil personas convirtieron una protesta en un encuentro comunal. Familias enteras llegaron de todas partes. Venían precedidas por una banda de música. Más que una acción de protesta aquello empezó siendo una verbena popular. Pero el buen tino desapareció con la llegada del gobernador civil acompañado por dos compañías de fusileros (tanta diligencia sorprendió hasta a sus amos ingleses). No perdieron el tiempo: el aviso de que se despejara la plaza y las primeras salvas de fusilería 15 El horizonte de la Reina se hicieron todo uno. La gente que estaba más alejada aún tardó un rato en comprender que no se trataba de petardos pero para entonces el caos era absoluto, los caídos por herida de bala se mezclaban con los que simplemente habían sido arrollados por la multitud en su huida. Hombres, mujeres y niños fueron, por igual, pasto de la masacre. El Gobierno y la Compañía quisieron ocultar los hechos. Como los muertos eran muchos se limitaron a reducir la cifra de caídos. La versión oficial habló de catorce cuando más de doscientos perdieron la vida. Con un quejido se resumiría todo, pero no habría de llegar para llenar el pozo de la opresión. Y los amos ingleses, en una muestra más de la incongruencia de la historia de los hombres, todavía echaron más sal a la herida cuando a la mañana siguiente, con el rocío teñido de rojo sangre, anunciaron que el día de la masacre no contaría como día de huelga y que, por lo tanto, no se descontaría del jornal de los mineros. Metal por vidas; si la tierra pudiera hablar llenaría de palabras la verdad callada. Los periódicos de la época silenciaron la matanza, el parlamento español fue fiel a su filosofía de no hacer nada, y la regencia prefirió seguir hipotecada por el dinero inglés. Así que, efectivamente, los poderosos, aquellos que supuestamente debían velar por el bien de los más débiles no hicieron nada. No lo hicieron entonces. No lo hacen ahora. Treinta y ocho años después, el pueblo sigue solo en su dolor y en su lucha. Y La Mameluca, la bella flecha que por viento corta el agua, vuelve a asentir. Que cada vez que se acerca a estas aguas, siente como se oprimen los corazones. Y es una opresión que no se pasa con el tiempo. Han pasado treinta y ocho años de silencio ignominioso. Al menos en apariencia, todo hombre que conserva lo que ha de tener 16 El horizonte de la Reina recuerda los nombres malditos de este relato y se asocia en una conjura universal para desear que los que sembraron aquellos vientos acaben recogiendo tempestades. Así se maldice al gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, que dio la orden, al General Pavía que facilitó las tropas y al Teniente Coronel Ulpiano Sánchez que dirigió la masacre. Todos ellos malditos por los tiempos de los tiempos. Por ellos y por todos los que como ellos hacen del lamento del débil un ejemplo de provocación insultante. Sí, definitivamente, si la tierra pudiera hablar habría de contar cosas como ésta. Pero la tierra, como todos sabemos, no habla. Y de hacerlo, no la entendemos que si lo hiciéramos bien distinto que habría de ser todo. En esto piensa Pascal cuando la historia se desgrana punto por punto hasta llegar al encuentro de los espíritus cimarrones que lideraron aquella revuelta del Año de los Tiros y todas las demás que desde entonces ha habido. Los que sobrevivieron a la masacre hicieron el juramento de no olvidar. Volvieron a sus quehaceres cotidianos como si todo lo sucedido no hubiera sido más que un mal sueño. Se agazaparon para no ser descubiertos a la espera de volver a levantarse y devolver golpe por golpe todas las injurias sufridas. Se lo debían a sí mismos y, sobre todo, a los que con su sangre regaron el sueño de una tierra de nadie, que de ser de alguien habría de serlo para quien bien la trabajara y mejor la respetara. El grito callado de los anarquistas mece el suave balanceo de un barco con destino incierto. El grito de los que no olvidan reverbera en las colinas que se alzan en el horizonte: Tierra y Libertad. 17