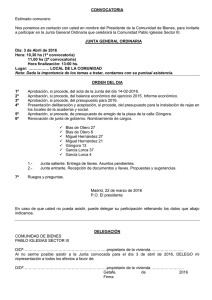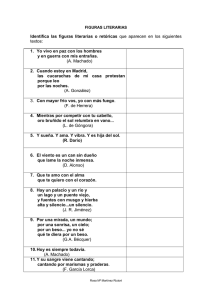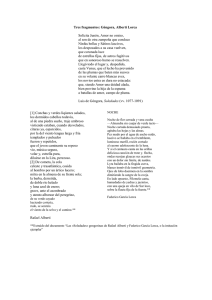el enigma de góngora - Biblioteca Nacional de España
Anuncio

237 EL ENIGMA DE GÓNGORA Pablo García Baena «El enigma es el soplo que hace cantar las liras» Rubén Darío En los primeros años 60, Dámaso Alonso y su mujer Eulalia Galvarriato venían algunos días a Córdoba, ocupados en sus investigaciones gongorinas en el Archivo del Cabildo Catedral. Vivían en el antiguo Hotel Simón, con su verde palma centrada en el patio, como un quitasol vegetal, y sus sillerías isabelinas tan hechas a las presencias literarias: Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Adriano del Valle. Almorzaban Dámaso y Eulalia en un restaurante alto, de ventanas que daban a la plaza de las Tendillas y que era propiedad de un cura, el cura Bruzo, personaje popular y pintoresco, beneficiado de la catedral y cercano al Góngora que escandalizaba a obispos y canónigos. Algunas tardes llegábamos a la sobremesa Ricardo Molina y yo, o les acompañábamos en sus paseos por los barrios históricos. Dámaso compraba en los baratillos de antigüedades cerámica, azulejos con figuras de viejos oficios o jarros para agua o vino pintados de rayas y con los rótulos tradicionales de «soy de Josefa López» o «viva mi dueño». Creo que todos aquellos objetos eran recientes, fabricados por los alfareros de Triana. Inolvidable la figura de Dámaso, adentrándose en uno de esos paseos, por el largo portal de los Marqueses del Boil en calle Gondomar, en busca de un olor inusual y penetrante y pararse en seco, como ante una pared, al encontrar la explosión de perfume de una dama de noche o el estrellado firmamento de un jazmín morisco. Si hoy recuerdo estos viejos encuentros es en agradecimiento ferviente a quien acercó al lector medio la poesía de don Luis, o la alzó como enseña a las cimas más eminentes, a los «sacros, altos, dorados capiteles». El agradecimiento es también para el pintor Miguel del Moral, que rescató y puso en guardia de su estudio, en la Calleja de la Hoguera, una columna del patio de don Luis, el de su casa de la plaza de la Trinidad Calzada (no Descalza, como dice Lorca) 238 Pablo García Baena cuando las palas del desarrollo asolaban Córdoba. Y esa propiedad perpetua fue reconocida con la inscripción que Miguel mandó labrar en el fuste: «Soy de don Luis de Góngora. Año 1627». * ¿Qué puedo yo decir de Góngora? ¿Cómo acepté este trance emocionado, este público reconocimiento de osadía al intentar acercarme siquiera al «giganteo» don Luis? Y cuántos nombres universales e ilustres se perdieron en ese bosque de mármoles palpitantes de su poesía, procurando entrever el pensamiento cegador del poeta, algunos con las lámparas de la razón encendidas, que hacían más fantasmales las sombras, otros sembrando de pequeñas semillas blancas, como en las consejas infantiles, un itinerario por el laberinto de hermosura, granos comidos luego por las «piantes aves» voraces. Y a todos respondía la gran carcajada desdentada del cráneo del poeta, guardado en incertidumbre, no en pórfido luciente, en la capilla de los Argote en la catedral de Córdoba. Y me quedé solo ante la visión talar del clérigo, ante su dibujada representación que puse cercana, su misteriosa vera efigie de censor afilado, grave y desdeñoso, de cordobés socarrón en el hastío. Y junto a él escribí el amargo verso final de su soneto a un pintor flamenco que lo retrataba: «quien más ve, quien más oye, menos dura». Me quedé solo ante la suma, abrumadora belleza de su poesía. Solo, pero no desamparado, porque desde niño pisé la misma tierra de don Luis y vi, tal en su soneto, el río narciso reflejando muros y torres gallardas. Y ya en la escuela pública, casi párvulo (la amiga de su romance de niños), con el conocimiento iniciático de las primeras letras, me dieron un cuaderno escrito por un cronista venerado, que empezaba diciendo: «detén tus pasos, niño, ante una casa de aspecto antiguo que Fig. 1 Pedro Perret, El Escorial. Diseño séptimo, 1587, Madrid, Patrimonio Nacional, Monasterio de El Escorial. El enigma de Góngora hay en la plazuela de la Trinidad...» Así, de la mano del maestro o de familiares, recorrí toda la topografía local gongorina y me llevaron hasta el portal de esa vivienda de la muerte, o hasta la calle de las Pavas, lugar en el que estuvieron las casas del racionero don Francisco de Góngora, dudoso emplazamiento del feliz natalicio. Y por la plaza de las Bulas llegaba hasta el umbroso soto de la Huerta del Rey, con la aventura infantil de su caída de la muralla, sanando por la súplica a San Álvaro, tal vez su pariente. Medroso me llevaba la mano paterna hasta la capilla de San Bartolomé, en el rincón más oscuro de la Mezquita, en días santos del Corpus o de las Lamentaciones. Luminosas mañanas de paseo por la sierra, con la ruinosa Huerta de don Marcos, ya solo casi un nombre entre el anegar de arroyos y ramosos mastranzos, el cielo surcado por un puente de hierro para los trenes decimonónicos. Allí escribió don Luis según los eruditos investigadores la Fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades. Este fue su paisaje y nos lo imaginamos abandonando a la fugitiva ninfa, «más süave / que los claveles que tronchó la aurora», para correr tras las gallinas que debía entregar como censo del arrendamiento de la huerta. Mundo abreviado, renovado y puro que el poeta convierte con el claror de su conocimiento memorístico y la sabiduría de un hombre del Renacimiento, en universo total. Así, la humilde lengua de agua del arroyo de Pedroches se olea en el embravecido mar siciliano «que el pie argenta de plata al Lilibeo», así Ricardo Molina señala una gruta cercana como el posible bárbaro albergue umbrío de Polifemo, descrito en la octava sexta de la fábula: «de este, pues, formidable de la tierra / bostezo el melancólico vacío...». Hace unos meses, al contemplar el mar batiendo los acantilados astures, la espuma sonante por las cárcavas y las desquijaradas bocas de las cuevas hambrientas, recordé el realismo de ese bostezo de la tierra, y entendí que el cosmos cabría en la parcela de una huerta, cuando la mirada buida del racionero la convertía y orografiaba en un edén pequeño, con cordilleras cúspides, peñascos y arenas ligurinas; y ese orbe lo puebla, al soplo creativo no solo de la animalia doméstica, el can vigilante, el gallo lascivo, los bueyes tardos, sino de lejanas focas y tigres, de orcas y áspides. Vuela entre los álamos la entera monarquía canora y el Volga, el Nilo, el Ganges, son charcos de arroyuelos entre las juncias. Pero la imaginación va más allá, y la fauna mitológica, el pavón de Venus y el cisne de Juno y el búho de Proserpina anidan en el agreste tapiz de la huerta junto a las coles y los alcauciles; y no faltan las alimañas tenebrosas, el basilisco, la salamandra, el carbunclo sangriento llameando, nocturno, sobre la fiera aciaga. Góngora rehízo la naturaleza, la enjoyó con guirnaldas retablistas del barroco, no le bastó la belleza neta del paisaje y la hizo brillante instrumento de arte en acordes armoniosamente disonantes, pero, ¡qué carnalidad de frutos, qué nácares de peces, qué rauda pedrería de aves cetreras! No se trata de una naturaleza inanimada, almidonada en gravedad de gorgueras, todo respira, late, vive en la inocencia, como en el día primero de la creación. Y la paganía grecolatina asoma en coliseos aldeanos. Don Luis era hombre de mundo (y hasta de demonio y carne) y el campo le brindaba solo el sosiego para su labor. Al agro traslada el deseo de una Arcadia cortesana, un yermo pastoril donde no falta el desengaño. Una cita de Pellicer sobre Marcial en sus Lecciones Solemnes, nos ajustará como un anillo estas admisibles reglas: «la mano culta, no por los brillantes que luce, sino por los versos que escribe». 239 240 Pablo García Baena Dámaso Alonso en Claridad y belleza de las Soledades nos dice: «no hay estrofa y apenas verso en que no se dé una sugestión colorista... nadie más colorista que el cordobés». Y estamos ya en la nebulosa de los poetas pintores. Pintor con la palabra exuberante, con el verbo en acción, con el adjetivo lujoso y exacto. Así han sido vistos siempre los poetas cordobeses, extremados en vívidas tonalidades, en imágenes lúcidas y ritmo respirante, desde Lucano a Cántico. Tal vez se trata, como se estudia en arquitectura, de la «proporción cordobesa». Don Luis era maestro en ese componer plásticamente verdaderos lienzos, tan recordables en su corporeidad que el Betis sabe usar de sus pinceles como cualquier Velázquez. «La poesía, en general, es pintura que habla...» le había escrito su cultísimo amigo el Abad de Rute. Inolvidable cuadro de época en fiesta palatina es el soneto titulado «A las damas de la corte pidiéndoles favor para los galanes andaluces»: Hermosas damas, si la pasión ciega no os arma de desdén, no os arma de ira, ¿quién con piedad al andaluz no mira y quién al andaluz su favor niega? Un aire instrumental de danza parece flotar, tal vez la «chacona» desde el clavecín de las reverencias al bético alegrar de la guitarra morisca o la sonaja de azófar, nada parecido a su hiriente censura a Quevedo: Fig. 2 Gregorio Prieto, Retrato de Dámaso Alonso, ca. 1959, Madrid, Museo de la Fundación Gregorio Prieto. El enigma de Góngora Tu pintura será cual tu poesía bajos los versos, tristes los colores. Si don Luis usó la paleta magistralmente en el halago goloso de la palabra, Velázquez pintó el reproche a los siglos en la figura más conocida del poeta, el óleo de Boston. Y sería imperdonable no oír ahora la voz inquietante de Rubén Darío, en el soneto homenaje: Alma de oro, fina voz de oro, al venir hacia mí, ¿por qué suspiras? Pero la amistad y la predilección de Góngora iban hacia el Greco, evidentemente manifiestas en su «Inscripción para el sepulcro de Dominico Greco», verdadera proclama de una estética, de unas artes gemelas. ¿Situó el pintor cretense al cordobés en la asamblea agonal y enlutada del Entierro del conde de Orgaz, el «escarabajo de oro» que dijo Malraux? Leyenda que ha tentado a algún escritor desmoronada por el desajuste de los años. Amistad cierta que los emparenta en el olvido, en el acusar de imágenes desmesuradas, en extravagancias disonantes. Cuando Palomino desautoriza al pintor: «llegó a ser despreciable y ridícula su pintura», nos parece estar oyendo a Jáuregui, al mismo Quevedo, a tantos petrificados académicos durante los siglos. Poeta y pintor parecían seguros, no obstante, de poseer «la dura llave» que abriría los tiempos. Navarro Ledesma en la revista Helios de julio de 1903 concuerda las musas paralelas de los dos genios: ambos altivos e impacientes, ambos enamorados de la elegancia y de la nobleza, ambos aguijoneados por un deseo superhumano de encontrar colores nuevos, inesperados matices e ignotas tonalidades en la paleta, vocablos vírgenes, construcciones impolutas, palabras vestales en el idioma. En el mismo número de la citada revista Helios don Miguel de Unamuno arremete contra los modernistas: «ciertas supuestas exquisiteces, más o menos gongorinas, que ahora corren», y sigue luego: «poetas hay... que creo me darán más contento que Góngora y me costará menos leerlos. Me quedo, pues, sin Góngora». ¡Qué pena, don Miguel, en aquella Salamanca renaciente que tanto enseñó en ciencias vivas al mozuelo cordobés! Tal vez ese apartar a Góngora fuera una venganza unamuniana por aquel búho con el que tanto (búho de sabiduría ática, por supuesto) se identificó al rector salmantino y que don Luis en la Soledad segunda describe no muy favorablemente: el deforme fiscal de Proserpina, grave, de perezosas plumas globo... A pesar de ese alejamiento, don Miguel, sin proponérselo, dio la clave de toda la poesía gongorina en este solo verso: «tinieblas es la luz donde hay luz sola». Alfonso Reyes, en su soberbia conferencia «Sabor de Góngora» dice, entre tantos aciertos, que el poeta «construye una heráldica del color», si bien este poeta conocía la viveza del iris y la ciencia del blasón, sin duda por la rutilante heráldica familiar que ornaba de metales y colores su escudo de armas: sobre campo de gules cruz de 241 242 Pablo García Baena veros en plata y azur de los Argote y cruz de gules cargada de cinco leones de oro sobre fondo de plata, de los Ximénez de Góngora. Esta arrogancia nobiliaria le permitiría el impertinente soneto dirigido a Lope de Vega: Por tu vida, Lopillo, que me borres las diecinueve torres de tu escudo. Por sus apellidos pertenece don Luis a los caballeros de la Cepa de Córdoba, descendientes de los conquistadores de la ciudad, y la Gaceta Literaria, en el número dedicado al centenario, fechado el 1 de agosto de 1927, cuenta Miguel Artigas: «cuando estábamos reunidos en el salón de actos de la Academia de Córdoba una docena de devotos formando un programa de trabajo, comenzó a sonar el toque de Cepa, que solo se escucha a la muerte de algún personaje de una de las familias de la Cepa de Córdoba. Se hizo el silencio y la sombra de don Luis cruzó por la sala». Las campanas anunciaban las honras fúnebres que se celebraron al día siguiente, 24 de mayo, en la Catedral. Divisas de los Góngora y Argote que le acompañarán, junto a su retrato, en las ediciones póstumas de Pellicer y Chacón, no así en el anonimato de las poesías recogidas por Lope de Vicuña: la cartela flanqueada de frutas en frontis renaciente o herreriano, campea sobre el óvalo donde asoma la testa insignemente calva de don Luis, a quien la musa intenta coronar de laurel frío. Sopla la piéride, con labios de angelote, la trompa de la fama, de donde surge una cita parlante (filacteria, diría el poeta) con este lema: «tu nombre oirán los términos del mundo». En el año del centenario la revista Verso y prosa daría un dibujo de Ramón Gaya donde la singular sensibilidad del pintor erige de líneas estas cornucopias gongorinas. Príncipe de la luz, príncipe de las tinieblas, fue llamado en su siglo. La luz y las tinieblas, los atributos del ángel rebelde, de Luzbel; poesía, pues, satánica, en lo que tie- Fig. 3 Alfonso Reyes, Cuestiones gongorinas, Madrid, 1927. El enigma de Góngora ne de subversiva, de novedad airada, de giro buscadamente ensorbecido, de hermosura de las tinieblas tal en la cita de Luis Cernuda: «demonio arisco que ríe entre negruras». Día y noche dominan antagónicos y sucesivos en las mitologías primitivas. Góngora, fosca criatura de la luz, rige deslumbrante la poderosa noche y el lenguaje fulge con las estrellas de sus conceptos en una poética irracional (a pesar del sólido andamiaje clásico) que lo acercan al gusto contradictorio y rebelde de nuestros días, al vago misterio de las alusiones. Como en un mural de Caravaggio la luz irradia virgen, dando contorno, color, líneas inéditas al más fragoso bosque, silueteando de claridades los árboles dormidos. Tal vez Luis Cernuda, heredero de un desdeñoso orgullo gongorino pensó en don Luis para su breve poema El andaluz: sombra hecha de luz que templando repele... Y en el principio era el verbo, es decir, Góngora. Si la poesía se hace con palabras, no con ideas, como quería Mallarmé, o para acercarnos más a nuestro aprisco, si es «palabra en el tiempo», que dijo Machado ¿qué sería de las letras hispánicas e incluso del lenguaje para andar por casa, coloquial, que se dice ahora, sin esa lluvia de oro fecundante de grave retórica, o de jocunda vivacidad, sin el ingenio del cordobés? El tercer centenario de la muerte de don Luis une a poetas jóvenes y distintos en generación gloriosa. Una misma estética coincide entre esos poetas y el racionero. Rafael Alberti lo explica: culto por la metáfora, la imagen, el vocablo preciso, el orden, el rigor. «Hallamos en Góngora un maestro y lo elegimos general en jefe para dar la batalla». Batalla que ya había tenido anteriores escaramuzas con Ruben Darío, Eugenio D'Ors, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Antonio de Zayas, etc. Venía con el nuevo siglo el despertar de don Luis. Los jóvenes del 27 tomaron el rábano por las hojas, pero no era su poeta. Les sirvió de vanguardia oportuna para sus poemas más herméticos, y aplaudiendo al cordobés seguían la línea que dictaba el surrealismo francés, las recetas de Freud y la cerrada cámara asfixiante de Mallarmé. Pasado el relampagueo del centenario, Lorca, con el fervor de un converso a otros ritos, exclama: «ya está bien la lección de Góngora». Y sin embargo don Luis le acecharía aún todavía por las aceras de Nueva York. Manuel Altolaguirre soporta resignado esa lección que no aprovecha. Dámaso Alonso le censura la falsilla de sus modelos mitológicos y tanta «raedura pseudocientífica». Como si el tiempo no dejara rancia cualquier cita científica. Nadie más alejado de la ensoñación, de las invenciones oníricas que el cordobés. Él sabe bien lo que quiere, lo mismo cuando suplica un hábito para su sobrino desalmado, una pensión mísera y real, unas ropas de abrigo a la puerta del invierno y en Madrid. Galatea lo sabe: «grillos de nieve fue, plumas de hielo». Góngora es la geometría exacta de los astros, la música inmutable de las esferas, el discurrir gradual de un dios «sin precipitación y sin tregua», la medida técnica del huracán. Por esto asusta tanto el acercarse a su soledad, y nos quedamos en lo aparente, en el brillo, en la saga imitativa y petrarquista; no queremos saber más y desoímos su consejo repetido de «quitar la corteza y descubrir lo misterioso que encubre». Disec- 243 244 Pablo García Baena cionado como un insecto con alfileres de erudición, Góngora sigue siendo un enigma. Los poetas del 27 se acercaron a él como la mariposa a la luz. Gerardo Diego con el humor creacionista de la Fábula de Equis y Zeda: Una sección de circo se iniciaba en la constelación decimoctava. Rafael Alberti, el más apasionado gongorino, fervor que volverá tras muchos años con su libro a la pintura, «ojo de Polifemo enamorado», deja en el umbral del centenario su Soledad tercera: ¡Oh de los bosques mago, soplo y aliento de las verdes frondas, de las ágiles nieves mudo halago! o en la letrilla de su dulce música picaril donde Lagartijo dice a Góngora: ¡Tu capotillo, don Luis, tu capotillo de oro, mira que me coge el toro! Fig. 4 Fig. 5 Gregorio Prieto, Retrato de Alberti, ca. 1922-1925, Madrid, Museo de la Fundación Gregorio Prieto, Retrato de Federico García Lorca, ca. 1960-1965, Madrid, Gregorio Prieto. Museo de la Fundación Gregorio Prieto. El enigma de Góngora Federico García Lorca no deja de ser Lorca en la soledad insegura de su homenaje: Rueda helada la luna, cuando Venus con el cutis de sal abría en la arena blancas pupilas de inocentes conchas y en su conferencia La imagen poética de don Luis de Góngora, magistralmente toca con los dedos fríos de la intuición el núcleo cordial, la almendra mística de la poesía. Pero en el espejo que ofrece hay más sombra de Lorca que de Góngora y el arcano apenas si entreabre la puerta. «Las soledades del cordobés insigne», dice Federico, «miraban la calle desde una altísima azotea de columnas de oro». Miraban la calle como esas amantes que para no responder, erguidas en silencio, miran el crepúsculo, «tanto más claro cuanto más lejano», y esto es ya Dante Gabriel Rosetti. Amor pasajero y ardoroso, como de juventud, los poetas del 27 pronto abandonarían a quien les sirvió y la deslealtad veleidosa les llevaría a Lope de Vega, a Quevedo. «Del enemigo malo, defiéndenos...». La poesía de hoy, ¿le debe algo a Góngora? La de hoy, como la de su tiempo y siglos posteriores, le debe el caudal sonoro e impetuoso del lenguaje, la perfección gra- Fig. 6 Federico García Lorca, “La imagen poética de don Luis de Góngora”, en Revista de Residencia, 4, 1932, Madrid, Fundación Federico García Lorca. 245 246 Pablo García Baena matical latinizante. Nos enseñó a hablar, y sin él tal vez estuviéramos aún en aquello del «aguachirle castellano». La cita de Vázquez Siruela es clara y contundente: «como ya las formas de su estilo están embebidas en la lengua». Y en otro lugar de su defensa: «¿quién escribe hoy que no sea besando las huellas de Góngora o quién ha escrito verso en España, después que esta antorcha se encendió, que no haya sido mirando a su luz?» Su actualidad oral es tal que lo que escandalizaba en su tiempo ha pasado incluso al dominio cheli: raya de nieve, morbo, alucinar. Mas a esa validez del léxico gongorino se opone ahora una poesía de indecoroso desaliño, tan lejos de lo que Oreste Macrí llamaba «la trágica solemnidad del acto poético». Sin llegar al coturno, la lección culta sigue vigente en los poetas cuidadosos de su labor, en la misión de la palabra exacta, en el dominio de los recursos expresivos. El mejor Pere Gimferrer está en su último libro, Rapsodia, y en él verso y Góngora alientan, respiran, deslumbran. La palabra es la luz, es el misterioso incendio interior que levanta la única verdad del verso. Lo dice muy bien el poeta catalán en su entusiasmo: «el poema se explica al llamear». He citado anteriormente a Cántico. La crítica ligera que nos gobierna llamó gongorinos a sus poetas, todavía con un regusto de alejamiento reprobatorio. No así Gerardo Fig. 7 Pablo García Baena, Antiguo muchacho, 1950, Madrid, Residencia de Estudiantes. El enigma de Góngora Diego que en «La estela de Góngora» llamó a alguno de sus poetas, por sus «estampas esplendorosas... honor de la nueva poesía cordobesa». Sin entrar en el análisis particular de la obra de cada uno de ellos, las octavas y los sonetos de Julio Aumente engarzan en lujurias (de lujo y también carnales) con el zodiaco cenital de Góngora. Ricardo Molina, aparte de su libro Córdoba gongorina, le dedica un poema insufrible titulado «Canción litúrgica» de su libro Homenaje, y sin embargo, Ricardo suscitó en sus prosas lúcidas valoraciones sobre la imagen o la música que traspasa el verso y que, como siempre —dice Ricardo— «es en Góngora donde hallamos el perfecto canon». «Sagrada pira del postrer suspiro» es un endecasílabo mío de juventud. El aliento sonoro imitativo evidencia su único valor y hasta podría figurar con cierto entono en esa antología del verso desprendido, que tanto cautivaba a Alberti. Si lo cito es solo para apreciar —don Luis diría ahora fardar— mi vieja devoción fiel. En otro poema mio, Última soledad, conmovido por el grito angustioso y repetido de su correspondencia, imagino a don Luis solo, «y qué cosa mas dramática es estar solo en Córdoba» diría Federico, rodeado de un cerco mísero y miserable. Familia, cortesanos, gobernantes, todo en lo que creyó en gloriosos días le abandona y «¡cuánta esperanza miente a un desdichado!» El desengaño llama en las aldabas de la cerrada puerta y con él la muerte: «inexorable sonó la tijera», como se lee en la Tisbe. Don Luis aprieta, avaro, en el puño su última moneda, el estipendio del barquero para el proceloso viaje final: «tome tierra, que es tierra el ser humano». Tema recurrente, volveré a Góngora con un tríptico, Excelso muro, y naturalmente dedicado a Dámaso Alonso. El primer sketch, titulado «El campo» muestra escondido en unos matorrales al vicario de Trassierra, contemplando los pechos que una ninfa rústica baña en una fuente. Todo en esa naturaleza-escenario es «agreste proscenio laureado» o como dice Karl Vossler de las Soledades: «un teatro artístico, un espacio abierto al aire libre en un parque cubierto». El segundo bosquejo, «La corte», es el tema clásico de menosprecio de ciudad y alabanza de aldea, ante el bochornoso espectáculo pedigüeño y palaciego, verdadera «corte de los milagros». «Rincón nativo», tercer apunte del tríptico gongorino, es el amor-desdén inseparables por la ciudad hostil, ignorante. El tríptico ensamblado con los términos de luz que el poeta manejaba habitualmente, como un puzzle, no deja de ser un pastiche y un crítico1 en El País dijo, no sin cierta gracia, reproduciendo los versos «adunco sacre torvo que el corazón rasgara goteante en balajes», que él solamente entendía la palabra que. No hacía más que repetir lo que Lorca había dicho del verso de Rubén: «que púberes canéforas...». Llegamos al final y creo dejar claro lo único que podía demostrar: mi admiración ciega por don Luis, «la luz mirando y con la luz más ciego». Su enigma, su verdad de esfinge huyente al vulgo necio, queden allí en el rincón más oscuro de la catedral de Córdoba, entre latines cultos de su pariente el marqués de Cabriñana y el tropel de redil de los turistas. 1 Mi amigo Antonio Martínez Sarrión. 247