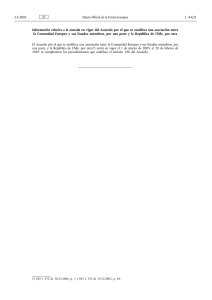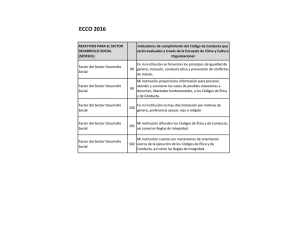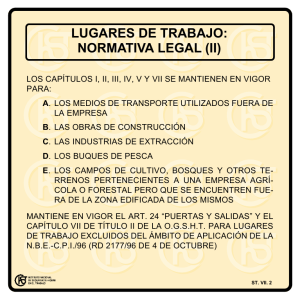TRIBUNALE DI MILANO
Anuncio

LAS COMPLEJIDADES E IMPACTO QUE UNA REFORMA INTEGRAL DE LA LEY CIVIL GENERA La adopción de un nuevo código civil constituye siempre, en todos los Países, un evento al cual las Instituciones tienen la tendencia – con orgullo – a otorgar mucha importancia. En Italia, por ejemplo, el actual código civil se ha hecho entrar en vigor - en sintonía con la retórica típica del régimen (fascista) en aquel entonces en poder el 21 de Abril de 1942, “Navidad” de Roma (o sea, día en el cual la tradición coloca la fundación de la ciudad eterna: casi a querer subrayar un especie de continuidad ideal entre la nueva obra legislativa mussoliniana y la clásica del último gran legislador romano, Justiniano. El porqué de dicha atención es muy evidente: a diferencia de los otros códigos – destinados a incidir tan solo sobre algunas categorías, inclusive bastante circunscritas, de la población (se piense al código penal), o sea sobre algunas clases profesionales, y, tan solo indirectamente, sobre otras asociadas (se piense a los códigos de rito) – el código civil al contrario regula todos los momentos esenciales, todos los aspectos más importantes de la vida de cada ciudadano: desde el nacimiento hasta la muerte; desde los derechos de la persona hasta las relaciones familiares, y, más en general, hasta las relaciones en el interior de las formaciones sociales; desde los mecanismos de apropiación de la riqueza hasta la transmisión generacional de la misma; desde las actividades de intercambio hasta las iniciativas económicas; desde la disciplina de los actos de autonomía hasta aquella de los daños; etc. Y un tal género de preminencia ideal parece reconocida al código civil inclusive por la tradicional colocación, en abertura del mismo, de aquellas que en 1 Italia se definen como “Disposiciones sobre la ley en general” y que en el proyecto de nuevo código civil argentino se encuentran agrupadas en el “Título preliminar”: disposiciones que - dentro de los limites en donde se tratan las fuentes de derecho, desde la eficacia de la ley en el tiempo, desde su interpretación y aplicación, etc. - están destinadas a encontrar aplicación más allá de los confines de las normas de derecho privado. Y es propiamente porque destinados a disciplinar los aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos, que necesitan poder contar sobre un contexto de razonable estabilidad en la reglamentación de las reciprocas relaciones, que los códigos nacen – todos ellos – con la ambición de durar en el tiempo. El primer código de Italia unida, que remonta al año 1865, ha quedado en vigor por más de tres cuartos de siglo; meta, la de los tres cuartos de siglo, que está punto de ser felizmente alcanzada por el actual código civil de 1942, del cual nadie – hasta la fecha de hoy – propone seriamente una reforma integral. No es nada, en comparación con más de dos siglos de vida del Code Napoleón o del abundante siglo del BGB alemán; no es nada, ni siquiera en comparación con el siglo y medio (casi) de vida del vigente código civil argentino. Si una codificación civil es, por su naturaleza, destinada a dar forma jurídica a una sociedad a pro no tan solo de la generación de la cual es expresión, sino inclusive de las generaciones futuras, es evidente la responsabilidad que grava sobre sus autores. Si es verdad – según observaba uno de los más ilustres exponentes de la civilística italiana de mitades del siglo pasado, Rosario Nicolò – que “los códigos de derecho privado no pueden provocar la mortificación de la realidad y del progreso, que al final no se cuidan mucho de los esquemas pre-constituidos”, es también verdad que los mismos pueden, al contrario, constituir la linfa que 2 estimula, alimenta y favorece dicho progreso, también a través del condicionamiento que inevitablemente ejercitan sobre el pensamiento jurídico y la jurisprudencia práctica. La experiencia de las codificaciones civiles que se han subseguido en Italia – la única de la cual tengo un conocimiento suficiente para poder tratar, pero de la cual se pueden extraer argumentaciones de reflexión que la trascienden – confirma el relieve. Como mencionaba anteriormente, mi País – seguidamente la unificación nacional que remonta al año 1861 – ha vivido dos siguientes codificaciones civiles; aquella inmediatamente siguiente a la proclamación del nuevo Reino, en el año 1865 y aquella, realizada por el régimen fascista pero entrada en vigor a la víspera de su caída, en el año 1942. En verdad, la Península – cuando todavía la palabra “Italia”, como cáusticamente manifestó Metternich, constituía tan solo “una expresión geográfica", en ausencia de una entidad que la unificara políticamente – ya había conocido una especie, si se puede decir así, de unificación por lo que se refiere a la legislación civil. Efectivamente es sabido que, en los primeros lustros del XIX siglo, el País fue progresivamente atraído en la órbita francesa: algunos territorios (Piemonte, Liguria, Parma y Piacenza, Toscana, Umbria, Lazio) fueron día tras día anexados a Francia, con consiguiente directa aplicación, entre ellos, del Code civil des Français; Lombardia, buena parte de Emilia (Reggio, Modena, Bologna, Ferrara), y luego Veneto, Trentino, Marche entraron a hacer parte de un Estado formalmente autónomo – el Reino de Italia, mandado por el Empereur – que instauró un propio Codice civile del Regno d’Italia (entrado in vigor el 1° de Abril de 1806), que era tan solo la traducción en idioma italiano del código 3 francés; el Sur dio origen al Reino de Nápoles – sobre cuyo trono se sucedieron en primer lugar Giuseppe Bonaparte y luego Gioacchino Murat; luego el mismo se dotó de un código civil estrechamente modelado, con algunas modificaciones exclusivamente formales, sobre el prototipo francés. Tan solo Sicilia y Sardegna – en donde se habían refugiado los soberanos destronados de las familias Borbone y Savoia – permanecieron excluidas de la influencia francesa. Por lo tanto, como primera aproximación, se puede afirmar que, en el decenio 1805-1815, el Code Napoléon – o en forma directa, o en traducción italiana, o en versión readaptada – encontró aplicación en toda la Península (con excepción de las islas mayores: Sicilia y Sardegna) constituyendo al final un potente factor, inclusive antes de la francisation des italiens, de unificación de la normativa privatista. Pero un tema merece ser evidenciado: si en Francia la entrada en vigor del Code Napoléon había marcado un momento de cristalización de las conquistas desde tiempo ya adquiridas seguidamente a la Revolución de 1789 – o bien, en algunas materias había marcado un momento de reflexión, por no decir de reflujo con respecto a algunas selecciones normativas impuestas por el radicalismo ideológico de los jacobinos – en nuestro País su aplicación tuvo al contrario efectos quebrantes. En primer lugar, con las codificaciones de estilo francés, encontraron por primera vez plena aplicación en nuestra Península aquellos principios de centralidad del individuo, de libertad e igualdad entre los ciudadanos, de plenitud y absolutismo del derecho dominical, de autonomía privada, de libertad de iniciativa económica privada y de acceso al mercado, que constituían el patrimonio más duradero de la Revolución de 1789, pero que – no obstante las reformas de los años 1796-1799 – todavía no habían sido adquiridos al 4 patrimonio cultural de nuestro País. Todo esto contribuyó fuertemente a la formación de un espíritu nacional nuevo, expresión de una burguesía liberal aumentada de número y de influencia. Por lo que se refiere a las estructuras socio-económicas, la importación del sistema civilista francés – con la abolición de los vínculos feudales sobre la tierra, de la primogenitura, de los fidecomisos, de los vínculos corporativos, por una parte; con el afirmarse de la autonomía privada en orden a la circulación de los bienes y a la constitución de más diferentes relaciones jurídicas, como también de la libertad de iniciativa económica en la agricultura, en las industrias y en los comercios, por otra parte – contribuyó fuertemente a revitalizar el mercado inmobiliario, a hacer leudar la producción agrícola, a incentivar las inversiones productivas, a abrir nuevos sectores en las actividades empresariales por nacer de la burguesía; en otras palabras, contribuyó fuertemente a dar aire a una economía hasta aquel entonces restañada, e impulso a rápidas transformaciones en las relaciones sociales. En este estado había dado buena prueba de sí mismo el sistema privatista impuesto por la hegemonía francesa que – cuando, con la caída del astro napoleónico, en 1815 se abrió, con el Congreso de Viena, aquella temporada que se conoce con el nombre de “restauración”, con el regreso sobre el trono de las dinastías destronadas por Napoleón y el intento de abolir todas las reformas de las instituciones políticas del periodo francés – mientras, en la mayor parte de la Península se excluyó, por lo que se refiere a las relaciones privatistas, un mero y simple regreso a la antigüedad. De esta forma – después de un periodo en el cual las leyes francesas fueron, en los muchos pequeños estados en los cuales la Península había sido desmembrada, mantenidas provisionalmente vigentes simplemente – expugnando 5 algunos de los institutos (como el divorcio) más extraños a la tradición y a la cultura de nuestro País –asistimos a la adopción, en el año 1819, del Codice del Regno delle Due Sicilie; en 1820, del Codice civile per gli Stati di Parma e Piacenza e Guastalla; en 1838, del Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (más conocido como Código Albertino, desde el nombre del rey Carlo Alberto); en 1852, del Codice civile per gli Stati Estensi: todos ellos – este es el punto – marcados por una fundamental fieldad al modelo napoleónico; con el resultado de mantener vivas, inclusive sobreponiéndose a la orientación generalmente reaccionaria imperante en el campo político, aquellas ideas de libertad (también económica) y de igualdad que habían constituido la levadura de la Revolución francesa. Prácticamente, tan solo el Estado Pontificio, el Gran Ducado de Toscana y el Lombardo-Véneto (anexo al impero austro-húngaro, con consiguiente aplicación, en su territorio, del código civil austriaco de 1811), permanecieron extraños a la introducción de códigos de inspiración francesa. Realizada – con la proclamación, en 1861, del Reino de Italia, bajo la dinastía de los Savoia – la unidad política del País, se asomó enseguida la exigencia de unificar la legislación civil de las diferentes regiones italianas. Además, la operación no se presentaba muy dificultosa, porque – como se acaba de evidenciar – muchos de los como ya dichos Estados pre-unitarios, absorbidos en el nuevo Reino, disfrutaban de códigos que, por identidad del modelo de referencia y consiguiente sustancial uniformidad de contenido, ya realizaban una especie de derecho común en diferentes áreas de la Península. Por razones eminentemente políticas, se optó por la elaboración de un nuevo código para el nuevo Estado. Al final quedaron aisladas las voces que 6 sugerían extender simplemente a todo el territorio del Reino el Código Albertino o el Código del Reino de las Dos Sicilias. En realidad, en aquel estado probablemente todavía no estaban maduras las condiciones que habrían justificado una nueva codificación civil: por una parte, los valores individuales de libertad, igualdad, autonomía - que habían sido el fruto más duradero de la Revolución francesa y que habían encontrado expresión, a nivel normativo, en el Code Napoléon y en los códigos al mismo inspirados – todavía eran, en la Italia de mitades del ‘800, aquellos en los cuales se reconocía la burguesía productiva: la que había sido el alma de nuestro Resurgimiento, que había llevado el País hacia la unificación, que constituía la clase gerente; por otra parte, las estructuras económicas – todavía sustancialmente fundadas sobre la actividad agrícola, sobre la propiedad inmobiliaria, sobre la libertad de los comercios – no eran muy diferentes de las de Francia de principios del ‘800. En dicho contexto, la nueva codificación – querida más bien como “bandera” del nuevo Estado y no como impuesta por la necesidad de señalar una censura con un pasado ya al final de su parábola histórica – habría podido efectivamente resultar (come efectivamente resultó) una obra técnicamente de valor (pudiendo, además, aprovechar de la experiencia aplicativa del Code Napoléon y de los Códigos pre-unitarios, al igual de la jurisprudencia tanto teórica cómo practica que sobre los mismos se había formado durante más de mitad siglo); pero difícilmente habrían podido resultar un potente factor de renovación de la vida social, económica y civil de las poblaciones italianas (como al contrario había acontecido para las codificaciones francesas de principios de siglo). 7 Por lo tanto, no sorprende que la sabia elasticidad de las previsiones dictadas por el código de 1865 haya permitido a la ciencia jurídica italiana, progresivamente siempre más fascinada por la pandetistica alemana, elaborar considerables construcciones conceptuales, y a la jurisprudencia practica acoger soluciones operativas animosas y abiertas a la mutación de las exigencias de la vida; pero no le haya permitido enfrentar las radicales transformaciones que habrían marcado los últimos decenios del siglo. El desarrollo de la gran industria, la progresiva pérdida de centralidades de la agricultura en el ámbito del sistema productivo, los consiguientes fenómenos migratorios de las campañas hacia las ciudades, el formarse de un amplio proletariado urbano, la determinante importancia rápidamente asumida por los problemas de trabajo, conllevaron no tan solo mudar profundamente las estructuras económicas y sociales del País, sino también hender aquel generalizado asenso que hasta aquel entonces había asistido las ideas de fondo presupuestas a las codificaciones liberales del ‘800. Efectivamente, las miserables prospectivas de vida de la nueva clase obrera, las gravosas condiciones de trabajo a la misma impuestas, la sustancial ausencia de tutelas de sus derechos fundamentales (a la seguridad en el lugar de trabajo, a la salud, a la casa, al seguro social, a la asistencia, etc.), la incrementación de las discriminaciones económicas y sociales, terminaron con atraer, en mérito a la vigente disciplina de la producción y de intercambios dictada por el código, las críticas no tan solo de quien, en el óptica de una ideología socialista de derivación marxiana, veía en el mismo la expresión típica del individualismo egoísta de una burguesía guardadora de los privilegios de la propiedad y negligente de las instancias de la socialidad, sino también de quien se apelaba, al contrario, a los valores de solidaridad social de matriz católica (a la 8 cual dio – con autoridad – voz inclusive la carta-encíclica Rerum novarum de Papa Leone XIII). De esta forma, fueron madurando, bajo el impulso de la nueva sociedad industrial, las condiciones para una profunda y orgánica revisión de la legislación civil, que tuviera en cuenta tanto los volcamientos que habían acontecido en las estructuras económicas y sociales del País, tanto de la crisis que había investido las ideas de fondo que constituían el substrato político y moral del primer código post-unitario. Pero el problema tardó ser enfrentado seriamente. En primer lugar se intentó eludirlo con la adopción, ya en 1882, de un nuevo código de comercio (que de esta forma substituyó el de 1865). Luego ante los trastornos conllevados por el primer conflicto mundial, en el cual Italia fue dramáticamente implicada desde 1915 hasta 1918 – se empezó a poner en acto una serie de proveimientos legislativos (la llamada “legislación de guerra”) que, con la finalidad de enfrentar los excepcionales problemas conllevados por la emergencia bélica, derogaban a las reglas del código, que a pesar de todo permanecían formalmente en vigor. La respuesta definitiva llegó – como ya dicho – en 1942, con la entrada en vigor, al cabo de veinte años de gestación, del actual código civil. El momento no habría podido ser más infeliz. Italia en aquel entonces estaba completamente absorbida por el esfuerzo bélico, impuesto por su desdichada participación al segundo conflicto mundial al lado de Alemania de Hitler; a la víspera de la caída del aquel régimen fascista, que el nuevo código había querido de manera que fuese, sobre el plan normativo, la más elevada expresión del espíritu de los tiempos; con, a la puerta, las imponentes transformaciones (la reconstrucción del sistema productivo, la 9 impetuosa industrialización, la urbanización acelerada, las migraciones internas desde el sur del País hacia las áreas industriales del norte, los fenómenos del “consumismo, etc.) que, en el post guerra, habrían mudado profundamente el cuadro de referencia general – político, económico, social – con respecto al tiempo en el cual el código había sido pensado, elaborado y emanado. Pero todo esto no es suficiente. “En el tiempo de la formación de este código [o sea, del código de 1942] – observó Rosario Nicolò – las antiguas ideas-fuerza [que habían sido el fundamento de las codificaciones liberales del ‘800 y que todavía constituían la trama ideal del nuevo código) efectivamente estaban desgastadas, pero todavía las nuevas no estaban maduras, las que podían constituir el fundamento del derecho de mañana”: de un mañana que - muy pronto - se habría convertido en presente. “El Código Napoleón – sigue Nicolò – ha resultado ser una obra grandiosa porque había adecuadamente interpretado las ideas madre que constituían el patrimonio ideal de la sociedad burguesa, surgida desde la revolución y destinada a dar su carácter al siglo que comenzaba”. He aquí, un discurso similar no puede, seguramente, referirse a nuestro actual código, que al fin había vuelto a proponer aquellas mismas “ideas madre”, cuando las mismas habían sustancialmente agotado su propia fuerza propulsiva y ya se encontraban en la fase descendente de su parábola histórica. Estas son las causas en las cuales hunde sus propias raíces lo que ha sido eficazmente definido (por Piero Schlesinger) como la “puesta del sol” del código civil”; la que ha sido realísticamente definida (por Natalino Irti) como la “edad de la decodificación”. 10 En verdad, ni siquiera a los seis años de la emanación del nuevo código civil, el día 1° de Enero de 1948 – terminada la guerra, caído el régimen fascista, instaurado un sistema político-institucional de tipo democrático – entraba en vigor la nueva Costituzione della Repubblica Italiana, en sustitución del Statuto Albertino de 1848. La nueva Constitución - insertándose en la recién tradición de las así llamadas “largas constituciones” - no se limitaba, como al contrario las Cartas del ‘800, a disciplinar el ordenamiento del Estado y los derechos políticos de los ciudadanos, sino dictaba además los principios fundamentales, sobre los cuales se tienen que imprimir los derechos civiles, ético-sociales y económicos: en una palabra, dictaba los principios fundamentales de la materia civilista. De esta forma, la Constitución republicana – también en consideración de su posición sobre ordenada, con respecto al código, en la jerarquía de las fuentes – concluía la temporada de los códigos civiles vistos como “estatuto” de los derechos civiles del ciudadano. Pero no es suficiente: los principios fundamentales de la materia civilista delineados por la Constitución a menudo resultaban inspirados a valores e ideales diferentes – cuando sin más no opuestos – con respecto a los principios acogidos por el código. De esta forma se asiste, a partir de mediados de los años ’60 del siglo pasado, al proliferar – inundador, torrencial, elefancíaco – de leyes especiales que, propiamente en actuación de las indicaciones de principio contenidas en la Constitución, iban a disciplinar toda una serie de materias ya reglamentadas por el código civil, pero conforme a lógicas diferentes de las de los códigos; leyes especiales destinadas a sustraer establemente al código la reglamentación de muchas de las materias, tradicionalmente de su competencia, de más viva y palpitante importancia social: la rescisión del matrimonio, la adopción 11 legitimadora, la privacy, las organizaciones no lucrativas, la edificación de los suelos, la expropiación para la pública utilidad, los bienes culturales, los arriendos urbanos, los contratos agrarios, el trabajo subordinado, la protección del consumidor, el mercado mobiliario, la disciplina antitrust, etc. E inclusive cuando – como ha sucedido por las relaciones familiares y las sociedades de capitales – ha intervenido directamente, con la técnica de la “novedad”, sobre el texto del código, el legislador republicano le ha hecho siguiendo planteamientos y persiguiendo objetivos muy lejanos a los acogidos en el ’42. Ante dicha – sin duda – pérdida de centralidad del código en el ámbito del sistema civilista, nos hemos interrogado sí la “crisis” embasta – por las razones de las cuales hemos hecho una rápida mención– tan solo el código civil del ’42 (infaustamente nacido a la víspera de profundas transformaciones económicosociales y cuando todavía no se habían afirmado los nuevos valores – de solidaridad social – extraños a la antecedente cultura liberal del ‘800, o no embasta más bien la misma idea de codificación civil, como había empezado a surgir a principios del XIX siglo. La misma se apoyaba, efectivamente, sobre presupuestos bien delineados: desde él de la unidad de la fuente del derecho, tradicionalmente identificada con la ley del Estado, a él de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Ahora, desde el primer punto de vista, no se puede no reconocer que – hoy día – en Italia la disciplina privatista no encuentra más fuente exclusiva en la ley del Estado, sino que a esta última se acoplan no tan solo fuentes sub-estatales (leyes regionales o fuentes reglamentarias (por ejemplo, reglamentos por las así llamadas “Autoridades independientes”), sino también fuentes extra-estatales: desde las convenciones internacionales, [se piense a la Convención europea para la salvaguardia de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales 12 (llamada “CEDU”), a la Convención de Viena sobre la venta internacional de los bienes muebles, a la Convención de La Haya en materia de adopción internacional, etc.] al derecho comunitario, que ya invade – inundador – casi todos los territorios del derecho civil; desde los usos del comercio internacional, a menudo “codificados” por la jurisprudencia de las cámaras arbitrales internacionales, a los modelos contractuales que, generalmente elaborados en el ámbito de sistemas de common law, las grandes multinacionales han conseguido progresivamente imponer prácticamente - con la seña de la uniformidad - a nivel planetario; etc. Luego, desde el segundo punto de vista, no se puede desconocer cómo – en actuación del principio constitucional (Art. 3 Cost.) de igualdad entre asociados, pero entendido no más, según la tradición liberal del ‘800, en el sentido meramente formal, sino también (y sobre todo) en sentido sustancial – la más reciente legislación especial se presente, a menudo, como “a favor”, “a tutela” de alguien: que sean trabajadores, inquilinos, cultivadores de la tierra, ahorradores, inversores, consumidores, etc. Sujetos – todos ellos – considerados necesitados, aunque haciendo alguna “infracción” al principio de igualdad formal, de tutelas particulares, en donde – como menciona el 2° inciso del Art. 3 de nuestra Constitución, - “remover los obstáculos de orden económico y social, que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el completo desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los trabajadores a la organización política, económica y social del País”. A parte todo esto, de toda forma es seguro que el rol inclusive hoy día ejercitado por la disciplina privatista dictada por el código civil no puede definirse, en Italia, marginal. 13 Efectivamente, a la misma es necesario, en general, hacer referencia para la individuación del exacto significado de términos y conceptos, que las normas extra-código a menudo no se cuiden definir, sino simplemente presuponen; a la misma es necesaria, a menudo, hacer referencia para colmar los vacíos, que típicamente marcan la legislación especial; a la misma sobre todo, es necesario hacer referencia para la reglamentación de las materias, relativamente a las cuales no socorre ninguna normativa especial: y no se trata – cuidado – de materias de secundario impacto sobre la vida de los asociados (se piense a las sucesiones mortis causa, a los derechos reales, a las obligaciones, al contrato en general, a los principales contratos típicos, a la responsabilidad civil, a la publicidad inmobiliaria, etc.). ¿Cómo es posible – es espontaneo interrogarse – que un código, que descuenta los “defectos de origen” mencionados (con las consecuencias que hemos visto ha conllevado), todavía resulte universalmente considerado idóneo a responder a las exigencias de la sociedad post-industrial italiana desde el principio del tercer milenio? Como lo demuestra ya el hecho de que el único proyecto de ley que, a mitad de los años ’60 del siglo pasado, había propuesto otorgar al Gobierno una delega para la reforma integral del código, ha fracasado miserablemente, abismado por críticas unánimes; y otros proyectos no fueron seguidamente presentados. Seguramente no se pueden reconocer, a mérito de Código del ’42, la claridad del dictado, la sobriedad y esencialidad del estilo, la fineza de la expresión, la excelencia del diseño arquitectónico, el elevado valor técnico. Al igual que no se puede no reconocer – como escribe Antonio Padoa Schioppa – que “al ojo de un histórico del derecho la lectura de los artículos del código revela en filigrana la presencia de todo el arco de la historia civil y cultural 14 europea: desde la ciencia jurídica griega hasta la del derecho romano clásico y post-clásico, desde los textos y los principios del Nuevo Testamento y de la patrística hasta las costumbres del alto medioevo, desde la ciencia jurídica de los glosadores hasta la de los comentadores civilistas y canonistas, desde la escuela culta hasta el iluminismo y los principios de la revolución francesa, y desde el romanticismo hasta la ciencia del derecho privado y público del Ochocientos, hasta las multíplices corrientes científicas de nuestro siglo”. Pero no creo que la sustancial “capacidad” de nuestro código dependa de esto. A tal respecto, en primer lugar se puede relevar como – diferentemente de lo que sucede con el afirmarse de la así llamada sociedad industrial, que exigió profundas mutaciones de las estructuras jurídicas – la llegada de la así llamada sociedad post-industrial (que convencionalmente se coloca en el momento en el cual el número de los adictos a los servicios supera el número de los adictos a la industria: en Italia, a principios de los años ’80 del siglo pasado) hasta la fecha no haya hecho sobresalir una exigencia similar: “la transacción a la sociedad postindustrial – comenta Francesco Galgano – está aconteciendo ahora en la seña de la continuidad. Se pueden aplicar las mismas normas pensadas por la sociedad industrial”. En segundo lugar, se tiene que observar como el acontecimiento en nuestro País de una sociedad pluralista – habiendo desaparecido una clase dominadora que avocaba a sí misma el derecho de proveer a los intereses generales, y la correlativa fragmentación de la sociedad en clases, categorías, grupos, categorías profesionales en competición entre ellas para afirmarse y hacer prevaler sus intereses particulares – se haya traducido, sobre el plan normativo, en la ya mencionada explosión de la legislación especial, que muy a menudo se dirige 15 más bien a satisfacer las reivindicaciones corporativas y no a realizar intereses generales; abandonados, estos últimos, al código civil, que de esta forma – releva Natalino Irti – se hace “guardador del derecho privado común”; y con esto – sigue Irti – “si sale del movimiento y se protege en su estabilidad. Así sale en el discurso la decisiva palabra “estabilidad”, que en época de incesantes transformaciones sociales y tecnológicas, políticas y económicas, puede ser tutelada tan solo con la sobriedad de institutos generales: no rechazados ni contradichos, sino presupuestos por las disciplinas especiales. La línea de defensa del código civil pasa por la reducción cuantitativa y la exaltación cualitativa de sus contenidos”. En tercer lugar, se tiene que comprobar como una respuesta satisfactoria a la exigencia de una constante adecuación de las reglas operativas – del “derecho viviente”, según la eficaz definición que otorga nuestra Corte constitucional – en el incesante mudar de las necesidades, contingentes y duraderas, que sobresalen de la sociedad civil haya acontecido, inclusive en donde el cuadro normativo ha permanecido inmutado, desde el aporte incansable, constructivo, sensible de doctrina y jurisprudencia, que, al respecto, han podido gozar de feliz elasticidad las previsiones del código. En especial, han podido gozar – superadas algunas iniciales timideces – las así llamadas “cláusulas generales” (de “buena fe”, “rectitud”, “diligencia”, “solidaridad”, “merecencia de los intereses”, “orden público”, “buena crianza”, “injusticia” del daño, etc.) al cual el código del ’42 ha hecho generoso y providencial recurso; al igual que ha hecho no menos generoso y providencial recurso, propiamente refiriéndose a la materia privatista, inclusive la Constitución republicana del ’48 (en donde se menciona, sin ulteriores detalles, a los “derechos inviolables del hombre”, a los deberes inderogables de solidaridad política, económica y social”; en donde se hace recurso, sin ulteriores 16 detalles, a conceptos como la “dignidad social”, la “utilidad social” a la cual se tiene que dirigir la iniciativa económica privada, “función social” de la propiedad, etc. El resultado más clamoroso de todo esto es que, hoy día, áreas no marginales de nuestro derecho privado – pienso, en especial, a la materia de la responsabilidad civil extra contractual y a la de los derechos de la persona – resultan, ante una disciplina del código sutil y fechada, aunque quedada invariada desde ’42, integralmente confiadas a reglas de creación pretoria. A todo esto se añada que una ulterior respuesta a las exigencias que de vez en vez sobresalen de la sociedad civil ha llegado de una aplicación siempre más desenvuelta de la previsión del código que legitima la conclusión de “contratos que no pertenecen a géneros que tengan una disciplina particular, pero que sean dirigidos a la realización de intereses merecedores de tutela según el ordenamiento jurídico” (Art. 1321, inciso 2, Cód. Civ.). En verdad, la praxis – también en este caso suportada por una jurisprudencia no retrógrada – no tan solo ha importado con éxito en nuestro País formas contractuales nacidas en otras contextos jurídicos y todavía ignoradas por la normativa nacional; no tan solo ha conducido el afirmarse de operaciones económicas originales; sino está también contribuyendo a la progresiva expansión de los mismos confines de la autonomía negociadora, hasta comprender en la misma áreas que, por tradición, estaban la mayor parte impedidas: las relaciones familiares, la transmisión generacional de la riqueza, los derechos reales (no obstante que relativamente a estos últimos, siguen predicándose los caracteres del numerus clausus y de la “tipicidad”). Hasta aquí, en extrema síntesis, la experiencia italiana de codificación civil. La historia y la comparación jurídica – se sabe – no tienen función meramente de conocimiento: su última finalidad es suministrar al jurista – y no 17 tan solo al jurista – los elementos para comprender mejor el presente, y entrever mejor el futuro. Espero que mi discurso pueda, en esta dirección, ser de alguna utilidad a los Compañeros argentinos ante la prospectiva – sin lugar exaltante desde más puntos de vista – de una nueva codificación civil. Carlo Granelli 18