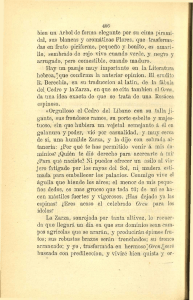La verdadera historia
Anuncio
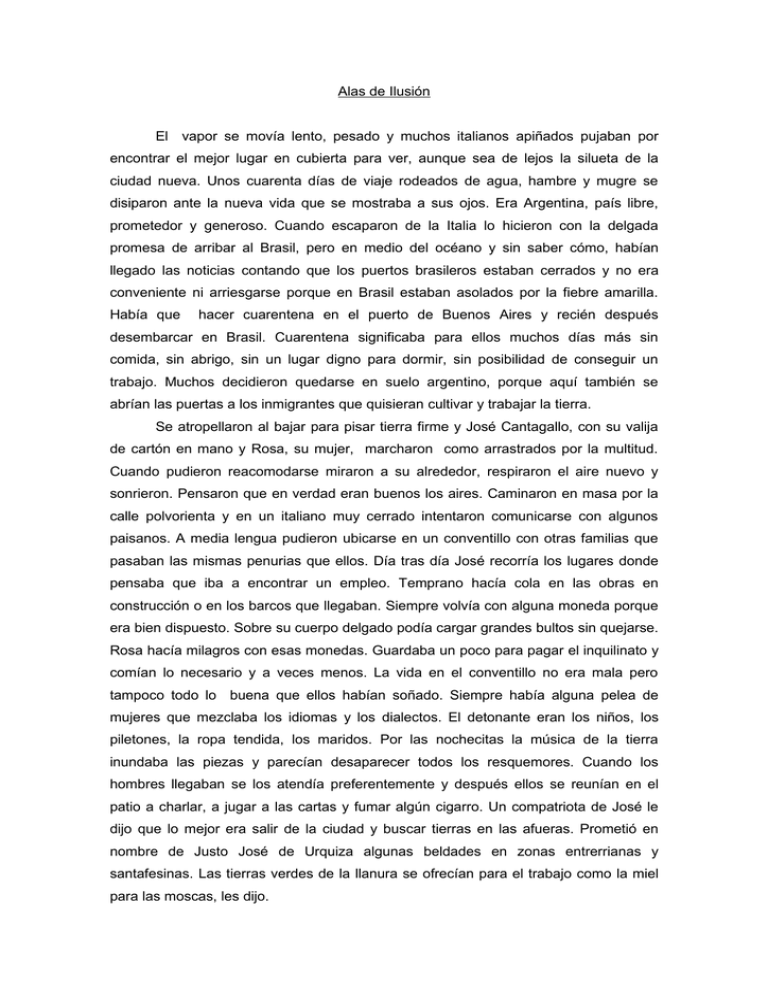
Alas de Ilusión El vapor se movía lento, pesado y muchos italianos apiñados pujaban por encontrar el mejor lugar en cubierta para ver, aunque sea de lejos la silueta de la ciudad nueva. Unos cuarenta días de viaje rodeados de agua, hambre y mugre se disiparon ante la nueva vida que se mostraba a sus ojos. Era Argentina, país libre, prometedor y generoso. Cuando escaparon de la Italia lo hicieron con la delgada promesa de arribar al Brasil, pero en medio del océano y sin saber cómo, habían llegado las noticias contando que los puertos brasileros estaban cerrados y no era conveniente ni arriesgarse porque en Brasil estaban asolados por la fiebre amarilla. Había que hacer cuarentena en el puerto de Buenos Aires y recién después desembarcar en Brasil. Cuarentena significaba para ellos muchos días más sin comida, sin abrigo, sin un lugar digno para dormir, sin posibilidad de conseguir un trabajo. Muchos decidieron quedarse en suelo argentino, porque aquí también se abrían las puertas a los inmigrantes que quisieran cultivar y trabajar la tierra. Se atropellaron al bajar para pisar tierra firme y José Cantagallo, con su valija de cartón en mano y Rosa, su mujer, marcharon como arrastrados por la multitud. Cuando pudieron reacomodarse miraron a su alrededor, respiraron el aire nuevo y sonrieron. Pensaron que en verdad eran buenos los aires. Caminaron en masa por la calle polvorienta y en un italiano muy cerrado intentaron comunicarse con algunos paisanos. A media lengua pudieron ubicarse en un conventillo con otras familias que pasaban las mismas penurias que ellos. Día tras día José recorría los lugares donde pensaba que iba a encontrar un empleo. Temprano hacía cola en las obras en construcción o en los barcos que llegaban. Siempre volvía con alguna moneda porque era bien dispuesto. Sobre su cuerpo delgado podía cargar grandes bultos sin quejarse. Rosa hacía milagros con esas monedas. Guardaba un poco para pagar el inquilinato y comían lo necesario y a veces menos. La vida en el conventillo no era mala pero tampoco todo lo buena que ellos habían soñado. Siempre había alguna pelea de mujeres que mezclaba los idiomas y los dialectos. El detonante eran los niños, los piletones, la ropa tendida, los maridos. Por las nochecitas la música de la tierra inundaba las piezas y parecían desaparecer todos los resquemores. Cuando los hombres llegaban se los atendía preferentemente y después ellos se reunían en el patio a charlar, a jugar a las cartas y fumar algún cigarro. Un compatriota de José le dijo que lo mejor era salir de la ciudad y buscar tierras en las afueras. Prometió en nombre de Justo José de Urquiza algunas beldades en zonas entrerrianas y santafesinas. Las tierras verdes de la llanura se ofrecían para el trabajo como la miel para las moscas, les dijo. No lo pensaron demasiado. Las oportunidades en la ciudad eran pocas y las enfermedades muchas. Rosa se anudó el pañuelo alrededor de la cara, alisó un poco su pollera larga y cargando los bultos salió con su esposo junto a la muchedumbre que cantaba cánticos de su tierra italiana. Los trasladaron en barco y llegaron durante la noche. Algunos bajaron en Santa Fe y otros decidieron seguir viaje hasta Diamante, en Entre Ríos. Las amistades forjadas a la luz de las necesidades se tejieron como fuertes lazos y saber otra despedida los entristecía. Entre lágrimas y abrazos prometieron el reencuentro. Rosa y José se tomaban de la mano infundiéndose esperanza y consuelo. En el precario puerto nadie los esperaba. Bajaron con premura tironeando sus bártulos. La embarcación se alejó en la oscuridad de la noche envuelta en bruma y la incertidumbre se apoderó de este puñado de colonos que solo tenía los brazos dispuestos. Algunos descansaron, otros comenzaron a caminar por las calles polvorientas. La pareja de forasteros se separó del grupo y salió del poblado recién cuando amanecía. Grandes estancias con buen ganado se marcaban a los lados del camino. Las noticias que les habían llegado a Europa eran la de una Argentina nueva, que apenas estaba naciendo. Se decía que desde la revolución del 10 los hombres andaban queriendo una Patria grande para los argentinos y para todos los que quisieran venir. De vez en cuando algún rancho perdido en la espesura de la pampa se marcaba como un punto vivo pero quieto. La llanura se extendía hasta donde los ojos ya no podían ver. El verde promisorio era maravilloso. Anduvieron por algunos caminos marcados por carros, se detuvieron de vez en cuando a beber agua y comer algo, poco, racionado, porque no sabían cuando trabajarían al menos por un plato de comida. Cuando se acercaba la tardecita y el sol iba cayendo vieron a lo lejos una casona grande que parecía habitada. Don Miquelarena y un perro bravo les salieron al encuentro cuando palmearon en la tranquera. José, joven y dispuesto se ofreció de inmediato para cualquier tarea. Conciente de que su lengua no se entendía mostró sus manos grandes y fuertes y ese gesto fue basto para que don Miquelarena lo aceptara entre su peonada. Les asignó lugar para descansar en un galpón que se levantaba atrás de la casa. Allí se instaló la pareja y a pesar de tener que dormir sobre unos cojines, la felicidad los invadía. Estaban ya en su lugar. Trabajaron duro a la par de Miquelarena y se ganaron su confianza y afecto. En agosto de 1878 el gobierno anunció que beneficiaría a los trabajadores extranjeros con una parcela de tierra y algunas vituallas. José se ganó unas sesenta hectáreas, dos palas, un hacha, una hazada, una cadena de enganche para caballos, un caballo manso, dos yeguas sin domar y una buena cantidad de semillas de maíz. No fue una donación, sino una concesión por los esfuerzos realizados y las ganas de progreso demostrados. Debían pagarlos después de cinco años. De inmediato comenzaron a fabricar ladrillos en una parte del terreno y con ellos construyeron su casa. Se ayudaban entre vecinos y realizaban un festejo cada vez que se afincaba una familia. Cinco hijos nacerían en esta nueva tierra como fruto del amor entre José y Rosa: Paula, Juan, Herminia, Víctor y Victoria. Aunque el tiempo pasaba y las distancias eran infranqueables, se encargaron de mantener viva la comunicación con sus familiares y amigos en Italia. Se sintieron muy felices cuando sus parientes los Sotera llegaron a Argentina y entonces fueron ellos quienes les dieron una mano para empezar. Las familias italianas se iban uniendo y se cerraban como grupos sociales. Trabajaban duro de sol a sol y no gastaban más de lo necesario. Las aguas del arroyo Pavón donde tantas veces Mitre y su ejército se habría detenido a descansar corrían turbias, acariciadas por las ramas de los sauces orilleros. Un caballo manso cruzaba a paso lento el curso de agua y al sonido del chasqueo de la boca subió la loma de la costa para encontrarse en su terreno. Unos perros flacos caminaban al lado del zaino y otros le salieron al encuentro cuando escucharon la voz del dueño, don Pedro. El rancho de barro y paja estaba rodeado de una enramada que lo protegía del sol, y más al fondo unas gallinas y unos patos se disputaban alguna tripa de otro bicho. Don Pedro Zarza hizo un ademán y emitió un grito para que los perros y los pollos se sosegaran. Mientras ataba su caballo, la patrona salió a recibirlo limpiándose las manos en el delantal y los hijos apuraron el tranco hasta el patio de tierra. Roque y Disnardo jugaban tironeando de un palo donde cargaban el balde con agua recién sacada del pozo, Petrona y Antonio le daban maíz a las gallinas mientras Pedrito y Vitalio se encargaban de la quinta donde cosechaban algunos zapallitos, papas, maíz. Pascuala, la más pequeña y regalona de su padre lo ayudó con el caballo. Las bondades del general Urquiza y el reparto de las tierras aptas para cultivo, además de vituallas, semillas, animales e instrumentos de labranza no se hicieron reales para los paisanos originarios de estas tierras porque los consideraban desganados para el trabajo y poco productivos. La fama de vagos ganada por el gauchaje argentino estaba relacionada con la apatía que muchos manifestaron en el trabajo de las tierras y en la cría de ganado. Preferían andar errantes de un lugar a otro, maloqueando, bebiendo hasta quedar inconcientes en las pulperías, buscando pleitos. Dicen que Zoilo, un hermano de don Pedro se unió al ejército de Urquiza porque esa era una buena manera de tener al menos un plato de comida al día sin demasiado trabajo. Zoilo participó en varios enfrentamientos con mucha valentía, porque la bravura sí les sobraba a los gauchos. Volvió a encontrarse con su familia cuando vinieron hasta los pagos de Rueda a enfrentar a las tropas de Mitre. Después, la milicia lo llevó por otros rumbos y no volvieron a saber de su suerte. Don Pedro enviudó y eso lo ahogó definitivamente en la ginebra. Sus hijos dejaron el campo al otro lado del arroyo y se instalaron en campos vecinos donde podían ir haciendo algunas tareas que les dejara alguna moneda en el bolsillo. El viejo Pedro no quiso salir de su rancho caído. Salía de su ensoñación cuando escuchaba el sonido de cacharros que se bamboleaban en el camino. Era el carrero que traía un poco de juventud disfrazada de mujerzuela y se la cambiaba por gallinas, verduras, algún matungo o tierras. Casi sin darse cuenta fue apoyando su dedo entintado en unos papeles que no sabía leer y canjeó tierras por placer. Los hijos sabían de la decadencia de don Pedro, pero la autoridad con que los había criado y la bravura del viejo impedía que ellos emitieran alguna opinión. Sólo fueron tristes espectadores de los ultrajes de los ladinos que se aprovechaban de las borracheras y de la ignorancia de los gauchos. El hambre y la tierra fértil, la guerra y el apero, el día y la noche, todo se une en algún punto del universo. Los hermanos Zarza fueron a apartar papas y arreglar algunos corrales a los campos de Ramirez, primos de los Sotera. Nicola, Silvestre, Paula, Pepe así se encontraron una vez el hijo del viejo Pedro, Antonito, trabajador de campos ajenos, gaucho de piel curtida al sol y manos callosas, con Victoria, la menor de los Cantagallo, la del pelo color del trigo, la cara marcada de pecas y una piel casi transparente. El amor los envolvió y otra vez las fronteras se abrieron generosas a la vida. Nací en el 30, en el medio del campo. Mi casa como tantas otras que se construían en esa época, era un simple rancho de barro con mucha pobreza. Mi madre, la hija de italianos, se movía delicada, suave. Iluminando todo con sus piel blanca llena de pecas. Mi padre, descendiente de indios, se mostraba más rudo. Cuando cumplí los cinco años me mandaron a la escuela que quedaba en unos campos cercanos, también de escuela de campo. Quedaba a unos mil quinientos metros de mi casa. Si debía ir por el camino las distancias eran más largas, me quedaba más lejos, entonces cruzaba el campo. Los pastos eran altos o yo muy pequeño, pero lo cierto era que los yuyos estaban mojados por el rocío de la noche y llegaba a la escuelita mojado hasta las rodillas. Mi madre, prevenida, me hacía poner las alpargatas más viejitas y gastadas y en una bolsita de tela que ella misma había fabricado cosiendo, ponía las otras alpargatas mejores que tenía para que me las cambiara al llegar. Tres años caminé hasta esa escuela. En ella aprendí a leer y a escribir y allí mismo estudié el catecismo. Recibí mi primera comunión y la confirmación, actos que eran muy importantes para las familias. Un día los pastos se veían muy mojados y sabía que los pies se me enfriaban hasta llegar. Le dije a mi madre que me gustaría tener alas para volar por el campo y así llegar seco. Mamá me miró con sus ojos claros, transparentes y sonrió. Sentí su mano tibia acariciándome la cabeza y con voz muy tierna me explicó que nosotros no podemos volar, no tenemos alas. Mi corta edad no me impedía darme cuenta que una enfermedad afectaba a mi madre. También sabía como decía el cura, que pronto Dios la llevaría con él y todo eso, pero lo cierto era que nosotros íbamos a quedarnos solos. Cuando andaba por los nueve mi madre murió. Muchos familiares y amigos vinieron a acompañarnos en ese amargo dolor. Escuche muchas veces que en el abrazo me decían: tu mamá es un ángel, se voló al cielo. Entonces, con la inocencia que me daban los años le pedí cada día a Dios que me diera alas de águila, aunque fuera solo por un ratito, para volar al infinito y buscar a mi madre. Tal vez pudiera encontrarla. Los años pasaron, muchos, implacables, con alegrías y con tristezas nuevas, pero todavía salgo cada noche a mirar el firmamento. La Cruz del Sur, Los Siete Cabritos, Las Tres Marías, todas las estrellas brillan hermosas regalando su luz. Busco la más grande, la más linda y luminosa. Sé que esa es mi madre. Rodolfo Oscar Zarza 6 7 8 9