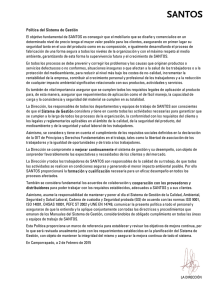Personas... Solo personas - VerVe Bogotá Profesores Privados de
Anuncio

Personas... Solo personas Miguel Ángel Villamil Cañizares Miguel Àngel Villamil Cañizares Diseño de Carátula, Dibujos de carátula y páginas interiores: Laura Villamil Santamaría. Derechos Registrados: Miguel Ángel Villamil Cañizares Edición Limitada de Autor Abril 2010 Editada por Target Document LTDA. Cra 14 No. 75-72 – Tel: 3179728 / 3179726 Este libro no podrá ser reproducido total o parcialmente sin permiso del autor. Personas… Solo personas Miguel Ángel Villamil Cañizares A mi madre, a Toña y Ana, por el amor y la paciencia puestos en mi crianza. A los carmelitanos de antes y de hoy, que con tesón, orgullo y amor cuidan el monumento nacional A modo de aclaración Los relatos aquí narrados se construyeron en parte con recuerdos de infancia, adobados con grandes porcentajes de ficción para darles cuerpo y dimensión. Como relatos, son eso y nada más. No hay biografía pero sí invenciones inspiradas en los recuerdos (¿o mitos?) de la niñez vivida, hace setenta y pico de años ya, en El Carmen (Norte de Santander), donde la gente es buena como la arepa sin sal y las barbatuscas marchitadas en vinagre. Si alguien se sintiere identificado o supone reconocer a otra persona, tenga la seguridad de que algo hay de ella pero también de que mucho imaginación del autor. es Comencé a escribir estas narraciones en 1959, rememorando acontecimientos que para entonces estaban aún demasiado frescos. Los retomé a finales de 2005 en el frescor y la paz de Villa de Leyva, como homenaje a tres mujeres inextinguiblemente unidas a mi formación de niño y adulto: Laura, mi madre, pozo insondable de amor; Toña, entereza, valentía y dureza cuando fue necesaria; Ana María, bondad y generosidad sin límite. Son textos escritos siguiendo, hasta donde alcanza la memoria, las útiles enseñanzas que en literatura me dieran Fernando Velandia y Joaquín Faría en mis remotos años de estudiante en Pamplona. Ha sido una dura pelea con la sintaxis, la concordancia y, en fin, con la gramática, que no ha salido muy favorecida, por lo cual les presento mis disculpas a los gramáticos y asimismo a ustedes mis lectores. Lo que quería decir está dicho con inmenso cariño por las leyendas y la gente que nutrieron aquellos años irrepetibles. Cada uno de nosotros, por don propio, ejecuta todo con gracia… Pericles 1. La idea de trabajar en el pueblo lo atrajo 1 2 1 Llegó al pueblo por fuerza de las circunstancias y mera casualidad. Una variada combinación de situaciones en las que gravitaban con desigual peso las presiones generadas por los malos resultados de Puerto España, almacén de granos del cual dependía el sustento de su padre ciego y tres hermanas, más el acoso de una mujer que decía ser madre de un hijo de él, a todo lo cual se sumó el golpe devastador 3 de haber dejado a su hermana mayor abandonada en el leprocomio de Agua de Dios, lo llevó a aceptar el puesto de guarda de rentas que, por consideraciones políticas con un tío suyo, coronel derrotado de la guerra civil librada 30 años atrás, le fue otorgado por el secretario de Hacienda. –La única vacante disponible, sobrino, es la de ese pueblo –le dijo el mulato coronel con ese tono imperioso que utilizaba para dar por cerrada cualquier cuestión, como si todavía estuviera cumpliendo la última orden del general Benjamín Herrera. La idea de trabajar en el pueblo le atrajo porque iría a la misma región de donde había llegado su madre, fallecida cuando él apenas vivía los primeros años de la adolescencia. A lo mejor, algún 4 otro tío influyente encontraría por allá que lo pusiera en mejor destino. Ignoraba que toda aquella parentela materna profesaba las ideas del partido que había perdido el poder después de 45 años y vivía ensimismada en recuperar, como fuera, algún rastro de la influencia defenestrada en las últimas elecciones. No tenían, por tanto, tiempo para ocuparse del hijo de la hermana blanca que se había casado con un hombre de la frontera, rival de la familia en política, hermano a la vez de un feroz coronel de la insurgencia de final del siglo y, como si fuera poco, mulato de piel oscura. A él le dieron el mismo nombre del coronel, como un homenaje al guerrero de la familia. De modo que por esa rama familiar lo que menos deseaban era verlo, como podría comprobarlo las dos veces que en la capital provincial trató de 5 acceder a sus parientes, quienes negaron perentoriamente tener hermana alguna con descendencia. Entregó Puerto España a un forastero, ennoviado con la tercera de sus hermanas y quien se ganó la confianza del padre ciego con la incierta promesa de que recuperaría las ventas y contraería matrimonio con su hija. –La función de guarda de rentas consiste en controlar la fabricación, el ingreso y el expendio de licores ilegales, clasificación correspondiente a todos aquellos que no salgan de la fábrica departamental o carezcan de la estampilla de impuesto. Nada tiene que ver con la salud pública ni con su origen sino con el fisco y la educación, porque las rentas de licores, ¡ala!, alimentan el presupuesto para pagar los 6 maestros. Con esa perorata como único adiestramiento, impartida por el jefe del Resguardo de Rentas, y un revólver de dotación Smith and Wesson, partió a desempeñar el cargo en una madrugada cualquiera. Saliendo de Cúcuta por el camino de Santiago, se unió a un grupo de comerciantes con 33 mulas cargadas de mercaderías para vender de pueblo en pueblo hasta agotar existencias. Apenas en el tercero de ellos, los accidentales compañeros de viaje se regresaron con las mulas cargadas de café, mientras él hacía dos jornadas por un largo camino de soledades, pegado a montañas altas y peladas, sin sombra para guarecerse del inclemente sol y sin una sola casa donde abrigarse del frío ártico de aquellas noches. Un desfiladero sucedía al otro, una cuesta a una 7 bajada, tierras estériles, sin sembrados, ganados ni gente. Las ocho leguas tuvieron fin cuando apareció el primer cebollal y el agua cristalina en la cercanía de una casa de piso de tierra, que le anunciaron el regreso a la compañía de seres humanos. Las cebollas, de un rojo espléndido, deliciosa acidez, ligeramente picante y forma redonda, se daban en unas tierras amarillas, gredosas y abiertas a los vientos. Aunque no entendía mucho de agricultura, le llamó la atención que en esos peladeros se pudiera cultivar un bulbo tan gustoso. Retornó al camino andando sobre inmensas montañas de caolín en las cuales crece a parches una raquítica vegetación entreverada con manchas blancas que semejan un tapete natural. Más adelante admiró, casi extasiado, sobre el valle arcilloso, las 8 formaciones esculpidas por el viento y el agua, en una zona de colinas erosionadas que simulan solemnes catedrales, castillos artillados, navíos de vela anclados en un puerto sin agua, obeliscos conmemorativos de la fuerza entrañable de la naturaleza, todo cruzado por senderos y pasajes cargados de alucinantes misterios. Siguió camino pegado a un hilito de agua que, a medida de su avance, se convierte en quebradita, quebrada y río. “El Algodonal”, lo llaman los lugareños, nombre inexplicable en tierras sembradas de cebolla roja. Ese río –sabría él después sigue su camino hacia el oriente, despeñándose de la cordillera al llano, convertido en el caudaloso Catatumbo hasta llegar al mar por el Lago de Maracaibo. 9 Necesitó dos jornadas más para llegar al pueblo, asentado en una terraza recostada sobre un bosque florecido, rodeado de colinas cubiertas de pasto y matorrales que proyectan una variedad de verdes según las ilumina el sol. Sobre sus pocas calles, un concierto de casas fabricadas con la imaginería sencilla y honesta de maestros de albañilería, forjados en el aprendizaje de levantar tapias pisadas e instalar puertas y ventanas para que por unas entre la gente, y por las otras la luz y el aire que baja fresco del monte vecino. Por encima de las casas de rojos tejados que suben y bajan con un ritmo caprichoso, según la altura de las paredes y la topografía de la terraza, la vista va hasta rebotar contra el barranco de una estribación del monte. Dos calles principales, tiradas a cordel, corren 10 inclinadas sobre la terraza. Una se pierde en un filo de tierra arcillosa y la otra baja, pasando frente al cementerio hasta encontrar la quebrada. Paralela a ésta corría otra calle con casas más nuevas y pobladores más recientes. Un pueblo sin pretensiones, de gente recia, brava para el trabajo, satisfecha de vivir, fácil para entregar su amistad al forastero, con costumbres y modales anclados en tiempos pasados y una particular forma de hablar, en que todas las palabras tienden a ser agudas y de melodiosa entonación. En el pueblo, los únicos licores de contrabando conocidos eran el trespatadas, aguardiente pobremente destilado en alambiques caseros, y el guarapo, mezcla de melaza de caña panelera y agua, fermentada con 11 pedazos de piña en ollas de barro, de la que resulta una refrescante preparación de ligero amargo y que repone las energías pérdidas en las esforzadas faenas del campo. Los primeros meses se le fueron en decomisarles a los campesinos sus calabazos de guarapo con los cuales él se refrescaba cuando recorría los caminos sin otro oficio que tomar nota, en una libretica de papel importada de Alemania, de los nombres de corregimientos, veredas y fracciones: Guamalito, Astilleros, La Troja, El Noventa, Chimbacú, Culebrita, El Cuaré, Chamizón, El Raizón, Salobre, Orejero, denominaciones asignadas por recuerdos y asociación, sin que faltaran las tomadas del santoral y las de ciudades europeas nunca conocidas, como Segovia, Tirol, Zaragoza y Roma. 12 Por el lado de Flechadero se llega hasta la línea fronteriza con Venezuela por un largo de kilómetros sin contar, hasta dar con la serranía del Perijá a través de una selva espesa que cae a los llanos de Maracaibo, el inmenso lago en que el agua se confunde con el negro aceite combustible. –Esa es tierra de indios motilones –le explicó Armando, uno de los primeros vecinos en acompañarlo en sus andanzas de guarda de rentas–; los indígenas matan a los hombres que la compañía petrolera manda a realizar rondas en esas tierras donde ellos levantan las trincheras de flechas, porque no quieren que se lleven lo que ellos llaman la sangre de la tierra. Las rondas son patrullas que buscan los asentamientos motilones para caerles de sorpresa y matarlos. 13 –Los motilones han sido una raza indígena guerrera que no se ha dejado apabullar desde los tiempos de la Conquista. Desde 1560 se libraron guerras para penetrar en su territorio, tanto desde la Nueva Granada como de la Capitanía de Venezuela, y en la Colonia fueron incontables las expediciones de castigo y sometimiento. Lograron arrinconarlos pero no someterlos. –Los motilones, duchos en la resistencia, combatieron primero a los hombres de Ambrosio Alfínger, que venían de Coro. Y en los años siguientes, a los enviados desde Pamplona, Ocaña, La Grita y San Faustino. Aprendieron en los combates de la Conquista que la emboscada es más efectiva que la lucha montonera, de manera que, escondidos entre los gruesos árboles y la maleza, disparan las 14 flechas de macana que atraviesan las carnes de los buscadores del oro negro, antes que éstos puedan usar sus revólveres y sus rifles. –En ese enjambre de árboles y arbustos, de helechos gigantes, de casa de osos de anteojos, de osos perezosos, de tigrillos, venados y serpientes adormecidas, los hombres blancos que devastaron los poblados indígenas en las llanuras ilimites de la Capitanía de Venezuela encontraron una muralla impensada que contuvo sus afanes de nuevas conquistas. El discurso de Armando fue razón más que poderosa para definir que por ese camino no podía entrar contrabando. Del paisaje lo deslumbró la lujuriosa explosión naranja de los altos y abundantes barbatuscos, florecidos para marzo y abril, en las proximidades de las quebradas que se precipitan 15 hacia el río Magdalena unas, y otras hacia los numerosos afluentes del Catatumbo. Por estos meses, la gente del pueblo organizaba frecuentes paseos de olla a Quebrada Grande. Se metían con el agua hasta las rodillas para recoger las flores naranjas tumbadas por el viento. Algunos ingeniosos lanzaban lazos por encima de las altas ramas de los ceibos, y luego se mecían como si estuvieran en un trapecio, con lo cual provocaban una cascada de copos naranja que, arrastrados por la corriente, llegaban hasta los paseantes o arrimaban en las orillas de arena y piedra redonda. Las flores de los barbatuscos recogidas en estos alegres paseos por la quebrada eran espulgadas laboriosamente entre el final de la tarde y el comienzo de la noche 16 por las mujeres y los niños. Después de marchitarlas en vinagre por tres días, a veces enterradas bajo tierra, las comían revueltas con carne desmechada o rebosadas en huevo. Este plato lo sorprendió gratamente como un potaje refinado. Pero más sofisticado aún le pareció consumir el palmito, cogollo de palma que, al cocinarse, se ponía blanco y adquiría una delicada consistencia, sólo comparable con los espárragos enlatados que vendían en Casa Alemana de Cúcuta. En el pueblo casi nada ocurría. Estaba aislado de la cabecera de la provincia como también de la capital del departamento que, como centros de poder político, por lo menos movían los chismes, los cargos públicos y el comercio. Pero tenía cierto encanto procurado por su ruralismo y su 17 aislamiento. Las costumbres y la manera de hablar de los pobladores acabaron por subyugarlo, aunque en un principio aquello de que le dijeran “ve, bobo” lo desconcertaba porque lo percibía como una sutil forma de insultarlo, hasta entender que se debía a una fórmula arcaica de dirigirse cariñosamente a las personas, equivalente al “ve, lindo” que las traviesas muchachas utilizaban indistintamente con bonitos o feos, con jóvenes o viejos. El acento cantarino, la supresión de la S en ciertas conjugaciones verbales, como “¿cuando llegates?”, “¿cuando vinites?”, y la manía de apodar “güicho” a todo aquel que llevara el nombre Luis, se incorporaron al encanto que lo sedujo a medida que fue admitido como un lugareño más. Alguna vez se pescó a sí mismo utilizando 18 la voz “añoñi”, localismo nebuloso de muy variadas interpretaciones. Un lunes llegaron los místeres y los obreros, con teodolitos, picos, palas y dinamita. Ese día fue como una señal para cambiar su vida. Renunció al puesto y montó una tienda, a la que llamó Puerto España Dos, con sardinas enlatadas, licores, cigarrillos, tabacos, granos y la cola roja fabricada por Buitrago en el solar de la casa. Los místeres anunciaron la prosperidad del petróleo descubierto en el Catatumbo, como lo pregonaba el míster Isakson cada que se asomaba por el pueblo. Con el míster Isakson venía el pastor, un mestizo de piel oscurecida por los soles de tierra caliente, de espejuelos gruesos, diestro en la palabra, a conseguir adeptos para los protestantes 19 adventistas del Séptimo Día, tarea misional que la compañía petrolera juzgaba indispensable para realizar su trabajo de exploración y explotación, con la bendición de Dios y de su omnipresente gobierno. La viuda Bustamante le prestó al pastor la sala de su casa, seducida por el verbo misionero, y con el sano propósito de apuntalar el puesto de Manuelito, su hijo, quien hacía los primeros tanteos para calificarse como trabajador petrolero. La mejor calificación de Manuelito fue su habilidad innata para chapurrear el idioma de los místeres, lo cual lo llevó rápidamente a la no despreciable posición de capataz traductor, haciendo inteligibles las órdenes que daban lo místeres en su enredada jerigonza de inglés 20 salpicado con algunas palabras del español. Desde el puerto sobre el río Magdalena avanzaron sin descanso las palas mecánicas que arrumaban el monte y descapotaban la tierra. Construyeron una carretera que unió a los pueblos entre sí y con el río, con el fin de –navegando por éste– permitirles llegar hasta la Costa o el centro del país, pasando por las innumerables poblaciones ribereñas. Las caterpilar abrían la trocha sin compasión, raspando la tierra con su enorme y afilada cuchilla sobre un terreno arenoso, de suaves ondulaciones y selvático en algunas partes pero fácil de trabajar. Derribar los inmensos barbatuscos y caracolíes con aquellas poderosas máquinas costaba instantes. 21 El ramal de carretera para entrar al pueblo les demandó más trabajo. Usar la dinamita para reventar las enormes piedras que se les atravesaron en el pie de monte. Cuando tenía tiempo, o sea, casi siempre, la gente caminaba hasta el tajo de La Vega para ver con admiración cómo las enormes máquinas removían las piedras y la tierra, y ampliaban el camino antiguo, el mismo que antes recorrían hacia el puerto de La Gloria las mulas cargadas de café, ahora rebautizado como el Puerto de la Sagoh. Los enormes camiones que transportaban los tubos nunca entraron al pueblo porque no cabían por las estrechas calles adoquinadas con piedra redonda extraída de la quebrada. Los conductores llegaban a pie desde El Hoyito, por la subida del 22 Carretero, para hospedarse en la pensión de Rosmira, “Camas y Alimentación”, como informaba el letrero de la puerta. En los dos años que duraron la construcción de la vía y el tendido de los tubos del oleoducto, el negocio se movió como lo había previsto, pero los gringos y los trabajadores se fueron. Sólo quedaron Manuelito y dos operarios en la subestación de bombeo. La estantería se fue vaciando de a poco en poco. Por el carreteable llegaba cada 15 días Manuel Bayona en el automóvil rojo, convertible, de capota de lona empolvada y dos puertas. Este vehículo fue subido a Ocaña desde Gamarra, colgado en el cable aéreo, mucho antes que se hiciera carretera alguna. Pedro Trigos lo adquirió como el único lujo exótico que se permitió en su 23 larga vida de acumulador de fortuna. Lo usaba para recorrer, de ida y vuelta, las dos cuadras que lo separaban del recién fundado club social, del cual era el socio más adinerado. Bayona lo compró como herramienta de trabajo cuando la carretera rompió la montaña y el aislamiento de los pueblos, proporcionando una salida al río. Fue el primero que, sin saberlo, dio una herida aleve al cable aéreo, que lo encaminaría a la extinción. El carro de Bayona traía a los agentes viajeros que ahora sólo venían a reclamar las deudas vencidas a más de 90 días y también a vender chicles, bicarbonato, artículos menores y tal cual pieza de tela floreada para las mujeres, y de dril caqui para los hombres. 24 De la bonanza de los gringos sólo quedaron, como símbolo del fugaz tránsito de la prosperidad, el templo de los adventistas y el sueldo de Manuelito. Bueno, también quedó el camioncito de Líbar. El F2 había reemplazado las mulas para sacar el café hasta el puerto. Hubo una semana en la que Líbar regresó con carga completa. En la plataforma del camioncito, sin estacas, bien amarradas, traía unas cajas que descargaban al pie del chorro del Tigre, al otro lado de la quebrada. La gente del centro se amontonaba en los miradores para ver el descargue, sabedora de que en esos cajones de pino canadiense llegaban las partes de una maquinaria mágica. Las cajas sólo las abrieron cuando llegó el ingeniero mecánico electricista, quien contrató los 25 obreros que levantaron la casa de máquinas e hicieron una acequia casi vertical para entubar el agua; también le dio trabajo a Jesús en calidad de auxiliar primero. Jesús, además de ser hijo de alemán, era un estudioso autodidacta que entendía algo de electricidad y era muy hábil en la resolución de problemas mecánicos. El montaje de la planta hidroeléctrica, con pruebas y tendido de líneas, duró cerca de tres meses. Todas las tardes, cuando Jesús regresaba del trabajo, le preguntaba cuándo estaría lista. Con el compadre Luis Daniel, había entrevisto un negocio que, como decía el ilustrado de Santos,”dejaría pingües ganancias”. Por fin, una tarde, Jesús dio una respuesta lacónica que era la esperada: –El otro mes, dijo. 26 Al día siguiente se fue con Luis Daniel hasta Cúcuta, que era el punto por donde entraban las mercaderías que hacían tránsito por Maracaibo para abastecer los dos Santanderes. A los 10 días regresaron por el camino de los arrieros de ganado con tres mulas y 12 cajas que contenían otro artilugio moderno: los radios, que repartieron entre el almacén de Luis Daniel y la tienda, donde quedaron también los focos de 60, 75 y 100 amperios. “Otro hito de progreso”, sentenció Santos. Un ejemplar del manual de manejo y reparación de los telefunken le entregaron a Jesús con el encargo de que les dijera qué piezas valía la pena tener almacenadas por si se daba el caso de una reparación. Lo primero que Jesús les puso de presente, después de 27 leer el catálogo, fue un error comercial. –No trajeron alambre para las antenas, les dijo. La antena, explicó Jesús, consistía en un alambre que se extendía bien templado en un lugar alto y que bajaba para conectarlo al radio. Sólo de esta manera llegaría la voz al aparato receptor. Los dos se miraron desolados y sin saber qué decir. Por desconocimiento, no incluyeron en las compras un material tan indispensable, pero la solución técnica la dio Jesús con su habilidad de autodidacta. –Las haremos con alambre que dejaron los místeres en la subestación. 28 Don Enrique y el señor Sánchez fueron los únicos que compraron radios antes que pusieran a funcionar la planta. El primero los había conocido durante sus años de estada en Bogotá y permanecía ansioso por tener un medio que le permitiría estar al tanto de las noticias al instante, sin esperar a que cada 15 días le llegaran los periódicos atrasados que le mandaba un amigo desde Barranquilla. Ahora, de verdad, se podría saber lo que pasaba en Bogotá y en Europa, donde un alemán asolaba al resto del mundo y acababa con los judíos. Cuando estuvieron en Cúcuta, se enteraron de que este alemán pretendía ser el dueño del mundo; tenía descomunales ejércitos, con barcos submarinos, aeroplanos de combate, tanques de guerra, y, para más, estaba aliado con los comunistas de Rusia, un país tan 29 lejano que no aparecía en el mapa del mundo que colgaba en la oficina del Director de la escuela. El día en que prendieron la planta y se encendieron las luces, la tienda estaba completamente llena, y afuera, en la calle, la gente llegaba hasta el otro lado, lo cual contrarió mucho a doña María, porque al salir para el rosario vespertino en la iglesia casi ni puede abrir la puerta. El foco se encendió de repente. Una luz blanca y brillante, como lucero de la mañana, se extendió por el establecimiento, por encima de los plátanos, de los bultos de maíz, de arroz, de fríjoles y de lentejas. Se iluminaron la panela, los paqueticos de café, de azúcar y fideos, pero fue sólo por un momento. Después la luz se puso amarilla como de mecho, y otra vez brillante y de nuevo de un 30 amarillo mortecino. Luis Daniel no quiso prender el radio porque Jesús le había explicado que la corriente debía estar estabilizada, según decía el catálogo, para que no se quemaran los tubos del telefunken. A la primera exclamación de asombro siguió un silencio frágil que se partió en murmullos cuando la brillantez de la luz se mantuvo constante. Otra exclamación de asombro y de miedo hizo inaudible la voz del locutor. La gente se arremolinó sobre la puerta, tratando de escuchar algo del ruido que salía de la caja alta, a través de la rejilla como ventanita ubicada en la parte de arriba. – ¡Cállense, carajo, y oigan! –gritó para calmar a la pequeña multitud que, apilada como granos, se esforzaba por constatar este 31 segundo milagro de la tecnología. Se oyó entonces la voz que decía: “El gobierno polaco le solicitó al Primer Ministro inglés la ayuda convenida en el Tratado”. Pero no se escuchó más. La voz se extinguió y se impuso una oscuridad más oscura que todas las que se habían conocido en los 300 años anteriores. Prendieron las velas de cebo y quedaron a la espera. Don Julio entró con el radio. Lo puso encima del mostrador, y con voz ronca y rabiosa dijo: –Esta joda no suena. Me dan otro o me devuelven la plata. –Es que se fue la luz, dijo con firmeza José, y Luis Daniel lo respaldó: –Claro, Julio, se fue la luz. 32 – ¡Ahhh, sí, vergajos, a mí no me engañan porque con la luz prendida tampoco habló! Cuando don Julio entraba en cólera, su voz sonaba igual que los bramidos de los toros cebúes que criaba en Lontananza, su finca de las tierras bajas. En el mismo instante en que don Julio bramaba su reclamo, brilló otra vez la bombilla y se oyó la voz del radio, refiriéndose a algo que habría dicho el señor presidente de la república para condenar el atropello que el alemán cometía con los polacos. Don Julio no dejó que se oyera mucho porque de un jalón tomó el radio, sin apagar y sin desenchufar del tomacorriente, y se lo llevó arrastrando el cordón, mientras la gente se apartaba reverentemente, como para no dejarse tocar del cable por el que 33 corría la fuerza poderosa y misteriosa que alumbraba la noche y hacía hablar a una caja de madera repleta de tubos luminosos. Conectaron el otro radio, el que don Julio había dejado encima del mostrador y que lanzaba al aire las notas alegres de la rumbita criolla de moda, aquella que dice “De Chiquinquirá yo vengo/ de pagar una promesa”, y que ya les era familiar porque la interpretaba la banda de Catalino Castilla en la retreta de los sábados en la tarde. Afuera, un rumor de alivio, confianza y admiración caminó calle arriba. –Es que Julio no lo había prendido, explicó. –Váyase, Luis Daniel, y enséñele cómo se enciende, no sea que se tire el aparato. 34 Cuando Jesús se fue con el mecánico electricista para apagar la planta, hacia las 9 de la noche, según lo dispuesto por el señor Alcalde, ya las mujeres estaban tirando del brazo a los maridos embriagados de aguardiente y euforia, y algunas, más atrevidas, con ánimo más convincente, les decían: –Eso mañana viene y se compra uno, que don José se lo fía. Esa noche vendieron tres radios de riguroso contado. Al día siguiente ya no quedaba ninguno, de manera que resultó ineludible el viaje para traer más radios. Esta vez optaron por ir a Bucaramanga, por la carretera de La Gloria, el puerto sobre el río Magdalena, donde tomaron una lancha que los llevó hasta Puerto Wilches. De allí, en un tren que se bamboleaba 35 sobre la angosta carrilera, llegarían a su destino comercial. Optaron por esta ruta aconsejados por Líbar, quien les explicó que así no tendrían que usar mulas sino vehículos de ruedas. Durante meses, la vida del pueblo cambió. El Club Montecarlo, donde se reunían los hombres a jugar billar, cartas y dominó, permanecía vacío. La gente, después de la 6 de la tarde, hora en que Jesús arrancaba la planta, según lo ordenado en un decreto de la Alcaldía, prefería quedarse en la casa después de comer arepa sin sal, rellena de queso costeño, acompañada de una taza caliente de aguapanela. Al siguiente día cruzaban sesudas opiniones sobre los acontecimientos que les narraban en el radio, muchos de los cuales les resultaban casi increíbles, como aquel de la bella mujer descuartizada. 36 A él le pareció que este acontecimiento de sangre y terror desbordaba los límites que debían tener en el radio para contar algunos hechos, pues la minuciosidad con la cual se detallaban la aparición, en uno y otro sitio de la ciudad capital, de las partes del cuerpo de una hermosa joven asesinada en un crimen pasional, le causó un desesperanzador impacto. El homicidio había sido cometido por un italiano celoso, quien quiso desaparecer el cuerpo descuartizándolo y arrojando los pedazos en arrumes de basura. Por primera vez lo asaltó el temor de que la continua comunicación de sucesos criminales terminaría por perturbar la tranquilidad del pueblo. Entonces se propuso no volver a comentarlos con sus amigos en las bancas del parque ni en los paseos a la fábrica. 37 Pensó que ignorarlos sería la forma de ponerle talanquera a la violencia, que, preveía por intuición, pudiera extenderse como terrible avalancha por intermedio de la “ondas hertzianas” a que se refería con tono doctoral el locutor de la noche en el programa de historias de terror. 38 39 40 2. “Saltamos hoy y nos disponemos a luchar” 41 42 2 De los acontecimientos relatados por la emisora, Santos, el mayor de sus cuñados, sacó la conclusión de que las noticias de la radio debían ser complementadas con juiciosos comentarios que sirvieran de guía criteriosa para sus coterráneos, de manera que éstos actuaran con un buen conocimiento de causa. Así, pensó que lo mejor sería sacar un 43 periódico, porque la palabra escrita, por su permanencia, daría ocasión a la reflexión antes de la acción. Esa misma noche, en la cantina, Santos le puso al periódico el pomposo nombre mítico de Apolo, Literatura y Variedades, y designó a Octavio como redactor, reservando para sí el titulo de director. Ambos, él y Octavio, consumieron tres botellas de aguardiente mientras planeaban su empresa periodística. Lo primero, fijar la línea editorial, que no podía ser otra que contribuir al desarrollo económico y moral de los pueblos. Octavio opinó que lo moral primaba sobre lo económico, pero Santos lo desarmó con una apreciación pragmática: 44 –Si no hay progreso económico, la moral sobra. Para los dos periodistas en cierne, llenos de entusiasmo e iluminados con las emanaciones del licor, la planeación de Apolo, Literatura y Variedades derivó hacia el primer editorial, que redactaron con ingenua retórica: “Saltamos hoy y nos disponemos a luchar: no ávidos de prestigio sino rebosantes de fervientes anhelos por la prosperidad de este pueblo; no esperando conquistar laureles sino ser útiles a nuestros asociados y servir de factores para ayudar a destruir la enervante atonía en que, por indolencia, vegetamos. Que nuestra labor sea fecunda sólo depende de la atención que del público merezca nuestra humilde empresa”. 45 Lo de la “enervante atonía” fue otra imposición de Santos, pues Octavio se inclinaba por “servir de factores para construir nuevos sueños”, idea que Santos declaró inválida porque “enervante atonía” se asociaba e identificaba mejor con el carácter que se proponían imprimirle a Apolo, Literatura y Variedades como vehículo de cultura. Dos días después, sin que su ánimo hubiera disminuido un ápice, escribieron a Fierabrás, tipógrafo y periodista de la capital provincial, para que les aconsejara sobre el tamaño, la tipografía y una tarifa para los avisos. El precio por número y por la suscripción hasta por cinco números lo tenían muy claro: dos centavos para el primero y cinco para los segundos. Los remitidos por columna, a 10 y medio centavos. 46 El Club Montecarlo, administrado por Ernesto, el hermano de Octavio y donde se gestó y parió Apolo, Literatura y Variedades, fue el primer anunciante como una manera de pagarse el propietario la deuda del consumo etílico del director y el redactor. La respuesta de Fierabrás a sus inquietudes de editores novatos no dejó elección posible. Decía: “Estimado Santos: Si tenés pesos para invertir, recomendaría un tabloide, pero como sé que no los tenés, porque entonces no te alcanzaría para el aguardiente, recomiendo un dieciseisavo doble, lo que te dará cuatro páginas, para que en la última pongás los avisos. Éstos deben ser del comercio del pueblo, porque los anunciantes de la nación están muy lejos y te 47 gastarías más de lo que vale el aviso para cobrarles. Mandalo a imprimir en Convención, para disminuir los gastos de transporte que tendrías si yo fuera el impresor y porque, además, así mantendremos nuestra amistad”. Para Santos, la última frase le pareció una apostilla no pedida. Quería decir: “Mantendremos nuestra amistad aun después de tu quiebra”, y retrataba el espíritu previsivo, calculador y poco optimista de su amigo Fierabrás, quien diplomáticamente lo remitía a Tipografía Santander, del pueblo vecino. Santos, el mayor de los seis hijos de Elías y Feliciana, campesinos de modestos recursos que se esmeraron por darles educación elemental a sus hijos, era de lejos el más inteligente, con una densa preparación de autodidacta, y 48 también un bohemio y mujeriego irredimible. Santos vivió sus años de juventud en la capital provincial, ejerciendo el oficio de contabilista, muy solicitado para entonces. Allí se unió a un grupo de intelectuales, entre ellos el poeta Adolfo Milanés, cultivadores del estilo romántico italiano que sedujo a los literatos del siglo XIX y principios del XX. Y en uno más de sus incontables escarceos sentimentales se enredó con una viuda rica a la que le llevaba la contabilidad de los negocios heredados. Su vivencia, la literaria, se reflejó en Apolo, Literatura y Variedades, cuyos textos le daban vía libre al vuelo creativo del director y del redactor, y poco se ocupaban de las noticias que lanzaba al aire el radio, como fuera el propósito inicial. En el primer número (en el 49 que a Santos le cambiaron el nombre por el de Tantos, y al Club Montecarlo por Norte-Carlo), con el título de “Palabras”, apareció en primera página, después del editorial, un inspirado texto lírico. “Dentro de mi pecho todo es grande, todo empuja, todo se alza y alumbra, todo llora y ríe. Suelo hacer, hasta del negro dolor, un cielo en que me pierdo y hundo, a ti, que eres la noche con dos astros, el más bello día del ecuador”. Aquello de “la noche con dos astros” dio mucho que decir, pues para unos se refería a los ojos y para otros a los pechos de una dama que, por cierto, a más de uno tenía envuelto entre los encajes de sus atributos físicos. En el primer número de Apolo, Literatura y Variedades se daba 50 cuenta de la presentación de la Compañía Dramática Cubana Cardeño, que puso en escena, según dejó constancia en su reseña don Luis de Argüella, seudónimo de Octavio, la “delicada obra en tres actos y en verso Flores y perlas”, de Luis Mariano de Larra. Los artistas se esmeraron lo suficiente por agradar al auditorio, recibiendo de éste delirantes aplausos que se sucedían con deliciosa celeridad”. Escribir amparado en seudónimo estaba de moda y le permitía al autor darse ciertas ínfulas, así como apropiarse de algún notablato otorgado por la letra de imprenta y sin tener que pagar réditos a monarquía alguna, de manera que en la hojita periódica pululaban los seudónimos. La llegada al pueblo de estas compañías de teatro, por lo regular de origen europeo o cubano, 51 dependía del trabajoso camino que hacían al interior del país tomando un barco de vapor si había un contrato prometedor, o una lancha si se trataba de aventureros de la comedia, que armaban la „compañía‟ un día antes de partir de La Habana. En este último caso, en la medida en que suponían que hubiera audiencia en los poblados sobre el río, dejaban la embarcación para emprender cortas giras que les permitieran reponer los fondos agotados en pasajes y vituallas. La Compañía Dramática Cardeño hacía parte de las usuarias de las lanchas, y su primera actriz, doña Rosario P. de Cardeño, ofrecía una presentación en beneficio de la parroquia con “la bella zarzuela Puñao de rosas”. En esta primera edición de Apolo aparecieron cuatro avisos de comerciantes que ofrecían 52 “artículos americanos, mercancías de primera clase, géneros blancos, objetos para regalos y muchas cosas más imposibles de enumerar” y el de “La Alianza, Fábrica de Aceites –Capital $14.000.00, productora del sin rival aceite de ricino”. Esta fábrica procesaba la semilla de higuerilla o tártago para elaborar un aceite de aplicación como vermífugo o como lubricante. Para la segunda edición, el nombre y el apellido de Santos figuraron correctamente y se enmendó el aviso del Club Montecarlo. Este número de ahora abría con un encendido editorial en respuesta a las sátiras y las murmuraciones con las que algunos habían recibido el primer ejemplar. Se titulaba “¡Venid... los maestros!” y terminaba con una invocación: “Abandonad, arrojad lejos de vosotros los execrables 53 instrumentos del pasquín y la murmuración; venid con la noble franqueza de los que sienten compasión por los que nada saben: así, habréis hecho una obra de filantropía. ¡Venid... los maestros!”. A Santos le causó mucha desazón que su editorial fuera empañado por un monumental error ortográfico. En un remitido sobre la tienda del señor Salomé Campo Obregón, el tipógrafo escribió el titulo como “Invación” –con C y no con S. Ya imaginaba el banquete que se darían los anónimos críticos de Apolo con el garrafal lapsus, por lo que tomó la decisión de que, aun si subían los costos, acudiría a los servicios de su amigo Fierabrás, quien nunca permitiría que de su imprenta salieran tales atrocidades. 54 Pese a la voluntad de amigos y anunciadores, Apolo, Literatura y Variedades sucumbió antes de su quinta edición, cuando Fierabrás descargó telegráficamente un latigazo terminante: “O pagás el cuarto o cabras no dan leche”. Quedó pendiente el mejor editorial, con razonamientos relacionados con la actualidad política de aquellos años en lo que se hizo presente un dejo de frustración hacia los gobiernos de sus copartidarios. Era un llamado a la gente para que no se dejara arrastrar por falsas ilusiones vendidas por los políticos en busca de votos. “Diez años después de la llegada del partido al poder –decía el escrito– seguimos esperando, como rebaño de corderos, que los líderes cumplan con todo lo prometido. Y ahí vamos a 55 quedarnos porque el poder fue conquistado para la burguesía de ganaderos, comerciantes e industriales, y no para el pueblo del que hace parte la inmensa mayoría de los habitantes del municipio. Es vana toda esperanza de cambio cuando los nuevos líderes son los mismos que se enriquecieron durante la hegemonía haciendo negocios con los gobiernos de la época o bajo su protección. Pasado el embeleco reformista del segundo período del partido, ha llegado el momento, en este tercer período, de darles gusto a los asustados burgueses con leyes y decretos que les proporcionen seguridad jurídica para seguir manejando la economía del país y la cacareada cuestión social a su acomodo, y no de acuerdo con las legítimas aspiraciones de los pobres. Nuestros copartidarios deben aceptar la cruda realidad: al poder 56 llegaron los santos que mandan, los que detentan la riqueza, no los que tienen necesidades de techo, educación y tierra. Entonces no hay que pensar en desquitarse con los godos de Convención o Gramalote sino exigir con ellos la atención de nuestras muchas necesidades, que, como van las cosas, serán burladas por el santo copartidario que nos gobierna”. De ser impreso el editorial, Santos se hubiera ganado una reprimenda de don Enrique, que tenía por el más ilustre y epónimo patriota al Presidente, su amigo desde cuando vivía en Bogotá y colaboraba en el diario del cual aquél era propietario y director. Santos, que tenía aversión por el Presidente que ostentaba su nombre como apellido, advertía con frecuencia que el suyo provenía de la simpatía de su 57 padre por el general Santos Gutiérrez y no por el del Presidente, que, a su entender, había resultado tan godo como los gobernantes de la hegemonía. Para Santos, las reformas emprendidas por el segundo presidente de su partido ponían al país en el camino de la modernidad, robusteciendo las instituciones pero quedándose cortas en lo social, tanto que no alcanzaban a producir cambios de trascendencia en la vida de los municipios. Consideraba que la Ley de Tierras era un caramelo para los campesinos, pues carecía de los alcances de una reforma agraria. “Los que mandan –decía– mantienen la creencia de los encomenderos, de que a la tierra sólo le sacan provecho los ricos”. Miraba con desdén las medidas del tercer gobierno liberal, que le parecían encaminadas a limar lo 58 que tuvieran de ásperas para la burguesía latifundista, los comerciantes y la industria. Santos, después de su aventura periodística, sentado frente a un plato de ajiaco de fríjoles con rullas de masa de maíz blanco, trocitos de plátano verde y yuca, al que le daba sabor un buen pedazo de murillo, consideró llegado el momento de atender la invitación para llevarle la contabilidad a un hermano menor que con las ganancias de un premio de lotería había montado un almacén de repuestos para automotores en la capital departamental, a la que en el pueblo, con mucha gracia, llamaban Guasimia porque así la bautizó don Enrique en su novela. La mamá Chana aprovechó para encargarlo de la reclamación por regalías petroleras a que creía tener derecho su familia, pues de 59 antiguo ésta poseía títulos sobre una propiedad nunca conocida ni explotada, enclavada en las selvas de los motilones, dentro de la concesión que el Gobierno le asignara a un ilustre general de las muchas guerras libradas en el siglo XIX. Le entregó un voluminoso atado de documentos con la hijuela del emperador Carlos V, a la vez Rey Carlos I de España, que otorgaba la propiedad de las tierras, las operaciones de venta que afectaban la tenencia, y las partidas de matrimonio, bautismo y defunción de una larga parentela signada por la longevidad, en la que el muerto más joven apenas cumplía 69 años cuando, haciéndose el aseo matutino, se cayó de un barco de vapor en el río Magdalena y se ahogó. 60 Elías y Chana atribuían esa longevidad a razones de raza, sin reparar en que el uno era blanco y la otra mestiza. En las andanzas por parroquias en busca de partidas eclesiásticas, Chana vino a descubrir que sus abuelos contrajeron matrimonio a la „avanzada‟ edad de 48 años, cuando ya la abuela había parido 18 hijos. Ese hallazgo perturbó mucho su conciencia porque tenía la firme convicción, heredada de su señora madre, de que primero era el matrimonio y después los hijos. El golpe moral fue de tal naturaleza que por años ocultó los papeles en lo profundo del baúl de la ropa limpia, de modo que ni Elías ni sus hijos llegaran a saber que, a pesar de sus pomposos apellidos Uribe, Rivera y Rivadeneira, en sus ancestros 61 figuraban progenitores en unión libre. Nunca pudo explicarse el pecado de los abuelos, que si bien había sido enmendado con un matrimonio tardío, en su pensamiento de honrada mujer del campo no parecía justificable bajo razón alguna, ni siquiera la que le dio el padre Heriberto cuando le dijo: –Chana, en ese entonces la gente se casaba cuando podía, y ese “podía” se relacionaba con la llegada de misioneros desde Santa Marta, que no era cosa de todos los días. Al entregarle los documentos a Santos le reveló el terrible pecado de los abuelos –por el cual había demorado tantos años la reclamación–, y él, con su acostumbrado temperamento iconoclasta, soltó una estrepitosa carcajada que le hizo temer a ella 62 que todo el pueblo, al final, conocería el temido secreto. – Claro, para vos es cosa de risa porque estás acostumbrado a tener hijos en pecado, pero para mí y mi familia esto es un asunto de honor. Se lo espetó arrogante y rabiosa, recordando sus apellidos Uribe, Rivera y Rivadeneira, mancillados por las copulaciones sin previo enlace matrimonial, conocidas a la hora de nona, cuando ella había estado orgullosa de llevarlos, cosa que le restregaba Elías cada que para torearla éste le recordaba que el suyo había llegado a la región con las hueste del conquistador Jiménez de Quesada, como hacía constar nada menos que el muy sabido historiador de la provincia. En ese solemne momento en que le entregaba a Santos el secreto tan celosamente guardado, se percató 63 de que finalmente los ancestros de Elías eran los adjudicatarios, con hijuela real, de las tierras que se proponía reclamar por intermedio de su hijo, lo cual a sus ojos convertía en más valioso el apellido Cañizares de su esposo que sus Uribe, Rivera y Rivadeneira. Pero ni por esas abandonó su arrogancia, que le venía por sangre, lo mismo que la longevidad de sus antepasados. Reuniendo las fuerzas de su carácter y apelando a su siempre impuesta autoridad de madre, le hizo prometer a Santos que ni en la más tremenda de sus borracheras revelaría el feo pecado que empañaba el honor familiar. Y así lo hizo Santos, quien, pese a su bohemia, profesaba un sagrado respeto por las pocas solicitudes 64 maternas. La reclamación de las regalías nunca se hizo. Se decía en la familia que Santos había dejado los papeles como prenda de una deuda de cantina, en uno de los muchos pueblos por los cuales pasó en busca de su nuevo destino. Sólo después de la muerte de Chana, su nieta mayor encontró en lo profundo del baúl de la ropa limpia el atado de papeles que, sólo Dios sabe cómo, volvió a ese lugar. Santos nunca se encontró a gusto con su hermano, cuyos intereses intelectuales y bohemios no compaginaban con el afán de trabajo y de hacer dinero que aquél se imponía. Por tal razón, prefirió dejar el puesto y conseguir otro en la Contraloría Departamental bajo la protección de Pedro Fuentes, compañero de tragos e inquietudes. 65 En estado de semisobriedad escribía notas para el periódico local Democracia, las cuales firmaba únicamente con su apellido, sin poner jamás sus nombres de pila. Si alguien le preguntaba por qué no usaba también sus nombres de pila, respondía con soberbia: –Porque todos saben que el único Cañizares que escribe soy yo”. En Cúcuta recuperó una de sus más queridas aficiones de los primeros escarceos intelectuales: escudriñar la historia de la Conquista y la Colonia. Buscaba con afán huellas, vestigios de lo que debió ser la resistencia indígena, pues no daba por sentado que los aborígenes se dejaran avasallar fácilmente por señores de a caballo, ni por los mosquetes ni por los perros bravos. 66 La muerte de Alfínger a manos de los chitareros y las batallas de La Gaitana no podían ser las únicas muestras de entereza de los nativos. De la mano de don Juan de Castellanos y de Lucas Fernández de Piedrahíta, seguía los pasos de los conquistadores con el deseo de desmontarlos de la grandeza que les atribuían los historiadores oficiales. De 5 de la tarde a 7 de la noche, encerrado en la biblioteca de la Contraloría Departamental, llenaba cuadernos Patria de 50 hojas con noticias de la rebelión de los yalcones, los paeces, los sutas y tausas, los simijacas, los panches, los muzos. Ponderaba la tenacidad de El Ocabita y Lupachoque, que en tierras de Boyacá les dieron dura brega a Pérez de Quesada y Suárez Rendón. Tenía la firme convicción de que los aborígenes eran seres 67 de mucho mérito, y no los timoratos que conquistadores y colonizadores se empeñaron en doblegar y extinguir con el pretexto de que no alcanzaban la categoría de humanos. Apreció que Juan de Castellanos fuera más justo con la población indígena que los historiadores de la Academia. Castellanos, con sus descriptivas endechas, inflamó su llama reivindicatoria de las tribus originales de América. Cuando hizo el hallazgo de la genealogía paterna que lo llevó a establecer su ascendencia en uno de los 11 soldados de apellido Cañizares a quienes Jiménez de Quesada les otorgó tierras en Ábrego y Ocaña, apenas asentó el hecho en sus apuntes, como para no desviarse de su objetivo: la gloria de los aborígenes. 68 Convirtió la acción de los sutas y tausas, enfrentando a los españoles en el Peñón de Tausa, en un relato épico en que describió cómo los caciques llevaron a su gente hasta la meseta detrás del peñón inexpugnable, para impedir que los mantuvieran en la cruel servidumbre de los socavones de las minas de carbón. Los caciques, con más de cinco mil guerreros con todas sus familias, víveres y pertrechos para permanecer en el sitio por largo tiempo, proclaman en su fortificación natural que los muiscas de Suta y de Tausa son libres y detestan el intolerable dominio de los conquistadores. Santos execra el nombre del capitán Juan de Céspedes como el del bellaco a quien los caciques contienen durante un año largo a punta de piedras y flechas. Fascinado, cuenta que el tausa 69 Nantuc, mancebo valeroso, lucha cuerpo a cuerpo con el español Barranco, que en una lechosa madrugada logra trepar por el empinado desfiladero y casi coronar la meseta. Allí Nantuc arremete contra el español, lo despoja de la espada, que cae a trompicones por el precipicio, lo golpea sin piedad con sus puños de piedra, mientras los acompañantes del soldado huyen espantados ante la fiereza del gigante que se les opone. En su huida, los españoles ruedan al abismo y sólo uno queda para referirle al capitán Céspedes el fracaso de la operación, que el soldado adoba como un ataque despiadado de 300 indígenas para así ocultar el espanto que produjo en sus huestes la faena guerrera de Nantuc. Una y otra vez, los de España intentan subir por la escarpada 70 senda, custodiada por tan solo cuatro indios que les arrojan piedras y flechas para detenerlos. Heridos y desanimados, los soldados pasan meses en estas escaramuzas en las que no pueden usar sus espadas y sus ballestas. Al cabo de más de un año, Céspedes consigue con artimañas la rendición de las dos tribus. Santos acude al capitán Jerónimo Lebrón para contar cómo Juan de Céspedes engaña con falsas promesas y seguridades a los caciques de Suta y de Tausa, alcanza la cumbre, y a la confianza de los nativos responde pasando a muchos de ellos por el filo de la espada sin importar su condición, y ordena despeñar a 500 guerreros muiscas para vengar la humillación a la que fuera sometido por los caciques y su gente durante más de 365 días. 71 Un Santos apasionado, enfervorizado y reivindicativo remata su narración con la aparición fantasmal del cacique de los tausas, que en furiosa diatriba acusa a Fernández de Piedrahíta de mentiroso por defender a los salvajes señores de la Conquista y dar una versión acomodada, en la que Barranco es el héroe y las tropas españolas dignos vencedores de hordas bárbaras. El cacique fantasma profetiza que llegará el tiempo en que el dios y la diosa Chía engendrarán al caudillo que habrá de liberar sus tierras del oprobio que significa el sometimiento, y por milenios les devolverá a sus gentes desposeídas el dominio de los territorios de la papa, el maíz y los venados. 72 En otros apuntes figuran los gandules y los nimayas librando batallas valerosas con españoles a caballo, sin arredrarse ante los supuestos monstruos. Cuenta que, para burlarse de los españoles o para conjurarlos o como nuevo Caballo de Troya, en medio de un maizal con cañas, hojas de maíz y ameros, levantan en tamaño natural un caballo con su jinete que los europeos confunden a la distancia con uno de los suyos. Creyendo que los convoca a seguirlo, van en su búsqueda para descubrir que se trata de un muñeco y huyen despavoridos, pensando que se trata de un ardid para emboscarlos. Santos rompió la tradición longevidad en su familia más por culpa del licor que por la mala suerte a la cual quisieron atribuirle su deceso los compañeros de parranda. En la medianoche de 73 una de sus épicas borracheras, se metió en la alberca del lavadero abrasado por la fiebre y el agobiante calor cucuteño. A las 6 de la mañana, su cuñada lo encontró declamando poemas de su amigo Milanés en el delirio de una neumonía de las de antes, tan brava y definitiva que las abundantes dosis de la recién descubierta penicilina no pudieron frenar. La hora en que lo halló su cuñada preso de las fiebres fue la misma en que diariamente cumplía su ritual de dipsómano empedernido, cuando con el primer trago de aguardiente recitaba: ¡Te perdono el mal que me haces por lo alegre que me pones! 74 75 76 3. El muy distinguido grupo de las fuerzas vivas 77 78 3 Luis Daniel, Bernabé, Catalino, Emilio, Federico, el párroco y el maestro conformaban el muy distinguido grupo de las fuerzas vivas del municipio, con el desempeño de una misión cuyo mandato proviene de un poder no identificado pero muy respetable. Por tal razón, y así no lo quisieran, estaban convertidos en cabeza del pueblo, esto es, en el eje sobre el 79 cual giraban las decisiones trascendentales en la vida entera de la población. Las mujeres no eran admitidas porque carecían del derecho al voto. Cada uno tenía sus méritos para estar en cónclave tan selecto. Luis Daniel, hijo de Bernabé en la condición de natural, como graciosamente se llamaban los vástagos tenidos en unión libre, ejercía el comercio de trapos, artículos finos y joyería. Su madre, apaciguadora de un carácter tempestuoso, rasgando en guitarra bambucos y pasillos, lo había puesto en contacto con obras como El pájaro azul, de Metternich; El pobre negro, de Rómulo Gallegos; y La Vorágine, de José Eustasio Rivera. Se trataba de novelas recién publicadas por una editorial de Medellín y que llegaban a sus manos a través de un librero 80 itinerante. De ella, Luis Daniel tomó su vocación por los libros y el interés por la comunidad. Bernabé, el padre, estaba dedicado al oficio de boticario. Adquiría sus conocimientos sobre fármacos en la lectura del vademécum, y en catálogos y revistas. Ejercía su función con dedicación de sacerdote, tratando de procurar medicamentos de laboratorio o mezclas recomendadas que componía detrás de la estantería. Se atrevía a diagnosticar sobre dolencias leves y enfermedades conocidas, como una forma de ayuda en ausencia de médico. Catalino, músico, pintor y bohemio, recibía la admiración que se les profesa en las comunidades rurales a quienes se desempeñan en las artes. Emilio, general, y Federico, coronel, vivían rodeados 81 de respeto por su desempeño guerrero. pasado La reunión, citada en julio, antes de las fiestas patronales, tenía un cometido trascendental y por tal razón fue invitado don Enrique, quien en materia de autoridad oficiaba con alto nivel por sus conocimientos y su notable capacidad de discernimiento. Se trataba, nada más y nada menos, que de dejar en claro el nombre de las calles para contar con una nomenclatura clara y precisa, indispensable con la llegada del correo aéreo. Para algunos, eso del correo aéreo, igual que la radio y la carretera, constituía un inmenso jalón de progreso y desarrollo. Ya no dependerían del esporádico arribo de Rito para recibir con retraso la correspondencia de los pocos familiares que residían en 82 otros pueblos y ciudades. Para don Enrique significaba la llegada más o menos regular del periódico y las revistas, sobre todo la de poesía que editaba en Bogotá su amigo Aurelio Arturo; para Luis Daniel, la oportuna llegada de los comunicados y los discursos enviados por la dirección del partido desde las capitales, tanto del país como del departamento. Para Bernabé y sus compañeros del comercio, el asunto resultaba menos bueno, pues implicaba que perderían un pretexto para sus pagos atrasados. No sería lo mismo escudarse en las demoras del correo transportado por Rito, que en un avión que aterrizaría en el aeródromo abierto por la petrolera en Ayacucho, a menos de cuatro leguas de carretera. Que el avión también llevara pasajeros era lo de menos, porque muy pocos de ellos –tal vez la atrevida 83 de Celina sería la única– se subirían a un aparato de esos para viajar entre las nubes. Seguro mató a confianza, y lo seguro estaba en ir a cualquier parte pegados a la tierra por la carretera o por el río, en embarcaciones que no se alejaban mucho de la orilla, pues por algo se habla de la madre Tierra y no de las madres nubes. El avión estaba muy bien para llevar cartas y encomiendas, pero gente, ¡caramba! parecía muy arriesgado y peligroso. Las calles del pueblo, sin ser numerosas, se prestaban a equívocos porque los nombres que les dieron algunos guasones reemplazaron con el correr del tiempo las denominaciones oficiales determinadas por alcaldes y concejales. Por ejemplo, ya imaginaban si Torres escribía Calle Tripaciega Nº 42. Con esa dirección, en el correo se 84 echarían a reír hasta convertirla en el sobrenombre del pueblo y tendrían que andar por ahí con el burlón gentilicio de tripiciegos. El grupo comenzó la sesión sin ningún rito inicial, pues se consideraba que, no siendo legalmente establecida una institución, su proceder corresponde al de amigos y servidores de sus coterráneos. Luis Daniel abordó el tema: –Las calles como tales, según lo tiene averiguado Armando, son seis: la primera es la que viene por el camino principal, el que algún día será carretera y acortará la distancia con la capital de la provincia. Esa la llamamos del Hoyito y sobre su eje se ha formado el barrio que lleva su nombre. Un pedazo de esta calle se llama El Topo, por el letrero de 85 una tienda en la que su ingenioso propietario anunciaba “Aquí topo plátanos, yuca…”, y seguía la retahíla de las tales y cuales cosas que allí se vendían. Bernabé, como buen conocedor de la historia comercial, lo interrumpió: –Ese nombre está más que bien puesto. Enmendó el de antes, que era Punta e‟ Bollo, que tenía cierto olorcito escatológico. Todos estuvieron de acuerdo en que El Topo estaba bien, pero muy bien, porque el otro se asociaba con el rústico nombre que los campesinos de la región le dan al bolo alimenticio una vez defecado. Luis Daniel continuó: –Esa Calle del Hoyito, cuando pasa la quebrada de San Rafael 86 voltea hacia el norte y se nombra entonces Calle del Tigre, y en seguida se llama del Coco. Sin más interrupciones, Luis Daniel se extendió en una muy detallada información. –La segunda calle, la de Ricaurte, en honor al héroe de la independencia, no tiene más de tres cuadras y está dividida en dos partes: la primera, llamada del Auxilio, y la segunda, del Silencio, que también se conoce como Calle del Sobaco porque los descuidados vecinos la dejan ensuciar y llenar de malos olores. –La tercera se llamó Calle Real y antes Carrera de la Capital, hasta que en honor del Libertador se le puso Calle de Bolívar para perpetuar su recuerdo, ya que éste parece ser uno de los pocos pueblos de la república por los que 87 no pasó el prócer insigne. La calle nace en El Cerrito, que hoy se conoce como Terraza, y termina en la esquina del cementerio o Calle del Panteón. –La cuarta calle es la de Santander, que empieza en un punto que se llamó El Saque porque allí sacaban aguardiente. En su cuadra más empinada se le dice El Carretero, y cuando se escurre abajo de la plaza la conocemos como Pueblo Nuevo y después Pique e‟tierra. –La quinta es la calle del Magdalena, que nace en el Chorro y termina en Cantarranas, nombre muy a propósito porque al final de la acequia se forma un pozo para deleite de estos animalitos, como también de los niños que chapotean ahí. 88 –La sexta y última es La Pesa. Esta calle muestra que el desgreño administrativo tiene los años de la mazamorra. La mandó abrir un cabildo del siglo XIX y se votó una partida de 200 pesos para el proyecto que se quedó en eso. Sobre sus terrenos, unos vecinos ampliaron los solares de sus casas y finalmente se construyó La Pesa o mercado de carne. A esta le pusieron el horrible sobrenombre de Tripaciega porque no sale a ninguna parte y es donde vive Torres. En realidad, el apelativo que le corresponde es el de Manga de Oro, muy bonito por cierto y que debiéramos devolvérselo. Al filo de las 6 de la tarde, las fuerzas vivas de la población terminaron su sesión con el muy sagrado compromiso de encontrarse nuevamente para 89 definir la unificación de los nombres, cosa que nunca se hizo. Desde Bogotá llegó la orden de que la nomenclatura debía fijarse por números y no por nombres. El Concejo municipal aceptó la norma, pero dispuso que las calles se llamaran como siempre, sobre todo cuando el correo ya no se distribuyera casa por casa, como en los tiempos de Rito, sino que se fijara en lista de “correspondencia recibida”, en el almacén de don Pedro, representante de la compañía aérea para pasajes y correo. 90 91 92 4. Ovidio el zapatero, que no hacía parte de las fuerzas vivas 93 94 4 Las fuerzas vivas del municipio también se metían con la historia. Varias de sus sesiones extraoficiales, sin que mediara convocatoria del alcalde, las dedicaron a develar sesudamente una preocupación general: ¿quién y cuándo fundó el pueblo? El asunto tenía visos de trascendencia. ¿Cómo hablar de la herencia de nuestros mayores o de las costumbres ancestrales, cuando se desconoce el quién y el cuándo de la fundación? 95 –Los pueblos y las ciudades tienen un padre o una madre: Bogotá, Gonzalo Jiménez de Quesada; Santa Marta, Rodrigo de Bastidas; Pamplona, Pedro de Ursúa; Cúcuta, Juana Rangel; Ocaña, Francisco Fernández de Contreras; y ve vos, este pueblo, el nuestro, ¿quién lo fundó?”. Era una pregunta que rondaba por las seis calles del pueblo. . Recoger y discutir las distintas versiones conocidas del fundador y la fundación obsesionaba a las fuerzas vivas. La idea de esclarecer este enigma les daba una fundada excusa para mantenerse vigentes. Ovidio el zapatero, que no hacía parte de las pomposas fuerzas vivas pero que en cambio tenía una imaginación desbordada para contar historias construidas 96 alrededor de sí mismo, tenía su propia y única versión, aunque no autorizada por autoridad competente alguna. Las fuerzas vivas, después de discutirlo en dos sesiones, invitaron a Ovidio para que presentara ponencia, decía la carta, sobre la fundación y los fundadores. El día destinado a recibir a Ovidio, las fuerzas vivas cumplieron escrupulosamente su ritual de reunión. El primero en llegar fue Antonio, director de la escuela de varones que alcanzó a recorrer los 50 metros de la cuadra dos veces antes que apareciera Catalino canturreando el último bambuco de su inspiración. Luis Daniel y Bernabé se encontraron en la esquina del Parque Uribe Uribe, también llamado de La Concordia, e hicieron en diagonal el recorrido de 50 metros intercambiando ideas 97 intrascendentes sobre el tiempo, las ventas de sus comercios y la tozudez de las mujeres. Emilio llegó a caballo, saludó con la mano antes de entrar en su casa por la puerta de las bestias, y casi de inmediato se les unió sin haberse quitado las polainas, mientras don Enrique llegó de último, enfundado en su traje de lino blanco y luciendo la corbata de ancho nudo. –Completos –dijo Catalino, porque al párroco no lo esperaban por ser día de confesiones y exposición del Santísimo. El zapatero se puso su traje de dril de dos piezas, con trabilla en la cintura; calzó los zapatos de cuero de ternera que le había dejado el novio-esposo de la señorita Trinidad, y se dirigió a la barbería de Chinchilla para que éste le 98 arreglara el pelo y para oír sus consejos de peluquero. Ovidio valoraba las recomendaciones de Chinchillla, muchas de las cuales incorporaba a sus historias. La de ese día fue sobria y contundente: “Ante todo, dignidad”. Las fuerzas vivas estaban sentadas en taburetes de cuero, haciendo una como herradura, y frente a ellos se había dispuesto el asiento para Ovidio. –A lo que vinimos, vamos, dijo Catalino como si fuera el santo y seña para dar comienzo a la sesión. –Comenzá, Ovidio, que vinimos a oírte a vos. Las fuerzas vivas no tenían jerarquías. El primero en hablar abría la sesión. Ovidio el zapatero sintió llegado el momento de “ante todo, dignidad” y arrancó su intervención escogiendo con cuidado las 99 palabras, las frases y los giros, de manera que aquellos caballeros lo encontraran tan culto y educado como ellos. – En la fundación no hubo misa solemne ni discurso. Lo que por aquí había era una hacienda cañera llamada Estancia Vieja, con trapiche y todo. Muy grande, porque comenzaba donde nace la quebrada hasta llegar al Puente de Santander. A la quebrada la llamaban del Marqués, quizá para alguien darse importancia, porque por aquí ¡qué carajos de marqués ni de nobles!; tal cual don porque ya habrían hecho platica. –Dicen que el 16 de julio de 1686, el Gobernador y Capitán General de la Provincia de Santa Marta y Cartagena libró el titulo de las Tierras Estancia Vieja de la Virgen del Carmen, que antes se conocía como Estancia Vieja de Angostura. 100 El zapatero no se aguantó las ganas de hacer un comentario sobre la fecha y la supresión de Angostura: –A mí la fecha del 16 de julio y el cambio de Angostura, por Virgen del Carmen, se me hace que es invento reciente para darles doble piso a las fiestas patronales. Los primeros terrenos que se negociaron por aquí fueron en 1719. Unos 20 años después, la Compañía de Jesús compra las fincas El Marqués y El Astillero. ¿Para qué las compraron?, es asunto que no se sabe, lo cual es una lástima porque los jesuitas fundaron sus misiones como empresas de producción que les servían a los indios para el sustento. Los jesuitas evangelizaban con el concepto del libre albedrío, lo que suponía que los indios se acogían a la religión 101 católica porque así lo querían, y sin estar sujetos a las privaciones y los castigos impuestos por los señores encomenderos y sus cómplices, los curas evangelizadores. –Estos curas jesuitas crearon empresas productivas en los llanos de Venezuela y Colombia, en Paraguay, Bolivia y Argentina. Por eso los persiguieron. Observen ustedes que en las expulsiones de los jesuitas de la tierras de América siempre están presentes, azuzando a las autoridades, las oligarquías de la Conquista, la Colonia y la República. Cuando Ovidio el zapatero, que no hacía parte de las fuerzas vivas, narraba su historia del pueblo según él, la gente se metía en el cuento, guardaba silencio, y si alguien llegaba a interrumpirlo, 102 Ovidio, esgrimiendo su martillo tachuelero, le decía: –¡Ve, vos, te me vas ya para el carajo, que aquí el que habla soy yo y los demás me oyen! En esta reunión, nadie interrumpió a Ovidio, pero él lo esperaba porque hizo una larga pausa que les permitió a las fuerzas vivas sorprenderse con la inesperada defensa de oficio de los jesuitas. La leyenda partidaria decía otra cosa: los jesuitas fueron expulsados por contrabandistas, explotadores de los indígenas y acumuladores de riqueza a través de la tenencia de latifundios sin fin. Después de hacer su terminante reflexión, Ovidio recuperó su temperamento apacible, paseando sus ojos sobre los oyentes como para recapturar su atención y 103 seguir con su muy interpretación histórica. libérrima –El otro día estuvieron haciendo una reparación en la casa de la hacienda y apareció el año 1711, por lo cual, si vamos a creerles a los que saben, es posible que la Estancia fuera más vieja que esa fecha. Por ahí vamos viendo qué tan antiguos son los antecedentes del pueblo, aunque sólo fuera la casa de la hacienda. –¿Quién lo fundó? (Ovidio hacía en ese momento de su relato una pausa, tomaba aire y continuaba arrebatado). Dicen que un tal capitán Francisco del Busto, pero para mí tengo que eso es también invento, porque por aquí si acaso pasaría algún soldado perdido de los que no pudieron seguirle el paso al Adelantado Jiménez de Quesada. 104 –También mencionan a un tal Pedro del Busto, pero en la historia el que figura es Pedro Fernández del Busto, gobernador de Santa Marta, quien le dio licencia a un capitán Francisco Fernández para fundar ciudad en tierra de los carates, indios que, como su nombre lo indica, serían caratosos. Ahí, por los apellidos de los capitanes, se ve no más que al capitán Francisco del Busto, y además a don Pedro del Busto se lo inventaron en el afán de encontrarle papá a este pueblo. –Como para que el capitán Francisco y don Pedro no estén solos, otros dan como fundadores a don Pedro e Isabel del Busto, que debieron ser los bisabuelos de Bustos, el policía. Algunos, más sabidos o tal vez más despistados, cambian a don Pedro y doña Isabel por Pedro Isabel del Busto. Lo malo es que, como nada escrito 105 llegó hasta los tiempos que corren, y como Henao y Arrubla no se ocuparon de nosotros porque ni siquiera deben saber que existimos, hay que seguir contando con lo que dice la tradición oral, que llaman los entendidos. –Por tanto ¡ve, hola!, hay que mencionar a doña Irene Bustos, hija de Lorenzo Bustos. La dicha señora habría regalado los solares para la iglesia, la cárcel, la escuela y el cementerio. Sería ella, por generosa, la fundadora. Lo que no cuadra en este cuento es que su papá fue uno de los que pidieron la creación de la parroquia en 1806, o sea que el pueblo ya existía antes que la generosidad de doña Irene se hiciera presente. Ovidio el zapatero entraba en aseveraciones que respaldaba con datos rotundos. 106 –Lo cierto es que Lorenzo Bustos estaba asentado por aquí con los Álvarez, los Botello, los Carvajalino, los Jácome, los Contreras, los Forero, los Garcés y los Valverde, quienes firmaron los papeles para que don Miguel María Sánchez Delgado pidiera la creación de la parroquia en 1806, que es cuando el pueblo deja de llamarse Estancia Vieja, porque, al erigirse la parroquia, a ésta la nombran „de la Virgen del Carmen‟. Estos apellidos que menciono todavía tienen descendencia en el pueblo, y muy numerosa. De que existieron da fe el notario de Su Majestad don Francisco Gómez de Castro, ante quienes ellos se declararon vecinos establecidos en el sitio de Estancia Vieja y la Quebrada del Marqués. Yo les digo a ustedes que ellos tampoco fundaron el pueblo, pues, si vivían tantos y 107 querían ser parroquia, quiere eso decir que ya había caserío. En este punto, Ovidio el zapatero le ponía final a su propia y única versión no autorizada sobre la fundación con una declaración trascendental: –De todo lo dicho resulta que no hay huella de quiénes ni cuándo fundaron este pueblo. Este pueblo es como yo, que no tengo padre responsable. A las fuerzas vivas, la versión de Ovidio los dejó satisfechos porque les daba pistas nuevas para complementar la información histórica de que disponían. Pero entraron en un dilema: si le daban importancia a esa exposición, corrían el riesgo –pensaban ellos– de ceder su autoridad, perder su representatividad y quedarse, 108 cómo no, sin pretexto para sus reuniones extraoficiales. Ovidio el zapatero entrevió la perplejidad de su audiencia y resolvió rematarlos con un comentario decisivo: –Todo lo dicho pueden consultarlo con el doctor Ciro Castilla Jácome, quien tiene muy investigada la historia y a quien me ha dado todos estos datos. Una corriente de alivio recorrió el cuerpo de las fuerzas vivas y restableció sus energías como un café negro bien cargado. De manera que el crédito de ponerlos en buen camino para dilucidar las preocupaciones de la gente sería para el abogado Ciro Castilla, residente de mucho atrás en la capital provincial. Eso les permitió despedirse de Ovidio con una complaciente sonrisa que a este le 109 pareció de reconocimiento, cuando en realidad era de tranquilidad para ellos. Ovidio, después de agradecer la invitación, salió a buscar a Chinchilla, sintiéndose ya igual a los caballeros de las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas siguieron adelante con su misión de guías del pueblo, encomendada no se sabe por quién ni cuándo, pero que ellos aceptaban no obstante el peso que conlleva el ejercicio de tal liderazgo. 110 111 112 5. Los maestros pueblo eran cuatro del 113 114 5 Tampoco a los educadores del pueblo les parecía graciosa la historia patria como la narraba Ovidio el zapatero. Eso de decir que Colón era el amante de la reina Isabel y que resultó en América buscando el oro y las indias; que Bolívar libertó cinco naciones para que le llevaran mujeres en bandejotas de plata en las cinco capitales; o de puro deslenguado eso de contar episodios ciertos pero que demeritaban al héroe, como aquel 115 que daba cuenta de cuando Manuelita Sáenz encontró debajo de la almohada un arete de oro que no era suyo, además de ser una perversión histórica en los decires de Ovidio, quebrantaba su tarea educadora al contradecir contenidos fundamentales de su enseñanza. Los maestros del pueblo eran cuatro (al menos así me parecía): doña María, ya entrada en años; Ester, su joven sobrina; la señorita Trinidad, soltera cuarentona; y Antonio, el maestro rector venido de la capital provincial. Doña María y la señorita Ester regentaban el colegio, llamado así para distinguirlo de las escuelas públicas. Al colegio asistían los niños de las familias principales, separados en salones por género, y funcionaba en una casa larga que atravesaba la manzana por la 116 mitad. Todos los salones daban sobre un patio extenso y estrecho, siempre ocupado con los niños en turno de recreo. Doña María había inventado un método para que ella y su sobrina pudieran dictar todas las clases: mientras ellas estaban con un grupo de estudiantes, los otros salían a prolongados descansos. El sonido de la campanita, tocada delicadamente por la sobrina, señalaba el momento de alternarse el patio. Doña María practicaba el viejo proverbio de que la letra con sangre entra. Para aplicarlo, usaba un rejo de cuero de dos puntas que descargaba sin compasión por tres veces en las piernas o las nalgas del remiso a recibir conocimientos. Al estudiante que llegaba a casa con las moradas condecoraciones, la madre le arriaba otro fuetazo antes de aplicarle pomada de árnica para 117 que se le borraran. Esta pedagogía produjo varias generaciones con muy pocas ganas de llegar a contabilistas y matemáticos, porque la aritmética era la materia por la cual restallaba con más frecuencia el fuete. Las escuelas eran dos: la de niñas y la de varones. La primera estaba situada a media cuadra del parque, en un edificio de dos pisos, con balcón de madera. Además de los salones de clase, tenía un minúsculo patio trasero que las alumnas se turnaban, apeñuscadas, para el recreo. A las de cuarto grado, la pausa interclases les tocaba 15 minutos antes de irse a almorzar. La señorita Trinidad, la directora, jamona y sin cónyuge, era de afuera, más exactamente de El Banco, donde un hombre se volvió 118 caimán para poder fisgonear a las muchachas cuando se bañaban desnudas en un pozo rodeado de vegetación espesa. De piel ligeramente oscura, el rostro de la señorita Trinidad, aparentemente hosco, dejaba ver que 20 años atrás había sido una mujer atractiva, y su mirada revelaba un dejo de melancolía por los años idos o por algún amor extraviado. La escuela de varones quedaba en un edificio de ladrillo construido ex profeso, con un patio cuadrado y grande en un lote al final de la penúltima grada de la Calle de las Mercedes. Bajando a grandes brincos por las gradas empedradas, los muchachos dejaron el rastro de innumerables rodillas y narices sangrantes. A pesar de todas las recomendaciones de don Antonio, a diario algún pelao pasaba por el puesto de salud a que le pusieran 119 yodo en las heridas que cobraba la superficie rugosa. Las señoritas Trinidad y Ester no se quedaron en el pueblo por esas razones misteriosas del corazón. Cualquier día apareció un cincuentón de facciones hermosas, de piel tostada por soles sin número, alto, delgado, elegante, como varón de buena raza; lucía un fino pantalón de lino blanco y guayabera con delicados bordados a mano, y exhalaba un aire de prosperidad adquirido con su esfuerzo constante. Desde ese día, la señorita Trinidad dejó su mirada melancólica y la cambió por una brillante y amorosa, de abrumadora alegría. Todos se dieron cuenta de que la felicidad no le cabía dentro; se le salía, inundaba y contagiaba. –¡Cómo cambió la señorita Trinidad de un día para otro! – 120 comentaban las mujeres con un dejo de romántica emoción, como si asistieran a la escena de uno de los dramas de amor que de vez en cuando representaban las compañías de comedia que pasaban por la localidad. La espera incierta de la señorita Trinidad no pareció, en todo el tiempo de su magisterio, una pesada carga. La mirada nostálgica, única huella del amor vivido, se reveló con la aparición del novio eterno, como un aferrarse a la esperanza de recuperar la fogosa pasión no consumada de la juventud. La ceremonia de la boda hubo de ser la más lucida de las celebradas en muchos años en el templo del pueblo. El novio corrió con los gastos sin escatimar en nada. La noche anterior le dio a la novia una serenata con la banda del pueblo, dirigida por Catalino, 121 que en honor a la desposada estrenó el bolero Razones del corazón. Alrededor del altar, las flores formaban un fragante jardín de rosas, azucenas, violetas, lirios de tres colores y coquetos ramitos de azahares. Desde el atrio hasta los reclinatorios de la pareja se tendió un tapete rojo de una sola pieza que el novio hizo traer de Barranquilla. El párroco estrenó ornamentos de dorados arabescos, regalo del cincuentón deseoso de que todo brillara en la iglesia. El novio, decían las habladurías, era comerciante del río, de los que andaban en piragua vendiendo trapos, ollas para el sancocho y todo lo que hiciera falta. Capeaba temporales navegando los afluentes navegables. Donde hubiera pueblo o caserío al que entrara la piragua, llegaba Guillermo vendiendo y comprando. 122 Le había prometido a la señorita Trinidad, 25 años atrás, que cuando hiciera fortuna iría a buscarla donde estuviera. Y cuando la tuvo, por los increíbles mandatos del amor, le cumplió sin importar los muchos años ajados que cargaban los dos. Aquel cincuentón, misterios del corazón, vino por la señorita Trinidad, novia dejada pero no olvidada, y después del matrimonio se perdieron por las riveras, los playones y los tributarios del Magdalena. El cuento de la señorita Ester fue de otro cariz. Apenas pasados los 30, a la sobrina de doña María comenzó a pesarle la soltería; andaba por el camino de la fábrica de aceite preguntándose por qué los hombres, si la miraban, no la veían. Tan sólo el maestro 123 Antonio, que la doblaba en años, le sonreía con tímido interés. A la señorita Ester, la sobrina de doña María, le dio por leer novelas en las que jóvenes apuestos enamoran bellas jovencitas y terminan envueltos en melosas pasiones. La señorita Ester canturreaba boleros dulzones metida entre las sábanas, antes de atraparla el sueño en el último suspiro de Solamente una vez. En un mes de julio, apenas pasadas las fiestas patronales, la señorita Ester empezó a dictar clases entrecortadas por suspiros, furtivas miraditas por la ventana y una sonrisita alegre de enamorada. Un día salió a pasear sola por los lados de arriba de la fábrica y detrás de ella pasó el agente viajero. Fue a orillas de la quebrada, por la tardecita, con el sol de los venados, que la señorita 124 Ester, por las sinrazones del corazón, ya superados los 30 de edad, entregó su virginidad entre acelerados jadeos y promesas de matrimonio. La señorita Ester, como no tenía hermanos que sacaran la cara por ella, vivió dos meses de angustia, sin recibir carta ni noticia alguna de su amor, hasta que el agente viajero regresó. Dos días después, por las impulsivas razones del corazón, abandonó las clases y también a su señora tía doña María, sin avisarle, para desaparecer con el hombre a quien le diera pruebas de su amor. Quienes los vieron por última vez dicen que se subieron a la chiva del mono Lazcano, a tres cuadras mal medidas del Puente Santander. Del hombre nadie guardó memoria; tan insignificante era, que ni siquiera los 125 comerciantes con quienes hizo negocios podían describirlo. Las mujeres, incluidas las más enteradas, no podían explicarse qué vio en él la señorita Ester. Y no deja de ser curioso e intrigante que en la misma chiva, pero al día siguiente, se fuera el maestro Antonio para nunca más volver. ¿Razones del desamor? 126 127 128 6. Lo sedujo la Antonino Cuadros de 129 130 6 El radio, además de noticias, música y discursos políticos, en sus emisiones traía invitaciones para estimular actividades culturales. Una de esas invitaciones, la “convocatoria folclórica”, anunció el locutor con su voz impostada, versaba sobre un concurso de cuentos y leyendas de los pueblos “que se extienden por la geografía de la patria”. 131 A él, la convocatoria folclórica le despertó una lejana vocación de cronista extraviada entre los oficios de tendero y guarda de rentas. Mentalmente exploró temas posibles, como la Laguna de Maracaibo, la Cascada de Peña Blanca, mil y una oraciones para influir en las personas, sus enfermedades y su suerte, los animales y la naturaleza. Lo sedujo la historia de Antonino Cuadros, el contrabandista, por hacer parte de la realidad vivida en su trasegar como guarda de rentas. Antonino Cuadros, el agricultor, dueño de un extenso predio en tierras feraces donde cultivaba café, cacao y ajos, fue hombre que perseguía la riqueza y la buscaba acicateado por quedar bien con las muchas mujeres que conquistaba. 132 Antonino Cuadros, el contrabandista, en su rebusque de dinero, se dedicaba con esmero a la destilación y la distribución de aguardiente montañero que repartía personalmente en la cabecera municipal, veredas y fracciones, con ocasión de cualquier festividad u evento familiar, desde los alegres bautizos hasta los más sentidos funerales. Antonino les dio guerra y combate a él y las patrullas de guardas de renta que mandaron a capturarlo, porque el hombre aparecía y desaparecía a su querer por las ventajas que le daba su pacto con el maligno. El aguardiente de Antonino se las traía. Para los bebedores, ese licor, con su fuerte sabor anisado, resultaba más apreciado que el de la fábrica de licores porque Cuadros lo rezaba contra el guayabo con una de sus muchas 133 oraciones brujas aprendidas en sus correrías por tierra caliente, que es donde moran las brujas y los brujos que subvierten el orden natural de las cosas por pactos con el diablo y todos sus demonios. Esas oraciones le servían para convertirse en hormiga, planta, piedra o bestia cuando lo acosaba la autoridad. Él lo llevó a la cárcel, lo dejó encalabozado con la puerta bien trancada por fuera, asegurada la cadena con candado yale, y Antonino se voló en la madrugada luego de pronunciar un conjuro infernal, según declaró Euquerio, el preso que esa noche dormía en el patio su embriaguez de tercer día. Euquerio manejaba la ganzúa con ladronesca habilidad y le adeudaba a Cuadros varias botellas de anisado. 134 En otra ocasión, un comandante del resguardo de rentas le tendió una emboscada planeada por días, desplazando sus hombres a la una de la madrugada, cuando el sueño de los dormidos es más profundo, para que nadie los viera ni oyera. Ocuparon posiciones tras gruesos árboles del pan, de modo que sólo quedara libre la entrada del camino por el cual debía desplazarse Antonino, quien vendría sólo, como acostumbraba cuando iba a concertar algún negocio. El comandante calculaba que Cuadros pasaría por ese sitio hacia las 5 de la mañana, apenas se vislumbrara el amanecer de los días de marzo, pero a la hora esperada no llegó. Continuó esperando en medio de maldiciones porque, a medida que entrara la luz del día, algún campesino podría verlos y darle aviso oportuno al contrabandista. 135 Su paciencia se vio recompensada a eso de las seis y media, cuando apareció Antonino, jinete alerta que al bufido intranquilo de la bestia, cuando el comandante se disponía a dar la voz de alto, le hizo dar un giro a la yegua, se descolgó por un lado, y los cuatro hombres quedaron estupefactos ante la fantástica evaporación de su presa. Buscaron en redondo, hurgando con palos entre la hojarasca, mirando entre las ramas; escudriñaron detrás de cada peñasco, escarbaron en cada madriguera, sin hallar rastro alguno de cómo había ocurrido el prodigioso escamoteo ante ocho pares de ojos. La yegua, juraban y rejuraban, había huido sin el jinete. Minutos más tarde, un labriego les dijo que acababa de cruzarse con Antonino, quien iba al galope en 136 su cabalgadura, tan raudo que a su paso el aire se volvía bruma. Y uno de los gendarmes de rentas, con voz apenas audible, dijo que él sí había visto como una especie de nube cuando Antonino se dejó caer por un costado de la yegua. El humillado comandante prefirió envolverse en la calima de las supersticiones y en su reporte escribió que efectivamente el contrabandista huía ayudado por poderes sobrenaturales que hacían nulo cualquier esfuerzo por capturarlo. Los lances amorosos de Antonino estaban grabados en el crisol fantasioso de las mentes campesinas, como litografía de novelas ilustradas. Caracoleando en su yegua baya, ricamente enjaezada con arreos de cuero repujado, y adornos de plata y piedrecillas de colores, recorría las 137 veredas entre la admiración sin distingos de hombre y mujeres. Nacido para ser quimera entre gente dispuesta a la fascinación, ejercía sin saberlo y sin siquiera proponérselo, un irresistible poder de seducción. Tomaba, comentaban, la mujer que apetecía, escogida entre las más hermosas, para lo cual le bastaba un guiño de ojo, una atrevida sonrisa o un arabesco trazado con los ágiles pasos de su adiestrada cabalgadura. Así, el galán victorioso se perdía por los caminos entre nubes incendiadas por los arreboles del atardecer, llevando en el anca de la bestia su última conquista arrebatada a los padres, o ganada en una partida de baraja española, de dados o dominó. Atrás no hermanos dejaba padres o encolerizados, 138 avergonzados o indignados; cuando mucho una madre entristecida porque Antonino pudiera ser contrabandista, pero su fama de seductor y padre responsable lo acompañaba como una aureola de macho sin dobleces, a pie o cabalgando en su yegua de paso castellano. También estaba el Monte Sagrado, a cuyo pie se levantaba el pueblo en una terraza angosta, alargada e inclinada, del que no se podía cortar una rama sin que el policía Bastos saliera de inmediato a capturar al agresor del bosque. No se conocía acuerdo del Concejo, decreto de la Alcaldía, ordenanza de la Asamblea, ley de la República, que estableciera prohibición alguna respecto del Monte Sagrado, pero la norma no escrita se hacía respetar con fuerza legal, lejos de toda discusión. 139 Al parecer, 50 años atrás gente avisada analizó el peligro que representaban los deslizamientos de tierra en el filito donde terminaba el bosque. Previeron que la tala de árboles en el monte conduciría a la deforestación ya presente en los cerros vecinos y podría ser causa de que las caídas de tierra se extendieran a toda la montaña, convirtiéndose algún día en un alud que sepultara el caserío. Ese el origen de la prohibición. El cuento así contado carecía de interés folclórico y no alcanzaba a rivalizar con la semblanza de Antonino Cuadros, el contrabandista brujo. Estaba que se escribía. El plumero, de punta inglesa, le tiraba para el papel sin encontrar por dónde entrarle al tema. Su clara y elegante 140 caligrafía de letra cursiva le pedía, le exigía, llenar las hojas del bloc de papel tamaño carta que mantenía debajo del mostrador. No tengo más remedio, se dijo, que caminar a ver si se aviva el ánimo y toma aliento la inspiración”. Y caminando por la calle del cementerio, por la bajadita al Puente Santander, llegó hasta la Reconstructora de Zapatos La Única. Ovidio el zapatero estaba muerto de la risa mientras clavaba tachuelas en una gruesa suela de remonta. De una vez fue dando respuesta a una pregunta no formulada. –Eso fue asqueroso y lo más de gracioso al mismo tiempo, porque mientras yo me le escondía al suegro, que casi me pesca en el cuarto con su hija, a él le dio por orinar en el solar, precisamente donde yo me acurrucaba, y 141 descargó sobre mi espalda una de esas interminables y torrenciales meadas de borracho. Ovidio el zapatero tenía por costumbre reírse a carcajada limpia al rememorar alguno de los chascos que hacía figurar en sus historias de aventuras fantásticas. El que refería era uno supuestamente vivido en casa de una novia, cuando aprovechaban la ausencia de los padres, ella, la madre, en la Hora Santa, y el marido jugando dominó y tomando aguardiente. Ovidio el zapatero se bebió el trago de aguardiente de un golpe, saboreo las gotas que quedaron colgándole en sus labios y rebuscó en lo profundo de su imaginación la fantasiosa inspiración para ayudar a darle forma interesante a la leyenda del Monte Sagrado. 142 –Luego de una noche de jolgorio, de regar con abundante vino de Rioja las delicadas aceitunas verdes y moradas, traídas de los olivares de Zaragoza; de comer pichones deliciosamente preparados al día tercero de ser cazados; de apuntalar el festín con sabrosas rodajas de papa adobadas con cebolla y pimienta, fritas en mantequilla y aceite de oliva, don Lope Bernardo de Maris Pedrozo, caballero español de los primeros pobladores de Estancia Vieja, tuvo un sueño premonitorio. –Un soldado de la Conquista, alistado en las huestes que los banqueros Welser de Hamburgo pusieron al mando de Ambrosio de Alfínger, desarrapado y hambriento, vagaba por la jungla del Catatumbo, perseguido por los indios, y en su desorientada huida vino a dar al monte vecino hasta dar de frente con un inmenso 143 peñasco que le cerró el camino. Desesperado, la emprendió con sus ya escasas fuerzas contra la peña que le negaba el paso, la cual estaba en tan frágil equilibrio que se despeñó al primer embate y cayó sobre las cuatro casas que formaban el caserío de Estancia Vieja. Las aplastó sin compasión con sus habitantes dentro, y el soldado, atribulado por el desastre ocasionado, le dijo a don Lope en su sueño: “¡Vos cuidaréis de que esto no pase!”. –Una y otra vez, cada que don Lope Bernardo de Maris Pedrozo se embriagaba con el vino de la Rioja y de Jerez, que le llegaba en toneles de madera en pago por el sabroso cacao cultivado en sus tierras y que remesaba a España, el soldado perdido de la expedición de Alfínger se le aparecía en el sueño tormentoso 144 de la envinada con la misma recomendación imperiosa. –Don Lope, decidido a quebrar la seguidilla de sueños, sube al monte, lo recorre en zigzag, y antes de escalar la cumbre encuentra a pocos metros de ésta la peña que impide el paso del soldado. Está ahí como la ha visto antes, apenas trancada por un arrume de tierra y hojarasca, a cuyo pie trabaja un ejército de rojas hormigas arrieras. –Con la siguiente remesa de cacao pidió que en vez de vino, aceitunas, alcaparras, chorizos, salami y queso de cabra de Asturias le enviaran gruesas cadenas del mejor acero de la casa Krupp. Con ellas ató la piedra a cada árbol de laurel, tanané, otobo, trompilo, cedro, caoba, ceiba, comino y quino, asegurada con siete nudos ciegos en la raíz 145 principal de cada uno, en una tarea dispendiosa de meses. Con cada aguardiente que le ofrecía don José, las luces del fantaseo de Ovidio el zapatero se desprendían con encanto de cuentero sin límite. –Para que su obra perdurara por los siglos de los siglos, don Lope reunió a la gente del naciente caserío y asimismo a sus trabajadores, y ahí dijo: „¡que nadie corte un solo árbol de este Monte Sagrado, que, si alguien lo hace, se desprenderá la cadena amarrada a ese árbol y arrastrará a todos los demás. La piedra pegará una saltada sin nombre, rodará monte abajo y sepultará al pueblo en su derrumbamiento, dejando un hoyo enorme en cuyo fondo quedará hundida. Las aguas de Quebrada Grande llenarán el hueco hasta convertirlo en laguna 146 encantada. Su encanto consistirá en atraer los relámpagos que sueltan las nubes en las tormentas perennes que se dan sobre las selvas del río Catatumbo. Un día sin fecha, las aguas hervirán y se levantará violento oleaje que golpeará con fuerza inusitada sobre el barranco por donde saldrá, en tiempos normales, el hilo de plata de la quebrada. La tronamenta feroz se oirá en todos los pueblos cercanos, las llamaradas del relampagueo del Catatumbo iluminarán toda la región, anunciando el barrejobo de aguas desmesuradas, cargadas de barro y palos, que se llevará todo lo que encuentre a su paso: gente, casas, animales, que flotarán en la corriente incontenible que las lleve hasta el mar. –Así, para que la vida del pueblo continúe igual y la piedra se quede quieta allá arriba por el siempre de 147 los siempres, mando vivir en paz con los árboles del monte, sostén de las cadenas amarradas a sus raíces con siete nudos. Después de estos trabajos, don Lope Bernardo de Amarís Pedrozo pudo beber en paz todo el vino que le mandaban de España a cambio de los cargamentos de su aromático y sabroso cacao que los suizos adquirían al comprador español para convertirlo en deliciosas bolas y barritas rellenas de maní, almendras y dulcísimas jaleas. Don José, que había grabado en su memoria el relato feliz de Ovidio, no pudo menos que renovar su admiración por este hombre creador y protagonista de infinidad de ficciones que se complacía en relatar en la puerta de su establecimiento. 148 Le tengo otra, anunció Ovidio, como para refrendar la admiración de su oyente. –Esta es la del duende de El Sul que se enamoró sin remedio de una linda morena de 15 añitos. Bella la carajita con su largo cuello de cisne negro, sus pechitos firmes y enhiestos de virgen campesina. El pelo le cubría la espalda y la madre se lo arreglaba en trenza que terminaba en un lazo de cinta roja que parecía abrazar su cinturita núbil. Sus caderas carnuditas, apretadas; las piernas largas de potranquita de andar pasitrotero. Un conjunto de maravilla que bien podía competir con las Ibáñez que sedujeron a Bolívar y Santander con sus torneadas figuras. –La agraciada muchachita, a fuerza de belleza, conseguía del duende la satisfacción de todos 149 sus caprichos con sólo asomarse a la puerta. El duende resultó generoso. Si la niña quería comer finos chocolates, turrones de Alicante, galletitas con crema, almendras confitadas, dátiles secos, por arte de birlibirloque, aparecían a la mañana siguiente entre las ramas de un rojo cayeno, en la veredita que conducía hasta la quebrada, anunciadas previamente con una lluvia de piedrecillas sobre el techo de la casa. –Cuando en las láminas de cinc repicaba la lluvia de golpecitos que avisaba la llegada del duende, la madre escapaba, acosada por el pánico, hacia atrás de la casa, camino de la sementera, recitando 13 veces la Oración de San Juan: “Dulce Jesús de mi vida, de las almas redentor; por vuestra querida madre; por vuestra Sagrada Pasión, por tu muerte y 150 sepultura, te pido me libres hoy del enemigo malo por donde quiera que voy”. –La preciosa muchachita aprovechaba la miedosa ausencia de la madre para recoger los obsequios, no sin antes darle las gracias al arbusto y prometer que por la tardecita estaría allí, con su vestido escotado de organdí, que dejaba entrever el nacimiento de sus hermosos pechitos para deleite del duende que la atisbaba al otro lado de las ramas. –El duende enamorado salió también convincente seductor, y a la niña comenzó a crecerle el vientre de tanta golosina. La madre llevó al señor cura a que hiciera un exorcismo a la casa para librarla de Satanás; y a la niña, adonde el brujo don Simón, para que la rezara contra el siniestro maleficio del tumor de 151 siete aguas pútridas que aposentaba en el estómago, ampliaba las bellas formas de sus caderas, hacía crecer sus pechos y provocaba náuseas y frecuentes vómitos. –Los vecinos hacían eco a las supersticiones de la madre timorata, ignorando que el joven y apuesto duende había dispuesto muy bien de los abastecimientos de galguerías que su madre, la señora Herminia, mantenía en la despensa de la finca para satisfacer sus refinados gustos, aprendidos de los italianos en su infancia en Valledupar. Ovidio el zapatero, cuando se ponía a fantasear, derramaba a chorros una emocionante mitología de misterios, duendes, brujas y espantos. Muchos eran sus conocimientos de la historia antigua. En ellos Nerón, el hijo de 152 Agripina, esposo de Calpurnia, surgía como un joven cantante, actor y dramaturgo al que la madre le impuso la dura obligación de ser Emperador después de una cadena de asesinatos que incluyó a Británico, legitimo heredero de Claudio, el emperador tartamudo y contrahecho. Nerón, decía Ovidio, fue una víctima de Agripina y del pueblo romano. Aquella por obligarlo a ser Emperador, y éste por exigirle los brutales espectáculos de circo, con fieras traídas del África y Asia Menor. Solía explicar que recién ascendido al trono, a los 17 años, Nerón ofrecía a los romanos representaciones teatrales, conciertos de cítara y canto, dramatización de batallas navales, pero la ferocidad de sus ciudadanos, cultivada con esmero por Calígula, lo empujó a repetir las orgías de sangre y crueldad a 153 que estaban acostumbrados. Así quería evitar que acudieran a la guardia pretoriana para que lo derrocara y lo reemplazara con el general de mayor renombre. Aceptaba que Nerón mandó matar a su madre Agripina. Ovidio daba un atenuante para el matricidio: si no lo hubiera hecho Nerón, la madre, ambiciosa y sedienta de poder, lo hubiera sacrificado a él como lo hiciera con el cojo Claudio. La muerte de la bellísima Popea, la segunda esposa, fue buscada por ella misma al desatar una catarata de improperios contra el Emperador cuando éste llegó al palacio, perdido de la borrachera. En un acto de ira e intenso dolor, Nerón le descargó una violenta patada en el vientre de embarazada, a consecuencia del cual murieron la mujer amada y el 154 hijo que el Emperador ansiaba como sucesor. Desde la humildad de su taller, Ovidio, cuya única vinculación con la Roma antigua provenía de su nombre, instalaba una cátedra de historia para limpiar la imagen de Nerón. Ovidio recitaba sin respirar un largo poema que describía las aventuras eróticas y las ordalías de los emperadores, lo cual lo convertía en una especie de pornógrafo que convocaba a jóvenes y otros no tan jóvenes para solazarse con los versos impúdicos. Cómo accedía a sus fuentes, era un misterio, porque en la Biblioteca Aldeana, que apenas comenzaba a tener uno que otro ejemplar, no se encontraba tomo alguno sobre la materia. 155 156 157 158 7. La tienda estuvo otra vez surtida 159 160 7 Al radio que cambió sus vidas se agregó la carretera, que, rompiendo las tortuosas montañas del Tarra, llegó desde la capital departamental hasta la capital provincial. Allí empataba con la construida por los místeres y permitía que al pueblo llegara, ahora sí, un asomo de modernidad que rompía su secular aislamiento. Al principio, uno que otro camión extraviado, de menor tamaño que 161 los de la petrolera, entraba por el ramal de la carretera principal. Después comenzaron a llegar los que venían a vender leña, los que arrimaban a los vendedores de toda clase de mercancías, o aquellos que necesitaban alguna ayuda mecánica y acudían a Jesús y Líbar. La tienda estuvo otra vez surtida como cuando hicieron el oleoducto. Ahora expendía, a más de víveres, elementos de aseo y aguardiente, y la cerveza que llegaba de Cúcuta y Barraquilla. Las dos ocasionaron frecuentes discusiones sobre la espuma y el sabor, según la simpatía que los consumidores profesaran por una u otra ciudad. Y no era cosa de poca monta, porque ya eran varios los que emprendían la osada aventura de arribar a estas lejanas ciudades aprovechando los camiones de paso, o uno que otro 162 bus que exploraba la posibilidad de establecer líneas de transporte. Los viajeros, así en masculino, porque sólo una mujer, Celina, la audaz hija del comerciante comisionista del pueblo, había tenido la audacia de subirse a un camión para ir a conocer las aguas del mar océano de que hablan en el libro de historia cuando se refieren al descubrimiento de América… los viajeros, en sus discusiones sobre la cerveza, se metían con la geografía, el paisaje, la moda y el comercio que los dejaron deslumbrados en sus correrías. Ya no era don Enrique el único a quien se respetaba por llegar tan lejos, aunque se le reconocía, como virtud inapreciable, la forma como aprovechaba sus viajes para aprender cosas nuevas en beneficio del pueblo. 163 El día en que mataron a Gaitán fue un volver a repetir las noticias de la guerra, sólo que más cerca, ahí en Bogotá, en la capital de la república: donde la ciudad ardía, francotiradores disparaban sobre los soldados del Guardia Presidencial y un orador vociferaba consignas de rebelión. Otra vez el radio alteraba su tranquilidad. La cabeza le daba vueltas, y multitud de ideas asaltaban su mente, tumultuosas y en desorden: sus hijos en Pamplona; Luis Daniel, con su joyería en Bogotá, en proximidades del Palacio; sus hermanas tan lejos, los policías rebelados, los muertos incontables y el orador de la radio dale que dale… En un rapto de lucidez, pegó un brinco y salió a buscar al muchacho a la escuela, no fuera que la gente del pueblo se contagiara de los desórdenes, como en efecto ocurrió. 164 El cojo Bastos, que oficiaba de policía municipal, se tomó tres aguardientes, uno detrás del otro, y, envalentonado por el licor, arengó a los cuatro parroquianos del Club Montecarlo para que se tomaran la Alcaldía. En el camino se les sumaron cinco personas más, alebrestadas por el orador del radio. Santos, secretario del Alcalde, trató de contenerlos invitándolos a tomarse otros aguardientes en el Club Montecarlo, como buenos amigos, y decidir qué hacer según dijeran los jefes del partido. Ellos se negaron, alegando que lo empezado se terminaba con la toma del poder en cada pueblo, como decía el orador de la estación radial y sin esperar más órdenes. Por eso, manifestó en tono altisonante el cojo Bastos, como jefe del motín: 165 –¡A la carga!, como mandaba nuestro único jefe, hoy vilmente asesinado. Repitió “vilmente asesinado” con entonación oratoria, como había escuchado en el radio, para hacer sentir su recién adquirida autoridad de líder. Mientras tanto, don Enrique y el Alcalde ingresaron en el despacho de éste, llamados por Santos. El uno con su aura de autoridad moral, y el otro con la que le concedía el ser el representante del Gobernador. Bastos se puso de pie, tratando de controlar el tambaleo que le producían los múltiples aguardientes bebidos durante la agitada jornada que le había llevado de único policía a líder de la toma de la Alcaldía. Se quitó el 166 quepis, único símbolo de su carácter policial, e intercambiaron saludos. De inmediato, don Enrique pidió ser informado de lo que pasaba. Bastos dio pronta respuesta: –Pasa y sucede –su voz, a pesar de los aguardientes, se escuchaba alta– que, siguiendo las instrucciones que dan desde Bogotá por el radio, nos hemos tomado la Alcaldía a nombre del partido y de la revolución. Aquí se le obedece al partido, y no al Gobernador ni al Presidente. La parte final de su perorata la consideró oportuna para frenar cualquier conato del Alcalde por imponer la autoridad perdida en la última hora y de la cual él, hasta hace poco policía, se sentía depositario. 167 Don Enrique, en tono conciliador y acompañando las palabras con una ligera y franca sonrisa, le respondió: –Mi buen amigo Bastos, desde Bogotá el partido no ha dado instrucciones todavía. Lo que oímos en el radio son las consignas de unos copartidarios fuera de control a quienes no podemos prestarles atención porque no representan la voluntad partidista. Hizo una breve pausa y miró a los presentes, tratando de juzgar el impacto de sus palabras. Tuvo la sensación de que, como siempre, sería respetuosamente acatado, y continúo: –Además, aquí resulta innecesario tomarse la Alcaldía, puesto que está en manos de un copartidario y él se compromete a obrar, 168 cuando llegue la hora, conforme lo dispongan los directores del partido. Señor Bastos, lo más recomendable es que dejemos las cosas como estaban antes que comenzaran a dar las noticias. Bastos –ya sea porque lo intimidó la respetable presencia de don Enrique o porque no encontró qué responder– abandonó el taburete de cuero y sin argüir en contrario se lo cedió al Alcalde. Santos sintió que en ese episodio de pequeña historia su ingenio debía dejar un testimonio, y dijo: –Insigne Bastos, puedes estar satisfecho. Has dado una batalla sin derrota. Esta última expresión fue un juego de palabras, invirtiendo el título de la novela Una derrota sin batalla, de la que era autor don Enrique – con el seudónimo de Luis 169 Tablanca– y quien, por cierto, alabó para sí el calambur de Santos. Unos 10 días después, Bastos recibió resignado, de manos del nuevo Alcalde, la resolución de su destitución por participar en los hechos pasados, lo cual se consideró injusto por todos los pobladores, quienes apreciaban la prudente manera como aquél había ejercido su oficio de policía durante 10 años, aplacando borrachos y controlando a los jovencitos que los sábados de retreta se propasaban en los piropos. 170 171 172 8. No hay noticias de este pueblo 173 174 175 8 Había pasado apenas año y medio de aquellos acontecimientos cuando en el radio las noticias se volvieron sólo lectura de decretos de Estado de sitio, declaraciones altisonantes de Ministros y Gobernadores, música y radionovelas. Esto motivó su alivio en relación con los males que podía causar el radio con su continua información de crímenes en las ciudades. La calma interior respecto a esta inquietud no se 176 rompió ni siquiera con la llegada de Carvajalino, quien venía huyendo de las atrocidades que, según decía, se cometían en la capital del país, patrocinadas por las autoridades mismas. –Seguramente, especuló, Carvajalino vino a esconderse de la justicia. Pero los días y las noches se tornaron oprobiosos. Los rumores de muertos que bajaban por el río Magdalena, hinchados, mordidos por los peces, despedazados por caimanes y babillas, abiertos a machetazos, subían diariamente de La Gloria y se volvían verdad con los relatos de gente que venía de Salazar, Gramalote, Sardinata, haciendo el miserable camino de pedigüeños para ayudarse a llegar hasta Valledupar y Barranquilla, donde esperaban descansar de la persecución legitimada por vivas y 177 abajos partidarios. Era gente atrapada por el espanto que hablaba de bandas de asesinos, policías incendiarios, empalados, degollados, cercenados, mampuestiados, emboscados. Se resistió a pensar siquiera que su vida estuviera en peligro. Él, que asistía a misa todos los domingos, que comulgaba dos veces al año, que a nadie le debía, que a nadie ofendía, que a nadie perjudicaba, no podía figurar en listas de condenados por sus ideas políticas, listas que, además, sólo podían existir en la mente atormentada y culpable de Carvajalino. Al fin y al cabo, todas esas versiones de crimen, intimidación y terror coincidieron con el arribo de Manuel, acosado por el miedo de que lo encontraran sus perseguidores para hacerlo comparecer ante la justicia. Con esa resistencia a sentirse 178 amenazado, así fuera lejanamente, fabricó una sólida coraza contra la cual se estrellaba la evidencia del radio, que anunciaba que en lugar de noticias se pasarían canciones. Los muertos que bajaban por el Magdalena no existían porque nunca los había visto, razonaba, dejando de lado el hecho de los muchos años en que no iba por el puerto de La Gloria. Esta convicción lo llevó a negarles ayuda a quienes llegaban de paso hacia tierras de paz, a quienes resolvió identificar como vagabundos, y en otros casos como parte de alguna fuga colectiva de las cárceles de Cúcuta, Pamplona u Ocaña. No volvió a dirigirle la palabra a Manuel y dejó de acercarse al correo para ver si llegaba carta del compadre Luis Daniel. La rigidez 179 de su obsesión llegó a tal extremo que, cuando recibió carta de su muchacho en la cual le contaba que en la cancha de fútbol del colegio habían encontrado a dos hombres picados a machete, le dijo a su mujer que el muchacho, tal como les ocurría a los vecinos, contaba cosas que oía pero no había visto. El día en que el cojo Bastos, después de regresar de Barranca, le habló de la necesidad de organizar a la gente y de armarla para la defensa, antes que pasara lo que en otras partes, donde los cogieron desprevenidos y sin darles oportunidad alguna mataron a los hombres, violaron a las mujeres y obligaron a los niños a enterrar los muertos, le respondió con serenidad de santo que todo era mentira porque el radio jamás había mencionado crímenes semejantes. 180 Y su interlocutor, el cojo, sólo quería justificar la formación de una banda de cuatreros, cosa que en modo alguno se hallaba dispuesto a promover porque jamás permitiría que la paz y la tranquilidad se alteraran. –Somos gente pacífica, apegada al trabajo y dispuesta a seguir así con la ayuda de la Santísima Virgen del Carmen –dijo para rematar su negativa. Continuó captando en el radio las noticias, como de costumbre, con la exacta seguridad de que de nuevo pondrían canciones, leerían el último decreto del gobierno o recitarían algún poema. Nada, absolutamente nada, podía apartarlo de su convicción de que todo era normal, tal como decían periódicamente el Presidente y los Ministros. 181 Cuando por la noche comenzaron a oírse disparos en el Alto de la Palma, pensó que algún ruidoso campesino se había sacado la lotería y quizá celebraba todas las noches con pólvora comprada en Convención. De esos voladores compraría para recibir a su hija cuando regresara graduada de bachiller el 20 de noviembre. Todo un acontecimiento, se decía, porque en lo que recordaba de la historia familiar sería la primera vez que alguien obtenía un título académico, esfuerzo que lo complacía y tomaba como triunfo personal, ya que el hecho lo equiparaba con Bernabé y Gilberto, que ya tenían hijos en la universidad. Los preparativos para recibir a su hija bachiller no lo alejaron del 182 radio, que con sus canciones, comunicados y decretos reafirmaba su confianza en que más allá de la antena aérea del radio, en la geografía recorrida y en la ignorada, en los caminos andados, en las carreteras que llegaban hasta Bogotá y las que no iban a parte alguna, el día daba paso a la noche en una ajustada rutina de tranquilidad. Por eso, cuando llegaron a decirle que por la carretera venían varios camiones cargados de policías y civiles, se limitó a sacar el taburete y, apoyándolo contra el marco de la puerta, se puso a fumar su calilla pausadamente, sacándole todo el gusto enervante al aire caliente que llenaba su boca en cada chupada. La gente pasaba por la calle rumbo a los miradores, a ver con sus propios ojos el convoy. 183 Y aunque don Julio pasó a la carrera, jadeante y pálido por el esfuerzo de la subida desde la Calle Nueva, ni siquiera le preguntó qué pasaba porque ya sabía que no venía ningún camión con policías sino cuando mucho el automóvil de Bayona con los señores que había dicho el párroco que llegarían de Cúcuta. El estallido de los disparos de máuser no logró hacer mella en su inconmovible convicción de que nada ocurría, pese a que se oían en La Calle Nueva y El Hoyito, en uno y otro extremo del pueblo. En estampida despavorida, hombres, mujeres y niños se arremolinaban sin sentido, buscando puertas inexistentes, gritando, chillando, entrando en cualquier parte y también en la tienda hasta llenarla. Pero ni así se quebró su firme convencimiento de que aquella algarabía era simplemente 184 resultado de los rumores infundados. Se paró, metió el taburete de cuero y entonces se dio cuenta de la cantidad de gente que ocupaba la tienda. Tranquilo, exudando paz, les pidió que se fueran si no iban a comprar porque él cerraba ya, puesto que había llegado la hora de escuchar radio. Lo dijo en forma tan natural que los moradores abandonaron atolondrados la tienda, abriéndose en todas direcciones, los más a tocar en las puertas frontales. Sólo quedó Marciano vomitando de miedo tras el marco de la entrada. Lo empujó hacia la calle y lo vio caminar por el empedrado hasta la mitad, por donde corre la acequia de ladrillo que recoge las aguas lluvias. Se percató entonces de que la luz no había llegado y se dijo que en verdad algo debía estar pasando porque Jesús 185 siempre prendía la planta a las 6 de la tarde en punto. Cerró la tienda, puso el candado, después la tranca de madera atravesada de lado a lado, y arrimó dos bultos de papa, como todas las noches, para garantizar que los ladrones no la tendrían fácil para forzar la entrada. En el comedor, debajo de la mesa, encontró a Manuel. Su mujer estaba tirada en el piso, sin sentido, mientras su hijo gimoteaba en silencio. Los disparos de máuser no cesaban. Encendió una vela justo en el momento en que retumbó el bombo y se oyó la voz ampliada por un altavoz de lata que anunciaba toque de queda desde esa hora hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Una sombra imprecisa se movió por el patio, se vino hacia él, y más por impulso 186 inconsciente que por prevención razonable, gritó: ¿Quién es? –Eustorgio, compadre, Eustorgio. El hombre se colgó de él, sudoroso, frío, respirando miedo. Lo arrastró hacia atrás con su peso, apretándolo contra la pared, y terminó agarrado a sus piernas, tembloroso, recitando padrenuestros y avemarías. La noche pasó entre el ruido de disparos, voces atribuladas pidiendo clemencia, otras voces de gente borracha, camiones en movimiento como nunca antes se hubieran oído, puertas derribadas a culatazos y el tropel de saqueadores venidos de los pueblos vecinos con licencia para hacer caso omiso del toque de queda. A la mañana siguiente, de pie en la plazoleta de ladrillo, el sargento, 187 metido en su uniforme, con la pistola en la cintura y el máuser terciado a la espalda, fue convirtiéndose en la imagen del peligro a medida que la hilera de conocidos, vecinos y amigos disminuía, y él se acercaba cada vez más al hombrecito de cachucha con la lista en la mano. Los cuerpos de los degollados, los empalados, los abiertos a machete, los mampuestiados, que se había esforzado en ignorar, inundaban su cerebro. Miró hacia arriba, en dirección al parque, y más allá, hasta donde la balaustrada del mirador del caracol cortaba el horizonte. Su vista pasó sobre los cuerpos tendidos, sin contarlos, pero estableciendo rotundamente su definitiva rigidez. 188 La voz del sargento explotó en sus oídos pidiendo apellidos, nombre, edad, lugar de nacimiento. Suministró los datos maquinalmente, en tanto que obligaba a sus ojos a meterse enfrente, a la Alcaldía, en un esfuerzo inútil por averiguar cuál era la suerte de aquellos a quienes conducían al piso de arriba, donde estaba el despacho con el escritorio varias veces encolado y taponado, el taburete de cuero, la máquina de escribir marca Remington, comprada en los pocos días que desempeñó la Alcaldía como encargado, la mesita del secretario, el armario de los códigos y acuerdos, el estante a medio llenar con libros y papeles sueltos. El sargento dobló la quinta página de su lista, lo miró y le comentó al cabo que estaba a su lado: “Esta 189 vaina ya está completa, pero por pura precaución encierren a todos los que faltan por pasar”. El cabo se cuadró y solicitó permiso para hablar. –Faltan Carvajalino y la tal Ana Beatriz. –En esta fila no están. Búsquenlos en las casas. El policía encargado de llevar a los presos al patio de la cárcel le dio un ligero tirón por la manga de la camisa, y él se fue sin ser exigido ni apaleado. El policía daba la impresión de estar fatigado o hastiado del ritual de cargar con la culata sobre cada uno de los retenidos. En ese instante tuvo una clara visión de la realidad. La plena lucidez del peligro lo envolvió como una noticia ya dicha en el radio; la conciencia de que 190 todas las violentas historias que antes se empeñara en aceptar como rumores injustificados eran verdad, como verdad eran el Monte Sagrado, el alto de la Palma, el monumento de la Virgen y la lista de quienes eran buscados para ser ajusticiados en un país sin pena capital. Con la misma tranquilidad con la que antes desconocía crímenes y desafueros, examinó la riesgosa situación que vivían él y sus compañeros en el patio. Encontró que parecía menos peligrosa que la de los del segundo piso, al lado del despacho. Corría el rumor de que no llegarían vivos a la noche. Él mismo no lograba entender su estado de indolencia cuando conoció los nombres de los muertos en la balacera despiadada del día anterior. Como si hubiera despertado en una 191 profunda estupefacción, oía sin pestañear que civiles llegados de pueblos vecinos y de algunos más lejanos saquearon sin escrúpulos los almacenes, las tiendas y el depósito de la Federación de Cafeteros. No tuvo palabras de consuelo para los padres, los hijos, los sobrinos ni los primos de los muertos. Las atrocidades presenciadas y las que le fueron contadas antes y ahora le dejaron insensible su corazón. Un consternado silencio de muerte invadió el patio cuando comenzaron a sacar a los hombres del piso de arriba. El silencio pesado, ominoso, se alteró con las descargas de los máuseres, los dolorosos gritos de los fusilados y la orden para rematarlos. Con voz impostada de locutor, leyó una noticia imaginaria: 192 “El Carmen, noviembre 19. En el radio no hay noticias de este pueblo ni de sus muertos”. 193 194 9. Regresó a los cinco días de la feroz masacre 195 196 9 Regresó al pueblo a los cinco días de la masacre, tras dos años de ausencia. El Directorio Departamental la había escogido para llevarles ayuda humanitaria a sus paisanos, asolados por la muerte y el saqueo del 16 de noviembre. Era una escogencia fundamentada en que se trataba de la hija de Elías, único conservador del pueblo, y que a ella se le reconocía como del 197 mismo partido, lo cual propiciaría quizás una actitud moderada de parte de las fuerzas policiales. Su recio carácter, muy distinto del pasivo de sus hermanas y sus hermanos, daba suficiente confianza para aceptarla como alguien que no se dejaría intimidar fácilmente por situaciones hostiles y provocadoras. El general aprecio del que gozaban su familia y ella misma la convertía en la mejor mensajera para llevar solidaridad externa y una voz de entereza a los pobladores asediados por el hambre y el miedo. –Toña –dijo el médico Pineda– es la persona indicada para que vaya desde Ocaña hasta El Carmen en nuestro nombre y el de la Dirección Nacional. Ella tiene la enjundia para imponerse sobre la policía y lograr acatamiento de las gentes en lo relativo a que la 198 ayuda se reparta equitativamente y en orden. Los dos camiones que viajaron desde la tarde y toda la noche por una carretera inhóspita, estrecha, bordeando abismos y bosques sin domar, se parquearon con disimulo al frente de la residencia de la familia, con el pretexto de ponerles agua destilada a las baterías. Los camioneros, conocedores de su peligrosa misión, hicieron el recorrido desde Cúcuta con mucha precaución, respaldados por guías que amparaban repuestos importados para maquinaria de carretera que llevarían hasta Aguachica. Después del inclemente pillaje de los días anteriores, el riesgo de que algo igual pasara con estos camiones era inminente, pues debían atravesar los pueblos de donde habían partido los saqueadores. Los conductores 199 apelaron al ardid del agua porque José María la destilaba en el solar de la casa como servicio gratuito para los choferes que hacían la travesía desde Valledupar con ganado para Cúcuta y Venezuela, a fin de convertirlos en clientes del almacén de repuestos automotores que él administraba para su cuñado. Toña se trepó en la cabina de uno de los camiones. El chofer la recibió con entusiasmo: “Venga, doña verraca”. Durante la travesía, ella guardó silencio. Por primera vez viajaba sola con un desconocido que se atrevía a lanzarle un término penitenciario como halago pero que Toña entendía claramente como sinónimo de valor e intrepidez. Esa expresión la llevó a explorar de dónde surgía la determinación para aceptar una misión que debía desarrollar cercada por la 200 hostilidad de unos uniformados violentos que no tenían por qué conocerla. No podía provenir de Elías, su padre, hombre tranquilo al que sólo había visto batallar con arrestos en medio de la roza, descuajando terrones y maleza para sembrar café, cacao y plátanos. Tampoco del tío Rito, que hablaba de hazañas guerreras y amorosas no probadas. Hasta que llegó a la madre, en cuya soberbia reconocía el coraje para llevar a la familia de la finca de El Salobre al pueblo para poner a estudiar a sus hijos, alentándolos a consumir los conocimientos disponibles en los cuatro años de la primaria. La resolución de Chana para guiar a sus hijos fuera del ámbito rural le dio la pista de su temple, su tesón y su disciplina. Sí, estaba embarcada en ese camión para auxiliar a sus paisanos porque de la madre 201 había heredado la fortaleza para afrontar los azares de la vida. Lo hacía con el mismo empuje con el cual se dirigió a Culebrita, apenas cumplidos los 18 años, para enseñar en la escuelita recién creada, con un título de maestra otorgado por decreto de la Secretaría de Educación Departamental, sólo por el mérito de saber leer y escribir. El aguante que tuviera para recorrer dos y hasta tres veces por semana los cinco kilómetros del pueblo al corregimiento, aun no terminada su adolescencia, le dieron la intrepidez y el brío que ahora usaba para ayudar a su gente. Ante el negro tablón de madera de ceiba aprendió, por intuición y el firme deseo de enseñar, las campechanas formas de una pedagogía fácil para traspasar sus conocimientos en primeras letras a los alumnos de 7 a 14 años. Siete años era la edad para iniciar el 202 aprendizaje según el Ministerio de Educación, y a los 14, por disposición de un sabio burócrata, terminaba el período hábil para el amaestramiento. Sus alumnos aprendían por su severidad, aplicada con ferulazos, y la dedicación en la enseñanza. En una remesa de cuadernos que llegó a la Alcaldía, con destino al recién fundado Colegio de Señoritas, venían unos de doble rayado para escribir mayúsculas y minúsculas. Su hermano, secretario del Alcalde, separó algunos para que los llevara a su escuela, con lo cual se les facilitó a los estudiantes la práctica de la letra cursiva. Cuando las hojas de los cuadernos se acabaron, emocionada por el resultado obtenido, se dedicó pacientemente a trazar la doble raya a lápiz en los cuadernos Patria corriente con los cuales se surtían las escuelas 203 públicas. El primer inspector de educación que pasó por su escuela se mostró sorprendido por la primorosa escritura inglesa de la mayoría de las niñas y se comprometió a enviarles cuadernos de doble raya, tinta y plumeros, a fin de que resaltara la elegancia de las planas. Los muchachos no llegaban a tanto porque llenaban sus hojas después de recoger leña y cargar agua de la quebrada, labor que los dejaba con el pulso cansado y tembloroso. En esa época, Eustorgio, mozo de buena laya, puso sus ojos en ella y decidió acompañarla en sus idas y venidas entre el pueblo y el corregimiento, montado en un brioso caballo, consiguiendo para ella una mula de montar. En un detalle de galantería, puso sobre la silla de la mula un blanco pellón relleno de algodón y recortes de 204 tela para que no se maltratara con la dureza de la montura. Hablaban de las clases, la falta de tiza, el par de golpes de férula que le había propinado a alguno o de las faenas de ganadería, negocio de su pretendiente. Éste le contaba con ardor de aventurero la gloria y los pesares de arrear ganado desde el Alto de Portachuelo, pasando por Convención, Teorama, San Calixto y Hacarí, para descolgarse hasta Sardinata, cruzar el río Zulia y llegar a La Arenosa, estación donde les entregaban el ganado a comerciantes venezolanos que lo introducían en el ferrocarril que iba hasta La Grita, para allí subirlos en planchones que hacían el trayecto navegable del Zulia a Maracaibo. Parte del ganado, le detallaba, había que llevarlo a veces a Chinácota, Bochalema y Pamplona, en agotadoras 205 travesías de subir y bajar cerros y cruzar quebradas, bajo soles impenitentes por regiones desoladas. Al regreso, las ganancias se incrementaban con la venta de mercancía adquirida a bajo precio en San Antonio, pueblito de comerciantes del otro lado de la frontera. Eustorgio guardaba ese lucro como plante de la fortuna que esperaba consolidar antes de cumplir 40 años. Para alcanzarla, se proponía ser comprador de reses en las sabanas de Bolívar y no simple arreador de relevo. Esos relatos la situaban en la geografía del departamento, y por eso los seguía embelesada, pensando en todo lo que le faltaba por conocer. El muchachón era lo que las madres llaman hombre de buena familia, buenos sentimientos y trabajador. El romance terminó cuando a ella le llegó la información de que Eustorgio tenía 206 una mujer con hijo en el Alto de Portachuelo. Su decepción le alcanzó para mantener una escrupulosa soltería que pensaba llevar hasta el último día de su vida. El engaño de un solo hombre es suficiente; el de dos sería sinvergüenzura, argumentó para sí misma como fundamento de su tajante decisión. En tal retrospectiva recordó algo más reciente: la confrontación con su hermano comerciante a quien increpó duramente por haberles dado su apoyo a los varones, incluido el cuñado, a quienes llevó a trabajar consigo a Cúcuta, mientras dejaba olvidadas a las mujeres. El hermano, desarmado por la braveza de Toña, se llevó a Ana María para que atendiera la caja menor y el inventario de mercancías. No encontró qué hacer con Toña, a quien veía más en asuntos de hogar. Optó por una 207 solución de negociante: mandó al cuñado para que abriera un almacén en Ocaña, con la expresa encomienda de llevar a vivir con él a Elías, Chana y Toña. Ella aceptó porque su hermano le dijo que su encargo era acompañar al padre inválido y la madre voluntariosa, ya que Laura, su hermana, tendría suficiente ocupación con la crianza de sus hijos. Continuar con la formación de sus sobrinos, que ella se había impuesto para encauzar su amor de soltera y su vocación docente, fue realmente lo que la sedujo en esta propuesta. Y en esas estaba cuando le plantearon la misión que la tenía metida en aquel camión. En el puente Santander, el chofer la sacó de sus cavilaciones con una pregunta: ¿Por dónde cojo, señorita verraca; por la izquierda o por la derecha? 208 “A la derecha, por la circunvalar”, respondió mientras miraba la desierta Calle Nueva. En los miradores de la parte alta no aparecía un alma. Atravesaron el barrio El Hoyito y llegaron a El Carretero. El cielo lucía azul, límpido. Los rayos del sol rebotaban sobre la verdura del Monte Sagrado, inundando de brillo jubiloso las blancas paredes y los rojos tejados. ¡Ironía de la naturaleza! El contraste con la soledad de las calles, las puertas y los postigos cerrados, los restos de la defenestración regados en el empedrado, las manchas de sangre, el olor de la desolación, le arrancaron dos gruesas lágrimas que se limpió con el pañuelo de tela en el que Chana había bordado en una esquina, en hilo rosado, la iniciales de su nombre. Reconstruyó con memoria laboriosa los años de niñez y juventud en esas mismas calles. 209 Hasta donde llegaba su retentiva, sólo peleas de borrachos y una pedrea entre partidarios de dos jefes opuestos del mismo partido habían turbado la calma lenta del discurrir de pueblo rural. Allí una vez hubo de enfrentarse a jóvenes irrespetuosos que se burlaban de Elías, cuyas rodillas destrozadas por los nuches insaciables lo hacían caminar arrastrando trabajosamente los pies. Los jóvenes, se paraban frente a su padre y le decían, en son de burla: “Un solito Elías, un solito”, aludiendo a los primeros y torpes pasos de los niños al salir de la etapa de gateo. Ella los afrontó con decisión de maestra para enrostrarles la mala educación y la desconsideración hacia quien debían respeto por dignidad y gobierno. Lo hizo de tal manera que los muchachos, temerosos de que ella se quejara con sus madres, prefirieron bajar la 210 cabeza, y en acto de contrición y arrepentimiento proclamaron que no volverían a hacerlo. Ese pueblo de gente buena, pensó, no merecía ser penalizado de tan atroz manera por el gobierno ni por sus contrarios políticos. Dos policías, chorreados de sopa y sudor, cerraron el paso. Toña se bajó del camión y, antes que le preguntaran algo, dijo: “Traemos comida”. Los llevaron hasta la plazoleta, frente a la Alcaldía. No fue necesario que hiciera diligencias ante el sargento comandante de la Policía, porque al momento llegó Don Enrique, enfundado en su traje de lino blanco. La abrazó y le dijo: “Ve, Toña, de Cúcuta me avisaron que venías. Decile a los choferes que echen reverso y se paren en el 211 parque, al frente del hotel”. Cuando quitaban la compuerta trasera de uno de los camiones, llegaron dos policías enviados a organizar la gente. Toña, con la mirada llena de dolor, ira y decisión, los despachó terminantemente: –No los necesito. El hambre se ordena sólo cuando hay dignidad. Y de esa aquí se da por montones. Dio la vuelta el parque respirando como toro bravo, contando las manchas de sangre, dejando crecer la furia a medida que avanzaba. Frente al pedestal del que habían derribado el busto de Gaitán, cruzó con los ojos llameantes de una furia amarga. Don Enrique, que la esperaba al pie del camión, se conmovió ante la ira que irradiaba aquella que él conocía como mujer de carácter pero nunca tempestuosa ni arrebatada. 212 Se apaciguó cuando las mujeres comenzaron a salir de las casas en una lenta, temerosa y hambrienta procesión, acompañadas de algún niño que sorbía los mocos del catarro producido por el encierro y la mala comida. Victoria y Priscila le ayudaron a organizar la fila de aquellas que, a pesar del hambre, no mostraban afán por recoger la ayuda. Silenciosas, tristes, abatidas pero dignas, parecían asistir a un velorio sin comenzar en el que todas eran dolientes a la vez que solidarias con el dolor de las demás. El luto se les veía en los ojos ya incapaces de soltar lágrimas porque todas las habían derramado en los inconsolables días y sus noches transcurridos desde la ordalía de matanza y saqueo. Se abrazó con las amigas y recibió el saludo de las menos 213 conocidas, que señorita Toña. la llamaban De la hilera afligida se desprendió una mujer alta y seca como un chamizo, metida en un limpio traje de flores rojas, calzando un pie con una cotiza y el otro descubierto. Llevaba en la mano un tarro grande, de aquellos en los que venían las galletas de soda. Era una mezcla patética de decoro, dolor y abandono. A pesar del aspecto desdichado, reconoció en ella, por la estatura y lo delgada, a Conce, la hija del general Emilio. –Toña –le dijo Conce. Ayúdeme a sacar a Héctor de la cárcel, no sea que también lo maten. La abrazó y le respondió, luchando todavía con un rescoldo de encono: 214 –Yo me devuelvo pasado mañana y ustedes se van conmigo. Esa respuesta se regó por el rosario de mujeres para convertirse en una luz de esperanza. Todas ellas, en ese momento de oscuridad y sufrimiento, concebían el futuro en otra parte, en lugares de solaz donde la parranda continua, las corralejas de enero, el sancocho de siete carnes, el pescado frito, el arroz con coco, el enyucado y la mamadera de gallo hacen a la gente alegre y tolerante. Se hospedó en la casa de Victoria, quien le relató detalladamente el genocidio y la enteró de dónde estaban algunas de las mujeres que lograron huir en el desorden de la tarde primera, cuando los policías no copaban todavía toda la población. 215 –Ana Beatriz es quien corre más peligro. El sargento la tiene en una lista que guarda en el bolsillo de la camisa. En todas partes pregunta por ella y tiene orden de matarla. Era ya dirigente política Ana Beatriz cuando las mujeres apenas estaban saliendo del relego de los oficios caseros. Había recogido firmas para protestar por la muerte de Gaitán y encabezó las dos manifestaciones partidarias que se convocaron entre abril y noviembre. Había confrontado al párroco por pedir el envió de policía a un pueblo donde uno solo era suficiente para mantener el orden. Esa notoriedad la expuso a odios que ella no conocía pero que ahora padecía en una huida áspera, escondiéndose en casas de campesinos amigos. 216 Victoria siguió con su relato. La chusma depredadora comenzó a llegar como a las dos horas. Los policías los llamaron, para lo cual sacaron de la casa a Eduviges, la telefonista, para que los pusiera en comunicación con los pueblos cercanos y con otros más lejanos, guarida de parientes y amigos que cayeron sobre el casco urbano como banda sin freno, vaciando las tiendas, los almacenes y la única botica. Desarmaron las mesas del billar, bebieron cerveza, aguardiente, ron y cuanto licor encontraron. Obligaron a las mujeres del hotel y la pensión a que les prepararan alimentos con plátanos y yuca robados en las tiendas, más la carne de la única res que estaba lista para el degüello en el matadero municipal, la que mataron a tiros, y forzaron al matarife, que dormía en el mismo sitio, para que la descuartizara. Cargaron en 217 camiones el producto de la depredación y en ellos partieron, vivando a su partido, haciendo disparos y quemando voladores, con el propósito de que en toda la provincia y más allá quedara constancia de la defenestración y el arrasamiento al que sometieron a aquella población. Una muerte en particular le representó toda la insania y la crueldad de aquel día de noviembre: la de Lucio, el bracero. El hombre, con la mente oscurecida desde niño, se ocupaba de cargar bultos y llevar recados. Dormía donde lo cogía el sueño. Un policía lo mató minutos después de decretarse el toque de queda, cuando lo encontró recogido en posición fetal, debajo de una banca, en el mirador de El Carretero. Le ordenó salir con las manos arriba. Lucio se negó porque estaba en una de sus 218 muchas casas, asilo sin paredes de su sueño indigente. El uniformado le descargó todas las balas del máuser. Toña asistió al novenario de víctimas en hogares cercanos, pero no al de la iglesia. Al sonar las campanas del templo llamando a la oración nocturna, Victoria le dijo: –Es ese cura hipócrita que llama al novenario, pero no vamos. Rezamos en las casas que no han sido profanadas por párroco mentiroso ni por policías asesinos. El sacerdote pasó a saludarla pero Victoria la negó, con el postigo entreabierto, dándole una excusa que traslucía la repulsa: “Se está bañando y se demora secándose”. Al sargento no pudo rehuirlo. Lo tropezó en la calle de la pesa. Sintió asco y rechazo por aquel matón de primeras letras, causante material de tanto daño y 219 padecimiento. Oyó su saludo sin oírlo, como tampoco asimiló su cháchara inútil, al punto que después no pudo recordar qué se dijeron o si fue el solo quien habló. Pero a pesar de su repugnancia, un día después lo visitó en el despacho de la Alcaldía para proponerle la evacuación de Héctor, el esposo de Conce, y de otros hombres, con el pretexto de que se trataba de gente emparentada con personajes de mucha valía en Bogotá y Cúcuta, militantes del mismo partido al que pertenecían ella y el sargento. Tenerlos encarcelados o causarles algún daño pudiera provocar la reacción de esas personas. De rebote, influiría en la búsqueda de alguien a quien culpar por los excesos de la turba saqueadora. El sargento, le dijo Toña, pudiera quedar muy expuesto a ese tipo de acusaciones, y, cuando las cosas las revuelven los grandes, el 220 de abajo es el que chupa. Para enfatizar su advertencia, le recordó que quien iba a llegar de Alcalde era teniente del Ejército. Así consiguió que los hombres encarcelados abandonaran el pueblo con ella. Victoria, viuda joven, madre de tres hijos, quiso hacerle un homenaje a su difunto esposo, liberal radical a la antigua, y después de aquellos sucesos no volvió a la iglesia del pueblo ni a ninguna otra. “A mi Dios le digo misa en lo más puro de mi corazón”, decía, sin renunciar a sus creencias de católica, apostólica y romana. La casa de Victoria estaba al frente de la que su familia ocupó hasta dispersarse por Cúcuta, Pamplona y Ocaña. Por el postigo la asaltó la imagen de la paciente Ana María, hermana que la seguía 221 en el orden de los hijos de Elías y Chana. Ana, como ella, se había desempeñado como maestra rural hasta jubilarse, aún jóvenes, antes de cumplir los 38 años ella, y 36 Ana María, gracias a la Ley de Pensiones que estableció un tiempo de 20 años para lograr tal beneficio. Las dos comenzaron su labor educativa a los 18 y los 16 años. Ana María tenía la virtud de un carácter manso y facilidad para la reflexión atinada que calmaba las discusiones familiares, originadas casi siempre en los disgustos ocasionados por la vida desordenada que llevaba Santos, según juzgaba Toña. El hermano mayor prefería el aguardiente, los sancochos, la música de los Castilla, las tertulias con Octavio y Armando; y las jovencitas volantonas, a labrarse un porvenir adinerado con el comercio de ganado y mercaderías. Sus padres y ellas le reprochaban 222 continuamente esta conducta, a lo cual él respondía recitando unos versos acabados de publicar por un antioqueño de apellido enrevesado: “Poeta soy, si ello es ser poeta/ lontano, absconto, sibilino…”. Ante adjetivos que ellos eran incapaces de descifrar, Ana María tomaba partido por la pasión lírica de su hermano, a quien le perdonaba su dipsomanía por el orgullo que le daba oír a Octavio declarar que Santos era un hombre superior, atrapado en el provincialismo rural. Una de las pocas veces en que vio a Ana María salirse de la ropa fue cuando Elías, su padre, se refirió a uno de los hijos de Santos llamándolo “bastardo”. –¡Eso sí que no lo admito! – declaró alterada. Podrá decirle hijo natural pero nunca bastardo, porque no es innoble, pues lleva la misma sangre que la suya y la 223 mía. Maltratar a ese muchacho con ese calificativo es agraviarse usted mismo e insultar a sus hijos. El asunto quedó ahí, sin llegar a ser altercado, porque Elías masculló un inaudible “disculpe”, pues tenía para sus hijas el mismo respeto que profesaba hacia Chana. Esa era Ana María, la misma que cantaba en el coro de la parroquia, organizaba veladas culturales y les llevaba almuerzo a los presos sin familia. La supuso en Cúcuta, en el almacén, registrando en el archivo, con su letra cuidadosa, la entrada y salida de tornillos, arandelas y baterías; o preparando la consignación bancaria o algún giro, ya que se había convertido en guardiana de los haberes del hermano rico, para quien manejaba todo lo que tuviera que ver con la contabilidad. 224 A su regreso a Ocaña, los camiones iban llenos de gente que abandonaba el pueblo. En Guamalito recogió a Ana Beatriz, a la que disimuló entre las familias amontonadas en la parte trasera del camión, con la astuta consideración de que llevarla en la cabina la evidenciaba como persona especial para sus perseguidores. Alargó el viaje hasta el puerto de La Gloria, donde se bajó la mayoría de los rescatados, entre ellos Héctor y Conce. Atrás quedaba la fosa común del enterramiento sin deudos, en su bolsillo la lista de los muertos identificados, y en la mente la duda de si otros habían sido arrojados al río Magdalena, conforme se murmuraba. En la casa, en Ocaña, encontró a su sobrina Icha y al negro, que llegaban de Pamplona, donde hacían los estudios de 225 bachillerato. Le contaron del viaje tenebroso que se alargó por día y medio debido al tiempo lluvioso de noviembre que provocaba derrumbes y avenida de quebradas sobre las que aún no había puentes, en una carretera habilitada para el tránsito en la urgencia de inaugurar obras. El Negro todavía tenía el susto de la noche pasada en un costado del parque principal de Ábrego, donde pararon porque no hubo más remedio. El automóvil de la Secretaría de Obras Públicas en el que acomodaron a cinco muchachas y El Negro, quedó atascado entre el barro y el agua en una quebradita a la entrada de aquel pueblo. Hacia las 10 de la noche lo liberaron con la intervención de una yunta de bueyes y la fuerza de tres hombres, pero sin que Evaristo, el conductor, consiguiera que arrancara. Llegaron tirados por los 226 bueyes, en el momento en que comenzaba el tropel de la noche, que se iniciaba con el rito de vivas y abajos, el rastrillar de machetes en la acera y disparos graneados de revólver. La gavilla de vociferantes encendió hachones empapados en queroseno que arrimaban a las ventanas de las casas que pertenecían a gente del otro bando. Alguno de los antepechos de madera comenzó a quemarse. Desde adentro lograron apagar la llama incipiente en una rápida maniobra que consistió en abrir el postigo y lanzar baldes de agua en forma simultánea, con destreza rutinaria que delataba su preparación para esta contingencia. La pandilla continuó su ataque en la cuadra siguiente y se perdió de vista, pero se escuchaban sus maldiciones, madrazos y toda clase de injurias. Dos horas después, tras varias vueltas al pueblo como si se 227 tratara de una procesión repetida, la turba se disolvió en un ritual de insultos renovados y botellas rotas. Calmaron el hambre con rodajas de salchichón y pan que Evaristo consiguió con su carné de conductor de la Gobernación, que también sirvió para que el atajo de violentos no los molestara, convencidos de que se trataba de copartidarios, puesto que la acreditación la firmaba Lucio Pavor, el gobernador. José María le informó que ahí, en la casa de la Calle de la Amargura, las cosas no estaban mejor. Había que cerrar temprano las puertas, refugiarse en las piezas y quedar a la espera del paso de la chusma amenazante, que, para infundir pavor, afilaba los machetes en el sardinel o los descargaba en portones y ventanas, profiriendo toda clase de desafueros verbales. El director del único periódico de la 228 ciudad les había ofrecido que, si las cosas se ponían muy feas en una de esas noches de tropelía, saltaran la pared medianera y se refugiaran en la casa suya, donde quedarían bajo la protección de un conservador reconocido. José María dudaba de la seguridad que este amigo pudiera proporcionar, porque la dureza con que fustigaba a sus copartidarios en los editoriales de su periódico lo estaba convirtiendo en objetivo de los censurados. A la ahora de la comida y antes de darle el primer mordisco a la arepa sin sal, rellena de queso costeño, Toña miró uno por uno a los miembros de la familia y, con los ojos vueltos un carbón de ira, dijo: –Que nadie vuelva a decir que tuve partido, porque lo que me queda es la rabia inmensa de saber que fui de esos. 229 Sus palabras llegaron hasta las habitaciones donde se asilaban los que habían logrado escapar en los camiones gracias a su coraje. Uno de ellos llegó hasta el comedor para dejar constancia de que los refugiados bajo ese techo, los que andaban por otros caminos y los que quedaban en el pueblo, sólo tenían para con ella el agradecimiento generoso de sobrevivientes. 230 231 232 10. …abandonó el pueblo en la desbandada de noviembre 233 234 10 Lázaro abandonó el pueblo en la desbandada de noviembre, en los días siguientes a la masacre. En ese tiempo de persecución y muerte, la vida estaba detenida, pendiente de la trompetilla de un máuser. Unos arrancaron hacia Cúcuta y Bucaramanga; los más, hacia la Costa, y se fueron desperdigando por El Banco, Valledupar, Ciénaga, Santa Marta y Barranquilla. Iban guiados por el consejo de ribereños que les 235 aseguraban que por esos lados la vida transcurría entre canciones y trago, y buena comida con pescado bagre y bocachico. Las peleas de hombres se resolvían con coplas acompañadas por acordeón y, si fuere menester, a trompada limpia pero sin cuchillo ni machete. Río arriba, en cambio, ya había gente armada, recorriendo los caminos en gavillas, buscando a los del otro partido para cobrar venganza por ofensas recientes o por las remotas impagadas. Por ese camino tomó Bastos, el policía municipal, para ampararse entre los hombres de Rangel, líder correligionario de quien ya había oído hablar. Pero Lázaro, resumiendo rabia y dolor, con el recuerdo de su padre y su hermano muertos a manos de la cuadrilla depredadora, prefirió ir río abajo hacia los campos de 236 algodón y banano. A sus 17 años, en la orfandad de padre, hermano y amigos, atado al temor insalvable de los desplazados, desarrolló una aguda introspección. Por eso, el recorrido por las fincas donde paraba en busca de algún trabajo que le proporcionara la oportunidad de las tres comidas y un techo para pasar la noche lo hizo en medio de burlas de bulliciosos peones y jornaleros. Éstos no comprendían su duro silencio ni su desinterés a la hora de bailar cumbia, porro o mapalé. En su peregrinaje errante por la calurosa planicie del Magdalena, sin penas que pagar, rumiando la rabia interior por el salvaje abordaje de su adolescencia, no dio espacio para la invasión de la contagiosa alegría que lo asaltaba en una y otra parte de esta región de gente abierta y gozosa. No 237 encontraba la manera de darle salida a esa fiereza tiránica que lo agobiaba a pesar de los meses pasados. En Valledupar, entre los vericuetos de su soledad tropezó con una libretica embarrada que limpió con esmero para ocupar el tiempo. La abrió y lo primero que saltó a su vista fue la fotografía de un hombre casi tan joven como él, con un sello de tinta azul en una esquina inferior. Se trataba de la cédula de ciudadanía de alguien con su mismo color castaño en el cabello, la misma estatura, de tez blanca y sin señales particulares, de 23 años de edad y primer nombre idéntico al suyo. La metió en el bolsillo de la camisa sin tener idea de qué haría con ella ni para qué le serviría. La guardó por guardarla. 238 Prosiguió su camino y por la ruta de Fonseca, atravesando La Guajira, llegó a Santa Marta. En el puerto, por primera vez en su peregrinaje de tres años, experimentó la amargura del rechazo. Los estibadores no querían competencia de advenedizos. Apeló a sus escasos conocimientos de apisonar paredes de tierra y logró sostenerse por unos meses. Aquel no era un trabajo que lo dejara satisfecho como para atarlo a un sitio, así que emprendió la travesía hacia Barranquilla, donde muchos de sus coterráneos en igual situación se habían establecido en labores de comercio y oficinas de trámites aduaneros. Acudió de nuevo al oficio de albañil, esta vez mezclando concreto, parando columnas, echando vigas de amarre, levantando paredes de ladrillo en 239 las quintas del barrio El Prado, llenas de reminiscencias árabes. Eran casas para gente adinerada y entre ellas encontró a Navarro, dueño de planchones para transportar ganado y carga por el río. Navarro había salido del pueblo mucho tiempo atrás y pudo hacer fortuna en esta ciudad conocida como La Arenosa. Se preparaba para entrar a servir en los planchones de Navarro cuando se encontró con un aviso que llamaba al enrolamiento en la Policía. La rabia contenida de años, la amargura por la pérdida familiar, el dolor de su adolescencia no vivida, se revolvieron en su interior. Por impulso, motivado por aquella mezcolanza emocional, se presentó en la oficina de la Policía sin un propósito definido. Llevaba la cédula encontrada en Valledupar a la que le cambió la 240 fotografía por una suya. Lo primero que miraron fue el sello de votación correspondiente a las elecciones para presidente del año 50, y después el lugar de expedición: Gramalote, Norte de Santander. El cabo que examinó el documento se limitó a decir: “Es hábil”. Ni el cabo y mucho menos él repararon en que el sello de la Registraduría estaba borrado en el medio círculo que debía ir estampado sobre la foto Desde ese día, Lázaro vistió el uniforme verde y las mediabotas de cuero duro, y se terció el máuser. En Barranquilla, el servicio policial consistía en lidiar borrachos, mediar en peleas de barrio y aplacar discusiones intrafamiliares. De vez en cuando había que apresar un ladrón, un ratero al por menor que aprovechaba el descuido de las salas solas para 241 llevarse los ceniceros, porcelana o algún cuadro. una Lázaro no imaginaba que sus compañeros policías cometieran tropelías y desafueros. Individual y colectivamente, el grupo de agentes no mostraba inclinaciones violentas. Algunas veces, borrachos, le lanzaban gritos a su glorioso partido o en el prostíbulo le descargaban un par de cachetadas a la puta que los acompañaba, síntoma de nada, pues los paisanos también lo hacían. Precisamente en uno de estos sitios, Lázaro entabló amistad con un compañero recién llegado. –¡Conque usted es de Gramalote! –Sí, claro. 242 –Pues, yo soy de Cucutilla. Así que somos del mismo departamento. –Eso está bueno, porque aquí hay mucho paisa, boyacenses y costeños, pero de por allá pocos. Lázaro utilizó el “de por allá” como para evitar equivocarse. No estaba seguro de si su pueblo era del Norte o de Santander. La geografía no era su fuerte. –Pues yo hace rato que llevo el uniforme y me pasearon por todo el Norte. Ahora me mandaron aquí como premio, para que descanse, porque por allá es muy jodido el servicio. –Yo sí me enrolé aquí hace más bien poco. Me recibieron muy bien por ser de por allá. A la oficialidad poco le gusta trabajar con los de aquí porque son pura mamadera 243 de gallo y fraternizan mucho con la población. –Vea, pues, lo que son las cosas. Aquí porque la gente es amiga, allá porque no sabe uno si quien le conversa es amigo o rojo. Convertidos en amigos, bien porque el uniforme ata o por aquello de que la tierra hala, los dos hombres entraron en confidencias. Las de Lázaro, muy recientes, describían los trabajos en Santa Marta; las del otro, más lejanas. Las de Fermín derivaron en nostalgias, y en la medida en que aumentó el consumo del licor se tornaron en arrepentimientos. –Compa –dijo–, mis culpas son muchas y sé bien que, si me confesara, así fuera con el señor obispo o con el propio Papa, no me perdonarían porque es mucho el mal que cometí. 244 –¿Pero obedecía órdenes o fue por su cuenta? –Cuando uno hace las cosas porque le gustan, qué importa si hubo órdenes. –Ya veo –dijo Lázaro–, tratando de disimular la consternación que le produjo el franco sentimiento de culpa del agente Fermín. –Lo de El Carmen fue muy feo. Lo planearon unos políticos para darles un escarmiento a los cachiporros. Nos reunieron a los policías que ya habíamos tenido experiencias en otras partes y nos mandaron a Ocaña. Nos pusieron al mando de un sargento que era todo un bandido. A mí me dieron los nombres de un señor Carvajalino y una señora Ana Beatriz, a quienes debía pasar al papayo cuando los encontrara. Al 245 llegar al pueblo, nos distribuimos por las dos entradas con la orden de disparar a la primera provocación, que vino de un borracho que dio un viva y ahí comenzamos a echar bala sin contemplaciones a toda persona que se moviera, a las paredes o al aire. Lázaro seguía el relato con ávido interés, sin dejar traslucir las emociones que, como un enorme oleaje, se agitaban en su interior. –¿Y encontró al tal Carvajalino y la señora esa? –A Carvajalino lo encontré escondido en un zarzo, enroscado como un zorro rabipelao y lo dí de baja en la mañana. No pude dar con la tal Ana Beatriz. Después supe que la sacó la señorita Toña, goda de El Carmen, que llegó desde Ocaña con ayuda como a 246 los ocho días. ¡Vieja verraca, esa! Enfrentó al sargento y le metió miedo de manera que dejara libres a los hombres que tenía en la cárcel. –Oiga, ¿y el sargento y los otros qué se hicieron? –La mayoría sigue en el servicio, en Aguachica, Barranca, Ocaña, Cúcuta y qué sé yo. –¿Y usted sabe los nombres? –Tengo la relación completa, tal como me la dio el sargento al momento de salir de Ocaña en esa comisión. Esa confidencia maduró de un golpe el propósito subconsciente que impulsó a Lázaro a enrolarse en la Policía en lugar de recorrer el Magdalena en el planchón de Navarro como arreador de 247 ganado. En su mente se fraguó, como un relámpago, el ardid para apoderarse de la lista. –Vea, Fermín –dijo– ¿por qué no llamamos ese par de viejas? Ya es hora de entrarles. –Pues, a eso vinimos, ¿o no? En esa madrugada, el agente Fermín se suicidó con su arma de dotación y sin haber copulado con la prostituta que llevó a la pieza, porque, según lo que ella les dijo a los investigadores, aquél se quedó dormido cuando se quitaba los pantalones, que le quedaron anudados en los tobillos, tal como lo descubrieron en el engarrotamiento de la muerte. A Lázaro lo entregarles el familiares en encargaron cuerpo a Cucutilla. de los La 248 determinación se tomó como la indicada por los nexos de amistad y paisanaje que los unían. La causa del deceso apareció tan clara que nadie le pidió justificar el abandono del compañero en el prostíbulo, atribuida por él a “vaina de borrachos”. Para Lázaro, esa encomienda de sus superiores fue la confirmación de su designio de venganza. La cumplió sin separarse del ataúd, recitando en retahíla, como si se tratara de letanía, los nombres de la veintena de policías que aparecían en el registro de Fermín, al igual que la otra veintena, la de las víctimas del 16 de noviembre. el día aciago del pueblo. Entregó el cuerpo a los familiares en un frío caserío llamado La Laguna y se devolvió para Bucaramanga, donde, de acuerdo con las órdenes, se presentó ante el comando 249 departamental para una nueva asignación. Allí encontró al sargento y dos agentes de la relación de Fermín con quienes fue incluido en una comisión de combate para someter a los guerrilleros que controlaban el municipio de Tona. Se vistieron de civil y prepararon una emboscada, con tan mala suerte que la larga espera, la lluvia pertinaz y el frío propiciaron una confusa situación en la que cruzaron fuego los dos destacamentos en que se habían dividido. Como consecuencia, murieron el sargento y dos agentes. Una nimia investigación habría establecido que las balas que los mataron provenían del mismo máuser de dotación `policial, asignado a Lázaro, y no del bando contrario. 250 Trasladado a Pamplona, encontró que su finalidad seguía contando con el favor del destino, no sin peligro esta vez, pues fue reconocido por Campo Elías, un amigo del mayor de sus hermanos, que ejercía allí el oficio de comerciante. Sin prisa, esperó la ocasión para consumar su objetivo, oportunidad que se presentó en una feroz balacera nocturna entre el Ejército y la Policía. Esta última había retenido a dos soldados en una riña con agentes por dos putas gordas y sucias. El único muerto de esa noche, de un balazo en el pecho, fue el quinto hombre del registro de Fermín. De haberse investigado, la averiguación hubiera probado que el disparo se había producido desde el interior de la cárcel del Distrito Judicial que servía de alojamiento, y esa noche de refugio a los policías. 251 En la mañana siguiente, llevando el cuerpo de la única víctima del encuentro, el destacamento policial fue transferido a Cúcuta, donde Lázaro se abstenía de quitarse el uniforme por temor a ser reconocido por alguno de los muchachos que fueron sus compañeros en el pueblo y que vinieron a parar en esta ciudad después de la estampida de noviembre. En San Antonio, pueblo fronterizo de Venezuela, se compró unas gafas ahumadas, de moda entre los policías porque eran las mismas que usaban los colegas norteamericanos de las películas. En la calurosa capital del departamento, el destino puso al alcance de su designio a otros cinco agentes de la lista de Fermín. El falso gramalotero ejecutó su venganza con métodos 252 al azar, según las circunstancias, inmisericordemente, hasta llegar a la cifra de 11 vidas, contadas las que cobró en Barranquilla, Tona y Pamplona. En la medida en que iba cumpliendo su propósito, Lázaro se llenó de hastío. La amargura y el dolor por su padre y su hermano muertos se transformaron en un pesado aburrimiento que disipaba con generosas dosis de aguardiente en tristes jornadas de copisolero. Así, embriagado por el licor y empalagado de venganza, entregó sus confidencias a una mujer en la zona de tolerancia de La Magdalena, en un desahogo sin freno que bien ha podido ponerlo a merced de otro vengador. Murió suicidado en idénticas circunstancias que Fermín, el 253 policía de Barranquilla, al borde del camastro en que iba a copular con una puta sudorosa. No hubo quien entregara su cuerpo a la familia porque en su expediente no figuraban parientes. Oficiaron a Gramalote, por ver si aparecía algún allegado, y de allí contestaron que un joven con ese nombre y apellido se había ahogado en la terminal petrolera de Coveñas cuando el golpe de una manguera lo mandó al mar en la operación de cargue de un buque petrolero. De aquello hacía por lo menos siete años. Por tanto, el agente suicida de Cúcuta debía de ser otra persona. A Lázaro lo enterraron en una bóveda del cementerio central, alquilada por cinco años, con su nombre de policía. 254 255 256 11. “…mis 25 años, un poco fríos” 257 258 11 Don Enrique vivía en el pueblo por modestia, timidez o una irrefrenable vocación de misántropo. Apenas apuntaba a la celebridad como escritor, con cuatro libros publicados –uno en Madrid, dos en Barcelona y otro en Bogotá–, cuando abandonó la capital del país para optar por el aire fresco, dulzón y nutricio de su pueblo. 259 Uno años antes, en carta a don Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, con la que le enviaba el libro Cuentos sencillos, le hablaba de “mis 25 años, ya un poco fríos y demasiado vividos”. El sabio salmantino le replicó comedidamente con un “espero que se le calentarán [los años] y comprenderá algún día que aún no ha empezado a vivir”. Don Enrique aceptó el buen consejo de Unamuno, y por 10 ó 15 años les arrimó a sus fríos años mozos el calor de escritores, poetas y periodistas de Bogotá. Don Enrique le sumó a su querido oficio de cuentista, poeta y periodista, las funciones de Secretario del Ferrocarril de Cundinamarca. Participó en la fundación de una revista y se asomó a las mieles de los poderosos, sin entrar al panal, 260 para que el regusto del poder no empalagara su instinto de hombre bueno. Por timidez o misantropía, don Enrique no fue dado a comentar con sus coterráneos aquellos años en los que se ganó el aprecio del director de un periódico, quien llegaría a ser Presidente de la República. Para él, aquellos años pertenecían a un cercado donde apacentaba sus más caras intimidades en un acto de soberbia modestia. A Don Enrique escuchar, mirar y descansar le daban más plenitud que la abundancia de estímulos, elogios y críticas favorables de sus poemas, cuentos y novelas, que lo pusieron a figurar en la obra de un historiador de la literatura, al lado de Efe Gómez, Jorge Isaacs y Adel López Gómez. 261 Al boato de la capital prefirió el olor del Monte Sagrado, el susurro de las aguas de la Quebrada Grande, las maneras montañeras de su gente, que saludaba con un “hola” o un “qui'ubo”, y se despedía, como él mismo decía, a la francesa, dando la espalda y ya. En su tercer año de enclaustramiento lo sacaron del pueblo para llevarlo a manejar los haberes del departamento en calidad de Secretario de Hacienda. Con grandes esfuerzos, ocultó el regocijo que le proporcionó tal distinción, que, así la juzgara merecida, provocó en su ánimo grandes temores por lo incierto que le resultaba el desempeño entre su voluntad de servir y las engañosas componendas de los políticos. Esa corta excursión por un empleo público le dio piso a la novela de 262 realismo local en la que describió, con amable rectitud, los ardides, las trampas, las bellaquerías que arrastran “las aguas turbias” de la burocracia y la política. Una derrota sin batalla fue el titulo que le dio a su obra para resumir el desencanto que le produjo su paso atribulado por el festín de la cosa pública, cuando la corrupción consistía en dar empleos “no para que sirvan los capaces sino para solventar la penuria de los fracasados, para fomentar el abandono y la pereza, para cultivar la arbitrariedad”. Luego de 70 años, el hijo de don José pensaba en lo mucho que había cambiado la estructura de la corrupción, cuando las noticias daban cuenta del robo de empresas públicas, la ruina de otras y los millonarios fraudes al Estado, con los que se enriquecen 263 los políticos y los más adinerados aumentan sus fortunas. Don José, que mantenía hacia don Enrique un oculto rencor porque en algún momento se le atravesó en el camino para no dejarlo nombrar como alcalde en propiedad, reconocía, sin embargo, en don Enrique a un hombre sobrio, honesto y escueto. “La deserción es una acción fea, pero en el caso de Luis Tablanca fue un acto de dignidad inmensa” –le explicó a su hijo cuando éste le mostró un ejemplar de la novela vuelta a editar. Los ancestros de don Enrique, por el lado paterno, provenían de Mompós, una bella ciudad tendida en una ribera del Magdalena; por parte de la madre, eran la tercera generación de una familia asentada en la región como gente de hacienda. Uno de sus 264 miembros adquirió la finca de los jesuitas. No era gente adinerada; apenas con recursos de digna subsistencia. De joven, con una educación apenas elemental, emigró a la capital provincial donde consiguió empleo para, si acaso, de vez en cuando cargar de monedas los flacos bolsillos del pantalón de dril. Lo que no ganó en dinero, cosas de la vida, lo ganó en su formación autodidacta, leyendo los muchos libros de la biblioteca de sus patronos y conversando con jóvenes intelectuales. Con los años, don Enrique ganó cara de patricio; tierna la mirada, condescendiente la leve sonrisa; y en conjunto un aire contemplativo de pensador de cosas simples, sencillas, como la de trasladar a su pueblo algunos rasgos 265 culturales aprendidos en otras ciudades. Lo hacía con sus maneras suaves, con la palabra convincente, con su autoridad de hombre recorrido, buscando que sus recomendaciones y sus actitudes no hirieran la susceptibilidad de la gente en el sano ejercicio de una pedagogía prudente, dictada por un sincero altruismo. Sugiriendo aquí, insinuando allá, aconsejando un poco más adelante, lideró la limpieza de calles, el desyerbe periódico, la pintura de exteriores; veló celoso por el buen manejo de los escasos fondos municipales, y, aunque sólo fue personero por corto tiempo y alcalde encargado en otro, fungió como guardián de los haberes públicos, no porque él se lo propusiera sino por el respeto que infundía. 266 Hizo construir murallas de calicanto para sostener los barrancos en tres puntos en que el riesgo de deslizamiento era inminente. Coronó cada obra con una plazoleta mínima que la gente llamó mirador porque permitía divisar las partes bajas por donde entraba el ramal de la carretera que daba una vuelta perezosa atravesando El Hoyito para llegar hasta El Carretero. Vivía insatisfecho de que la carretera no fuera directa entre la capital provincial y el pueblo. Había hecho el camino a pie y en mula, y sabía que la ruta más corta entre los dos puntos era el viejo camino que aún usaban los vaqueros para arrear los rebaños de ganado que llevaban de las vegas del Magdalena a la frontera. Por esta ruta se pasaba por Otaré y se llegaba a Río de Oro para empalmar con la carretera al mar. 267 Algún día, decía señalando con el índice la boca del camino de la fábrica de aceite, los carros entrarán por ahí acercándonos más al centro del comercio regional, donde nuestra gente podrá vender sus productos y comprar lo que necesita sin pagar un largo peaje de kilómetros, como ahora. El joven periodista que lo entrevistó cuando entraba ya en la edad de los adioses no pudo arrancarle la razón última que lo hizo abandonar su acreditada posición de cuentista y poeta para preferir la vida pueblerina sin recovecos de fama. –Joven –le dijo–, escribí lo que tenía que escribir y serví a quienes tenía que servir. Lo que usted quiere saber está dicho en mi última novela, escrita tanto tiempo 268 hace que ya sólo a usted y Gonzalo González se les puede ocurrir que en este mundo de afanes yo sea tema para interesar a lectores de periódico. Don Enrique fue sentimiento y sencillez, y por eso mismo la raíz que aprieta las fantasías, los sueños y las duras realidades del ruralismo de su pueblo. Puede que, como decía Ovidio, nunca se sepa quien fundó el pueblo, pero sin duda alguna don Enrique es el padre de El Carmen. 269 270 12. Como nueva dueña del estandarte de San Luis 271 272 12 Anaís, una amiga de la familia de su mujer, que de tanto vivir en la misma casa recibió el honorífico parentesco de tía, jamás se sintió a gusto con los adventistas del Séptimo Día, que profanaban la quebrada con sus baños ceremoniales de bautizo los días sábados. 273 La tía Anaís, cuando pasaba por la casa de la viuda Bustamante, recitaba en voz alta el credo al revés por cinco veces y daba cinco vivas a la Virgen del Carmen para alejar al enemigo malo que, según ella, se alojaba en esa casa. La tía Anaís se había impuesto la obligación de volver al redil del catolicismo a los pocos conquistados por la labia del pastor Saavedra, por lo cual asistía a las dos misas matutinas entre semana, a las tres dominicales y al santo rosario todas las tardes a la caída del sol; rezaba el Ángelus y el Magníficat y se dormía leyendo pasajes de la Biblia a la luz de una vela de cebo. Confesaba y comulgaba diariamente porque una mínima contravención a los Mandamientos de la Ley de Dios, el más ligero olvido de las obras de misericordia, la más leve infracción 274 de las virtudes teologales la inducían de inmediato a lavar el pecado no cometido con los sacramentos de la confesión y la comunión. Los actos de contrición y arrepentimiento de la tía Anaís constituían una demostración de arrebatada espiritualidad. Se desprendía del confesionario para ir a la primera estación del Vía Crucis, donde comenzaba a darse golpes de pecho con tal reciedumbre que retumbaban en el templo y hacían vibrar los vitrales de las claraboyas. Simultáneamente, entonaba el trisagio con una voz melodiosa que hacía olvidar los desvaríos de la penitente, en tanto que las feligresas se agrupaban piadosamente para acompañarla en los catorce cuadros de la representación de la pasión de Cristo. Este fervor místico llevó al padre Heriberto a imponerle a Anaís, como expiación de sus 275 pecados, el rezo del rosario los viernes, a las seis de la tarde y en su reemplazo, de modo que el párroco podía continuar las confesiones sin interrupción. Dispuesta a librar una santa cruzada de carácter local contra los nuevos infieles, se puso bajo la advocación de San Luis, rey de Francia, combatiente esforzado de los moros a quienes arrebató Jerusalén en encarnizadas batallas para recuperar el santo sepulcro. Como nueva dueña del estandarte de San Luis, al que por respeto se negaba a llamar San Güicho, comenzó a divagar sobre estrategias y ejércitos, sin tomar en cuenta que el enemigo no pasaba de dos decenas de buenos vecinos. El párroco, ignorante de los desvaríos de la tía Anaís, cometió la imprudencia de 276 prestarle un libro sobre las Cruzadas, de donde ella sacó el modelo de un manto en el que bordó diligentemente una cruz roja al frente y otra a la espalda. Lo guardó, doblado cuidadosamente, en el baúl de madera, esperando la primera confrontación con los nuevos sarracenos que veía en los luteranos. Anaís compró un ejemplar de Catecismo del padre Astete, de tapas duras y letras grandes, para usarlo como espada en los encuentros que –así lo preveía– se pudieran presentar en el futuro con lo hijos de Martín Lutero. En sus previsiones de combate no entraban la espada ni la lanza, porque no estaba hecha para el derramamiento de sangre ni lo consideraba necesario con sus vecinos extraviados en el camino de la fe. Armada de ese catecismo en la mano, tomó plaza de 277 ayudante con los misioneros capuchinos enviados por el señor Obispo para fortalecer la fe de los feligreses amenazada por el avance de los adventistas del Séptimo Día. El mayor de los padres capuchinos, un italiano de nombre Giacomo, la recibió alborozado, pues era consciente de que si no había lumbres ardientes de fe que mantuvieran el fervor católico, las debilidades de los fieles volverían a aparecer, haciendo inútiles sus prédicas. El padre Giacomo, cuando pronunciaba sus ardorosos sermones en la noche, utilizaba sus grandes ojos, que relumbraban como carbones encendidos, y su alargada barba de profeta para la rimbombancia de sus prédicas. Describía con tal detalle las cavernas azufradas del infierno, que los fieles asistentes oían el hervor de las calderas de 278 aceite en el antro luciferino, listas para castigar a quienes se dejaban llevar por las pasiones de la carne y los desvíos heréticos de los protestantes. Oyendo al capuchino, la tía Anaís casi levitaba al pie del púlpito, arrebatada en éxtasis que la hacían concebir místicas celebraciones con antorchas, las que ella encabezaba con su túnica de cruzada, atravesando el pueblo de una a otra punta. Al paso de la victoriosa procesión, los descarriados adventistas del Séptimo Día se sumaban vivando a la Virgen, y ella, Anaís, heredera de San Luis, rey de Francia, proclamaba el triunfo católico sobre los luteranos, enarbolando el Catecismo de Astete como pendón de guerra. Salía del trance sudorosa, puesta de pie, con el libro en alto, en el momento mismo en que el padre Giacomo decía el 279 Amen con el que terminaba sus pláticas. La tía Anaís, quizá porque eran tan pocos los adventistas, dio por buscar otros descarriados de la Santa Madre Iglesia. Los encontró entre aquellos que decían el Papa en lugar del Santo Papa, el Obispo en vez del Santo Obispo, el Párroco, en lugar del Santo Párroco, como ella consideraba que se los debía llamar, porque para ocupar tales dignidades en el escalafón clerical debían necesariamente ser santos. Una conversación intrascendente con el capuchino más joven despertó sus sospechas sobre la desviación religiosa. Éste había dicho que algunos asistían a la misa de cinco de la mañana porque se avergonzaban de que los vieran en el Oficio. Esta afirmación, hecha por el sacerdote 280 más en guasa que por convicción, le señaló a Anaís varios madrugadores, como don Emilio, don Julio, don Federico, lo mismo que Zenón, como incursos en la masonería. Además de ser asiduos a misa de cinco los domingos, ostentaban títulos de generales, coroneles y capitanes de la última disputa civil, otorgados en las filas de los librepensadores que perdieron la contienda, lo cual constituía, para ella, fuerte indicio de profesar peligrosas herejías. En el pueblo se rumoraba que aquellos ex militares, lo mismo que otros guerreros de la refriega, estaban de regreso a la Iglesia porque se preparaban para bien morir y les asustaba que la incredulidad religiosa de que habían hecho gala los condenara a las llamas eternas del averno. El ateísmo al que se referían los pobladores no iba más allá de que 281 aquéllos fueran seguidores de la idea de la educación y el Estado laicos, y de la idea de derogar el Concordato que proclamaba su partido, el mismo en el que militaba el resto de la población por cuestión de tradición pero no de ideología. En todo caso, la tía Anaís puso todo su empeño en identificar a los masones, entre ellos algunos que sólo se aparecían en misa durante la celebración de las fiestas patronales. Para alivio suyo, en la lista figuraban solamente hombres, por lo cual, en este nuevo frente de batalla, podría darse la libertad de mantenerles el saludo a las esposas y las hijas, porque una de sus armas de guerra fue la de retirarles el saludo a los adventistas. La familia le llevaba la idea a la tía Anaís porque a nadie le hacían mal sus desvaríos y su fanatismo. Esa chifladura 282 resultaba divertida para muchos, y algunos la azuzaban con provocadores comentarios para que ella enfilara sus necedades hacia alguien de quien querían mofarse. Emilio, el general, que debía hacer respetar su rango, el punto más alto al que hubiera llegado un hijo del pueblo, abordó un día a Elías para hacerle manifiesto su descontento por las frecuentes alusiones descomedidas que Anaís hacía sobre él. En esas sátiras daba a entender que él había conseguido su generalato y la curul en el Senado por masón, y no por actos heroicos de combate o habilidad legislativa. Según la tía, el general había sido un militar de retaguardia, aunque el coronel Federico y el capitán Zenón, que estuvieron bajo su mando en Peralonso, daban testimonio de la forma valiente como se puso a la 283 cabeza de las tropas en la última carga cuerpo a cuerpo, el mismo día en que intrépidamente asistió a misa en Santiago, población plagada de tropas del gobierno, para llegar al campo de batalla libre de pecado. Si estaba en el Senado, decía ella, era porque los del directorio departamental eran tan majaderos como él, y ese largo viaje que emprendía en junio para ir a las sesiones, que se inauguraban el 20 de julio, lo terminaba en diciembre, cuando ya se clausuraba el Congreso. Elías le ofreció disculpas y le explicó que Anaís no era familiar suyo. El rescoldo de la animadversión partidaria lo llevó a pensar que, en su chifladura, Anaís inventaba unas buenas cuchufletas para desacreditar a los políticos rivales. De la lista de masones, uno en especial entraba y salía, 284 dependiendo de los vaivenes temperamentales de la tía: Catalino, quien además de músico era pintor. En virtud de este arte, hizo para la parroquia un cuadro del Bautizo de Jesús por Juan el Bautista. Ante el cuadro, Anaís se lamentaba de que esta solemnidad fuera la que practicaran los adventistas, porque a ella le hubiera gustado reconfirmar el suyo en parecida ceremonia, metida en la quebrada, hundiendo su negra pelambrera en las aguas olorosas a café, cacao y guayabas. Se veía a sí misma rodeada de ángeles regordetes, recién nacidos y batiendo las alas de mariposa apenas salidas del capullo, poniendo graciosamente sobre sus sienes una corona de barbatuscas color naranja. En algún momento, Anaís presintió que Catalino había pintado aquel cuadro como una anunciación de 285 los adventistas, pero la representación de la misma escena en el libro de láminas religiosas del párroco le hizo desechar tal presentimiento. Pese a todo, la sospecha de masonería de Catalino iba y venía, conforme lo viera o no lo viera en la misa de cinco de la mañana. Sin motivo aparente y tampoco explicación alguna, una mañana de mayo, después del rosario de la aurora, Anaís le entregó al párroco el manto de cruzado con el encargo de enviárselo al Santo Obispo y suspendió las hostilidades contra adventistas y masones. Pero Anaís nunca supo que, muchos años después, una casi sobrina nieta terminaría casada con el gran maestro de uno de los ritos de la masonería. Anaís sentía un enorme vacío con la suspensión de su guerra 286 personal, sensación que pronto llenó con el alborozo de apariciones de la Virgen en distintas representaciones y en los más diversos días, en piedras recogidas por ella en la quebrada. Las apariciones sucedían durante una búsqueda programada, en un trecho específico del arroyo, que comenzaba en la parte en que se expandía y perdía profundidad. Con el agua a mitad de pantorrilla, Anaís hacía un escrupuloso recorrido en zigzag por espacio de un kilómetro, calzando alpargatas de suela de fique para no lastimarse los pies. Casi siempre, las piedras de las apariciones tenían la forma de una cúpula cortada por la mitad y labrada caprichosamente por la corriente. La tía traducía los labrados según le pareciera: la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen, la de Fátima, la de la Salud. Las buenas creyentes le traían estampitas de 287 la Virgen para que ella buscara imágenes iguales en la quebrada. Anaís mandó hacer una larga repisa en L, de pared a pared, en la que ordenaba las piedras por orden cronológico de aparición, y todas las noches encendía media vela de cebo, frente a cada piedra, y rezaba el rosario durante las veces que fuera necesario hasta que se consumiera el último mecho. La aparición preferida era una piedra arenisca de raro color achocolatado. En su labrado mostraba una especie de puerta catedralicia abierta, y un fondo indescifrable en el que Anaís y otras devotas veían a la Virgen con el Niño en brazos. Algunas, entre el color cacao de la piedra, adivinaban el azul cielo del manto que sólo ellas, ungidas por la fe, lograban apreciar. 288 Su obsesionante alucinación llevó a Anaís a redactar una petición para el Obispo, a fin de que éste se hiciera presente y reconociera el cúmulo de hallazgos milagrosos, de manera que fueran oficialmente venerados en el templo parroquial. Su insistencia ante el prelado fue de tal naturaleza que terminó por hacerse pública, bajando del piedemonte para extenderse por la rivera y la sabana del Magdalena, hasta llegarle a un famoso cantante cienaguero que la recogió como leyenda y la divulgó en un paseo vallenato como la historia de una mujer que encontraba Vírgenes en las piedras del río Cesar. La emisora que difundió la canción, una de las que se captaban en los radios del pueblo con más nitidez, trajo la primicia musical que se comentó entre 289 todos los habitantes, ofendidos por el cambio del escenario original, que era la Quebrada Grande. La sustitución de la Quebrada Grande por el río Cesar molestó tanto a Anaís que, convencida de que se trataba de una acción interesada de alguien en la Diócesis para apropiarse de las apariciones, cesó sus cartas al Obispo e hizo saber que apelaría ante el mismísimo Santo Padre, para lo cual acosaba a diario al párroco, con la pretensión de que éste le entregara la dirección del Pontífice. Eso de Estado Vaticano no le satisfacía. Para ella, “Estado” significaba país e imaginaba un extenso territorio, cubierto de montañas, llanos y ríos. Quería saber la calle y el número que identificaban el Palacio Papal dentro de la que ella suponía la muy ancha y larga geografía del Estado vaticano. 290 La tía Anaís no paró de hallar Vírgenes hasta cuando murió. De su alcoba se sacaron 17 costales de piedras con las cuales se hizo un túmulo en su memoria en el cementerio local. 291 292 13. Rito se preciaba de hacer el amor día de por medio 293 13 Hermano menor de Chana, Rito había nacido para aventurero humilde y ejecutor de pequeñas gestas amorosas que no se cansaba de relatar. Su oficio principal era de correo desde la frontera hasta Santa Marta, pasando por Barraquilla, para lo cual lo calificaba su desempeño como estafeta de los generales Vargas Santos y Lucas Caballero. 294 “Buenos generales esos que hacían la guerra y extendían reconocimiento a los oficiales y soldados distinguidos, con tanta generosidad que los batallones a su mando se llenaron de coroneles y capitanes”, decía para elogiarlos y mostrar la mucha admiración que despertaba en él, que no pasó de estafeta, la actuación de militares sin escuela a cuyas órdenes sirvió en una pelotera inútil de facciosos radicales contra los conservadores del poder. Rito, gracias a su cargo de estafeta, tuvo la suerte de sobrevivir porque, a la hora del combate, estaba llevándole mensajes a la retaguardia en procura de hombres, municiones y vituallas. Al regresar adonde sus generales, ya se había conseguido la victoria o se estaba en retirada. Sus hazañas guerreras no 295 pasaron de la habilidad para eludir las patrullas enemigas y cumplir su misión de mensajero. Al final del conflicto, el rifle y la bayoneta de Rito estaban sin estrenar. A Elías, quien no fue a la guerra y que, de hacerlo hubiera estado en las filas del gobierno, la condición guerrera de Rito le servía para hacerle la burla a su cuñado, de quien decía que su acto más heroico había consistido en llevarles a Federico y Zenón sus insignias de coronel y capitán, en vísperas de la firma del Tratado de Paz de Neerlandia que dio por finalizada la inútil contienda. Rito se defendía enrostrándole a Elías que se había quedado en su finca de El Salobre, sin tener siquiera que esconderse, porque por allá no pasaban las tropas combatiendo ni reclutando soldados. “A vos, le decía, te 296 intranquiliza la conciencia por no haber salido a defender la ideas de tus mayores. Yo, en cambio, elegí el servicio activo para salir a pelear con honor al lado de mi pariente, el general Uribe Uribe”. A ello, Elías respondía que, para desgracia suya, su único cuñado tenía como mucho mérito no hacer algo distinto de llevar cartas entre generales y coroneles, y ahora de pueblo en pueblo. A esta impertinencia, Rito respondía que peor le iba a su hermana, la mujer de Elías, que se aguantaba como cuñado al hermano de este, un cura lleno de hijos. Que le recordaran la vida escandalosa de su hermano sacerdote era algo que a Elías le dolía y lo hería. En ese momento, rojo de la ira, farfullaba insultos que se quedaban a medio decir; desenroscaba la empuñadura de plata del bastón y blandía un 297 amenazante acero de tres filos. Entonces Rito se perdía por los corredores de la casa, buscando el solar trasero, donde una proliferación de barrancos le ofrecía más de un posible escondite. Elías volvía a su silla mecedora vienesa, con espaldar y asiento tejidos en mimbre, con aire triunfalista, satisfecho de que una vez más había silenciado al bocón de su cuñado, al tiempo que urdía cómo agraviarlo en la próxima e disputa. En esta otra guerra de ironías, pequeños agravios, eminentes amenazas y prudentes huidas entre cuñados, nunca hubo muertos ni heridos porque, si alguna vez amenazaron con llegar a un real enfrentamiento, Chana se interponía con una rigurosa verdad: –Gracias a sus flaquezas es que están vivos y los tenemos 298 aquí con nosotros, grandísimos pendejos. Rito duraba meses y meses perdido por aquellos caminos en su encargo de correo, arreando la mula o cabalgándola, según como fuera el peso de la correspondencia y las encomiendas. Cuando se trataba de cosas del gobierno o de dinero, lo acompañaban dos o tres soldados para defenderlo de los asaltantes que merodeaban en esas tierras desoladas. A la sombra de los hombres armados se cobijaban también los comerciantes y los viajeros, lo cual le permitía hacer amigos que indefectiblemente le ofrecían mejores destinos, ofertas que desestimaba porque, a su parecer, podían arrebatarle la libertad de que gozaba en su nimio oficio de correo. 299 El correo era un quehacer que, de otro lado, le permitía ejercer su otro trajín de enamorar y seducir mujeres jóvenes con su facilidad de palabra, de piropeador e inventor de promesas. Según Rito, las mujeres se rendían a sus delirios amorosos sin mucho esfuerzo de su parte, cosa que en la familia se ponía en duda, puesto que sólo se le conocía un hijo como fruto de sus supuestos y muy numerosos encuentros sentimentales. Rito se preciaba de hacer el amor día de por medio, porque no era cosa de desgastarse de una en los ajetreos sexuales. Cuando ya era hombre llegado a la madurez, su capacidad seductora quedó probada (eso creyeron sus parientes y amigos) al asomar acompañado de tres rubias danesas, altas y robustas, que no se cansaban de darle 300 demostraciones de afecto. Como sólo estuvieron en casa de sus parientes en el día de por medio de su actividad sexual, los parientes no alcanzaron a verificar si sus devaneos con las danesas iban más allá de la visible melosería. Las danesas habían entrado al país por el puerto de Maracaibo y Rito se las encontró al comenzar su recorrido en la frontera, cuando venía acompañado de soldados. Las rubias se acogieron a su protección y le contaron que provenían de un remoto país en busca de Francisco el Hombre, mítico juglar del que escucharon unos cantos mágicos en un disco de acetato de 78 revoluciones que les llevara un marinero que había parado en el puerto de Cartagena. En prueba de su interés por dar con Francisco el Hombre, pusieron a funcionar su picó portátil de pilas 301 para que Rito oyera las canciones que las embrujaron en su país de frío. Su idea era la de encontrar a Francisco y llevárselo a Helsinki para que calentara con su cantar los inviernos sin fin de sus gélidas tierras. Rito les hizo saber que él, nadie menos que él, conocía a Francisco y que lo encontrarían en alguna parte entre las poblaciones de Copey y Ciénaga, que hacían parte de su recorrido. Rito no tenía ni idea de quién era Francisco pero sí sabía de Durán, de Zuleta, de Morales y de otros juglares de las sabanas del Magdalena que llenarían con creces las expectativas de las robustas rubias. Ellas se prendaron de Rito, no por su poder seductor ni por sus piropos que las más de las veces no entendían sino por su promesa 302 de llevarlas hasta el territorio de los brujos del acordeón, hombres que duraban días y noches improvisando décimas, contando picardías, labrando historias de amores, contrabando y vaquería. Después de verlo en compañía de Gretel, Hanna y Dorothy, los parientes y los amigos de Rito no dudaron de sus aventuras, entre las que figuraba el enamoramiento y la seducción de una hija de Juan Vicente Gómez, dictador de Venezuela, razón por la cual Rito no cruzaba la línea fronteriza, ya que contra él, aseguraba, pesaba orden de tormento y muerte por el deshonor causado al feroz mandatario. En la primera aldea a la que llegaron Rito y las danesas, al comenzar la región de los acordeoneros, encontraron al primero de ellos, delgado, de 303 facciones atractivas, con unas negras ojeras que delataban lo poco que acostumbraba dormir. Las mujeres se lanzaron sobre él gritando: “Francisco, Francisco el Hombre”, y enseñándole el disco de acetato de 78 revoluciones que las había hecho emprender ese largo viaje desde su tierra casi polar hasta las calurosas sabanas del río Magdalena. El acordeonero, acostumbrado a la efusividad de las mujeres, no dejó de sorprenderse con la estridente y enredada algarabía de mil demonios de las danesas, y le preguntó a Rito de qué se trataba “toda esta vaina, compadre”. Las danesas –que dieron por culminada su peregrinación por ríos de aguas abundantes, calientes sabanas de lujuriosa vegetación, montañas nunca vistas, páramos tan gélidos como su propia tierra, cortinas de agua 304 despeñándose desde altos acantilados, jardines de orquídeas colgando de árboles acariciados por la bruma del amanecer– destaparon una botella de vodka que bebieron pasándosela entre las tres, en medio de su ruidosa alegría. Apenas si quedaban dos sorbos cuando le ofrecieron la botella al acordeonero y también a Rito. Para no defraudar a las mujeres, Buitrago, el juglar, tomó el acordeón entre sus manos e hizo sonar las notas de un paseo vallenato, entonando con su voz de bohemio joven los versos de “por el amor de Claudia/ por el amor de Claudia/ me vo‟ a tomá un veneno”. Las danesas quedaron en silencio, temblorosos sus bien formados cuerpos de valkirias, los ojos despidiendo llamas de emoción y aleladas por completo, escuchando los sonidos de fuego 305 que brotaban del instrumento musical y las frases que escapaban arrastradas de los labios del trovador. Rito estaba gozoso, radiante de alegría, como si un hálito sublime marcara aquel momento en que él, el estafeta, el correo y viajante ocasional, unía el mundo nórdico de mujeres rubias con la tierra morena de hombres quemados por el sol del trópico. Como habría de decir después, fue un instante de grandeza, el más glorioso que le tocara en sus muchos años de modesto vivir. Luego de una noche entera de parranda rematada al atardecer con un sancocho de siete carnes, Gretel y sus compañeras siguieron detrás del juglar que iba para las fiestas de enero en Sincelejo, en plan de animar con sus décimas a los manteros que enfrentan embriagados a toros resabiados. 306 Rito, por su parte, retomó su ruta de correo hacia Ciénaga y Santa Marta, todavía con el olor a queso rancio de Hanna, la de ojos grises, a quien Gretel y Dorothy encargaron de agradecerle a Rito, con sus atributos de hembra nórdica y su recién adquirida pasión tropical, la guía eficaz que les proporcionó en la última etapa de su peregrinaje musical. 307 308 309 310 14. Los escarceos de macho suelto de su marido 311 312 14 El ciempiés de oscuro caparazón salió de su agujero y emprendió asustado una carrera en círculos, mientras mujeres y niños gritaban atemorizados. Una de ellas permaneció de pie en el centro del patio de tierra, esperando al insecto, y, cuando éste se acercó, descargó con toda la violencia posible su menudo pie calzado con zapatos de plataforma de corcho. Con el ciempiés aplastado, la reunión volvió a la calma tensa 313 que precedió a la aparición del bicho. Zunilda, la audaz cazadora del ciempiés, era la menuda mujer del grandote alemán que había muerto sin testar, dejando expuesto el patrimonio familiar a reclamaciones herenciales. Estaban allí en el patio, debajo de un frondoso totumo, a escasos metros de la quebrada, para oír precisamente las pretensiones de una mujer y su hijo que alegaban derechos de sucesión. Rememoraba Zunilda las infidelidades del teutón con mujeres del servicio o hijas de jornaleros, pero no encontraba indicios de que alguna de ellas hubiera concebido como resultado de los escarceos de macho suelto de su marido. Él, había considerado siempre esas cosas como derecho de pernada 314 concedido a las conquistas de los europeos y, por tanto, no se las ocultaba. Si como consecuencia de tal ejercicio de derechos hubiera nacido un hijo, ella, con absoluta seguridad, lo hubiera sabido. Con el vigor puesto en el aplastamiento de la sabandija, quiso subrayar ante los intrusos los muchos arrestos que la asistían para defender lo que consideraba únicamente suyo y de sus dos hijos: la finquita de 33 hectáreas y la casa esquinera del pueblo. Al sudoroso abogado de la contraparte no escapó el gesto decidido de Zunilda y resolvió embestir con la misma fuerza para que la pequeña mujer supiera que la esperaba un pleito sin concesiones. –Señora Zunilda –le dijo con tono de orador de plaza pública–, 315 interpondremos los recursos de sucesión y pediremos todas las pruebas que sean necesarias en el Juzgado Promiscuo de la capital provincial. –Bien pueda, que, si están en su derecho, encárguese de probarlo. Yo me encargaré de negarlo – remató la mujer. Zuñilda los dejó ir de su propiedad sin ofrecerles siquiera un vaso de agua, aguantándose las ganas de increpar a la mujer y su hijo por la osadía al querer robarlos a ella y los suyos. Una duda la asaltó al recordar a Justina, la moza que había venido de Brotaré, morena, tosca y voz de bajo profundo, a la que sorprendió una noche con los zapatos en la mano, tratando de entrar al cuarto de herramientas donde su marido tensaba las coyundas de un yugo. 316 Justina le dijo que ella a quien buscaba no era al germano sino a Benito, que le había prometido que le pondría tachuelas a la suela del zapato que se había desprendido y lo necesitaba para ir a misa el domingo. En la mañana, cuando pasó a desayunar, pescó una conversación entre Justina y Esperanza, en la cual la primera, en medio de rústicas risotadas, le decía a la otra “y se comió todito el cuento”. Franz le negó cualquier relación con aquella muchachota parecida a las mujeres de su Baviera en cuanto a lo corpulenta, y que a él no lo atraían para nada. Pero aquello de que “se tragó todito el cuento” le había quedado sonando como una referencia hacia ella y el encuentro de aquella noche. Ahora regresaba a su mente para preguntarse si Franz, en tantas aventuras sexuales toleradas por 317 ella, no habría dejado vástago desconocido. algún En el juzgado promiscuo, la primera prueba que solicitaba el señor abogado de la contraparte, era, ¡vaya el muy descarado!, el de la legitimidad de su unión con Franz, alegando que aquel era luterano de nacimiento y mal podía haber contraído nupcias por lo católico, pues bien sabido era el horror que le tenían los protestantes alemanes a los ritos de la iglesia de Roma. Zunilda habló con un abogado para pedirle que se hiciera cargo del pleito y éste le pidió el 30 por ciento del valor de los bienes en disputa y un adelanto de 150 pesos para los gastos iniciales, lo cual le pareció un despropósito y otro intento de quitarle lo suyo y de sus hijos. 318 Con la partida de matrimonio al pie de la cual hizo que el cura dejara constancia de que el alemán se había convertido a la fe católica una semana antes del matrimonio, regresó Zunilda al juzgado para encontrarse con que el abogadito, ¡qué atrevido!, ahora ponía en duda la filiación de Jesús y Zunildita. La inmerecida ofensa le causó un soponcio en el despacho mismo del juez, quien, una vez que la vio calmada, le recomendó que, para evitar los efectos que en su salud produjeran tales agravios, lo más conveniente era dejar el caso en manos de un jurista. Ella le respondió que en manera alguna permitiría que un abogado se lucrara de lo que en buena ley les correspondía a ella y sus dos hijos, manifestándole al juez, por escrito, para que se incorporara al 319 expediente, que ella tomaba la representación. El juez, que no era hombre licenciado en leyes, aceptó con entusiasmo la decisión de Zunilda y le ofreció en préstamo un tratado sobre los derechos sucesorales, guardándose para sí la firme promesa de ayudarle a la intrépida mujer en todo lo que pudiera, para vengarse así de los abogados que lo menospreciaban por no ser docto en artículos, incisos, parágrafos, argucias y artimañas legales. Zunilda se impuso como tarea de todas las noches, después de comer, la de leer, aprender y asimilar el tratado. En un bloque de papel rayado apuntaba todo lo que a su parecer podía ser argumento a su favor, lo mismo que las preguntas que se le 320 ocurrían con el ánimo de que el juez dilucidara tales interrogantes. A los 30 días retornó adonde el Juez con las partidas de bautismo de Jesús y Zunildita, acompañadas de un largo y sustentado oficio en el que le solicitaba encarecidamente al señor juez que consiguiera los antecedentes de la mujer y su hijo, pues, a su entender, lo que se estaba configurando con la reclamación era un intento de estafa y defraudación. Incluía como petición que aquellos acreditaran, con certificación de autoridad competente, los sitios de residencia en los últimos 22 años, para saber en qué lugar Franz hubiera podido entrar en relaciones con la mujer. Como en un rito legal, Zunilda se dio a la tarea de acudir al juzgado cada 30 días para revisar el 321 expediente y añadir un oficio más a los legajos. Su empeño en leer sobre los asuntos de sucesión lograron perfeccionar su redacción leguleya, al punto de que el abogado de la contraparte comenzó a sospechar que algún colega suyo estaba detrás de los alegatos y pasó a gastar más tiempo en descubrir al jurisperito encubierto que en mover el pleito. Para cubrir los gastos de sus desplazamientos mensuales y como no le era dado disponer de los bienes inmuebles en su poder por disposición procesal, Zunilda se dedicó a fabricar panderos, polvorosas y barritas de arequipe negro que vendía en las tiendas o en la salida de las misas dominicales. Si no alcanzaba a reunir suficiente dinero para el viaje, se marchaba a pie por el camino de Brotaré, hasta salir a 322 Río de Oro, donde hacía una parada en casa de una pariente. Así transcurrieron tres años tapando todos los resquicios legales por donde se pudiera colar la ambición de la mujer y su hijo, hasta que el juez dictó el acto en el cual reconocía a Zunilda, Jesús y Zunildita como únicos herederos universales, y reconvino al abogado perdedor por prestarse a una reclamación amañada que había alargado innecesariamente con prácticas espurias. Esa sentencia le dejó al juez un glorioso sabor a victoria sobre los letrados universitarios, quienes hacían mofa de sus precarios conocimientos para desempeñar el cargo de promiscuo municipal. A su regreso al pueblo, fallo en mano, Zunilda fue recibida en el Alto de la Palma con voladores y 323 aguardiente, con el mismo bullicioso ceremonial reservado para la llegada del Obispo o el arribo de los estudiantes. La celebración, por cuenta de sus amigos y sus vecinos, duró desde el jueves hasta el domingo. 324 325 326 15. El ojo de verdad lo perdió jugando a los dardos 327 328 15 Vicenzzo, el italiano, apareció buscando a un pariente que lo había invitado a América. Por toda referencia sobre el sitio de residencia de este primo, lo acompañaba la mención de que la gente se alimentaba con una delgada preparación de maíz llamada arepa sin sal, que podía asimilarse a una pizza napolitana rudimentaria. Después de desembarcar en Barranquilla, 329 preguntando de pueblo en pueblo por las sabanas de tierra caliente, siempre siguiendo el curso del río grande, se dirigió hacia las estribaciones de la cordillera, a la tierra de los güichos. Al probar la arepa rellena con queso costeño en casa del único compatriota que encontró, Vicenzzo concluyó que allí era donde debía encontrarse el primo la última vez que tuvo noticias suyas, porque esa comida se le antojó la más parecida a una pizza con abundante queso parmesano. Aunque nadie, incluido su compatriota, le dio razón de su primo, decidió quedarse allí para comenzar a construir su futuro americano porque lo cautivaron el sabor del café negro antes del desayuno y la aguapanela con la que se acompañaba la arepa por 330 la noche en la ultima comida del día. Nacido en una aldea costera cerca de Nápoles, Vicenzzo tenía la piel tostada por el sol del Mediterráneo, y un ojo de vidrio de color azul marino que contrastaba con el tono pardo del otro. Había perdido el ojo de verdad jugando a los dardos en un puesto de la playa con su hermano mayor, con quien competía en todo para demostrarle que a los 15 años era ya tan hombre como éste a los 22. El accidente, contaba Vicenzzo, se produjo cuando en alegre mano a mano empataban a 11 blancos sin que ninguno diera muestra de temblor en el pulso como para quebrar la seguidilla de aciertos sobre el círculo central del redondel de corcho. Cada uno estaba tan seguro de la destreza del otro, que se situaba al pie del 331 blanco a esperar el lanzamiento, para arrancar el dardo y hacer su turno. La cochina suerte quiso que el pronubo, el suave viento del sur de la península itálica, se convirtiera sin aviso en un infeliz ventarrón que desvió el dardo justo al ojo izquierdo de Vicenzzo, vaciándolo de un golpe. La madre rompió a llorar a la italiana, a gritos y arrancándose el cabello, cuando los hermanos llegaron, el uno como víctima y el otro como victimario, a explicar cómo se había generado el deplorable evento. El enfermero que le hizo las primeras curaciones dedicó más tiempo en atender a la madre histérica que al herido. Un buen tiempo estuvo Vicenzzo con el cuenco del ojo vacío, pero cuando acordó el viaje para Colombia, entre su hermano y él 332 juntaron las suficientes liras para que en Nápoles un oftalmólogo le pusiera la prótesis azul marina con la cual arribó a Barranquilla. El hermano se quedó con la responsabilidad del mayorazgo, que para el caso comprendía sostener a la madre con la recolección de aceitunas en el escaso huerto de olivos. El italiano, que con un solo ojo aprendió de un tío el bello arte de la zapatería, abrió su taller con una máquina de trefilar en cuero, buenas hormas y un apropiado surtido de herramientas, cueros, badana y suelas. Solitario en su taller, en jornadas de 6 a 6, fabricó delicadas zapatillas para mujer copiadas de una revista de su país que lo acompañó durante su travesía marítima y terrestre. Las señoritas del pueblo acogieron con regocijo los modelos de calzado de don Vicente, como comenzaron 333 a llamarlo. Y los hombres no se quedaron atrás para entrar a lucir los botines negros y marrones que les hizo sobre medidas. Pronto el italiano aprendió que allí se necesitaba calzado fuerte, de trabajo, por lo que desarrolló su propio modelo de cuero consistente, suela dura, y puntera chata y reforzada por dentro: “Si vaco lo pisa, zapato aguanta”, decía como propuesta de venta. Al poco tiempo llegaron de los pueblos vecinos a buscar su calzado y hubo de contratar a unas muchachas a quienes les enseñó a cortar, trefilar y capellar. A un joven lo adiestró en coser y clavar suelas, con todo lo cual pudo poner al frente del taller y su casa de habitación un letrero tachonado: Fábrica de Calzado para Mujer Lola. Hombre y 334 Lola era el nombre de la joven menudita y morena de la cual se había enamorado, quien vino a saber del amor de don Vicente por el aviso. A esa original y muy comentada manera de dar a conocer sus sentimientos correspondió Lola con una tímida sonrisa en la retreta del sábado. Los amigos empujaron al italiano para que acompañara a Lola en las siguientes vueltas alrededor del parque, un parque en cuesta en el cual, en la parte alta y plana, lindando con el atrio de la iglesia, en un templete circular, con barandas de cemento soportadas por pilares tallados, se hacía la banda. El templete con reminiscencias de parque francés le daba un toque romántico a la retreta, muy sentimental y propicio para la única diversión masiva del pueblo. El idilio quedó sellado, 335 aunque los dos no se dijeron una palabra durante el tiempo que la banda de Luis Antonio, el hijo de Catalino, interpretaba dos bambucos, un pasillo y un vals, piezas que completaron el repertorio sabatino. Al día siguiente, don Vicente se presentó en casa de Lola, a las 7 de la noche, con una botella de sabajón, suave licor cremoso, combinación de leche, huevo y brandy que él mismo preparaba. Lo llevó como presente a los padres de la pretendida, para exponerles la seriedad de sus intenciones “con tan bella y honesta señorita”, y explicó en un enrevesado castellano que la solicitaba en matrimonio. Su discurso terminó con una extraña mezcla de proverbios que divirtió mucho a los padres de Lola: “Dicen que dos ojos ven más que 336 uno y tres harán engordar el caballo”. El italiano, para adiestrarse en el castellano, se había comprado un libro de proverbios y dichos populares que utilizaba con bastante incoherencia y falta de contexto, con lo cual provocaba estrepitosas carcajadas entre sus oyentes, que no se cansaban de repetir aquellos dislates. Con frecuencia se escuchaba decir: “Como dice Vicente, „Agua que no has de beber, límpiate con ella‟ o „El que tiene caballo que lo atienda‟ o „Si las piedras suenan es que el río lleva banda‟”. A la que más acudía Vicente para explicar su éxito como fabricante era la de “Al ojo del amo engorda la tienda”. Y la Fábrica de Calzado para Hombre y Mujer Lola engordaba que daba gusto. Ahora 337 el aviso tenía un agregado: Ventas al por mayor y al detal. Todos los jueves, don Vicente llegaba hasta el Puerto de La Gloria a despachar en barco de vapor, con destino a Tamalameque, El Banco y Mompós, los zapatos envueltos en papel de estraza, metidos en cajas de cartón que Lola elaboraba como parte de su faena hogareña. Don Vicente, con su acento italiano, su castellano apaleado, su andar apresurado, se ganó a la gente que recordaba como ejemplarizante el hecho de haber llegado él “con una mano atrás y otra adelante, y ahora, velo vos, con almacén, finca, caballo y una linda familia”. Y el tal “vos” contestaba: “Es que él ve los negocios con vidrio de aumento”. 338 Entre Ovidio, el zapatero remendón, charlatán y creativo de historias y leyendas, y don Vicente, existía un acuerdo para no entrar en competencia: “Yo no remiendo, tú no fabricas. Tú remiendas lo que yo fabrico”. Lo cual no impedía que de vez en cuando Ovidio hiciera para algún campesino con buena cosecha, de un sábado para otro, unas botas negras de amarrar. Ovidio tenía su propio relato de cómo el italiano había perdido el ojo. -Eso fue en una pelea de cantina. Los italianos jóvenes son muy alborotados, buscarruidos, pero, eso sí, gavilleros no son. En una noche de vinos, después de haber comido macarrones con pollo y filetes de anchoa, don Vicente le coqueteó a la muchacha que atendía las mesas, una graciosa 339 morena que se las traía con el vaivén de sus caderas. Por ahí otro interesado en la hembra salió a cobrar lo suyo, y se trenzaron en una furrusca en la que puño iba y puño venía sin contemplación. En el agotamiento de la puñera, don Vicente levantó los brazos para dar por terminado el enfrentamiento, con tan perra suerte que tumbó un garfio de esos de colgar carne y ¡zuas!, directo al ojo. –El rival quedó tan arrepentido, a pesar de no ser culpable, que pasado un tiempo le mandó a poner el ojo de vidrio. Don Vicente lo escogió azul marino para que en ese ojo quedara para siempre el color del Mediterráneo que habría de navegar para salir al Atlántico en su viaje en busca de fortuna americana. 340 –Esto lo sé –decía Ovidio– porque la propia víctima me lo contó en una noche en que nos emborrachamos, cuando estaba recién llegado y había encontrado a quien buscaba, que no era su pariente sino el contendor de aquella desgraciada noche y que no es otro que don Alberto, el otro italiano. Ellos terminaron de amigos y don Alberto fue quien le dijo que se viniera para acá, que aquí se hacía plata fácil. Que la fabulación de Ovidio tuviese origen en el propio don Vicente era de no creer porque jamás al italiano se lo había visto embriagado, pero también era cierto que él no desmentía la historieta, y al otro italiano nadie se lo preguntaba por temor a sus iras plagadas de gritos e insultos. 341 342 16. …le sacaba a su flauta melodiosos sonidos 343 344 16 A sus 15 años, Efraín le sacaba a la flauta unos melodiosos sonidos de música de Semana Santa, decían los vecinos, para referirse a la Sonata fácil de Beethoven a la que sólo identificaban, por su nombre y autor, Catalino y su hijo Luis Antonio, que acumulaban conocimientos de pentagrama e historia de la música. Catalino y Luis Antonio interpretaban en el Melodio – órgano importado de Alemania por 345 el padre Heriberto, a un costo de 522 pesos con 25 centavos– los acordes musicales de la misa cantada y piezas de música gregoriana que el párroco les suministraba después de alguno de sus escasos viajes a Santa Marta, sede de la diócesis. La Sonata fácil llegó a sus manos entre uno de esos obsequios del párroco. Presumieron que era voluntad del cura que la tocaran para solaz suyo, y así lo hicieron. Su presunción fue acertada y el padre Heriberto se dedicó a escucharla cada vez que ellos se presentaban para algún ensayo del coro parroquial. Luis Antonio, padrino de bautizo de Efraín, le regaló la flauta metálica y le enseñó a buscar las notas musicales Do, Re, Mi, Fa, Sol que permitían hacer inteligibles los sonidos que brotaban del instrumento cuando el muchacho 346 lo soplaba. El padrino también lo ejercitó en las notas de la Sonata fácil. Cuando su madre lo enviaba por arepas, carne, manteca o cualquier otro mandado, Efraín iba por la calle haciendo sonar en la flauta la pegajosa melodía del vals Ilusión, alegre composición de su padrino Luis Antonio y, en la cantina los parroquianos lo paraban para que la repitiera completa, recompensándolo con jalea de pata de res, a fin de estimularlo para que se despachara con la marcha Mi pueblo, que excitaba los sentimientos por el terruño. Al regresar a casa, Efraín padre le decomisaba la flauta y le daba una larga reprimenda, aliñada con algún fuetazo, por la demora en volver con el encargo. Al dormirse sus padres, con la pantorrilla aún 347 caliente del último cuerazo del día, Efraincito escudriñaba por los rincones de la casa hasta dar con el escondite en el que su padre había dejado la flauta. Papá, dueño de una frágil memoria, nunca recordaba si ya había usado aquel escondrijo, con lo cual facilitaba la rápida recuperación del instrumento. Hasta que un día, Efraín padre, acosado por la idea de ser impotente ante la demostrada capacidad del muchacho para encontrar la flauta, así la ocultara en recovecos que inventaba laboriosamente, tomó la decisión de hacerla desaparecer para siempre, arrojándola en el Pozo de La Llave, detrás del matadero municipal. El hado musical que protegía a Efraín quiso que el acto desesperado del padre fuera presenciado por Atilano, uno de los asiduos de la cantina, quien le 348 comunicó al muchacho lo que acababa de ver. Repetidamente, el adolescente se hundió desnudo en el pozo hasta encontrar en el fondo su más preciado bien. Lo lavó para sacarle la arena, lo sacudió para secarlo, y con la ayuda de su padrino le proporcionó todos los cuidados que le devolvieran los delicados sonidos que fascinaban su espíritu. La continuidad de los castigos, la exasperación del padre, las reflexiones del padrino, llevaron a Efraincito a dejar la flauta en reposo en uno de los recovecos más usados por su progenitor, mientras se le ocurría cómo seguir con su afición sin ser víctima de los correazos aplicados coléricamente con el cinturón de cuero crudo. 349 Las vocaciones son un mundo de inclinaciones, insospechadas intenciones, aspiraciones, posibilidades, expectativas de vida sobre las que cualquiera se siente con derecho de opinar, pensando, con razón o sin ella, que está orientando al interesado. Efraín cerró sus oídos y su pensamiento a los consejos, juicios, exhortaciones, admoniciones, amonestaciones, y a cuantas advertencias le fueran hechas por sus padres y amigos de la familia, excepto a las recomendaciones de su padrino, que lo instaba al aprovechamiento de su innato talento musical. Así paró en la conclusión de que la música era lo suyo, y que él, después de todo, lo que quería era expresarse, comunicarse, a través de melodías, fanfarrias, preludios y 350 distintas formas musicales, como también de diversos instrumentos. El día llegó en que juntó su ropa y su flauta, y con sus únicos zapatos, que eran los que tenía puestos, atravesó el pueblo, y cogió el camino de La Mata, en la inmensidad de la noche, hasta Pelaya. Se encontró a la orilla del río, y el capitán de una lancha lo aceptó a bordo para que mantuviera abastecido el tanque de diesel. En la parada de El Banco se bajó al considerar que ya estaba suficiente lejos de casa. Por la tardecita, recorrió la calle de cantinas y prostíbulo. Paró en una, donde un clarinete arrojaba un lento paseo sabanero que se le pegó al oído. Siguió su camino haciéndole cantar a su flauta la cadenciosa 351 melodía recién aprendida, cuando un hombre, que apenas le llevaría 10 años, lo paró y le preguntó quién era, de dónde venía y cómo sabía esa canción que apenas estaban ensayando con los músicos de su banda para estrenarla en las fiestas cercanas. Se sumó a la orquesta agradecido porque José, el compositor y director, le ofreció casa y comida, y además lo presentó ante el resto de integrantes del grupo como un pelao con mucho oído, que de una, con sólo oírla una vez, se había aprendido la pieza del estreno. En ese momento Efaim ignoraba que su benefactor, a los veintipico de años, ya tenía a su nombre 50 composiciones de música popular. El padre, que tenía la autoridad paterna como un derecho indelegable, se comunicó 352 telegráficamente con toda la red de notarios a lo largo del río, cubriendo desde Barrancabermeja hasta Barranquilla, con la descripción física del joven flautista, su nombre y apellidos, con la petición de que lo informaran de inmediato si algo sabían. Y la casualidad, que es imprevista delatora, quiso que el secretario de la notaría se fuera de parranda al club en el que se presentaba la banda de José, y al día siguiente, para aliviar la hosquedad de su jefe, le contó del virtuosismo del flautista, dándole detalles de su estatura, su apariencia de forastero y sus rasgos de adolescente. El telegrama que reportaba el hallazgo del perdido lo respondió el padre haciendo presencia a los tres días de recibirlo. Acompañado 353 del único policía del puerto, se presentó en la casa de José para exigirle al hijo que lo acompañara de regreso al pueblo, como en efecto hubo de hacerlo cuando el inspector de policía le manifestó que la renuencia a obedecerle al padre sería castigada con su envío a una correccional de menores porque todavía le faltaban tres años para echarse los pantalones largos. En la noche, aprovechando la pernoctada de la lancha en Mantequera, el flautista tomó camino hacia Santa Marta, donde en un mes se presentaría José con sus músicos, de manera que allí podría reencontrarse con los compañeros de porros, cumbia, vallenatos y bullerengue. Se jugó esa carta previendo que los notarios más próximos a la Costa serían menos solidarios con su padre. Fue un largo camino, en el 354 que, para sobrevivir, se sumaba a cuanta parranda encontraba, abriendo puertas con su flauta, apoyo muy apreciado en cuanto los aires por interpretar eran bailables. En Fundación tropezó con Rafael, que venía de Cartagena de participar en un concierto sinfónico en honor del Presidente de la república. Contreras había completado su virtuosismo musical en el Conservatorio Nacional, con una beca de 15 mil pesos mensuales que le adjudicó el municipio, y los recibió puntualmente porque su amigo Alejandro cuidó durante cuatro años para que el giro se hiciera sin interrupciones. A Rafael, la música le producía un feliz arrobamiento, y, además de interpretarla, lo que más le gustaba era enseñarla. Al saber 355 que los unía el paisanaje y la arepa sin sal, pues eran de la misma provincia, se gastó dos días en perfeccionarle la interpretación de la flauta, instruirle en los secretos del clarinete y afinarle los conocimientos de solfeo. Efraín no había conocido a nadie que se comprometiera con tal intensidad en la docencia musical. Se dejó envolver en el entusiasmo del maestro, se apropió de sus enseñanzas con vivo placer, y en el arrebato del aprendizaje, a los 18 años, se juró a sí mismo que nada ni nadie le frustraría en su deleite de ser músico de profesión. Antes de despedirse, el maestro le regaló la partitura original de Mañana del trópico, composición suya escrita para flauta, instrumento en el cual se había iniciado a los 4 años, y un 356 concierto para dos clarinetes que había compuesto para que lo interpretara en su graduación un compañero del Conservatorio. En Ciénaga, Efraín asistió maravillado a la fiesta musical de todos los días, que se prendía por cualquier motivo. En un santiamén, una sala, una calle, un parque, la tienda de la esquina, la cantina de la cuadra, se convertían en territorios donde rivalizaban conjuntos improvisados que parecían haber tocado siempre. Como en todos los lugares de la costa atlántica donde se da una alegre y afortunada mezcla racial a la que se suma la mítica influencia del mar Caribe, el aire vibra con auténtico fervor creativo, incrementada su pasión musical, probablemente porque muchos de sus hijos viajaron a Europa en los barcos bananeros para regresar con instrumentos y partituras. 357 En esa ciudad sonora de calles polvorientas, donde la alegría presidía toda actividad, Efraín se llenó de ritmos musicales que se grabaron en el hemisferio musical de su cerebro. Compartió espacio con Buitrago, Ropaín, Fontanilla, Mazzilli, Lara, más un aristocrático compositor cartagenero que se financiaba fabricando jabones. El joven músico se atrevió a complementar la Banda Armonía de Ciénaga, que abría su repertorio con La piña madura compitiendo con la Armonía de Córdoba, para picar el orgullo de la segunda banda de la ciudad, pues el autor de aquella pieza era Eulalio, fundador de esta última. Al pasar por Ciénaga se hacía indispensable rememorar, entre tanta sonoridad, compositores y bailarines, la Masacre de las Bananeras, de la que habían 358 pasado pocos años. De toda la pléyade de cantantes, instrumentistas y compositores cienagueros en que quedó inmerso como uno más, Efraín admiró a Guillermo Buitrago por su febril actividad para recolectar aires de la región, y su memoria sin límites para almacenar música y letra de canciones, recogida en las peores condiciones de embriaguez. Aquel joven Buitrago que derrochaba su vida entre la música y el licor estaba embebido en el cometido de dar a conocer a través del radio, con afán mesiánico, la producción melódica de las sabanas del Magdalena. Por meses se perdía por pueblos, caseríos, fincas y haciendas, para realizar la cosecha de canciones inéditas en inacabables borrascas de ron y güisqui. 359 Después las difundía por el mismo medio radial y en las mismas borrascosas condiciones de la siega, en el puerto sobre el río Magadelan y cerca al mar que cariñosamente había bautizado La Arenosa. Muchas de esas canciones quedaron como suyas, no porque él así lo quisiera sino porque a su muerte las empresas prensadoras de discos las atribuyeron a quien primero las incluyó en un acetato. Canciones suyas como El ron de vinola se volvieron iconos bailables de las fiestas de fin de año, sin que la gente que fiestea con su ritmo sepa algo de la vida apasionada de Buitrago, quien falleciera en olor de música y ron a los 33 años. En la Emisora Ecos de Córdoba, Efraín se presentaba como guitarrista para acompañar a La Incógnita Cienaguera, nombre artístico de una damita cuyos 360 padres le tenían prohibido cantar en público porque consideraban que esa actividad era profesión de bohemios, pa’na sirves, gente sin altura y en manera alguna apropiada para una mujer. De esa drástica posición no lograba alejarlos el hecho conocidísimo de que seis jovencitas más de la ciudad cantaban profesionalmente, y que por lo menos cuatro figuraban en el abigarrado grupo de compositores. Al conocer los padres de la joven quién era el alcahueta, como ellos lo llamaron, llovió sobre el adolescente toda clase de acusaciones, y se desató sobre él una interminable persecución que lo obligó a trasladarse por un tiempo a Santa Marta, temeroso de que acudieran a su padre, quien, pese a que habían transcurrido dos años desde su fuga en Mantequera, continuaba 361 enviando cartas a las autoridades, como había tenido a bien contarle el personero, discípulo suyo en flauta y cornetín. En Santa Marta tropezó otra vez con José, quien lo invitó a una correría por ciudades y pueblos costaneros, lo cual le pereció muy oportuno, pues así pondría más tierra de por medio entre él y sus poderosos malquerientes. En Barranquilla se juntaron con Buitrago y Abel Antonio, trovador y poeta, y entre los cuatro, de parranda en parranda, celebraron la pícara historia de la muerte de Abel Antonio. Buitrago la difundió por la radio con el acompañamiento instrumental de ellos, y pronto se convirtió en una de las canciones más escuchadas. En San Pelayo, Efraín encontró las raíces del porro, ritmo que le fascinaba por la alegría 362 desbordante, la instrumentación de viento y percusión, y por lo bien que sonaban en flauta y flautín. En Sincelejo abordó la arena de la carraleja con una manta roja que tomó prestada de las manos de un mantero moribundo. A la primera embestida del inmenso toro cebú, sintió un vacío enorme en el estómago, acompañado de imperiosas ganas de correr. Las piernas no le respondieron y quedó sembrado en tierra, esperando el topetazo infernal de la bestia que pasó a su lado y siguió su camino detrás de otros hombres que corrían para ponerse a salvo de la mole de carne que los perseguía, asustada con la gritería de borrachos que bajaba de la gradería de troncos y tablas. Cuando regresó adonde sus amigos, éstos le contaron admirados que él había guiado al toro lejos de su cuerpo con la 363 manta, que terminó envolviendo su cuerpo en un emocionante pase de gracia nunca vista. Del palco de los ganaderos lo mandaron llamar para ofrecerle güiski y entregarle 50 pesos de premio por su valor para recibir el toro. Las muchachas alabaron sus cuidadas maneras, sin fijarse mucho en su ropa ajada, y preguntaron por su oficio. –Soy músico –dijo, esgrimiendo la flauta para llamar a sus compañeros. A partir de aquel momento, comenzó una parranda de una semana de mano de los ricos ganaderos, quienes los acogieron como la banda favorita para animar las tardes de carraleja, y las noches de fandango, cumbia, porro y vallenato. José y canciones Efraín que estrenaron Buitrago 364 memorizaba de inmediato, con una rara virtud que estaba a salvo de las lagunas de su dipsomanía, para ir cantándolas de noche y de día en cualquier sitio donde la fiesta estuviera prendida con el güiski. Obnubilado por la admiración que despertaba su música, seducido por el exquisito olor de la perfumería francesa que usaban las esposas y las hijas de los ganaderos, vivió ocho días embriagado con el único güiski que le dieron para celebrar su inconsciente manteada al cebú que, según decían, dejó dos muertos y tres decenas de heridos en la hora larga que estuvo en el cuadrado de la carraleja. En medio de los festejos se le presentó un torero español de nombre Julio Lastra, apodado El Trijueque, quien vino para “hacer 365 la América”, atraído por la noticia de la inauguración de una bella plaza de toros en Bogotá, llamada La Santamaría. El Trijueque se encontró con que por esa plaza habían pasado renombradas figuras de la torería, y, acatando el consejo del sabio taurino Eduardo de Vengoechea, optó por asomarse a las fiestas de pueblo en las que recibía más revolcones que dinero. Una cosa eran los negros y nobles toros de lidia de su Gijón, y otra muy distinta los fieros cebúes a los que la mancha negra que les resbalaba del morrillo daba la apariencia de salvajes bisontes. El Trijueque se ofreció para enseñarle a Efraín el arte de Cúchares, para el cual parecía tener un talento natural, además de proponerle la venta de un capote raído, una muleta de un rojo más desvaído que la imagen 366 de su dueño, un traje corto o campero y el juego de estoques, el de matar y el de descabello, restos de los avíos toreros con los cuales llegó pensando en ganar buen dinero. El traje de luces quedó empeñado en una prendería de Bogotá para poder pagar el alojamiento. El Trijueque, obsesionado por regresar a su país, con el dinero que obtuviera por sus servicios y la venta de los sus utensilios esperaba completar los mil pesos que le costaba el pasaje en un buque de carga. Un ganadero le dio a El Trijueque la plata que pedía y lo puso a disposición de Efraín. En ocho días lo adiestró en los pases con capote y muleta, en cómo entrar a matar, y le enseñó los pasos de bailarín para hacer el paseíllo y saludar al respetable. 367 Enfundado en el traje corto, Efraín se enfrentó a su segundo cebú en Tolú, en una corraleja golpeada por el viento del mar que levantaba el capote, destapaba el cuerpo del novato y lanzaba oleadas de arena sobre un rostro que escasamente empezaba a curtirse con los soles endemoniados del litoral caribe. Sólo su talento nato le permitió salir con apenas unos cuantos moretones, en medio de los aplausos, antes que los manteros se tiraran a la arena a recibir su dosis de golpes, cornadas y sangre. Dispuesto a sumar kilómetros y kilómetros entre él y su padre, el músico-novillero continuó su correría taurina por Sampués, Sahagún, Planeta Rica, hasta llegar a la población de Sucre, donde Ángel Casij, adolescente como él, le dio cien y una razones 368 para que dejara el embeleco del toreo, y regresar a la flauta y el flautín, al porro, el bolero, el bambuco, el vallenato y la cumbia. –¡Hombe! –le dijo Ángel–, tú eres músico, tienes oído, memoria musical; conoces esa vaina del pentagrama, y, como si fuera poco, te acompaña la vena de poeta para hacer versos. Deja los toros antes que uno te hunda el cuerno en el escroto y te prive de engendrar hijos. Ante tan razonables argumentos y estimando que ya habría pasado el rencor hacia él, regresó a Ciénaga. La ciudad, de arquitectura afrancesada en la que se destaca la estrella de ocho puntas de la Plaza Centenario, parecía ser el origen de todos los ritmos caribes, y allí se quedó Efraín, tomando plaza en la Banda Armonía de Córdoba, 369 incorporándose de tal manera en la población, que 60 años después sería incluido en una historia de la música como compositor nativo de Ciénaga. 370 17. El doctor Ibarra, un negro grande y bonachón 371 372 17 El doctor Ibarra, un negro grande y bonachón, atendía en consultorio y a domicilio, entre semana, domingos y feriados, sin importar la hora o la distancia. “Médico de la Escuela Nacional de Medicina” decía la placa a la entrada de la sala de consulta, donde cobraba honorarios según la supuesta pobreza o riqueza de la persona. Su idea de la tarifa profesional se 373 regía por el concepto de que cada quien paga según puede, y, si no tiene con qué, también se le atiende. Les dedicaba a sus pacientes el tiempo que fuera necesario para que le contaran sus dolencias y en ocasiones (casi siempre) los dejaba entrar en confidencias, esas pequeñas revelaciones que surgen de rencores chiquitos, de amores grandes, de peleas de parejas bien o mal avenidas, todo lo cual le servía al médico para formarse una idea sobre la vida del aquejado para llegar a un diagnóstico, después de los tactos y la aplicación del estetoscopio, en el que combinaba sus conocimientos médicos con una psicología intuitiva. Poco se equivocaba en la mezcla de la enfermedad con la psique. Aseguraba que su práctica provenía de la medicina que 374 sabios árabes aplicaron 1.300 años antes, en Persia. Los musulmanes, con una mezcla de filosofía aristotélica y enseñanzas del Corán, algo de budismo, conocimientos de yerbas y frutas secas, fundaron el primer hospital y la primera escuela de medicina, en la que para lograr el título de médico se requerían conocimientos profundos de la filosofía de Aristóteles y recitar sin un parpadeo las azoras más importantes del libro sagrado. Quien no llenara tal estipulación no pasaba de la etapa de aprendiz y jamás podía aspirar a ser reconocido como médico por mucho que supiera de curaciones. “Esa era una sabia concepción de la medicina porque el cuerpo es el castillo donde se alojan la mente y el alma, que son la esencia de la vida”, explicaba el doctor Ibarra a su amigo el boticario. 375 Esa explicación le dio al droguero la pauta para entender por qué Ibarra se esforzaba por extraer del paciente una historia detallada del oficio, las enfermedades sufridas desde la niñez y las dolencias en las zonas del cuerpo que alojan órganos vitales. Comprendió su afán de tocar los brazos, las piernas y los costados del aquejado en busca de protuberancias e hinchazones que delataran males anteriores o por venir. Hizo claridad sobre esa manía del médico de charlar con sus pacientes como si fuera cura confesor, y que era la manera de conseguir referencias sobre las preocupaciones, complejos y rutinas de quien ponía en sus manos las posibilidades de curación. Cuando se graduó en la Escuela Nacional de Medicina, el doctor Ibarra estableció su consultorio en 376 la capital del país con el pensamiento puesto en ganarse un prestigio en el campo de la medicina general. No contaba con que aquella sociedad todavía no estaba preparada para recibir recetas de un negro, a quien a lo sumo podían aceptar como brujo o rezandero. De rechazo en rechazo, el doctor Ibarra encontró que en los pueblos y en el campo sus conocimientos científicos servían sin inconvenientes de color. Guiado por la prudencia de sus ancestros y determinado a ejercer la medicina, se impuso la profesión como un apostolado social. Le gustaba entender a la gente. “De ella aprendo más que lo que me enseñaron en la facultad”, solía decirles a sus amigos para explicar las largas sesiones en que se embarcaba con ancianos desolados, campesinos tímidos y 377 señoras rozagantes pero afectadas por toda suerte de dolencias. Las jovencitas pasaban por su consultorio con cierta brevedad, pues prefería atenderlas a domicilio, en presencia de la madre, para “evitar habladurías”. Los sábados, la banca de madera, en la mínima salita de espera del consultorio quedaba con su cupo completo, que se rotaba hora tras hora con los campesinos que venían a buscar su ayuda médica. Algunos, equivocadamente, querían que los atendiera de dolor de muela y él los remitía donde Abimael, dentista empírico que solucionaba el problema con la extracción de la pieza. A cada quien le entregaba la receta con membrete, con el nombre del medicamento o las indicaciones precisas para que Bernabé, el boticario, le preparara 378 la poción que les devolvería la salud. Don Bernabé, boticario esmerado y solemne, tomaba con calculada parsimonia los frascos de la estantería y se metía a la trastienda para mezclar los elementos señalados en la fórmula. Los labriegos seguían los reposados movimientos de Don Bernabé con temor reverencial, como si cada uno de ellos hiciera parte de un rito brujo que contribuiría a su sanación. El boticario, que, como el médico, tendía a meterse en la mente de la gente, demoraba unas recetas más que las otras, con el propósito de que el enfermo pensara que, en su caso, la preparación del menjurje era necesariamente dispendiosa para que resultara efectiva. 379 Por eso entregaba de inmediato las preparaciones con bicarbonato para desalojar los gases y mejorar la digestión, con un vaso de agua a medio llenar de modo que ingirieran en su presencia la primera dosis, sin faltar su recomendación: “Ve, vos lo que estás es aventado por comer con mucha manteca, a las carreras, o porque te llenates de fríjoles con tocino. La otra papeleta la tomás esta noche y ya te mejorás. Otros remedios demoraban entre tres y cuatro horas para que les pusieran fe. Los empacaba en frasquitos con tapón de corcho y una etiqueta pegada con goma arábiga en la que apuntaba el nombre, la dosificación y la forma de ingerirla. El doctor Ibarra y don Bernabé, cada que podían, adelantaban largas charlas de carácter científico sobre cómo aprovechar ciertas yerbas medicinales como el 380 llantén, la hierbabuena, la ortiga o corteza de quina, hojas de laurel, cebolla, cilantro, perejil y otras variedades vegetales para elaborar remedios con el fin de curar las enfermedades que con más frecuencia presentaban los pacientes. Los dos mantenían una frecuente correspondencia con farmaceutas y médicos sobre el tema de medicina natural. Para ellos, esa exploración revertía en una forma de proporcionarles a sus enfermos unos medicamentos que estuvieran al alcance de las menguadas capacidades económicas que primaban en los habitantes de la región. Por eso, el día en que apareció en el pueblo un supuesto médico que diagnosticaba haciendo hervir en una probeta los orines de hombres, mujeres y niños, ellos, el doctor Ibarra y don Bernabé, recibieron como una ofensa la 381 oleada de enfermos que pasaba por la pensión en busca de la cura mágica del tal „doctor‟, que tenía un verbo hechicero, y, a través de los orines burbujeantes al calor del mechero de aceite, describía las enfermedades del atendido, de sus padres y hermanos, con tal exactitud que a muchos les venían a la memoria los males olvidados o las amarguras pasadas con el sufrimiento de algún pariente. La gente, maravillada con la capacidad del „doctor‟ para leer los orines, se curaba con extraordinaria rapidez. Eso ni el médico Ibarra ni el boticario don Bernabé podían negarlo, por más que quisieran. La magia del brujo se quebró cuando en la pensión se presentó su mujer, que no era otra que la misma de peluca amonada que había estado dos meses antes en la pensión, averiguando con 382 Rosmira, Eduviges, Eunice, Chele y otras mujeres sobre las familias del pueblo y sus enfermedades. –Así que ese es el secreto para leer los orines, concluyó Eduviges y divulgó su revelación como desquite por la afrenta de que había sido objeto, pues en su oportunidad le brindó a la mujer del „doctor‟, con generosidad y sin prudencia, lo mucho que recordaba de enfermedades de las familias de la población. El tegua increpó a su mujer por insensata al dejarse reconocer. Y al día siguiente se fueron en la chiva del mono Lazcano. La mayoría de los enfermos supuestamente curados volvieron adonde el doctor Ibarra y don Bernabé, perdida la fe en el fraudulento „médico‟. El médico Ibarra , contrario al tegua Pinillos, llegó al pueblo no para lucrarse de 383 los enfermos sino enviado por las autoridades de sanidad cuando se presentó una pavorosa epidemia de viruela. Dos soldados llegaron enfermos al pueblo, y el contagio fue tan rápido que, cuando se dieron cuenta, ya centenares de personas mostraban los síntomas de la epidemia, en especial los niños. Aquello fue desolador por las muertes incontables y además por las escenas terribles de enfermos acostados en hojas de plátano, en busca de algún fresco en las partes traseras atormentadas por las llagas purulentas. El médico negro se dedicó con pasión inverosímil a evitar la muerte de sus enfermos, recetando los pocos medicamentos que le habían suministrado. Cuando éstos se terminaron, acudió al vademécum para encontrar menjurjes que 384 sirvieran para combatir el mal. El boticario no daba abasto preparando los medicamentos indicados para el caso. Muchas veces, Ibarra debió enviar personas en mula a comprar ingredientes en los pueblos vecinos, como también a mendigarlos. Los centros de donde podía llegar ayuda estaban muy distantes, y la población no gozaba de mucha simpatía política entre los funcionarios que debían disponerla. Fue así como el médico y Bernabé dominaron la epidemia, ganando el calificativo de “epónimos hijos de Hipócrates”, como los llamó Santos en la nota de estilo con que la Alcaldía agradeció sus desvelados servicios. Hubo un momento en que la credibilidad del médico quedó expuesta y vulnerable. En medio 385 de una representación teatral, con el salón atiborrado, al doctor lo atacó una repentina indigestión. Sin tiempo para encontrar una letrina, el doctor echó mano de un frasco de boca ancha y detrás de una puerta evacuó su tormento, sin poder impedir que algo del fétido olor llegara hasta los asistentes. El recuerdo de este incidente perduró en la memoria de la gente, que no se explicaba cómo a un docto como él pudo traicionarlo el estómago en tan pública situación. Al día siguiente, el doctor, sin dar muestras de aflicción o vergüenza, presentó sus disculpas a todas las personas con las que tropezó y aun con las pocas que acudieron al consultorio. “Esto de las traicioneras enfermedades intestinales –les decía– también asalta al médico y 386 lo dejan a uno entre aburrido y apendejado. ¡Hay que ver lo mal que lo pone a uno el desmejoramiento del estómago!”. Durante una semana tomó los bebedizos de yerbas que le preparaba don Bernabé, para tonificar el resentido aparato digestivo e hidratarse. Güicho, con inocencia de niño, le preguntó a la señora Victoria, su madre: –Mamá, ¿los médicos también se enferman? –Sí, hijo, porque son tan seres humanos como tú y como yo. –No sería que comió mocos, porque la maestra dice que cuando uno come mocos se le revuelve el estómago. –¡Que no hijo, que el doctor no come porquerías! 387 –¿Y entonces enferma? por qué se Doña Victoria, como no encontró respuesta, le dijo: –Mejor andá a jugar con el Negro. Al doctor Ibarra nadie le decía negro, como en cambio sí me lo decían a mí, tal vez porque el epíteto, dirigido a él, sonaba a insulto, mientras que si se dirigía a mí tenía un evidente sesgo de cariño. 388 18. El primero santiguarse fue telegrafista en el 389 390 18 Cuando llegó el telegrama con el nombramiento de Arnoldo como alcalde municipal, el primero en santiguarse fue el telegrafista, quien de puerta en puerta comunicó la nueva a todo el que pudo, antes que el interesado la supiera. El perito de las comunicaciones convivía con una frustrada vocación de periodista. Cada que el telégrafo 391 traía una buena o mala nueva, alborotaba a los lugareños haciéndola saber, sin importarle el juramento de confidencialidad que había prestado al posesionarse del cargo. Se llamaba Víctor, por lo cual, cuando al pueblo llegó la radio, lo rebautizaron como la Voz de la Víctor, nombre de una emisora de Bogotá. Aquel apodo lo hizo sentir un punto más arriba en su oficio. Muchos también se santiguaron con la noticia que les trajo el telegrafista y exclamaron: “¡Qué barbaridad!”, porque a nadie le cabía en la cabeza que aquel al que le ponían la suya para que les cortara el pelo se convirtiera en máxima autoridad del municipio. Muy pronto, Arnoldo mostró que, si bien no tenía estudios suficientes, sí contaba con la malicia y la honestidad necesarias para 392 desempeñarse en el cargo, de lo cual dio prueba cuando Remigio se presentó al despacho para notificarse de una sanción y lo hizo gallina en mano, como tributo voluntario para amenguar la pena. Arnoldo lo miró sin sorpresa y le dijo: –A mí no me traiga gallina viva, que no sé matarla, desplumarla ni cocinarla. Vuélvase para la finca y guísela bien sabrosa. A la vuelta de Remigio con el ave preparada, Arnoldo lo miró como si fuera un cliente que llegaba a cortarse el pelo y señalando el escritorio del secretario le ordenó: –¡Siéntese ahí! –¿Y ahora, qué hago?, preguntó Remigio, sin entender un pito de lo que pasaba. 393 –Ahora, ¡cómase la gallina enterita, con yuca y plátano! Cuando Remigio terminó el obligado almuerzo, Arnoldo le pidió a Santos que, como secretario, diera lectura a la resolución en que le imponía como pena aportar cinco carretilladas de piedra redonda de río y correr con el salario del encargado de empedrar las calles. De la flaqueza de conocimientos vino a dar cuenta Arnoldo en la primera visita del Gobernador, cuando, tratando con éste el tema del presupuesto y su mucha ignorancia en el asunto, le dijo: –Señor gobernador, eso del presupuesto, las partidas, las apropiaciones y los peculados pende sobre mí como la espada de Aristóteles. 394 El gobernador lo corrigió, diciéndole con murmullo apenas audible y caballerosa discreción: – La espada de Damocles, querido alcalde. Y Arnoldo desplegó su habilidad campesina para salir del paso y le contestó: –Es que como todos esos griegos usaban espada, igual da la de Aristóteles o la de Damocles. En la noche, achispado por los güisquis, Arnoldo le agradeció al Gobernador la discreta corrección, lo mismo que el tratamiento de “don” que le daba y al que no estaba acostumbrado porque creía que no le tocaba, como sí correspondía, por ejemplo, a don Enrique. –Yo, le dijo, soy de cuna más baja que modesta, de oficio apenas peluquero, y a pulso, porque fue con la tijera y la barbera como gané para comprar casa en el 395 parque del pueblo, y si a usted le dieron mi nombre para que me pusiera de alcalde, seguramente fue para reírse de usted y de mí. Pero vea lo que son las cosas: con la obligación de gobierno que usted me dio y la ayuda de Santos, conseguí eso que el maestro llama ponderación y pertinencia. Ahora que si después de descargar mi conciencia con esta confesión, usted me saca de la Alcaldía, solo podré quedarle agradecido por quitarme de encima la tal espadita esa de los griegos. Para pasmo de Arnoldo, el Gobernador le informó que quien lo había recomendado para máxima autoridad de sus conciudadanos había sido don Enrique, cuya seriedad estaba libre de toda sospecha. –A lo mejor su ponderación y pertinencia ya las conocía don Enrique de 396 tanto poner la cabeza en sus manos para la peluqueada, le dijo. La metida de pata de Arnoldo fue motivo de guasa durante un buen tiempo, así la mayoría no se explicara por qué razón el Gobernador lo sostenía en el cargo, lo cual era muy claro para el maestro y para Santos, conocedores de la conversación de las dos autoridades. Arnoldo se anotó el punto más alto de su Alcaldía cuando llamó a relación al turco Chaine, vendedor al debe de piezas floreadas para trajes de mujer, metros de dril para pantalones de hombre, que cargaba al hombro; peinetas, navajas y toda suerte de perendengues que ofrecía de puerta en puerta, en el pueblo y en el campo. Recibía pedidos de bacinillas, poncheras, jarros y mercancías varias, siempre que no 397 fueran muy grandes. Fiaba sin condición distinta de que el deudor viviera en el mismo sitio desde muchos años atrás, y pasaba a cobrar religiosamente el primer viernes de cada mes, “cuando el Santísimo está expuesto, para que a nadie se le ocurra negar el pago”. Para el comercio local, la venta al fiado resultó mortal, por lo cual los comerciantes acudieron al Alcalde para quejarse de tal práctica por parte de un extranjero que ni siquiera residía en el municipio sino que venía de la capital provincial. Arnoldo, que algo sabía de libertad de comercio, citó al turco a su despacho y, sentado en una esquina de su escritorio, mirando para el reverbero donde se hacía el café tinto, comenzó la conversación. 398 –¿Viene de Ocaña? –Sí. –¿Y qué tal por allá las ventas? –Pues… ¡muy bien! El turco Chaine frunció el ceño y miró al Alcalde con ojos de interrogación. –¿Y aquí, cómo le va? –También… ¡muy bien! –De eso quiero hablarle… Los comerciantes se quejan de que usted les quita las ventas. –Yo no… –Vea, turco: a mí tiene que decirme la verdad. 399 –Yo no soy turco; soy libanés, cristiano maronita, que es como ser católico. –Su pasaporte es de los turcos. –Es que los turcos tienen invadido mi país, pero yo soy de Líbano. –Le agradezco la aclaración, pero ¿les quita o no les quita las ventas? –Yo vendo barato y a crédito, ellos de contado y caro. Los muy arrastrados quieren que usted me saque… –Bueno, turco, perdón, señor libanés, no se incomode, que cada quien ve por lo suyo. Chaine les echó una mirada a sus driles y sedas, los ordenó un poco, sacó un estuchito de paño del cual 400 extrajo una peinilla y se la pasó por el pelo. –¡Caray, con la gente! El libanés levantó la cabeza y clavó sus ojos en el Alcalde. –¿Cuánto pagan de impuesto los quejosos? –No, ellos no pagan. Arnoldo pescó el tema de los impuestos propuesto por Chaine como una ladina sugerencia. Vio la posibilidad de quedar bien con sus amigos comerciantes, respetar el libre comercio y obtener alguna ganancia para el pueblo. –Vea, turco, o señor Chaine, digamos que usted va a pagar tres por ciento de impuesto sobre todo lo que venda aquí… 401 –Uno y medio… –Dejémoslo en dos y ¡santas pascuas del altar! El libanés se demoró un instante en entender que “santas pascuas” quería decir asunto terminado. –¿Y cuándo me da la resolución? –Este tur… libanés es un fregado. ¡Le dicto resolución y todo, y la mando a publicar por bando! Cuando se leyó por bando la resolución, los comerciantes sólo pudieron decir que Arnoldo era un sobado que sabía quedar bien con todo el mundo. Nadie se atrevió a protestar por temor de que, con mucha razón, el Alcalde extendiera el arbitrario tributo también a sus ventas. 402 403 404 19. Bolívar nunca vino… Santander sí… 405 406 19 Al volver al pueblo, el periodista se encuentra con Ovidio el zapatero, en el mismo taller. Ya viejo, arrugado, el pelo blanco y los ojos color castaño aún brillantes. Las carnes pobres se agarran a sus huesos. Mantiene viva su locuacidad, su gusto por el aguardiente y la habilidad de remendón. En medio de su pobreza de siempre, Ovidio es un 407 hombre altivo y orgulloso. Eso le pareció al periodista. –Buenas tarde, Ovidio. –Buenas tardes. Ve, ¿vos sos el que llegates adonde las Lobo? –Sí, yo soy. –¿El hijo de Laura? –¡Ajá! –Entonces vos sos el negro, el pelao al que Santos le metía la llave de la Alcaldía en la boca para que se bebiera el aceite de ricino. –El mismo, Ovidio. Veo que usted conserva buena su memoria. –Ve, y ¿vos a que te dedicás? –Soy periodista, Ovidio. Trabajo en un periódico de Bogotá. 408 –Te dio por la misma vaina de tu tío Santos. ¿Y qué… venís a reportearme a mí? –Sí, estoy averiguando cosas viejas del pueblo, como personajes que pasaron por aquí, el porqué del rencor político de las gentes de otros pueblos… –Qué te digo, ve. Por aquí estuvieron, cuando andaban desocupados de la Gran Convención de Ocaña, el general Santander, José Ignacio de Márquez, Vicente Azuero, Vargas Tejada. Ellos se venían a discutir sus planes y echarse su bailada o a bañarse en el pozo de La Vega. …¿y Bolívar? –No, Bolívar nunca vino ni pasó por aquí. Y hemos tenido el buen gusto de no andar poniendo 409 placas de “En esta casa durmió El Libertador”. –Santander, sí. El sí estuvo varias veces y yo conocí a una señora que bailó con él. Bueno, eso decía ella, lindo. El periodista y Ovidio se bebieron un buen trago doble de aguardiente que disparó la palabrería de Ovidio. –Este pueblo tiene buena historia. Aquí las noticias de la pelea del florero del 20 de julio llegaron temprano. Los primeros carajos que se metieron en la vaina de la Independencia en Ocaña tuvieron que venirse para acá, para evitar la persecución de los chapetones. La primera vez que Bolívar estuvo en Ocaña, cuando venía de Cartagena, un pocotón de muchachos de aquí se fueron a conocerlo y entraron en “La Libre 410 de Ocaña”, una especie de batallón o de guerrilla. Eso fue cuando la Patria Boba. Y ve, vos, que la mala voluntad que nos tienen en otras partes como que viene de entonces, porque Los Colorados, que era una banda de los realistas de Ocaña, se venían con frecuencia para acá atropellando hombres, mujeres y niños, con el pretexto de buscar a los independentistas. Ovidio miró al periodista tratando de descifrar la impresión que había causado con su lección de historia local. Clavó una hilera de tachuelas en los zapatos que estaba remontando y se echó el trago largo a pico de botella. –También pasó el general Pedro Alcántara Herrán, cuando era Presidente e iba para la Costa. El guerrillero Juan Bautista Uribe, que era de los bravos de entonces 411 y seguramente pariente de tu abuela Chana, le salió al paso y le ofreció sus hombres como escoltas. Herrán, por este gesto, indultó al guerrillero y su gente. –Y la famosa expedición Corográfica de Codazzi paró aquí y el señor Ancízar, en su Peregrinaciones del Alpha, escribió algo muy bonito, ve, lindo. Yo tengo el libro por ahí. Ovidio tomó el tercer trago y se fue hasta el colchón, sacó el libro de Ancízar y leyó la parte que tenía marcada con una línea de lápiz, continua, no muy recta y ya casi imperceptible. “Después de Convención, siempre al sudeste, se halla El Carmen, bello pueblo de casas de teja, iglesia decente y moradores blancos, trabajadores y de buen talante, consagrados a la 412 agricultura, de que ofrecen ventajosas muestras los campos vecinos, cubiertos de cañaverales y sementeras bien cuidadas; tanto por esto como por el aseo de las calles, que llevan en medio su acequia de agua. Y por el casi elegante vestir de sus mujeres, ocupa este pueblo el primer lugar entre los de cabecera de distrito”. Ovidio prosiguió sin pausa: –Siguen muchos hechos de insurrecciones y guerra, de las tales guerras civiles, que siempre tenían por centro el pueblo, bien porque aquí comenzaban, bien porque los insurrectos, por lo regular ocañeros, se venían para acá, donde encontraban mayoría de partidarios echados pa‟lante. Esto era una seguidilla de obispos que venían de Santa Marta, y de jefes militares. El pueblo se llenó de coroneles y capitanes y hasta 413 de un general, porque parece que en esas guerras no hubo tenientes ni sargentos. Hasta batallón tuvimos: el “Vicente Herrera”, que comandaba el general Emilio Rodríguez, acompañado por el teniente coronel Federico Rives y el capitán Francisco Ortiz. El periodista se distrae mirando para el solar del frente. Por encima de la barda de tierra pisada, se eleva un palo de mango, otro de guanábana, y entre unas matas de guineo los azulejos y los toches se dan un festín con las frutas maduras. Los pájaros andan tranquilos por los solares, sin caer en trampas, sin que los persigan los muchachos con caucheras. Algún san Francisco pasó predicando el amor por los hermosos, vistosos y dulces pajarillos que ahora pueden volar del monte a los solares en plena libertad, erradicada la costumbre 414 de atraparlos para encerrarlos en jaulas o convertirlos en blanco de los primeros asomos de perversidad humana. –¿Vos me estás oyendo o andas por el Monte Sagrado? –¡Claro que lo oigo, Ovidio! Me contaba del batallón “Vicente Herrera”. –Menos mal, porque a mí me gusta hablar solo cuando estoy solo, pero si estoy acompañado lo que me gusta es que me oigan. El periodista recibe el reproche con algo de vergüenza y, para suavizar el disgusto de Ovidio, le ofrece la botella de aguardiente. Los dos beben con ganas y repiten. –Bueno el aguardiente. ¡Es un elixir de vida! El coñac, la ginebra, 415 el güisqui, los anises, también son aguardientes, porque el diccionario lo que dice es que aguardiente “son bebidas alcohólicas destiladas del vino u otras sustancias”, y esos licores los cita como ejemplo. El zapatero mira al periodista con aire de triunfo, como queriendo decir “esta no se la sabía”. –¡Se le abona, Ovidio! Se le abona… Pero vuelva usted a la historia que está muy, muy interesante. –Pues, ve, lindo, en la famosa Guerra de los Mil Días pasó un hecho que muestra que los generales del pueblo eran ingeniosos en eso de la estrategia. El general Rodríguez estaba en el exterior y dejó el mando al coronel Rives, a quien hirieron en una escaramuza las tropas del 416 gobierno, que ocuparon el pueblo con más de 600 hombres. El general Álvarez, que mandaba las tropas del gobierno, quería a toda costa acabar con Rives y comenzó a buscarlo por todas partes. El coronel se fue en busca del coronel Francisco Ortiz, y entre los dos planearon cómo sacar a Álvarez del pueblo. –La pelea fue de coroneles contra general. –Así fue. Y de coroneles resobados, que acordaron que Rives serviría de carnada, pues los del gobierno no tenían idea de la llegada de Ortiz. El presbítero Pérez, hermano de un coronel que acompañaba al general Alvarez, tenía una casa en el campo, camino de Guamalito. Este cura, muy confiado bajó de Convención a la finca de La Unión, muy cerquita del pueblo, en un caballo 417 con aperos nuevos, y se la puso de papayita al coronel Rives, que andaba por ahí y quien mandó que bajaran al cura de su cabalgadura y le trajeran el caballo, eso sí dejando saber que eran hombres de la “Vicente Herrera”, para que salieran a buscarlos. El cura, ofendido por esta acción contra su dignidad, se volvió al pueblo y dio cuenta de la conducta impía de los rebeldes a su hermano. Enfurecido el general Alvarez ordenó salir a castigar sin tregua a los enemigos, y éstos esperaron pacientemente en un sitio conocido como El Boquerón, que se prestaba por sus características para ser defendido por los 50 hombres que componían la fuerza revolucionaria. El combate duró toda la tarde y el día siguiente. Los del gobierno, convencidos de que los otros tenían mucha gente, se 418 batieron en retirada, perseguidos hasta las primeras casas del pueblo. Los hombres de Rives y Ortiz se volvieron al Boquerón porque los gubernamentales estaban muy bien atrincherados en el pueblo. Un año después, el coronel Ortiz con un reducido número de soldados, enfrentó a los del gobierno y los sacó del pueblo. La pelea se mantuvo constante, alternando victorias y derrotas, hasta que aquí mismo se libró la última batalla de la guerra en Ocaña, batalla perdida por los revolucionarios, y se dio parte al gobierno central que había caído por fin “la posición inexpugnable y la fortaleza de los que en todo tiempo han levantado la bandera de la rebelión”. Ahí está, Negro, la razón del rencor que nos tienen en otros 419 pueblos. Luego de 45 años de esa guerra, todavía vinieron a cobrarnos en un noviembre pavoroso”, dijo Ovidio para cerrar el capítulo de sangres derramadas por la beligerancia partidista. 420 20. La algarabía aquella mañana de 421 422 20 La algarabía de aquella mañana estaba muy en consonancia con el bullicio de los días precedentes, desde cuando llegó la carta de Cúcuta. Desde entonces, la hija mayor no ocultaba su desazón porque el preferido fuera su hermano. Ella, la hija, hubiera preferido que la carta anunciara el pronto regreso del padre y no el viaje de su hermano, reclamado 423 por su progenitor, pasando por encima de su mayorazgo y una preferencia supuesta. La madre, por su parte, con su acostumbrada aceptación de los hechos, encontró muy explicable que fuera Ana María quien viajara para acompañar a su hijo. Ella debía cuidar de las niñas y no estaba bien que las dejara con sus hermanas. Eran su responsabilidad de madre. La noche anterior, con el corazón acelerado, en el baulito de madera ribeteado de hojalata colorida había dispuesto la ropa del muchacho previamente planchada por Toña y bendecida por la abuela Chana. Ahora, en la mañana llena de voces y advertencias para que nada se olvidara, las lágrimas escurrían por sus mejillas, producto de los temores por el viaje largo e incierto que se avecinaba para el hijo. 424 Cúcuta estaba tan lejos, que a su matrimonio, ocho años atrás, no asistió el padre del novio ni sus tres hermanas porque – escribieron– eran demasiadas jornadas por caminos escabrosos que no justificaban el viaje para estar presentes en la ceremonia matrimonial del único hijo y hermano barón. A esa lejanía inmensa y desconocida iría el Negro para estar con su padre, que ahora trabajaba con su hermano, el afortunado que había ganado dos mil pesos del premio mayor de la lotería, lo cual le permitió, con el apoyo de sus antiguos empleadores, abrir un almacén de repuestos para automotores. Entre todas las voces sobresalía la pastosa y autoritaria de Santos, el mayor de los hermanos que con el tufo del primer aguardiente mañanero daba órdenes para 425 subir el equipaje y las ollas del avío, compuesto de huevos duros, pollo sudado, yuca y plátano guisados en cantidad suficiente para atender la apetencia de la decena de personas que acompañaría al par de viajeros. El camioncito de estacas de Líbar iría repleto por el camino polvoriento que los llevaría hasta el puerto de La Gloria, en la orilla del río Magdalena –el Yuma de los nativos–, donde abordarían el barco de vapor para llegar a Puerto Wilches. Chana, mandona y previsiva, ocupó un lugar en la cabina, al lado de Líbar, para controlar que no aceptara las invitaciones a tomar trago que le haría Santos. –Estos bichos –dijo– se manejan con pies, manos y ojos bien puestos en la carretera. 426 La Gloria, un caserío sin ínfulas, con unas pocas casas techadas con palmiche, era puerto sólo de nombre y por generosidad de los pobladores vecinos. Los barcos y las lanchas atracaban en un barranco y se amarraban al tronco de alguno de los árboles cercanos. Dos tablones embarrados daban paso hasta los vapores. A un lado, las canoas de los pescadores se movían al vaivén de la corriente. Frente al río, la tienda de Eduvigis era el lugar de espera de los viajeros. Las empanadas rellenas con pescado y arroz, las gaseosas y la cerveza traídas de Barranquilla, agua de panela, guarapo y aguardiente, formaban parte de la escasa oferta para aguardar la llegada de la embarcación. De las 11 de la mañana a las cuatro de la tarde esperaron por el 427 vapor. A esa hora, el telegrafista avisó que el David Arango pernoctaría en El Banco, kilómetros arriba del río. Santos, que acaba de destapar la última botella de aguardiente, le puso ánimo a la frustración de los viajeros. –Empecemos la fiesta del regreso, que mañana lloraremos las dos veces, como estaba programado. Pero al día siguiente, en el desconsuelo de la despedida, ya sin los aspavientos de la víspera, las lágrimas brotaron sólo una vez, cuando Ana y el Negro tomaron puesto en la chiva del Mono Ascanio. Los acompañantes de la víspera permanecieron en el pueblo porque no hubo tiempo de preparar viandas ni plata para la gasolina, que era lo que Líbar pedía para el desplazamiento del camioncito. 428 Como compañero de viaje se unió Ferreira, maestro enviado por el Ministro de Educación para inspeccionar las escuelas rurales de la región, abiertas apenas 13 años atrás, al comenzar el régimen liberal. Ana María, que había completado la edad de pensión como educadora a los 39 años, aceptó entusiasmada la ocasional amistad, más cuando supo que iría con ellos hasta Bucaramanga. El David Arango llegó hacia la 1 de la tarde, borboteando agua con las aspas de madera que lo propulsaban. El Negro quedó alelado ante aquella maravilla de embarcación nunca vista, que dejaba escapar un oscuro penacho de humo por la chimenea, situada casi en el centro de la nave. Los pasajeros, 429 acodados en la barandilla, examinaban las casas del puerto con curiosidad despectiva. Nadie bajó, quizá porque no encontró aliciente para hacerlo, pues para recorrer la única calle del caserío bastaba un vistazo de reojo. El buque emblemático de la navegación de pasajeros por el río tenía cierta majestuosidad con sus blancos barandales sobre el puente de proa, con la bandera colombiana y la de la compañía fluvial, desplegadas al viento. Exhalaba un portentoso aire de lujo con sus amplias cubiertas y la pareja de chimeneas en el frente, impresionando a los modestos pasajeros de tercera que ocupaban la parte baja, la más cercana a las turbias aguas, y quienes no podían acceder a las cubiertas superiores. El capitán, en un gesto de calculada generosidad, permitió que 430 subieran a bordo algunos lugareños que ofrecían huevos de tortuga, empanadas y bollo blanco. Cuando desapareció la pila de leña que había intrigado al Negro por lo ordenada y su cercanía al agua, llegó la hora de embarcar. La leña, explicó el maestro Ferreira, servía para alimentar las calderas de vapor que movían la gran rueda de paletas de madera; y, si no fuera porque la necesitaban, seguramente el barco jamás haría una parada en La Gloria, donde apenas muy de vez en cuando había pasajeros por recoger. El David Arango regresó al centro del río para retomar su curso, haciendo sonar su ronca sirena para alertar a los pescadores que faenaban en los alrededores. Al alejarse de La Gloria, rumbo a Gamarra, el buque se deslizaba 431 con fuerza en sentido contrario a la corriente, buscando las partes más profundas, a distancia de los playones. En la proa, dos hombres, con los torsos desnudos y armados de largas varas con garfios metálicos en las puntas, apartaban las ramas y los troncos que venían hacia el vapor y que, al enredarse en las paletas de la rueda de propulsión o en el timón, significaban atascamientos que podían demorar el viaje. A pesar de su destreza, no podían evitar que algunos árboles chocaran contra el casco y flotaran paralelos a éste. En esos casos, los hombres emprendían una titánica labor para alejar el obstáculo lo más que se pudiera. A veces era el cadáver de una res o un cerdo lo que la corriente hacía que embistiera el casco, cosa que al parecer no causaba preocupación, y los pasajeros podían ver cómo los despedazaban las aspas, 432 repartiendo sus partes en todas direcciones detrás del barco. Acodado en el blanco barandal, el Negro trató de imaginar como haría el capitán para guiar la elegante mole entre los repetidos meandros, esquivando los bancos de arena, y para empujarla con destreza a contracorriente y sin perder velocidad. De manera que este era el gran río, misterioso y extraño, por el que subieron los españoles en busca de Eldorado, como le había contado la tía Ana. Embebido en sus pensamientos, se dejó llevar por la imaginación, sintiéndose el dueño mismo de la gorra blanca y los galones azules, dando órdenes para deslizar el barco sobre las aguas sin dejar que se fuera contra los barrancos de la orilla ni contra los playones del centro. Al fondo, los árboles de verde oscuro, adornados a veces 433 por algunas flores, le producían un glorioso embeleso. Lo volvió a la realidad el bronco sonido de saludo de las sirenas al cruzarse con otra embarcación, un remolcador que regresaba de Girardot con los planchones ganaderos muy cargados de papa, cebolla y verduras para vender en Barranquilla. Lucía sucio y descuidado, con una apariencia muy distinta de la refinada del David Arango. El buque entró en una zona boscosa y de barrancos que de vez en cuando se desmoronaban en el agua. En los playones que emergían en la mitad del río, los caimanes, que al Negro le parecieron dragones gigantescos, se arrastraban pesadamente en busca del agua. Por la ribera, metidas entre el agua chocolate, las garzas de largas patas 434 moteaban el paisaje picoteando aquí y allá, atrapando pececillos. Con paciencia profesoral, el maestro Ferreira se aplicó en explicaciones sobre el comportamiento de los caimanes, de los monos que brincaban entre las ramas, de las garzas que pescaban sardinitas en la orilla, de los loros que se desplazaban en bandadas por encima de la frondosa vegetación de las márgenes fluviales. Habló con ternura de los manatíes de cuerpos redondos y piel rosada que habitaron años atrás en el río y desaparecidos por la caza despiadada de los pescadores y los viajeros que distraían su aburrimiento disparándoles desde las barandas. La emotiva descripción de Ferreira transportó al Negro en el tiempo para imaginar las bellas criaturas dando saltos sorprendidos en el 435 agua turbia, o bogando a ras de superficie para dejar ver el lomo hermoso o la cola al hundirse en una lenta y flexible maniobra. Ocasionalmente, entre la manigua, aparecía una choza de colonos campesinos que, con hacha y machete, arrebataban pedazos de selva para convertirlos en sembrados de plátano o yuca, o en potrero para su única vaca. –Es gente muy esforzada –decía el maestro– porque se mete a esta manigua a tumbar monte y lo que siembra lo saca en canoa a los caseríos cercanos para negociarlo con los comerciantes que van en lancha y quienes pagan en dinero o en especie, a precios ridículos. En un trecho sin árboles, en el descampado del pastizal, todos alcanzaron a ver los graciosos venados de movimientos nerviosos que levantaban la 436 cabeza y olisqueaban el viento para detectar olores que delataran la presencia de predadores. Esa primera visión de aquellos animales despertó en el Negro un infantil resentimiento y gran desprecio por los cazadores que sacrifican inútilmente la vida de seres tan indefensos como los manatíes y los venados. Pensó que, si en ese mismo instante apareciera alguien con una escopeta, se la arrebataría para arrojarla al río en castigo por intentar semejante tropelía. Esa animosidad persistió silenciosa y amarga. Fue una carga de infancia y adolescencia por su impotencia para impedir que estudiantes amigos de la familia emboscaran con escopetas de calibre U las palomas abuelitas que se posaban en el amplio patio de la casa. Alguna vez, en el colegio de Pamplona, increpó a 437 uno de los hermanos cristianos de La Salle por salir los sábados en excursiones de caza, cuando su misión debía encaminarse a dispensar bondad y dar buenos ejemplos. Lleno de ira, se había negado a aceptar la explicación de que lo hacían para enriquecer el Museo de Historia Natural que mantenían en su instituto de Bogotá. A la hora del crepúsculo, las nubes de zancudos obligaron a los pasajeros a refugiarse en el comedor cerrado, aireado por poderosos ventiladores de techo, que, sin embargo, no alejaban del todo el sofocante calor. Entrada la noche, la banda musical se instaló en una tarima del restaurante y dio comienzo a una serie de piezas musicales, intercalando porros, cumbias, vallenatos, boleros y pasodobles. 438 Parejas de pasajeros se dieron al baile con el buque fondeado frente a un barranco, amarrado a un inmenso caracolí. De ese baile el Negro supo poco porque lo venció el sueño en una tumbona de mimbre, y vino a despertar en la mañana, en la litera del camarote, cuando la tía Ana le limpiaba la herida pustulosa de la rodilla, consecuencia de una caída sobre las piedras, camino de la escuela. Hacia el mediodía, bajo raudales de luz solar, arribaron a Puerto Wilches. El capitán recibió la orden de esperar mientras el hidroplano Catalina, de Avianca, se remontaba sobre la rizada superficie del agua, dejando una doble estela de espuma serpenteante sobre el brusco oleaje producido por la nave al remontar el vuelo. 439 El espectáculo del brillante aparato metálico levantando vuelo desde el nivel del agua, para perderse en la infinitud del espacio, deslumbró a los pasajeros pueblerinos, pues los provenientes de las ciudades ya estaban acostumbrados a verlo. Para el Negro fue como una revelación de la modernidad, más allá de la llegada de la luz y el radio. Pasaron 30 años antes que la fascinación de tal develamiento fuera superada con la excitación producida por la llegada del hombre a la luna. El sobresalto que experimentó ante el milagroso acontecimiento lo indujo, hasta bien entrada la adolescencia, a que el paseo al campo de aterrizaje en Cúcuta fuera su predilecto, para soñar que era uno de los ocupantes de aquellos vuelos. Su ilusión se vio cumplida cuando su padre fue a gerenciar el almacén de repuestos 440 que el tío abrió en Ocaña. El vuelo entre nubes y amenazantes montañas, violentos sacudones y caídas imprevistas, lo atemorizó, al tiempo que lo divirtió. El DC-3 de la línea aérea los dejó en una primitiva pista de tierra en Platanal, en el valle ardiente del Magdalena Medio. El ferrocarril, en cambio, no le causó tanta maravilla. Ya tenía idea de aquella máquina por la descripción que durante el viaje en barco le hiciera el maestro Ferreira. Estaba preparado para tomar puesto en el extenso lagarto de hierro que iría trepidando por un camino angosto de rieles, rechinando y arrojando chispas. Subieron al tren hacia la 1 de la tarde. Como ocurría en las orillas del río, la selva se había ido retirando de la carrilera. Se veía que perdía espacio continuamente porque las calderas de la 441 locomotora eran alimentadas con árboles convertidos en leña. Donde antes campeaba una vegetación espesa, ahora aparecían las manchas verdes de los platanales. Comenzaban a surgir potreros para pastorear ganado cebú traído de la India y que debía reemplazar el que venía de la Costa en planchones con corrales. Las cuatro horas del viaje pasaron a la historia nostálgica de la niñez pero sin algo que produjera especial estupor. En Bucaramanga se despidieron del maestro Ferreira, a quien el Negro volvería a ver ya adulto, convertido en rico industrial introductor de los yines como ropa fuerte para trabajadores. El padre los esperaba en el patio de la estación y de inmediato subieron a un bus para tomar la escabrosa carretera hasta llegar al 442 Picacho y enfilar el páramo de Berlín, ya avanzada la noche. A lo lejos se veían relámpagos fosforescentes que emergían de la tierra, los cuales, según su padre, eran fuegos fatuos que se producían en un cementerio por la extraña mezcla química que se origina en la descomposición de la madera de cruces y ataúdes, que allí, en el páramo, era especialmente lenta por el intenso frío. Aquella era una maravilla imprevista y aterradora. Le asaltó la perspectiva de que los tales fuegos fatuos, al acercarse a ellos, se convirtieran en espantos de espadas flamígeras que los atacaran sin compasión para vengarse por la ruidosa intromisión en la tranquilidad de sus tumbas. Pero al paso por el cementerio, las vanas llamas desaparecieron como si hubieran sido 443 escamoteadas por un mago de cubilete. Por más esfuerzo que hizo mirando hacia atrás, no hubo más rastro de aquellos intermitentes resplandores que le resultaran tan intimidantes. Fue monótono el recorrido hasta Pamplona, siempre en bajada, por una carretera estrecha y plagada de curvas, en un desesperante duermevela salpicado de saltos y bruscas frenadas, en medio de la oscuridad de la noche, acompañados de un frío atormentador nunca antes sentido, y de una neblina pavorosa jamás experimentada. Finalmente, con las primeras luces del día, el bus entró en un sector plano, despejado y caliente, pero continuó traqueteando sin cesar, de salto en salto sobre la carretera destapada, sembrada de huecos, hasta llegar a Cúcuta, su destino 444 final. Desde la parada del bus se dirigieron a pie, por unas calles recién asfaltadas, sombreadas por árboles de espeso follaje. La negrura del asfalto y la lisa superficie llamaron su atención, acostumbrado como estaba a al empedrado del pueblo. El sudor que producía la alta temperatura, lo bañó como si estuviera lloviendo. La tía Ana se quedó en el almacén del tío rico y él y su padre siguieron caminando. Pasaron por un parque en cuyo centro se erguía una estatua de mujer que su padre le explicó, se había llamado Mercedes Ábrego y quien murió fusilada por orden de un general español debido a la ayuda prestada a los rebeldes patriotas en la guerra de la Independencia. Cuando su padre terminaba esta pequeña lección de historia, apareció el sitio donde viviría los próximos meses. Lo miró con desilusión, defraudado 445 por su apariencia: El local esquinero de dos pisos con el letrero de “Puerto España” escrito en el frente, en letras gordas y azules, estaba unido por una larga barda a la casa del abuelo ciego. Carecía del encanto tantas veces imaginado y, por el contrario, tenía un aire lóbrego, como el barco abandonado que había visto en el río. Villa de Leyva, año 2006. 446 447 448 Agradecimientos Al abogado Ciro Castilla Jácome, dedicado investigador y cronista, de quien tomé la información referente a la fundación y otros eventos de que da cuenta en su Geografía histórica de El Carmen. A Leonardo Molina Lemus, prologuista de la última edición de la novela Una derrota sin batalla. A Édgar Angarita, fervoroso cultivador del culto a El Carmen entre los miembros de la diáspora carmelitana y recopilador de muchos documentos que aproveché en estos relatos. A mi hermana María Elisa, quien con su insistencia consiguió que el relato inicial del 59 se convirtiera en este libro. 449 450 Bibliografía Monografía del municipio de El Carmen, Pedro María Fuentes, Publicaciones de la Contraloría General del Departamento, 1944. Geografía histórica de El Carmen (N. S.), Ciro Castilla Jácome, 1986. 451