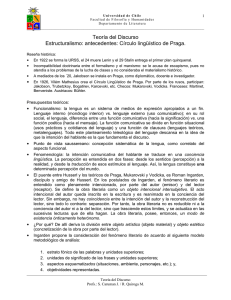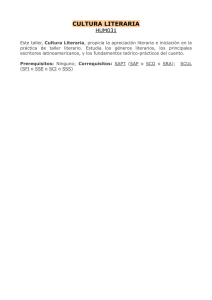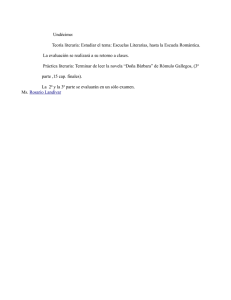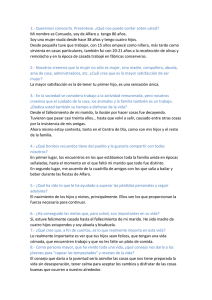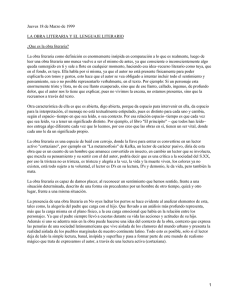L Fac LA REPR EN ESCRIT Doct Univ ultad de C RESENTA N LA
Anuncio

Univversidad de d Colimaa Facultad de Ciencias C P Políticas y Socialess L REPR LA RESENTA ACIÓN DE LA MU UJER CA ASADA EN N LA NA ARRATIV VA DE CU UATRO ESCRIT TORAS MEXICA M ANAS DEL L SIGLO O XX Tesiss q para ob que btener el grrado académ mico de Doctorra en Cien ncias Sociales nta Presen Jesús Leticia L Meendoza Péérez Asesora Docttora Gloriia Ignaciaa Vergaraa Mendozza Colima, Colima, C novviembre dee 2010 CARTA DE LA ASESORA Con amor a Carlos, Carlos Ignacio, Daniel y Sebastián, por letificar mi vida. AGRADECIMIENTOS La investigación de Tesis es una labor personal; asimismo, es el punto de coincidencia entre personas interesadas en el tema y la teoría que fundamenta el trabajo para lograr la meta anhelada. Agradezco sinceramente a la Universidad de Colima por los siguientes aspectos: la oportunidad de realizar los estudios en el Doctorado en Ciencias Sociales, afín a mi perfil profesional (Licenciatura en Ciencias Humanas) y de Maestría (Historia de México); al claustro del programa por ampliar mi horizonte académico con sus conocimientos; a las autoridades por otorgarme la beca “Universidad de Colima” como profesora adscrita a la Facultad de Letras y Comunicación. Mi admiración y agradecimiento para la doctora Gloria Ignacia Vergara Mendoza, quien con generosidad ha guiado este trabajo, me ha abierto el camino hacia la publicación y, en especial, me acercó a la teoría de Roman Ingarden que me permite ahondar en el alma de la obra de arte literaria y el tesoro de la literatura universal. Es para mí un honor la presencia de las doctoras Silvia Ruiz Otero y Laura Guerrero Guadarrama en el Comité Tutorial, pues son expertas y pioneras en la enseñanza del pensamiento del filósofo polaco en México. Aprecio sus excelentes sugerencias. Expreso mi más amplio reconocimiento a las doctoras Lilia L. García Peña, Ana Josefina Cuevas Hernández, Lucila Gutiérrez Santana y Guadalupe Chávez Méndez por la revisión minuciosa, sus comentarios y sugerencias en beneficio del trabajo aquí presentado. A todas aquellas personas que me prestaron libros, me aconsejaron o alentaron mi entusiasmo por el tema. Las personas valiosas enriquecen el cauce de nuestras vidas hacia la trascendencia. RESUMEN El objetivo de esta investigación es configurar la representación de la mujer casada en la narrativa de cuatro escritoras mexicanas contemporáneas, con fundamento en la teoría hermenéutica de Roman Ingarden, quien define a la obra de arte literaria como una estructura esquemática, compuesta por cuatro estratos interrelacionados de tal forma que alcanzan una armonía polifónica. Así, se analizan “Lección de cocina” de Rosario Castellanos, a partir de la materia fónica; “El Faisán” de Beatriz Espejo, enfatizando las unidades de sentido; tres cartas de La Genara de Rosina Conde, desde los objetos representados y “Cuando descubrí que no todos los maridos son iguales”, de Beatriz Escalante, destacando los aspectos esquematizados. Como resultado de este acercamiento, se distinguen varias facetas de la mujer casada en la narrativa mexicana contemporánea: sumisa, abnegada, sacrificada; manipuladora emocional; intelectual, frustrada por su incapacidad para la vida doméstica y conyugal; maltratada y traicionada por el marido, y la mujer feliz. ABSTRACT The aim of this research is to shape the representation of the married woman in the narrative of four Mexican contemporary writer women, based on Roman Ingarden’s hermeneutical theory. He defines the literary work of art as a “purely intentional formation”, composed by four heterogeneous strata which form a polyphonic harmony. We analyze "Cooking lesson” written by Rosario Castellanos, from word sounds and phonetic formations; "The Pheasant" by Beatriz Espejo, emphasizing the meaning units; three letters of La Genara, by Rosina Conde, from the represented entities and "When I discovered that not all husbands are alike” by Beatriz Escalante, focusing on the schematized aspects. In conclusion, it is possible to depict several married woman’s facets in Mexican contemporary feminine narrative, such as: a selfless, self-sacrificing and submissively woman; a manipulative person; an intellectual woman, frustrated by her inability to carry out her domestic and marital life; a mistreated woman and betrayed by her husband’s infidelity; and as a happy woman. ÍNDICE Pág. Introducción 9 Capítulo I. La literatura desde la perspectiva de Roman Ingarden 21 1.1 La figura de Roman Ingarden en el siglo XX 1.2 Esencia y modo de ser de la obra de arte literaria. Aspectos ontológicos, 22 epistemológicos y axiológicos 1.2.1 Formación multiestratificada 25 1.2.1.1 Estrato de la materia fónica. Primer acercamiento 26 1.2.1.2 Estrato de las unidades de sentido. El mundo proyectado 31 1.2.1.3 Estrato de los objetos representados. La objetivación 35 1.2.1.4 Estrato de los aspectos esquematizados. Actualización y concretización 40 1.2.1.5 Cualidades metafísicas: polifonía armónica de los estratos 45 1.2.2 Concretización. Experiencia pre-estética y experiencia estética 47 1.2.2.1 Cualidades estéticamente valiosas 1.2.2.1.1 Valor artístico y valor estético 50 52 Capítulo II. La mujer casada en la cultura mexicana 55 2.1 La relación entre la literatura y las ciencias sociales 56 2.2 Perspectiva socio-cultural mexicana 57 Capítulo III. El estrato de la “Materia fónica” en Álbum de familia, de Rosario Castellanos 65 3.1 Rosario Castellanos. Su vida y obra en la transición del México rural al México moderno 3.2 Álbum de familia 3.2.1 “Lección de cocina” 3.3 Conclusión 74 76 91 Capítulo IV. El estrato de las “Unidades de sentido” en El cantar del pecador, de Beatriz Espejo 94 4.1 Beatriz Espejo. Realidad y ficción de un mundo en decadencia 4.2 El cantar del pecador 99 4.2.1 “El Faisán” 100 4.3 Conclusión 115 Capítulo V. El estrato de los “Objetos representados” en La Genara, de Rosina Conde 119 5.1 Rosina Conde, mujer tradicional o mujer liberada 5.2 La Genara 122 5.2.1 Carta de Genara a Eduardo, en Tijuana, B.C. 123 5.2.2 Carta de la mamá de Genara a Luisa, desde Tijuana, B.C. 132 5.2.3 Carta de Luisa a Genara, desde El Grullo, Jalisco 136 5.3 Conclusión 144 Capítulo VI. El Estrato de los “Aspectos esquematizados” en Cómo ser mujer y no vivir en el infierno, de Beatriz Escalante 150 6.1 Beatriz Escalante. La mujer en el entorno urbano 6.2 Cómo ser mujer y no vivir en el infierno 6.2.1 “De cuando descubrí que no todos los maridos son iguales” 6.3 Conclusión 152 154 164 Conclusiones. La representación de la mujer casada en la narrativa de cuatro escritoras mexicanas del siglo XX 168 Anexos I. “Lección de cocina” de Rosario Castellanos 178 II. “El Faisán” de Beatriz Espejo 195 III. Tres cartas en La Genara de Rosina Conde 210 IV. “De cuando descubrí que no todos los maridos son iguales” de Beatriz Escalante Bibliografía 229 234 Página |9 INTRODUCCIÓN El matrimonio es el ámbito en donde el vínculo entre el esposo y la esposa es íntimo; por eso, en la convivencia diaria, éstos se muestran tal como son, con todas sus cualidades y defectos, virtudes y vicios, anhelos y frustraciones, que influyen en su trato de manera positiva o negativa. Pero en esta relación, la mujer ha sido considerada por siglos como menor de edad, incapaz de tener sus propias ideas, decisiones o guiar su vida; el hombre de la familia – llámese padre, hermano o esposo– ocupa el papel dominante, provocando grandes desigualdades sociales. Con esa actitud, a lo largo de la historia se han perdido muchas mentes brillantes en todos los campos del saber y del arte; ya que la mujer posee –al igual que el hombre– las mismas capacidades intelectuales, volitivas y sensitivas. A fines del siglo XIX, las mujeres (en México) tuvieron acceso a la carrera magisterial; sin embargo, el interés por alcanzar estudios superiores se hizo cada vez más patente. Justo Sierra presentó, en 1881, un proyecto ante la Cámara de Diputados para crear una universidad nacional1 y precisaba que las mujeres tendrían derecho a cursar “todas las clases de las escuelas profesionales, obteniendo al fin de la carrera diplomas especiales de la escuela Normal y de Altos Estudios” (Alvarado y Becerril, http://biblioweb.dgsca.unam.mx, p. 3). Este proyecto no tuvo eco entre los políticos e intelectuales del momento; pero, poco a poco, las mujeres tuvieron oportunidad de ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria y, posteriormente, a las carreras de medicina, de leyes y de odontología. Matilde Montoya fue la primera médica titulada (1887) en la Escuela de Medicina y María Sandoval, la primera abogada (1898) en la Escuela de Derecho. De esta manera, las mujeres comienzan a incursionar en disciplinas de tradición varonil y dejan oír sus voces a través de las primeras publicaciones periódicas como: La Ilustración Femenil, que contenía temas sobre literatura, ______ 1 La Real Universidad se fundó en 1551, denominada luego Real y Pontificia Universidad de México durante la época colonial. En el siglo XIX, la universidad sufrió los vaivenes políticos y fue cerrada en 1865; desde la República Restaurada, el sistema educativo positivista se formó por escuelas nacionales y profesionales independientes. En 1910 se crea la Universidad Nacional de México; llamada Universidad Autónoma de México, de 1933-1944 y, finalmente, Universidad Nacional Autónoma de México, desde 1945 (Marsiske, 2001). P á g i n a | 10 arte y ciencia; El Álbum de la Mujer con poesía de escritoras de la época; El Correo de las Señoras y Las Hijas del Anáhuac, que luego cambiaría el nombre por Violetas del Anáhuac; una de las últimas publicaciones de ese siglo fue El Periódico de las Señoras, escrito y editado por mujeres de la capital. A principios del Siglo XX, aparecieron más revistas femeninas, entre otras, El Tiempo ilustrado, Arte y Letras, La Mujer Mexicana y Diario del Hogar, en donde las escritoras cuestionaban los asuntos políticos y sociales (Acosta, 2004, p.53). En las primeras décadas del siglo XX, según afirma Carmen Alemany (2003) en Narradoras Hispanoamericanas desde la independencia a nuestros días, existieron mujeres valientes interesadas en señalar la situación femenina en la sociedad mexicana, aunque algunas veces lo hacían de manera velada; por ejemplo, Dolores Bolio (1872-1950), quien escribía con el pseudónimo de Luis de Avellaneda. Se pueden reconocer otras figuras literarias en este ámbito: Guadalupe Marín (1897-1981) –esposa de Diego Rivera– refleja en sus narraciones la condición de las mujeres de los años cuarenta; Antonieta Rivas Mercado relata en algunos cuentos su vida de mujer en desacuerdo con la sociedad; Julia Guzmán (1906-1977) presenta en sus escritos a la mujer en su esfera doméstica sometida a golpes y abusos por el marido; Judith Martínez Ortega (1908-1985) denuncia el silencio en que viven las mujeres; Nellie Campobello (1909-1986) idealiza la figura materna en el contexto revolucionario; Josefina Vicens (1911-1988) representa la vida de servidumbre y resignación de las mujeres; Elena Garro (1920-1998) –esposa de Octavio Paz–, con tonos testimoniales e incluso autobiográficos, dibuja el universo femenino en algunas de sus narraciones; Rosario Castellanos (1925-1974) plasma el conflicto social de las mujeres. Ellas representan en su obra literaria el sentir de las mujeres en contra de la subordinación y a favor de una vida de mayor libertad para lograr la superación en diferentes campos del saber, la cultura y el arte. En el artículo “Leonas al acecho del siglo XXI”, Margarita Tapia Arizmendi (www.uaemex.mx) habla sobre el quinto libro escrito en el Taller de Teoría y Crítica “Diana Morán” titulado Territorio de leonas, cartografía de narradoras mexicanas en los noventa, en donde se hace un recuento histórico de la producción de escritoras mexicanas nacidas entre los años veinte y setenta, para luego dedicar sus líneas a los años noventa. Es un libro importante para conocer el oficio de la mujer en la escritura y la multiplicidad de temas abordados, entre otros, la situación femenina en la segunda mitad del siglo XX. P á g i n a | 11 Gloria Vergara (2007), en Identidad y memoria en las poetas mexicanas del siglo XX, acerca al lector las voces de algunas escritoras proyectando la imagen de la mujer. Presenta a las poetas nacidas en las primeras décadas, quienes escriben en los años cuarenta o cincuenta (Concha Urquiza, Dolores Castro, Enriqueta Ochoa y Rosario Castellanos) y aquéllas que escriben en los años setenta (Gloria Gervitz, Elva Macías, Elsa Cross, entre otras). Las primeras definen el papel de la escritura en el ámbito de la mujer, desde lo político hasta lo laboral y lo familiar, enfrentándose a los roles establecidos por la sociedad. Las segundas, ya con el oficio de la escritura asumido, encuentran una etapa propicia para la poesía erótica. En cuanto a la crítica literaria con perspectiva de género, Consuelo Meza (2000), en su libro La Utopía feminista. Quehacer literario de cuatro narradoras mexicanas contemporáneas, analiza las obras de María Luisa Mendoza (De ausencia), Ángeles Mastretta (Arráncame la vida), Silvia Molina (La tormenta) y María Luisa Puga (Recuerdos oblicuos), con el objetivo de indagar la concepción tradicional de feminidad y las construcciones de la identidad femenina que llevan consigo propuestas de formas alternativas de organización social. Este texto nos ilumina en cuanto a los conceptos sobre el feminismo y la historia del proceso de la crítica literaria femenina hacia nuevos estudios. Elena Urrutia (1975), investigadora del Colegio de México, desde los años sesenta comenzó a estudiar la situación de las mujeres en México, sus aspectos familiares, sociales y políticos, pues se dio cuenta de que sus problemas personales como mujer no eran exclusivos, sino comunes a todas ellas. A partir de un ciclo de conferencias sobre este tema, en 1975, publicaron el libro Imagen y realidad de la mujer en la colección “Sep Setentas”, con motivo del “Año Internacional de la Mujer”; aunque en la presentación participaron Juan José Arreola, Carlos Monsiváis, Santiago Ramírez y Tomás Segovia para avalar y legitimar el tema. En Nueve escritoras mexicanas nacidas en la primera mitad del siglo XX y una revista, coordinada por Elena Urrutia (2006), se incluyen a escritoras que lograron figurar con su propia obra y también abrieron espacio al formar a nuevas creadoras. En el caso de Beatriz Espejo, Claudia Albarrán dedica un capítulo para analizar algunas de sus obras, señalando la influencia de su vida en diversos cuentos. Entre otros estudios sobre la autora, está la reseña “Beatriz Espejo: pecar y arrepentirse en la provincia”, la cual aparece en el texto El camino de la novela: Premio de Narrativa Colima 1998-2000 de Víctor Gil y Michel Torres (2003), que P á g i n a | 12 presenta a las mujeres doblegadas por el peso de la moral, la angustia y el sometimiento patriarcal. La obra de Rosina Conde es considerada por los críticos como literatura femenina de la frontera. Ella dedica su libro La Genara a la dinámica familiar que, a pesar de la influencia directa de la cultura norteamericana, tiene rasgos conservadores provenientes de los valores católicos. Existen varios estudios acerca de esta obra, por ejemplo, Delia V. Galván (2006) analiza la comunicación epistolar entre dos hermanas, una que radica en Tijuana y la otra en la Ciudad de México, y la posición social confusa en su situación de mujeres contemporáneas contrastada con el patrón cultural tradicional de la mujer mexicana. Lauro Zavala (www.uaemex.mx) dedica el artículo “El marido perfecto de Beatriz Escalante” de La Colmena, revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, al análisis de los personajes en un ambiente urbano de la vida cotidiana contemporánea; en especial, de las mujeres casadas y casaderas. Zavala señala a diversas autoras con este mismo tema, entre ellas a Rosario Castellanos en Álbum de familia (obra analizada en este trabajo), quienes tienden a la fragmentación narrativa para presentar retratos femeninos. Adelaida Martínez (www.projects.ups.edu/granada 2008), en su artículo “Feminismo y literatura en Latinoamérica”, señala el boom de la literatura femenina en los últimos treinta años, en donde las escritoras expresan su inconformidad ante la situación de desventaja en la sociedad. El estado del conocimiento, arriba presentado, muestra la necesidad imperiosa de las mujeres mexicanas por superarse intelectualmente, a través de la educación, y por expresar su sentir en contra del sometimiento arbitrario por el dominio masculino. La literatura escrita por mujeres, por tanto, es un medio fundamental para representar la condición social de la mujer, a partir de la propia visión femenina, en las diferentes etapas históricas de nuestro país. El tema de la mujer, como objeto de estudio, es muy amplio; asimismo, puede ser abordado desde diversas disciplinas y, por consiguiente, a partir de perspectivas distintas. En virtud de que la teoría y la crítica literaria es la línea de investigación de este trabajo, el enfoque, por tanto, es literario; nos interesa captar, del universo narrativo, la representación de la mujer casada en México para realizar una interpretación desde la plataforma hermenéutica. Este interés se origina en el horizonte personal de quien realiza el estudio, como mujer casada (35 años), madre (dos hijos), ama de casa, intelectual y profesionista (con experiencia en la P á g i n a | 13 dirección académica y docencia universitarias). Además, porque el matrimonio2 en nuestro país es una institución social cuyas normas obedecen, en gran medida, al modelo cristiano3 impuesto desde la época colonial y que permite distinguir variaciones en las costumbres en torno suyo y una mejor comprensión sobre la mujer. Por los motivos anteriores, el objetivo es realizar una crítica literaria sobre la narrativa de cuatro escritoras mexicanas del siglo XX, aplicando la teoría hermenéutica de Roman Ingarden, para establecer la cosmovisión de la mujer en el matrimonio, desde la perspectiva de la narradora y la protagonista. Así, se analizan “Lección de cocina” en Álbum de familia, de Rosario Castellanos, a partir de la materia fónica; “El Faisán” en El cantar del pecador, de Beatriz Espejo, enfatizando las unidades de sentido; tres cartas representativas en La Genara, de Rosina Conde, desde los objetos representados y “De cuando descubrí que no todos los maridos son iguales” en Cómo ser mujer y no vivir en el infierno, de Beatriz Escalante, destacando los aspectos esquematizados. Los criterios básicos para seleccionar las narraciones, corpus de análisis, fueron los siguientes: 1) textos escritos por mujeres mexicanas del siglo XX, sin importar su época o edad; 2) los papeles de narradora y protagonista desempeñados por mujeres; 3) el tema representado debía ser la mujer en el matrimonio, en su condición de casada, divorciada o viuda. Se eligieron obras de diferentes épocas en el siglo XX, para observar algún cambio en la percepción de la mujer casada. En el proceso de búsqueda, primero se tomaron en consideración las escritoras de mayor renombre para revisar sus narraciones, ya fueran novela o cuento, como Nellie Campobello, Antonieta Rivas Mercado, Rosario Castellanos, Elena Garro, Elena Poniatowska, Sara Sefchovich, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel. Segundo, del Diccionario biobibliográfico de escritores de México (SOGEM) se revisaron datos relacionados con el ______ Definición del matrimonio, de acuerdo con Quilodrán (2001, p. 97): Es un acto voluntario donde intervienen la voluntad de dos personas que tienen que dar simultáneamente su consentimiento frente a una tercera persona –la autoridad− que es quien realiza de inmediato la inscripción de modo que tenga validez legal. El vínculo matrimonial sólo es válido si queda inscrito en el Registro Civil. 3 Premisas del matrimonio católico: se basa en el libre consentimiento de los cónyuges monógamo, celebrado bastante más allá de la pubertad, acepta el celibato y es reconocido institucionalmente por la mayor parte de la población (Iglesia-Estado) (Quilodrán, 2001, p. 26). 2 P á g i n a | 14 tema. Tercero, de la Coordinación Nacional de Literatura (Conaculta) se analizó la lista de ganadores de diversos premios de narrativa como el de Colima, en donde aparecen varias autoras: Mónica de Neymet, Beatriz Espejo, Berta Hiriart, Margarita Mansilla, Elena Garro y Mónica Lavín. Cuarto, en la sección dedicada a México en “Narradoras hispanoamericanas desde la independencia a nuestros días” de Carmen Alemany Bay, en Anales de la Literatura Española de la Universidad de Alicante, se examinaron algunas narraciones sobre cuestiones femeninas. Revisamos a Guadalupe Marín, Julia Guzmán, Nellie Campobello (Las manos de mamá, 1991), Rosario Castellanos (Álbum de familia, 1971), Elena Garro (Busca mi esquela, 1996; La semana de colores, 1989), Ma. Luisa Puga (La viuda, 1994), Guillermina Cuevas (Piel de la memoria, 2005), y a Beatriz Escalante (Júrame que te casaste virgen, 1999). Sin embargo, decidimos por los siguientes textos: - Álbum de familia, de Rosario Castellanos (1971), es un texto con cuatro narraciones breves. Se analiza “Lección de cocina” en donde la narradora es, al mismo tiempo, la protagonista. Este relato presenta dos historias simultáneas: por un lado, las dificultades de cocinar y, por el otro, sus inicios en la vida matrimonial. Se aplica el estrato de la materia fónica, en estrecho lazo con las unidades de sentido, porque el estilo narrativo de Rosario Castellanos presenta elementos fónicos que permiten percibir al sujeto psíquico representado y su tono de expresión, a través del cual se reconoce su ironía, enojo, duda, ilusión, etcétera. - El cantar del pecador, de Beatriz Espejo (1993), es un texto de diez narraciones breves. Se considera el cuento “El Faisán”: la mujer, a punto de morir, recuerda toda su vida, desde su infancia, y vicisitudes como mujer casada y viuda. La diversidad de roles en esta protagonista permite la aplicación del estrato de las unidades de sentido, pues son los contenidos de sentido de las oraciones y las redes de oraciones que configuran, detallan y muestran a las objetividades representadas (personajes y sus acontecimientos, tiempo, espacio, acciones), así como la forma de representarlas. - La Genara, de Rosina Conde (2006), es una novela epistolar. Se toman tres cartas representativas sobre la vida de la mujer casada y sus vicisitudes. El estrato de objetos representados se aplica en estas narraciones porque nos presentan tres mundos de ficción, aunque relacionados entre sí; en donde las protagonistas se comportan de una manera similar a las mujeres de la realidad, sin serlo, en situaciones difíciles. P á g i n a | 15 - Cómo ser mujer y no vivir en el infierno, de Beatriz Escalante (2002). Se analiza el cuento “De cuando descubrí que no todos los maridos son iguales”, que aborda la historia de una mujer feminista. Ella decide no casarse y se compara con su prima casada, a quien critica por someterse a la dominación masculina de manera voluntaria. En este relato se aplica el estrato de los aspectos esquematizados porque permite, a los lectores como sujetos psíquicos, la percepción de los aspectos de las protagonistas, para configurar la imagen de la mujer casada de acuerdo con su perspectiva particular. Las preguntas que nos guían en esta investigación son las siguientes: ¿A través de cuáles estrategias literarias se configura la imagen de la mujer casada en la narrativa mexicana escrita por mujeres? ¿Cuáles son las facetas que conforman la imagen de la mujer representada en estas narraciones? ¿Cuáles son los valores extra-literarios, en torno a la imagen de la mujer casada, proyectados en este universo literario? El fundamento teórico para contestar las preguntas anteriores se basa en La obra de arte literaria y La comprehensión de la obra de arte literaria del filósofo polaco Roman Ingarden4, ambas traducidas al español por Gerald Nyenhuis. En ellas, se señala la naturaleza multiestratificada de la obra de arte literaria y su carácter polifónico, consecuencia de la interrelación y función de los estratos individuales (cuatro) que tienen carácter único y, de acuerdo con Roman Ingarden (1998): Es visible a su propia manera dentro de la totalidad de la obra y aporta algo particular al carácter global de ella, sin perjudicar su unidad fenomenológica. En particular, cada uno de los estratos tiene su propio conjunto de atributos que contribuyen a la constitución de las cualidades de valor estético. De ahí entonces, brota una multiplicidad de cualidades estéticas de valor que se constituye en una totalidad uniforme pero polifónica (p. 52). Esta idea ingardeniana fue la que motivó el deseo de realizar el análisis de la narrativa de cada escritora, a partir de un estrato específico, con la finalidad de enriquecer el trabajo con diversos estilos literarios y cosmovisión. La aportación de este trabajo consiste en revisar los _______________ 4 El filósofo alemán Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, influyó de manera directa en el pensamiento hermenéutico de Roman Ingarden, el cual permaneció aislado para los países occidentales debido a la Segunda Guerra Mundial y luego al dominio soviético en Polonia. P á g i n a | 16 atributos particulares de estos estratos en la narrativa femenina mexicana, para observar cómo está configurada la representación de la mujer casada; la cual se logra a través de las cualidades estéticas producidas en la totalidad polifónica. A partir de la aparición de los valores estéticos en cada narración, abrimos el diálogo con los valores extraestéticos que surgen al momento de la concretización para contemplar el entorno socio-cultural de la mujer mexicana5, cuyos conceptos se presentan en el capítulo II de este trabajo. Asimismo, la vida de las autoras se incluye para contextualizar las obras analizadas, pero haciendo hincapié, y de acuerdo con Ingarden, en que la obra literaria es totalmente autónoma e independiente en relación a las circunstancias personales de las escritoras. Éstas no forman parte del análisis hermenéutico. Con el propósito antes señalado, este trabajo de investigación presenta, en el Capítulo I titulado “La literatura desde la perspectiva de Roman Ingarden”, el marco teórico del filósofo polaco, quien define a la obra de arte literaria como un objeto puramente intencional e intersubjetivo; elaborado de materia lingüística en una estructura esquemática, multiestratificada y bidimensional; trascendente a los actos conscientes del autor y del lector. La formación multiestratificada de toda obra literaria está constituida por cuatro estratos fundamentales: materia fónica, unidades de sentido, objetos representados y aspectos esquematizados. En el estrato fónico, la materia fónica concreta es el sustrato material, o sea, los fonemas constituyen la palabra; ésta es la formación lingüística más sencilla conformada a su vez por el sonido verbal y el sentido verbal. La oración es la unidad lingüística de sentido, base del estrato de las unidades de sentido; se organiza de palabras, aunque no todas son portadoras de sentido, sino sólo el nombre (sustantivos, adjetivos calificativos y el pronombre) y el verbo. Ingarden llama “sentido verbal nominal” al sentido de los nombres, el cual tiene elementos ligados entre sí: el factor intencional direccional es el momento de referirse a cierto objeto y no a otro; el contenido material indica la condición cualitativa; el contenido formal determina la esencia; el momento de caracterización existencial respeta el origen óntico heterogéneo de los objetos en su representación; y el momento de posición existencial señala la realidad del personaje en el tiempo y el espacio ficcionales. ____________ 5 Aquí se da la relación entre la literatura y las ciencias sociales por medio de la función ancilar. Alfonso Reyes (1988) define así esta función: “Cualquier servicio temático o noemático, sea poético, sea semántico, entre las distintas disciplinas del espíritu” (p. 38); por tanto, la relación se produce cuando la literatura presta un servicio a las ciencias sociales y viceversa. P á g i n a | 17 La función principal de la oración, según Roman Ingarden, es representar un mundo, no como reflejo de la realidad, sino en la intencionalidad del sentido de la oración. Ésta desarrolla de manera intencional un conjunto de circunstancias o correlato (la correspondencia entre el sentido de la oración y lo imaginado por el lector), pues las oraciones hablan de cuasirealidades o realidades creadas, de objetos “derivada y puramente intencionales”. Ingarden (1998) señala: Estos últimos deben su existencia y esencia a formaciones, en particular a unidades de sentido de los distintos órdenes, que contienen una intencionalidad ‘prestada’. Debido a que las formaciones de este tipo se ‘retro-refieren’ a la intencionalidad original de los actos de conciencia, aun los objetos derivados, puramente intencionales, tienen su última fuente de existencia en estos actos (p. 141). Las realidades creadas surgen en el estrato de objetos representados, primer estrato captado por el lector. Las cosas, personas, acontecimientos, ocurrencias, estados, actos realizados por las personas, lugares, tiempo, etc., son objetos proyectados no completamente determinados por las unidades de sentido, que requieren de un factor especial para su aparición: el estrato de los aspectos esquematizados. El lector completa lo indeterminado en un acto de concretización y, a la vez, abstrae de las cosas sólo algunos aspectos, pues no se pueden percibir en su totalidad. Para Ingarden (1998): “Los aspectos no son tal como los experimentamos una vez y luego de que perdimos contacto con ellos, sino más bien ciertas idealizaciones, que son un esqueleto, un esquema, de los aspectos concretos, transitorios y movedizos” (p. 309). Esto se debe a la formación esquemática de la obra de arte literaria: así como tiene manchas de indeterminación, está también dotada de elementos determinados. La percepción de estos aspectos puede variar según las circunstancias del lector y del momento de realizar la lectura, o concretización; cuando se lee varias veces el mismo texto, irán apareciendo aspectos quizá desapercibidos en la primera lectura. Por ejemplo: en las variaciones de los personajes en Pedro Páramo en un mundo poblado por ánimas en pena; en los diálogos entre muertos, o entre vivos hablando con vivos, pero que, al final, el lector se da cuenta de que todos los personajes estaban muertos. Cuando una obra de arte literaria logra la polifonía total de sus estratos, de acuerdo con Ingarden, entonces se revelan las cualidades metafísicas, puntos cumbre en el mundo proyectado que le imprimen distinción entre otros mundos de ficción. Las cualidades P á g i n a | 18 metafísicas son exhibidas y manifestadas por el estrato de objetos representados. Dice Ingarden: “La obra de arte alcanza su cima en la manifestación de las cualidades metafísicas” (p. 345). Esto se da a través de la forma peculiar de la obra literaria, dando oportunidad a los lectores de experimentar eventos extraordinarios en atmósferas indescriptibles (sublimes, trágicas, desagradables, bellas, etcétera) y retornar a la vida cotidiana después de una experiencia profunda. Sin embargo, no todas las obras literarias presentan cualidades metafísicas. El mundo ficticio de una narración es primero un acto de conciencia del creador, de su imaginación, según Ingarden. El autor dirige al lector, por medio del sentido de las oraciones, para que lo proyectado le “parezca” real y corresponda con el mundo de su propia vivencia. La protagonista de un cuento es como si fuera real, pero en la propia historia actúa dentro del espacio y tiempo ficcionales, se relaciona con otros personajes y situaciones, tiene sentimientos y estados de ánimo semejantes a los seres de la vida real, pero no deja de ser un producto de la creación literaria, anclado en el mundo objetivo y concreto. En el capítulo II, “La mujer casada en la cultura mexicana”, se examinan conceptos sobre la cultura mexicana desde la perspectiva histórica-socio-cultural, que fundamenten el diálogo entre lo literario y lo extraliterario (en el marco de la función ancilar), con el propósito de ubicar los diversos valores que puedan surgir en las narraciones, aquí analizadas, en torno a la representación de la mujer casada. En el capítulo III, titulado “El estrato de la ‘Materia fónica’ en Álbum de familia, de Rosario Castellanos”, se contemplan dos partes. En la primera, se presenta la vida y la obra de la autora, en un tiempo en donde México transita de lo rural a lo moderno. Rosario Castellanos (1925-1974) vive épocas difíciles cuando su padre, hacendado chiapaneco, pierde sus propiedades debido a la Reforma Agraria y se ve obligado a emigrar con la familia a la Ciudad de México. En este apartado, se expone la idea de que Rosario Castellanos, como escritora, dio cauce a otras mujeres en el oficio de la escritura; en su papel de filósofa, dejó plasmado su pensamiento en ensayos y poesía acerca de la condición de la mujer en la sociedad patriarcal, por lo cual es considerada precursora del feminismo en México. En la segunda parte, se analiza el cuento “Lección de cocina” desde la perspectiva de Roman Ingarden y a partir del estrato de la materia fónica. La materia concreta se enlaza con los sonidos verbales y su efecto es la “melodía oracional”, en donde encontramos los P á g i n a | 19 caracteres de ritmo, tempo, melodía, acentuación; las cualidades manifestantes, el tono y las cualidades emocionales. La narradora, en este cuento, permite el acceso a la cosmovisión de la mujer casada. El tono es el hilo conductor a través del cual se revelan las vicisitudes de una mujer con preparación universitaria y, por consiguiente, distanciada de los quehaceres domésticos; ella enfrenta su nueva condición de recién casada: en la cocina y en sus deberes conyugales. Es la proyección de la mujer intelectual mexicana de clase media urbana, de los años 60. El capítulo IV, “El estrato de las ‘Unidades de sentido’ en El cantar del pecador, de Beatriz Espejo”, aborda en su primer apartado la vida de Beatriz Espejo (1939−), quien nace en el Puerto de Veracruz en el seno de una familia que sufre la ruina del patrimonio por cuestiones agraristas. Con la influencia directa de su madre y de su abuela materna, así como la pérdida irreparable de su padre cuando ella tenía veinte años, conforma el mundo de ficción en un ambiente aún porfirista, en decadencia. En la segunda parte de este capítulo, se analiza el cuento “El Faisán” desde el estrato de las “Unidades de sentido”. Los elementos del sentido verbal nominal en la unidad de sentido: el factor intencional direccional, el contenido material, el contenido formal, momento de caracterización existencial y momento de posición existencial, al actuar en armonía forman la personalidad de la protagonista, narradora al mismo tiempo. La protagonista −mujer agonizante− es el eje actancial para llegar al mundo de la mujer casada y, a través de sus recuerdos, poder configurar su representación desde diversas facetas. El mundo representado dialoga con el contexto provinciano de clase terrateniente, todavía de costumbres porfiristas, afectado por la reforma agraria. En el capítulo V, titulado “El estrato de los “Objetos representados” en La Genara, de Rosina Conde”, pasamos de la vida de la escritora, en el primer apartado, al análisis de las cartas representativas de La Genara. Rosina Conde (1954−), considerada una escritora de la frontera norte, emigró de Tijuana a la Ciudad de México en 1971. Ella experimentó los aires de los movimientos estudiantiles y de la liberación femenina cuando estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. En tres cartas, de las ciento veinte que conforman la novela La Genara, se analiza el estrato de los “Objetos representados” a partir de la situación de la mujer casada, quien sufre a causa de los prejuicios sociales, el abuso del dominio masculino, semejante en muchos P á g i n a | 20 sentidos a las costumbres de principios del siglo XX. Estas narraciones permiten dialogar con dos contextos: el provinciano fronterizo de clase media y el metropolitano, también de clase media, de fines del siglo XX. En el capítulo VI, “El estrato de los ‘Aspectos esquematizados’ en Cómo ser mujer y no vivir en el infierno, de Beatriz Escalante”, se parte de la vida de Beatriz Escalante al análisis literario desde los aspectos esquematizados. Beatriz Escalante (1957–) nace en la Ciudad de México y sus vivencias personales se dan en el contexto metropolitano; por tal razón, como narradora, sitúa a sus personajes, la mayoría mujeres, en el mundo urbano. Es un abanico de mujeres de diversas edades y profesiones, por lo general de clase media, quienes padecen aún las costumbres inveteradas de la dominación masculina, aunadas a las nuevas situaciones de la vida moderna, muchas de ellas también desventajosas para la mujer. En la narración “De cuando descubrí que no todos los maridos son iguales”, la imagen de la mujer representada se puede aprehender, de manera intuitiva, en la formación esquemática de la obra; esto es, los aspectos que la conforman son meros esquemas que no aparecen en su totalidad, pero están puestos a disposición. Como lectores, es necesario llenar o actualizar esos aspectos con el propio bagaje cultural, para configurar a Inés −la protagonista− y su entorno. Inés confronta su manera de vivir (de acuerdo a los preceptos feministas adoptados en su juventud) con la existencia cómoda y despreocupada de su prima, casada con un hombre diferente a los demás, porque no abusa de su poder. La realidad imaginacional dialoga con la realidad objetiva desde un contexto metropolitano de clase media (fines del siglo XX), en la visión contrastada de dos mujeres intelectuales: una soltera y la otra casada. Una vez establecida la imagen de la mujer casada en cada una de las obras, se realiza una comparación entre ellas para llegar a las “Conclusiones. La representación de la mujer casada en la narrativa de cuatro escritoras mexicanas del siglo XX”; que nos permite notar diversas facetas, como son: sumisión, abnegación y sacrificio, en las mujeres con modelo tradicional; algunas de ellas, se convierten en mujeres manipuladoras y utilizan el chantaje emocional; la frustración en la mujer intelectual por su incapacidad para la vida doméstica y conyugal; el sufrimiento de algunas mujeres por la infidelidad del marido y los maltratos – físicos y psicológicos−; y por último, la mujer feliz. P á g i n a | 21 CAPÍTULO I LA LITERATURA DESDE LA PERSPECTIVA DE ROMAN INGARDEN 1.1. La figura de Roman Ingarden en el siglo XX La vida de Roman Witold Ingarden6 y su obra se enmarcan en una época de cambios radicales en la historia de Europa y, como consecuencia, en el devenir de la humanidad. Los inicios de su trayectoria reflexiva se encuentran en la Universidad de Lvov, en donde estudia matemáticas y filosofía. Él deseaba ser poeta, pero su maestro Kazimierz Twardowski lo alentó para estudiar filosofía en la Universidad de Gotinga con el filósofo Edmund Husserl (1859-1938), fundador de la fenomenología y quien, posteriormente en Friburgo, asesoró su tesis en el doctorado, obteniendo el grado con el estudio Intuición e Intelecto en Henri Bergson, en 1917. Twardowski y Husserl fueron, a su vez, discípulos de Franz Brentano (1838-1917), con quien aprendieron nociones importantes reflejadas después en las obras de su alumno Roman Ingarden. Edith Stein y Martín Heidegger fueron dos condiscípulos prestigiados de la época en Friburgo (Kopczynska y Waligóra; www.roman- ingarden.phils.uj.edu.pl; traducción mía). El contexto filosófico europeo, en la primera mitad del siglo XX, es valioso en todas sus ramas, tal como lo señala Mauricio Beuchot (2005) en el texto Historia de la filosofía del lenguaje. El lenguaje y la literatura se convierten en el centro de reflexión para importantes filósofos. Ferdinand de Saussure, sin ser filósofo, aporta su Curso de lingüística general como base para estudios filosóficos, principalmente estructuralistas. A fines del siglo XIX, Charles S. Peirce y Gottlob Frege inauguran la Filosofía del Lenguaje, como ciencia, con la filosofía analítica y sus seguidores inmediatos son Charles Moore, Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein; esta corriente pretende encontrar un lenguaje perfecto para enfocar, a partir del ____________ 6 Nace el 5 de febrero de 1893 en Cracovia, Polonia y muere el 14 de junio de 1970, en la misma ciudad. Roman Ingarden pertenece a una familia de médicos, artistas y arquitectos. Roman es un joven talentoso para las matemáticas y la música; se gradúa en violines en el Conservatorio de Música (Kopczynska y Waligóra). P á g i n a | 22 mismo y de la lógica, los problemas filosóficos con el fin de resolverlos, elucidarlos, o a veces disolverlos. El neopositivismo o positivismo lógico del Círculo de Viena, fundado por Morris Schlick, busca transformar y purificar al lenguaje. En el “Prefacio” a La obra de arte literaria (Ingarden, 1998), Gerald Nyenhuis7 comenta que las ideas de Roman Ingarden se desarrollan refutando, por un lado, los conceptos de los neopositivistas, pues la obra no es la página impresa ni las letras sobre el papel. Por otro lado, en contra del concepto psicologista que juzga a la obra literaria idéntica a la experiencia de ella; esto es absurdo para Ingarden, pues la obra literaria no es un acontecimiento único, temporal e irrepetible, sólo para el sujeto y el momento que lo experimenta, sino es un acontecimiento repetible y duradero (p. 18). En el libro Introducción a la historia de las teorías literarias de Sultana Wahnón (1991), aparecen teorías contemporáneas a Roman Ingarden con las cuales guarda cierta similitud: el formalismo ruso (representado por Sklovskij, Eijembaum, V. I. Propp), en su necesidad de definir la esencia de lo literario para estudiar las obras concretas; el estructuralismo, fase de madurez del formalismo (Roman Jakobson, Tynianov, Iuri Lotman, J. Mukarovsky, Mijail Bajtin, entre otros), coincide con Ingarden en la necesidad de cambiar la perspectiva de los estudios sobre la obra literaria que privilegiaban la investigación de los elementos extrínsecos de la misma; con la New Criticism (T.S. Eliot, I. A. Richards y, en especial, por el canadiense Northrop Frye y el norteamericano R.P.Warren), cuyo centro de estudio es la actividad lectora del texto literario y no la historia del texto o del autor. Otras teorías en boga, en especial marxistas, buscan encontrar el alcance y las características de la relación entre la literatura y la sociedad, representadas por Lukács y Louis Althusser. Hans Georg Gadamer (1988) es digno de considerarse en la hermenéutica con su libro Verdad y método. 1.2 Esencia y modo de ser de la obra de arte literaria. Aspectos ontológicos, epistemológicos y axiológicos ____________ 7 Gerald Nyenhuis, de familia holandesa, nace en Wisconsin, E.U.A., en 1928. Ingeniero aeronáutico, filósofo, teórico literario y traductor, Nyenhuis es actualmente profesor emérito de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. P á g i n a | 23 En el artículo “Roman Ingarden: Ontology as a Science on the Possible Ways of Existence”, aparece bibliografía seleccionada sobre la ontología8 de Roman Ingarden (Poliawski et al, www.formalontology.it/ingarden; traducción mía). Guido Küng comenta que, para Ingarden, todos los seres de la realidad merecen atención en su esencia, modo de ser y de existir; cada ente es una unidad triple, conformada por materia (su contenido), forma (su esencia) y existencia. Los modos de ser se constituyen por momentos existenciales en dualidades opuestas: originalidad-derivatividad, autonomía-heteronomía, distintividad-conectividad, y dependencia-independencia. Por tanto, existen cuatro esferas de seres: a) absoluto, es el ser primero, supremo, autónomo, original, separado y necesario; b) ideal, atemporal; c) real, temporal y contingente; y d) puramente intencional o cuasi-temporal. Los seres puramente intencionales son configurados y, por tanto, dependen de los actos de conciencia. En el libro La obra de arte literaria, Roman Ingarden (1998) trata el aspecto ontológico de la obra literaria, a la cual define como un objeto puramente intencional, multiestratificada y bidimensional que trasciende todas las experiencias conscientes por poseer un fundamento óntico triple: a) un acto consciente creativo por parte del autor, b) una materia fónica concreta en las representaciones gráficas de los sonidos verbales y, c) conceptos ideales o esencias transmisoras de significados; al mismo tiempo, trasciende la experiencia consciente del lector. El pensamiento ontológico de Roman Ingarden nace de dos fuentes directas: Kazimierz Twardowski y Edmund Husserl, ambos alumnos del psicólogo Franz Brentano; conocedor éste del pensamiento aristotélico y a quien se identifica con la psicología del acto, en cuanto a los procesos mentales, pero no como contenidos mentales (Marx y Hillix, 1989). La teoría de la connaturalidad de Brentano (un objeto se corresponde con otro en estrecho lazo; por ejemplo, el sombrero es connatural a la cabeza) influye en la teoría de la intencionalidad de Husserl, fundador de la fenomenología con su obra Investigaciones lógicas, comentada en el texto de Muricio Beuchot (2005). De acuerdo con Beuchot, Husserl vincula la significación con la intencionalidad, pues considera a la significación, ya de por sí, una intención significativa: _________ 8 La “ontología”, rama especulativa de la filosofía, estudia al ser en general. Esta disciplina fue creada por Aristóteles quien la llamó “filosofía primera” y, posteriormente, denominada “metafísica” por Andrónico de Rodas (I a.C.). Su nombre actual se debe a Johan Clauberg (siglo XVII) (Larroyo, 1987). P á g i n a | 24 “Los signos contienen imágenes mentales, y éstas son los objetos de esos actos intencionales. El objeto tiene un representante en la mente, que es la imagen” (p. 292); por tanto, el signo lingüístico tiene un aspecto físico y uno psíquico o mental y las expresiones contienen una polisemia constitutiva, una multivocidad de significados. En Historia de la hermenéutica, Maurizio Ferraris (2002) menciona la definición husserliana de la “intencionalidad”: “La expresión, que desde el punto de vista terminológico se remonta a la escolástica, usada para indicar el carácter fundamental del ser en cuanto conciencia, en cuanto aparición de algo. En el irreflexivo tener conciencia de algún objeto, estamos ‘dirigidos’ hacia él, nuestra ‘intentio’ va hacia él” (p. 177). Para Ingarden, la intencionalidad “es la dirección que marcan las palabras al matizarse en el contexto en el que adquieren significación” (Vergara, 2001, p. 38); por tanto, las palabras dirigen a nuestra conciencia hacia algo y la conciencia es el soporte óntico de la intencionalidad. Entre el objeto y el modo de comprehenderlo hay una correlación especial, porque primero debe darse una adaptación de la percepción a su objeto. Dice Ingarden (2005): “Tenemos que usar los distintos tipos de percepción para conseguir conocimiento de los distintos tipos de atributos del objeto” (p. 22). Esto es, la música debe ser percibida por el oído para luego ser comprendida y así con los demás objetos en relación con el sentido apropiado: la pintura, la vista; el perfume, el olfato; la comida, el gusto. En su libro La comprehensión9 de la obra de arte literaria, Ingarden (2005) realiza un estudio epistemológico sobre las distintas maneras por las cuales se conoce la obra de arte literaria; sobre todo, en la posibilidad de aprehender de manera objetiva los valores artísticos y estéticos de la misma. Si por un lado, el acto consciente creativo del autor o su intención artística nace de la imaginación y por eso los objetos representados son mera apariencia, por otra parte, el lector debe mostrar una actitud estética o intención estética para descifrarla como una obra de arte literaria y no con otro sentido; esto es, no considerarla una fuente histórica, económica, religiosa, psicológica, sociológica, etcétera. Con su imaginación, el lector debe llenar espacios en los elementos que parecen reales, sin serlo, debido a su indeterminación en lugares, tiempos, eventos, personajes, situaciones, etcétera. A este proceso de llenar espacios ___________ 9 Gerald Nyenhuis, como traductor, explica a pie de página el uso de la “h” con el propósito de respetar la primer versión en polaco que indica la actividad o “el proceso de comprehender”; o sea, una de las maneras de relación entre el lector y la obra, pues depende del tipo de obra para determinar cómo se logra su conocimiento (sin excluir los factores emotivos) (Ingarden, 2005, p. 18). P á g i n a | 25 en el momento de la lectura, Ingarden le llama “concretización”. 1.2.1 Formación multiestratificada La obra literaria es un objeto multiestratificado, bidimensional: una de estas dimensiones corresponde a los varios estratos con características propias y vinculados de manera intrínseca para darle unidad: “Para entender bien la obra de arte literaria, debemos estudiar las relaciones de los estratos entre sí y no sólo las características de cada estrato de manera independiente” (Ruiz, 2006, p. 20). En la otra dimensión, la obra literaria es longitudinal por sus fases secuenciales, o sea, tiene una extensión temporal en cuanto a los momentos representados. El lenguaje es el elemento esencial de la obra literaria. Ésta se estructura en cuatro estratos: primero, la materia fónica; segundo, las unidades de sentido; tercero, los objetos representados; y cuarto, los aspectos esquematizados. La materia fónica seguida por las unidades de sentido, siempre en ese orden, cumple con el papel de armazón exterior de los demás estratos y es la base material de las unidades de sentido, estrato fundamental en la constitución de la obra literaria porque proporciona el contenido significativo desprendido de las oraciones o enunciados; por consiguiente, ambos son indispensables para la existencia de la obra literaria. Los siguientes niveles, objetos representados y aspectos esquematizados, pueden ser invertidos en el momento de analizar la obra, sin alterarla mayormente. Cuando los estratos aportan sus propiedades particulares de manera armónica, entonces se produce la polifonía estética; para Ingarden (1998): “La polifonía es diferente en cada obra, singular, única cada vez y puede ser constituida y reconstituida por la interacción de los estratos” (p. 19). Esto da lugar a las cualidades metafísicas que, “aunque no son un estrato aparte, sí tienen la capacidad de permear y penetrar, colorear e iluminar los cuatro estratos de la obra de arte literaria” (Ruiz, 2006, p. 21). De esta manera, la obra literaria se conforma con los cuatro estratos arriba señalados en interrelación íntima para dar lugar, si logran la armonía polifónica, a las cualidades metafísicas; pero, ¿cuáles son sus particularidades y funciones? A continuación se señalan las aportaciones fundamentales de cada uno de ellos. P á g i n a | 26 1.2.1.1 Estrato de la materia fónica. Primer acercamiento El lenguaje es la materia prima en la construcción de la obra literaria; es el soporte por medio de las formaciones de palabras, enunciados o conjunto de enunciados. Estas formaciones lingüísticas están compuestas por dos elementos fundamentales: a) la materia fónica determinada, la cual es diferenciada y ordenada de diferentes maneras; b) el sentido implícito en ella. El estructuralismo, de Ferdinand de Saussure (1982), señala que el signo lingüístico (la palabra sola) es el resultado de la asociación de un significante −imagen acústica− y un significado −imagen mental−, cuyo lazo es arbitrario (o convencional, de acuerdo con Aristóteles); esto es, según sea aceptado por una comunidad lingüística. En la teoría de Ingarden, la palabra sola también es la formación lingüística más simple con dos elementos esenciales: el sonido verbal y el sentido verbal, cuya función primordial es transmitir un sentido en el intercambio intelectual entre seres conscientes. Hablar de sonido verbal implica una materia fónica concreta sustentante, porque en este estrato se entrelazan también los dos componentes del lenguaje: la lengua y el habla. La lengua, sistema abstracto y social, se adquiere de manera convencional; el habla, acto individual de voluntad y de inteligencia, expresa el pensamiento personal (Saussure, 1982, pp. 40-41). De acuerdo con Roman Ingarden (1998), cuando una palabra se repite varias veces, la materia fónica concreta (el sonido individual de cada letra unida en una emisión de voz o palabra fónica) será nueva y diferente en cada repetición, aunque distinta en aspectos, ya sea de entonación, timbre, volumen, etcétera. El sonido verbal se muestra y edifica en la materia fónica concreta como una forma (gestalt) típica, la cual “no se aprehende como una resonancia hic et nunc [aquí y ahora]. Esta forma fónica inmutable, hecha estrictamente idéntica por las repetidas expresiones de la palabra, es lo que se llama el ‘sonido verbal’ de la palabra” (p. 57). El sonido verbal está íntimamente relacionado con el sentido; por tanto, la materia fónica concreta sólo llega a ser palabra cuando tiene un sentido más o menos determinado. El sonido verbal es diferente a la materia fónica porque es una entidad atemporal e inmutable; es una esencia pura del sonido que se construye, modifica o destruye en el discurrir del tiempo, dependiendo de las condiciones culturales reales, según expresa Ingarden: “Solamente un cambio radical en el ambiente cultural de una época o un cambio en las P á g i n a | 27 circunstancias externas bajo las cuales se emplea cierta palabra pueden efectuar un cambio en el sonido verbal” (Ingarden, 1998, p. 58). La función principal y esencial del sonido verbal es determinar el sentido de una palabra dada; así, el sonido verbal está ligado con el arreglo de los fonemas o materia fónica concreta y se dirige hacia algo externo; por ejemplo, en la palabra “Marichú”, su materia fónica concreta contiene los fonemas de las vocales /a/, /i/, /u/ y de las consonantes /m/, /r/, //t∫/10; al ordenarlos, aparece el sonido verbal “Marichú”, portando un sentido verbal orientado hacia el nombre de una mujer, esto es, el significado necesita una referencia para expresarse. Sin embargo, una palabra puede tener varios significados y esto quiere decir que el sonido verbal porta un sentido particular, en cada ocasión, orientado hacia cierta referencia; por ejemplo, la palabra banco puede significar dinero, un objeto para sentarse, un lugar en donde se hace acopio de sangre, etcétera. Las palabras en una oración gramatical o enunciado forman la unidad lingüística de sentido. El sonido verbal de una palabra se liga al sonido de las demás para producir una “melodía oracional”, ya que no hay un sonido oracional en sí. Dentro de la oración, se dan varios caracteres en cuanto al sonido verbal: el ritmo, el tempo, la melodía, la acentuación. Repetir determinadas secuencias de sonidos produce el ritmo, que no es igual a la secuencia de acentos, según Ingarden, el ritmo mismo: “Tiene una cualidad gestalt específica que se constituye solamente en la repetición de tales secuencias” (p. 68). Existen dos tipos básicos de cualidades rítmicas: el ritmo regular –estricta repetición regular, como en el soneto− y el ritmo libre –verso libre y prosa−; la intensidad o fuerza de estas cualidades captadas por el lector, se debe al ritmo inmanente en la materia fónica o a un ritmo impuesto por la destreza artística del autor. Dice Ingarden: “La selección y el ordenamiento de los sonidos verbales determinan las cualidades rítmicas del texto e imponen ciertas exigencias sobre la manera de su representación” (p. 69); esto es: una obra de arte literaria rítmica no significa que todas sus partes mantienen el mismo ritmo, sino surgen ritmos diversos dentro de cierto límite. Los diferentes ritmos producen otra característica fonética: el tempo11, el cual da _________ 10 Fonema africado palatal sordo, se representa con un dígrafo: letras “c” y “h”. (Real Academia, 1999, p. 10). 11 Tempo y velocidad. Tempo: característica determinada del lado fónico del lenguaje, condicionada por las propiedades del ritmo inmanente en el texto, producida por su velocidad peculiar que le exige cierta sucesión de sonidos: agilidad o lentitud, ligereza o floja pesadez. Velocidad: cambios rápidos determinados por el sentido de la oración en una serie de conjuntos de circunstancias (Ingarden, 1998, pp. 69- 70). P á g i n a | 28 ligereza o pesadez a la lectura, pero no es lo mismo que velocidad al leer. Los varios caracteres del tempo dependen de las palabras utilizadas en los enunciados con sonidos verbales largos o breves, monosilábicos o polisilábicos, señala Ingarden: “el tempo también se relaciona con el sentido de la oración y su arreglo. Oraciones cortas, por ejemplo, exigen un tempo más veloz” (p. 70); como en la siguiente paradoja de Santa Teresa (citada en Montes, 1988 a, p. 43): Vivo sin vivir en mí, y tal alta vida espero, que muero porque no muero. En estos versos aparece otra propiedad fonética: la melodía12. Ésta surge cuando en los sonidos verbales hay una sucesión de vocales con un tono específico, ejemplo, la rima y la asonancia. La aplicación artística de las propiedades melódicas de la lengua dota de belleza a la obra literaria. En el estrato fónico, hay cualidades manifestantes que expresan los estados psíquicos del narrador o de los personajes representados en un momento dado: la desesperación, el miedo, la alegría, los celos, etc.; “cualidades típicamente gestálticas […] que vienen a jugar su papel en cada obra donde se representan personas hablantes” (Ingarden, 1998, p. 75). Asimismo, la materia fónica posibilita el surgimiento de cualidades emocionales debido al sentido ligado con el sonido verbal e influido por él. Para Ingarden, “la manera de leer un poema influye en la aparición de estas cualidades emocionales ya que la materia fónica concreta puede modificarse en una u otra manera. El humor del receptor también cuenta pues puede obstaculizar o promover el ‘llegar a aparecer’ de estas cualidades” (p. 82). Cuando se lee un poema, las circunstancias del lector son definitivas para captar o no las emociones inmersas en el lenguaje lírico y, entonces, apreciarlas. No sólo en la poesía sino también en la prosa encontramos estos caracteres, como en el siguiente fragmento de “Marichú”, en El cantar del pecador de Beatriz Espejo (1993): ______ 12 La melodía tiene como soporte al acento y las características fonéticas, pues son el armazón en la estructura prosódica de la frase. La melodía sustenta la entonación, que es la interpretación lingüística de la melodía (Martínez y Fernández, http://books.google.com.mx, p. 15). P á g i n a | 29 Marichú se le fue encima como una pantera relámpago. La otra se defendió. Cogidas por los chongos se daban trompicones. Las canastas volcaron sus cargamentos: zanahorias, cebollas, chícharos y calabacitas corrieron bajo los puestos y entre los zapatos de los transeúntes que chiflaban, decían groserías y tomaban partido. Le iban a la prieta o a la güera (p. 8). La autora ha seleccionado y ordenado ciertos sonidos verbales en oraciones breves expresando movimiento, en un tempo ágil; hay un sentido de lucha, de enojo y que, sin señalarlo, nos dice en el lugar en donde peleaban, así como la actitud de los espectadores y ciertas características de las protagonistas que hacen al lector imaginarlas sin saber más de ellas ni la causa del conflicto. Esta selección y orden de sonidos verbales por parte de la autora constituyen el primer nivel de la formación multiestratificada de la obra de arte literaria, en donde “la materia de cada estrato conduce a la constitución de sus propios caracteres estéticos que corresponden a su naturaleza misma” (Ingarden, 1998, p.78). Por ello, el estrato fónico es de suma importancia por su papel como sustento estructural: es parte constitutiva, ontológica, de los demás estratos; por otro lado, en su aspecto fenomenológico, ocupa un lugar preponderante cuando la obra es revelada al receptor y los sonidos verbales transmiten el sentido inmanente de la misma. Así, la función primordial de los sonidos verbales es determinar los sentidos correspondientes y proporcionar la materia, base del estrato de sentido, el cual es intencional y da existencia a la obra. En conclusión, la diferencia entre la materia fónica concreta y el sonido verbal es la siguiente: Materia fónica concreta: Del alfabeto español tomamos varias letras para formar la palabra “rosa”, como son la “a”, la·”o”, la “r”, la “s” (a-o-r-s) que tienen un sonido, pero sin sentido en ese orden, ni tampoco si las colocamos en “o-a-r-s”, en “s-a-r-o”, en “s-o-r-a”, en “o-s-r-a”, o en “a-s-r-o”. Para Ingarden: “Solamente un signo, una pista necesita el lector para saber que se trata precisamente de estas y no de otras palabras. Estos signos […], tienen que formarse típicamente, son los signos gráficos de las letras […] En algún material real, fijo, relativamente permanente, las ‘letras’ tienen que ser establecidas como signos para los sonidos verbales correspondientes” (pp. 427-428). Sonido verbal: Al colocar las letras “a-o-r-s” en “r-a-s-o”, en “r-o-s-a” o en “o-s-a-r”, entonces tenemos la materia fónica concreta ordenada de tal manera que forma tres palabras P á g i n a | 30 en español: “raso”, “rosa” y “osar”. Las tres poseen la misma materia fónica concreta y, al ordenarse de manera diferente, el sonido verbal es exclusivo para cada una de ellas, portando el sentido correspondiente. En el caso de “raso”, significa: una tela hecha de seda brillante (satín), algo sin estorbo (campo raso), sin nubes (cielo raso), alguien que no tiene título especial en su clase (soldado raso). La palabra “rosa” significa: la flor del rosal, el nombre de mujer, un color. “Osar” es la acción de atreverse a una cosa. En la traducción se puede apreciar la diferencia entre materia fónica concreta y sonido verbal, como dice Ingarden (1998) al respecto: El hecho de que las formaciones y los caracteres verdaderamente ‘poseen’ su ‘propia voz’ en esta polifonía se puede mostrar por el cambio drástico que sufre una obra literaria cuando está traducida a otro idioma. Por muy fiel que se quiera la traducción […] no se puede llegar al punto en que la traducción en este respecto reproduzca el original porque lo distinto de los sonidos verbales individuales inevitablemente trae consigo las otras formaciones fonéticas y sus caracteres. Además, el aspecto fonético del lenguaje no es ajeno a su valor artístico (p. 76). Lo anterior se aprecia con la traducción de palabras solas cuya materia fónica en algunas ocasiones es parecida y, por tanto, también el sonido verbal; en otras es diferente aunque tengan el mismo significado. Por ejemplo, las palabras inglesas attendance y assistance, por su sonido podemos confundir la segunda como asistencia –de estar presente–, pero en realidad attendance significa asistencia de estar presente y assistance significa asistencia o ayuda a alguien. El análisis de una obra literaria, por consiguiente, se inicia en el estrato fónico en donde los sonidos verbales requieren de la materia fónica concreta para cumplir con su función de determinar a los sentidos correspondientes; considerando todas las cualidades o fenómenos fonéticos implícitos como son el ritmo, el tempo, la melodía y las unidades de un orden más alto, condicionadas por el ritmo y el sentido de la oración, sin perder de vista el valor artístico emanado de este estrato como parte constitutivo de la obra y que, sumado al valor de los demás estratos, resulta el valor artístico y estético de la misma, como una obra de arte literaria en su totalidad. “La importancia del estrato fónico radica en que forma parte de la constitución óntica de la obra de arte literaria (como los otros estratos), en él descansa la obra P á g i n a | 31 entera y de él parte la posibilidad de que la obra de arte literaria sea concretizada” (Ruiz, 2006, p. 29). 1.2.1.2 Estrato de las unidades de sentido. El mundo proyectado Las palabras difieren entre sí, pues no todas son portadoras de sentido. En la semiótica de la escolástica medieval, las propiedades semánticas de los términos adquieren importancia. Los filósofos medievales definen a la significación13 como la representación de algo a través de una expresión y su uso es social. No todos los términos poseen significación y por eso los dividen en: a) categoremáticos, aquellos con significado propio o significación principal, y b) sincategoremáticos, significan sólo cuando van acompañados por los categoremáticos. El nombre –sustantivos, adjetivos calificativos y pronombres– y el verbo, son categoremáticos; las preposiciones, adverbios, conjunciones son sincategoremáticas (Beuchot, 2005). Roman Ingarden (1998) recupera esta categoría medieval y considera a los nombres como categoremáticos, los cuales portan un sentido verbal nominal. Este sentido, en una palabra aislada (fuera de la oración), está compuesto por varios elementos ligados entre sí: el factor intencional direccional indica el momento de referirse a cierto objeto y no a otro, por ejemplo, “Marichú”, en el cuento de Beatriz Espejo, señala a la mujer llamada así y no a otra; el contenido material es el momento que marca la condición cualitativa: “Marichú era morena, pero no negra como la nana de mi hermana menor” (Espejo, 1993, p. 7); el contenido formal determina al objeto en su esencia: al mencionar a “Marichú”, el lector, conocedor de toda la narración, piensa en ella y no en otra persona, como la nana de la hermana menor de la narradora; el momento de caracterización existencial se refiere de manera funcional, y a veces explícita, sobre el modo de ser de un objeto de acuerdo con su origen óntico: real (la Ciudad de Colima), ideal (las figuras geométricas), ficticio (Aquiles). Ingarden (1998) señala: “Este momento de caracterización existencial, sin embargo, no debe confundirse con el momento de posición existencial” (p. 91); pues este momento de posición existencial ubica a los personajes literarios en una situación de ficción creada por los contenidos de sentido en la obra de arte ___________ 13 Significación es la relación que mantiene juntos al significante y al significado (Ducrot, 1991, p. 122). P á g i n a | 32 literaria, aunque exijan una caracterización existencial como seres reales. De tal forma, la caracterización existencial de “Marichú”, en el cuento de Beatriz Espejo, reclama proyectarse como real; pero su posición existencial es intencional y establecida por los contenidos de sentido en la narración titulada con su nombre. Los elementos del sentido verbal nominal actúan como una unidad porque todos funcionan de manera conjunta y se condicionan mutuamente hacia un sentido: “Marichú”; esta forma de actuar al unísono determina a la protagonista como un objeto representado, e Ingarden (1998) lo denomina “objetivación’ de lo que pretende ser la intención” (p. 100). La función esencial del verbo finito, también categoremático, es desarrollarse como acontecimiento puro; sin embargo, dentro de una oración, necesita de un sujeto para portar la actividad y de un contexto, pues el verbo significa, de manera simultánea, acción y tiempo. Si decimos: lloraba, significamos que alguien realiza la acción de llorar en tiempo copretérito del modo indicativo; pero si decimos: “Por ese tiempo mi mamá lloraba silenciosa y desconsoladamente escondiéndose en el fondo de los cuartos para ocultar una pena que le oprimía el corazón” (Espejo, 1993, p. 7), el sentido cambia al señalar a la persona (mi mamá) que realiza la acción y es portadora del verbo llorar, indicando cualidad de esa acción (silenciosa y desconsoladamente), en un tiempo pasado (por ese tiempo), en cierto espacio (en el fondo de los cuartos). De esta manera, “la operación primaria de la formación de lenguaje es aquella de la formación de oraciones” (Ingarden, 1998, p. 125) o proceso de operación cognoscitiva que se realiza al combinar diferentes palabras y permite, por tanto, muchas variaciones, pues “el sustrato de la oración es un ‘esquema formal vacío’” (p.125). Al completarse el esquema por los sentidos verbales correspondientes con contenido material, entonces se da la unidad de sentido. Ingarden expresa: “El estrato de la obra literaria que se construye de los sentidos verbales, de oraciones y complejos de oraciones, no tiene una existencia ideal autónoma sino que es relativo, tanto en su origen como en su existencia, a determinadas operaciones subjetivas conscientes” (p. 129). La obra literaria está compuesta de todo tipo de oraciones con diversas funciones. La función principal de la oración es representar, no en el sentido de ser un simple reflejo de la realidad, sino que su propiedad recae en la intencionalidad del sentido de la oración, en la forma de ajustarse los elementos uno al otro para edificar la unidad de sentido. La oración P á g i n a | 33 desarrolla de manera intencional un conjunto de circunstancias o correlato; “en particular, el conjunto de circunstancias creado y desarrollado por la oración es trascendente con respecto al contenido de la oración, y sin embargo, de acuerdo con su esencia, pertenece a ella” (Ingarden, 1998, p. 139). Este correlato en las oraciones literarias es diferente al conjunto de circunstancias existente en la realidad objetiva y ónticamente autónoma; esto se debe a que las oraciones literarias tienen una base óntica heterónoma y los objetos representados son originados en el acto creativo consciente del autor; es decir, son puramente intencionales. Por tal razón, estas oraciones hablan de cuasi-realidades, de realidades creadas, pues proyectan la realidad, sin ser en sí la realidad. De la misma manera, cuando un personaje emite juicios, no son juicios verdaderos sino cuasi-juicio, porque no es la verdad dentro de la realidad, sino dentro de la realidad de la narración. En la obra debe haber verosimilitud; que lo expresado en ella “parezca” verdad para el lector. En la obra literaria, encontramos también oraciones con ambigüedad en su contenido de sentido; no tienen un sentido directo o denotativo, sino que producen múltiples significaciones. Así, estas unidades de sentido permiten diversas interpretaciones sin afectar o beneficiar a ninguna de ellas, produciendo múltiples correlatos u opalescencias, según Ingarden, quien señala: La presencia de tal correlato “opalescente” puramente intencional de la oración, es de particular importancia para aprehender la esencia de la obra literaria […] Su presencia es una presencia calculada para el pleno deleite de los caracteres estéticos que se basan en la “iridiscencia” y la “opalescencia”, que perderían su encanto si alguien quisiera ‘mejorar’ la obra evitando las ambigüedades (p.170). Un fragmento de “Marichú” puede servir de ejemplo en cuanto al lenguaje ambiguo: “Sus madejas rodaron rumbo a los pasillos, bajaron las escaleras, llegaron a la biblioteca y se detuvieron a los pies de mi padre quien recogió el ovillo y siguiendo el laberíntico recorrido halló a una Ariadna que zurcía un calcetín. Ella levantó la cara y lo miró con la fascinación con que se mira a un deseo conveniente” (Espejo, 1993, p. 7). Como se observa, las oraciones no señalan un encuentro directo entre los protagonistas; es más, a ella la llama “una Ariadna” en lugar de “una costurera” o por su nombre. Por otro lado, en este fragmento se nota la conexión entre una y otra oración en la forma de actuar del sentido de las oraciones. En el caso del primer enunciado, las madejas funcionan como sujeto (prosopopeya): rodaron, bajaron, P á g i n a | 34 llegaron y se detuvieron, acciones separadas por una coma, pero ligadas en el mismo sentido para enlazar a los dos personajes. En la segunda parte, se completa el sentido del encuentro, con la posibilidad de provocar diferentes interpretaciones. De esta manera, la unión de las oraciones implica una unidad de sentido de mayor alcance al de una oración sola y, conforme se avanza en la narración, el nivel de sentido se desarrolla hasta obtener la unidad completa de la obra literaria. El papel del estrato de las unidades de sentido en la obra literaria es fundamental porque desarrolla los conjuntos de circunstancias que producen a los objetos representados y sus vicisitudes, crea o proyecta a los demás estratos, le da valor estético o no; es, en conclusión, el estrato profundo, fuente de irradiación por sus significados potenciales; ahí se encuentra el entretejido para lograr la integración de la obra. Roman Ingarden designa “coloración emotiva” a esa fuente de significados potenciales, causante del tono de la obra; esta coloración impacta de manera directa sobre los aspectos esquematizados y éstos en los objetos representados: “Así, la coloración emotiva es una especie de resplandor que, si desapareciera, la obra de arte literaria se afectaría significativamente: […] sufriría un cambio drástico, y su valor sería destruido totalmente” (Ingarden, citado en Ruiz, 2006, p. 36). El estrato de unidades de sentido es de vital importancia, pues sustenta la categoría de la obra de arte literaria por su tono: género lírico, épico o dramático. Es emisor de las pulsaciones que recorren la obra de arte literaria de manera longitudinal o sintagmática, concatenando los sentidos de las oraciones, los párrafos, los capítulos hasta el fin de las formaciones lingüísticas, de la obra en sí. Asimismo, elabora una red vertical o paradigmática hacia las estructuras sintácticas profundas, de acuerdo con Noam Chomsky (citado en Beuchot, 2005, p. 185): “subyacen a la competencia lingüística del hablante para comprender y producir oraciones, en número prácticamente infinito”. Estas estructuras profundas explican las relaciones internas de una oración, así como las ambigüedades de las oraciones debidas a la disposición semántica. Por medio de estas dos trayectorias de sentido, la obra de arte literaria alcanza la unidad y su identidad singular, fruto del estilo del autor y completado por la acción re-creativa del lector en la concretización de la obra. P á g i n a | 35 1.2.1.3 Estrato de los objetos representados. La objetivación Al momento de la lectura o concretización de la obra, un lector percibe de inmediato el estrato de los objetos representados porque ahí radica la temática. Estos objetos en una obra literaria son objetos derivados, puramente intencionales, proyectados por las unidades de sentido y no están determinados en su totalidad, sino subsisten indeterminaciones de sentido por cubrirse. Objeto representado “ha de entenderse en un sentido amplio, abarcando todo lo que nominalmente se proyecta, sea cual sea su categoría de objetividad o su esencia material” (Ingarden, 1998, p. 262); esto es, todo lo manifestado como objeto: cosas, personas, acontecimientos, ocurrencias, situaciones, estados, actos realizados por las personas, lugares, tiempo. Representar al objeto es simular lo genuino de su existencia original, pero no representar al objeto verdadero en sí. ¿Cómo es posible la representación de un objeto en la obra de arte literaria? ¿Qué tipo de objeto es un objeto representado? ¿Por qué es puramente intencional? ¿Cómo puede captar un lector a ese objeto? Las formaciones lingüísticas son el sustento de los objetos representados por medio de los conjuntos de circunstancias en las oraciones. Cuando el lector realiza la lectura a través de todos los sintagmas, va construyendo relaciones o correlatos entre unas oraciones y otras hasta formar en su imaginación los aspectos contenidos sobre cierto objeto representado en particular, ya sea personaje, situación, acción, paisaje, lugar, tiempo, etcétera. Estos objetos, aunque tomados de la realidad, no aparecen totalmente determinados. En la obra literaria, los objetos representados tienen origen óntico diferente. En el caso del Bosque de Chapultepec, en el Distrito Federal, es un objeto “real”, pero en la obra se representa como derivado de la realidad; de acuerdo con Ingarden, sólo conserva un habitus de la realidad. Hay otros objetos con característica óntica ideal como los números, las figuras geométricas, los conceptos filosóficos; también están los objetos ficticios, con origen óntico imaginativo como son el Quijote, Romeo y Julieta, Pedro Páramo, entre otros seres inmortales de la literatura. En la obra literaria interactúan objetos de diversa índole óntica, por eso hay heterogeneidad de objetos representados, según Ingarden, éstos “se unen en una esfera óntica multiforme gracias a sus múltiples nexos ónticos. Haciéndolo, constituyen −cosa admirable− un segmento de un mundo todavía en gran parte indeterminado, el cual es, no obstante, P á g i n a | 36 establecido de acuerdo con su tipo óntico y el tipo de su esencia; es un segmento cuyas fronteras no están claramente determinadas” (p. 260). Al describir una situación en una obra literaria, todo aquello en su entorno o en el transfondo, aunque no explícito, se intuye. Por ejemplo, en el fragmento de “Marichú”, la mamá “lloraba silenciosa y desconsoladamente escondiéndose en el fondo de los cuartos…” (Espejo, 1993, p. 7), no se menciona de cuáles cuartos se trata, pero el lector lo completa pensando en los cuartos de una casa, la casa de los protagonistas. Esto es lo que está detrás (no visible) de la situación, es el “transfondo [que] no es necesariamente proyectado explícitamente por el repertorio actual de sentidos verbales” (Ingarden, 1998, p. 261). En las proposiciones recae el carácter óntico de los objetos representados. En ellas se origina el tipo de concretizaciones, pues en ocasiones las proposiciones cuasi-juiciales provocan en el lector la sensación de realidad. Como se afirmaba arriba, en los objetos representados, según Ingarden: “hay solamente un habitus externo de la realidad, que no tiene la intención de ser tomado con toda seriedad, aunque, cuando se lee la obra, puede darse el caso que el lector tome las proposiciones cuasi-juiciales por juicios genuinos y así considerar como reales objetos que simplemente simulan realidad” (p. 263). Esto sucede en los personajes históricos representados que los lectores confunden con la realidad histórica, creyendo a la figura ficticia como la verdadera. Sin embargo, los personajes de la obra de arte literaria son objetos puramente intencionales, porque el autor de manera consciente ha creado a un ser con características, en muchas ocasiones, alejadas de la realidad; pero convincentes y, por eso, verosímiles. El espacio es otro objeto representado en la obra literaria: “caracterizado por huecos que aparecen como manchas de indeterminación. Estas son circunstancias imposibles en el espacio real” (p. 266). En el espacio representado, no completamente determinado ni continuo, los demás objetos −cosas, animales, seres humanos, tiempo− aparecen de manera esquematizada. Sin embargo, en el momento de la concretización, el espacio es perceptivamente dado como si fuera real; se exhibe por medio de aspectos orientacionales que ordenan el mundo de los personajes y guían al lector. Los objetos representados son objetos imaginacionales, no como cuando imaginamos algo real de la existencia verdadera (la Ciudad de Puebla, por ejemplo) o concebimos abstracciones (los números), sino son algo construido y efectuado por el imaginar del autor, P á g i n a | 37 cargado de contenido y de sentido en el mundo representado de la obra. En el cuento “Marichú” de Beatriz Espejo, hay un pleito entre las dos mujeres y no se dice el lugar de la acción, está indeterminado; pero el lector completa el dato pensando en un mercado, esto se debe a su propio bagaje. En el espacio representado, hay un centro orientador hacia dónde dirigir la imaginación. El tiempo, como objeto representado, es diferente al tiempo objetivo de la realidad, el cual es un presente continuo. San Agustín (1975) considera tres tiempos: el presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro. Para él: “Existen, en efecto, en el alma, en cierta manera, estos tres modos de tiempos y no los veo en otra parte: el presente del pasado, es la memoria; el presente del presente, es la visión; el presente del futuro, es la espera” (p. 197). En la obra literaria, según Ingarden, al igual que los otros objetos representados, el tiempo es un objeto derivado puramente intencional de carácter heterogéneo; puede presentarse en su estructura como concreto, intersubjetivo o subjetivo. El tiempo concreto sucede en el mundo real; el tiempo intersubjetivo es aprehensible por medio de la intuición y se efectúa en la colectividad del diario vivir; el tiempo estrictamente subjetivo transcurre en un sujeto consciente. Los objetos representados con naturaleza de objetos reales se pueden encontrar en el tiempo particular representado. Si el ser humano real es un ser espaciotemporal, entonces los personajes ficticios también son seres espacio-temporales proyectados intencionalmente en los conjuntos de circunstancias de las oraciones correspondientes a los elementos de los contenidos de sentido temporales. Las fases temporales en la obra literaria se colorean según las situaciones ocurridas en el mundo representado. Todos los objetos reales pasan por la fase in actu esse o sea, el ahorafase para luego convertirse en pasado; en cuanto a la dirección del futuro, se es futuro mientras no llegue el punto del ahora-fase que lo convierta en presente y luego en pasado. No siempre se alcanza el ahora-fase y, por consiguiente, no se logra el futuro; sin embargo, por esencia, el futuro tiende a cumplir el in actu esse. Esta es la razón por la cual el presente es superior ónticamente al pasado y al futuro. “Si no existiera ninguna ‘ahora-fase’ y ningún genuino in actu esse no habría ningún pasado (ni lo que está en el pasado) ni un futuro (ni lo que está en el futuro)” (Ingarden, 1998, p. 278). P á g i n a | 38 En una obra de arte literaria, los tres tiempos sufren modificaciones en cuanto al tiempo real, son cuasi-tiempos y se actualizan con la participación del lector en el momento de la concretización. El presente no predomina como en el tiempo real sobre el pasado y el futuro porque están en el mismo nivel de representación, “no es accidente que, en la gran mayoría de las obras literarias, los objetos y los acontecimientos están representados en términos del pasado” (p. 279); no obstante, se usa el presente cuando el carácter del mundo representado debe ser más evocativo para el lector, o público en el caso del drama. Lo representado en la obra no es el tiempo continuo, ni es la fase temporal en sí o todas las fases, sino sólo algunos aspectos de esa fase temporal. Dice Ingarden: “Siempre son fases, grandes o pequeñas, aisladas o, simplemente, sólo ocurrencias momentáneas, lo que se representa, y lo que se lleva a cabo entre esas fases u ocurrencias, permanece indeterminado” (p. 280). Esto se debe al número finito de oraciones formadoras de la esencia y la existencia del mundo representado. En el mundo ficticio, el tiempo se extiende hacia todas direcciones; en caso de dos fases distintas –un antes y un después–, el lector cubre la distancia entre una y otra, llena la indeterminación temporal. Además del centro de orientación espacial, existen puntos-cero de orientación y de perspectiva temporal en una obra literaria. Cada tiempo ‘ahora’ representado, puede ser un punto-cero temporal, aunque no tenga prioridad sobre el pasado o el futuro. La perspectiva temporal doble o iluminación temporal, aparece en el mundo representado –sobre todo en la novela–, cuando se representa un mismo acontecimiento desde dos distintos puntos de vista. Además, puede darse la “existencia simultánea” dentro de un presente dado y desde una serie de perspectivas temporales, cuando se entretejen varios hilos al mismo tiempo o debido a la construcción particular de la oración. Hay otras formas de representación temporal según el tipo de relato y la complejidad del mismo, entre la historia y el discurso desarrollados de manera progresiva y paralela, pues en la naturaleza temporal “reside la relación […] de consecutividad (antes-después) que, paralelamente a la de causalidad (causa-efecto), son características constantes y exclusivas del relato (no de la realidad cotidiana)” (Beristain, 1990, p. 100). En la temporalidad se da la duración, el orden y la frecuencia. En la dinámica texto-lector, la temporalidad adquiere relevancia, pues el proceso de la lectura implica a la memoria para retener el contenido ya leído, mientras se desplaza hacia lo no leído. Se da una actualización de lo recordado y proyectado a un nuevo horizonte en donde P á g i n a | 39 de nuevo se actualiza, aunque no completamente, dejando espacios vacíos. Es una correlación secuencial de los enunciados, mezclándose las esperas modificadas y los recuerdos transformados: “De este modo cada instante de la lectura es una dialéctica de protenciones y retenciones, entre un horizonte futuro y vacío que debe llenarse y un horizonte establecido que se destiñe continuamente, de manera que ambos horizontes internos al texto se acaban fundiendo. En esta dialéctica se actualiza el potencial implícito en el texto” (Iser, 1989 b, p. 152). Además de esta temporalidad secuencial de las diversas fases de la obra de arte literaria, existe el tiempo propio de los objetos representados. En el mundo literario, el tiempo no es un mundo físico sino intersubjetivo, representado por las acciones, los acontecimientos y ocurrencias de los personajes. Éstos no siempre están determinados sino en ocasiones sólo se evocan de acuerdo con la intencionalidad en el texto. Esta intencionalidad, como ya se había señalado anteriormente, “es la dirección que marcan las palabras al matizarse en el contexto en el que adquieren significación” (Ingarden, citado en Vergara, 2001, p. 38), y es en ella en donde se conjuntan todos los tiempos. El tiempo como objeto, dice Gloria Vergara con base en Husserl, “se constituye cuando nuestra conciencia aprehende el fenómeno que aparece ante ella” (p. 24) y así, se determina y sigue delimitándose al memorizarlo y después cuando lo recordamos. “El tiempo se hace tiempo humano en la medida en que se articula en un modo narrativo, y la narración alcanza su plena significación cuando se convierte en una condición de la existencia temporal” (Ricoeur, 2007, p. 113). Después de hablar de personajes, espacio, tiempo, es clara la función de las objetividades representadas: reproducir y representar en cada obra literaria objetos y situaciones de la vida real, que ‘parezcan’ reales o verosímiles. Estos objetos representados son ónticamente heterogéneos e intencionalmente creados, por eso tienen puntos de indeterminación, proyectados en un esquema formal sin completar. Algunos puntos de indeterminación están escondidos tras de los aspectos y mantenidos listos, predeterminados por las unidades de sentido, para ser actualizados por el lector mientras lee […] Durante la lectura y la aprehensión estética de la obra, el lector suele ir más allá de lo que es meramente presentado por el texto (o proyectado por él) y en varios aspectos completa las objetividades representadas, con el resultado de que por lo menos algunos de los puntos de indeterminación son eliminados y frecuentemente reemplazados por determinaciones que no solamente no son determinadas por el texto, P á g i n a | 40 sino que, lo que es más, no están de acuerdo con los momentos objetivos, positivamente determinados (Ingarden, 1998, p. 297). La forma esquemática de este estrato y la presencia de puntos de indeterminación originan múltiples interpretaciones o concretizaciones por parte de los lectores, diferentes a lo que es la obra en sí. La ambigüedad o plurisignificación (polisemia) produce una dualidad o multiformidad del correlato intencional. Como ya hemos visto, el mismo correlato directo de la oración (un conjunto de circunstancias puramente intencional) ya muestra en este caso una dualidad opalescente. Debido a que cumple el papel de constituir y representar objetos en la obra literaria, su dualidad se refleja en lo que es representado (p. 299). En el acto de la lectura, aparece el fenómeno llamado por Ingarden “opalescencia”, resultado de la concretización del mundo ambiguo del lenguaje, ya sea desde la palabra sola o la oración. La ambigüedad en las formaciones lingüísticas convierte a la obra de arte literaria en un objeto pluridiscente y plurisignificante, porque es un elemento integrador que, aunque oculta algunas cualidades, resalta otras. Así, la opalescencia está relacionada con la experiencia estética; la obra de arte literaria necesita ser completada con la perspectiva del lector, siempre y cuando contenga valores inherentes, valores artísticos inductores de la aparición de los valores estéticos (Vergara, 2001). La “opalescencia”, por tanto, es un fenómeno particular de la obra de arte literaria. Ésta puede ser leída en diferentes épocas y por diferentes lectores y, a pesar de ser interpretada de múltiples modos, no dejará de ser la misma obra; tal como sucede, por ejemplo, con la Biblia, cuyas lecturas se motivan desde diferentes perspectivas: religiosa, literaria, mítica, filosófica, histórica, sociológica, económica, etcétera. Sin embargo, esta opalescencia sólo surge en el momento de ponerse en juego los valores artísticos contenidos en los diversos estratos de la obra, interrelacionados y funcionando de manera armónica. 1.2.1.4 Estrato de los aspectos esquematizados. Actualización y concretización Si los objetos representados son exhibidos por los conjuntos de circunstancias desarrollados en las oraciones, el estrato de aspectos esquematizados es el factor especial para aprender esas objetividades de manera intuitiva por el lector, además de aportar cualidades que suministran P á g i n a | 41 valor estético en la polifonía total de la obra; de tal forma, los aspectos esquematizados desempeñan un papel esencial en la percepción estética de la obra al hacer aparecer a los objetos representados de una manera predeterminada por la misma. Los objetos de la vida real: personas, cosas, animales, espacio, tiempo, circunstancias, comportamientos, etcétera, no se pueden apreciar de manera total y absoluta, sino sólo algunos de sus aspectos. Al ver una cosa, puede que apreciemos ciertos pormenores y no otros, que quizá percibamos en otra ocasión. De igual manera, en la obra literaria las objetividades son representadas y surgen por medio de aspectos, “aspectos de las objetividades, no de la obra de arte literaria, como, con frecuencia, se malentiende” (Ruiz, 2006, p. 127). Al percibir los objetos de la realidad, un sujeto abstrae algunos aspectos, ya que no es posible abarcar al objeto en su totalidad; así, en su contenido, los aspectos abstraídos son diferentes al objeto dado por ellos, porque el objeto está determinado completamente aunque algunos aspectos permanezcan ocultos a los sentidos (visual, acústico, táctil). En el caso de la obra de arte literaria, Ingarden (1998) señala: “Los aspectos esquematizados, que no son concretos, ni tampoco, de ninguna manera, físicos, pertenecen a la estructura de la obra de arte literaria como un estrato separado. Pueden aparecer en ella solamente como esquematizados” (p. 311). La obra de arte literaria es, por consiguiente, una estructura esquemática. Los aspectos esquematizados se forman en la determinación y existencia potencial de los conjuntos de circunstancias proyectados por las oraciones, o en los objetos representados por medio de los conjuntos de circunstancias. Los aspectos esquematizados son heterónomos con respecto a la obra de arte literaria, porque no tienen su base directa ni en el autor ni en el lector (p. 311). Lo anterior, da como consecuencia que, al ser leída una obra por diferentes individuos, cada uno percibe los aspectos a su manera, según el modo de llenar los esquemas presentados por los estratos y no por eso hay transformación en la obra en sí. Para propiciar esta situación, hay factores en la obra literaria que “mantienen listos” los aspectos: en algunas propiedades de los correlatos de la oración intencional, en los sonidos verbales y en las formaciones fonéticas de un orden superior. Dice Ingarden (1998): “si una obra de arte literaria es una obra genuina de arte, los aspectos ‘mantenidos listos’ tienen que impartir algunos momentos y aspectos estilísticos […] a los objetos que se presentan en ellos” (p. 338). Así, los aspectos esquematizados pertenecen a los objetos representados y éstos se manifiestan en tales P á g i n a | 42 aspectos; es una coordinación, una adecuación entre ambos que requiere de otros factores: a) elementos (datos, indicios, noticias, etc.) que, desde el principio de la lectura, pueden estar listos y en espera para el momento de hacerse presentes; b) esos elementos que se “mantienen listos” aparecen sólo cuando el lector sabe cómo llenar los elementos de los contenidos de los aspectos para completar los vacíos o eliminar sus indeterminaciones; y c) factores dependientes del autor −en su creación− o del lector –en la concretización− para actualizar los aspectos (pp. 312-313). Los aspectos son fenómenos inteligibles por parte del lector de un texto. Tienen una existencia propia, pero es accidental su percepción, pues algunos aspectos son visibles o externos, otros pueden estar ocultos y otros son internos o imperceptibles. Siempre están en relación con el sujeto que los capta y por eso hay una relatividad del aspecto experimentado en cuanto a ser o no percibidos, porque cuando un acto intencional atrapa un aspecto, entonces provoca cambios radicales en él: “El contenido actual de un aspecto presente es funcionalmente dependiente de aspectos pasados, ya no actuales. El mismo aspecto […] sería diferente en varios respectos si aquellos aspectos que actualmente lo forman no lo hubieran precedido” (Ingarden, 1998, p. 303). Los aspectos, en su contenido, son diferentes del objeto dado por ellos y sus propiedades. Los elementos en el contenido de un aspecto y que lo diferencian de las cosas percibidas, se relacionan con las “cualidades llenas” (completadas) o “no llenas” (nocompletadas). Al decir cosas “percibidas” pueden ser por cualquier sentido: visual, auditivo, visual, táctil, olfativo. Por ejemplo, en la narración de Beatriz Escalante (2002) “De cuando descubrí que no todos los maridos son iguales”, se señalan los datos de Inés de 55 años de edad y directora de una estación de radio. El sujeto perceptor, de acuerdo con su bagaje personal, da un rostro y figura a esta mujer llamada Inés acorde a la edad y a la profesión antes indicada; esto es, llena o completa con su imaginación los aspectos desconocidos o indeterminados; pero quizá haya alguien que no pueda imaginar la personalidad de Inés, la protagonista, con tan pocos aspectos. Conforme se continúe la lectura, los vacíos se van llenando con la información proporcionada en los conjuntos de circunstancias proyectadas por las oraciones o por los objetos representados en los mismos conjuntos; asimismo, con distintos pormenores obtenidos por el lector en su experiencia de vida. Dice Ingarden (1998): “Es imposible para el lector P á g i n a | 43 actualizar con completa precisión los mismos aspectos que el autor quería designar por medio de la estructura de la obra” (p. 312), pues la obra literaria es una formación esquemática y “es necesario aprehenderla en su naturaleza esquematizada y no confundirla con las concretizaciones individuales que surgen de las lecturas individuales” (p. 312). Lo anterior ocurre con respecto a los aspectos externos de los objetos representados en la obra, ¿qué sucede con las cualidades anímicas y espirituales del individuo psíquico o personaje en la obra literaria? Responde Ingarden: “Tanto el estado de disposición como la actualización eventual de estos aspectos es de máxima importancia para la obra literaria y particularmente para la obra de arte literaria en que se trate, en primer lugar, de la realidad anímica y espiritual” (p. 320). Los aspectos internos no siempre aparecen como datos de sensación, sino en sinestesia, localizados en el propio cuerpo y convertidos después en sensaciones afectivas (Husserl): sensaciones de dolor, sexuales, etc.; no son datos relacionados con los sentidos como el color, tono, tacto, olfato; no son datos de un lugar específico del cuerpo pero son “corporales” como sentirse flaco, gordo, despreciado, etc. De acuerdo con Ingarden (1998): “El contenido del aspecto interior depende de la especie y de la multiplicidad de los datos que lo fundamentan […] El contenido del aspecto interno, a su vez, depende de lo que aparece en la percepción interna de nuestros estados, procesos y características psíquicas” (p. 321). En la obra literaria, se incluyen distintos aspectos convenientemente esquematizados y presentados en ciertos conjuntos de circunstancias “de modo que las situaciones vivenciales y los aspectos en que se manifiestan las respectivas realidades psíquicas sean determinados e impuestos al lector en su función representativa” (p. 323). Por tal razón, una función importante de los aspectos esquematizados en la obra es propiciar la aparición de los objetos representados con una realidad aparente, una cuasi-realidad propia y viva a través de la actualización de los aspectos puestos a disposición, esto es, determinados por la obra para que el lector no se desvincule de la misma con su imaginación. Es de máxima importancia para la obra de arte literaria la cualidad de las multiplicidades de aspectos que en ella son puestas a disposición. Si el mundo representado debe tener realmente ‘vida’ y ‘frescura’, si la obra debe revelar lo que hay de más específico y esencial en los objetos representados, entonces es preciso que en ella estén dispuestas multiplicidades de aspectos de gran fuerza reveladora (p. 332.) P á g i n a | 44 Además, este estrato es el elemento fundamental para los objetos representados en su aparición y exhibición por medio de los aspectos “mantenidos listos” con valores artísticos percibidos por la actitud estética. Ésta es primordial en la obra de arte literaria, su razón de ser, pues los objetos representados contienen cualidades valiosas: “Esta actitud [estética] requiere que los objetos que aparecen ante nosotros sean poseídos por las cualidades de valor estético […] y para ello los aspectos estilísticos deben ser adecuadamente construidos según su contenido” (p. 337). Un objeto estético depende del lector, pero está ligado a la textualidad de la obra, a la efectividad artística de ésta; el objeto estético se define como “la concretización de la obra literaria en que se […alcanza] la realización de las cualidades estéticamente valiosas determinadas por la efectividad artística de la obra, tanto como una armonía de estas cualidades y, por ende, también como la constitución del valor estético” (Ingarden, citado en Vergara, 2008, p. 271). La construcción lingüística adecuada en una obra de arte literaria posibilita diversas lecturas por las “lagunas de indeterminación”, o “espacios vacíos” –según Wolfang Iser (1989 a), quien sigue la línea de pensamiento de Ingarden– ya que “el texto literario no se ajusta completamente ni a los objetos reales del ‘mundo vital’ ni a las experiencias del lector” (p. 136). Esto es, el texto permite espacio de posibilidades para las distintas concretizaciones de lectores en diferentes épocas, no limitándose a ser comprendida tan sólo por los lectores contemporáneos de la obra. Ésta provoca efectos variados según sus grados de indeterminación y el modo de percepción del lector para actualizarlo con sus propias experiencias. “Su función [de la indeterminación] consiste en adaptar el texto a las disposiciones más individuales del lector. Ahí radica la especificidad del texto literario” (p. 137) y también la garantía de la participación del lector en la construcción del sentido del mundo creado por el texto a través de su imaginación y competencia lectora. Es justo el punto de diálogo entre el texto y el lector, en donde convergen ambos: “La obra de arte es la constitución del texto en la conciencia del lector (Iser, 1989 b, p. 149). La aprehensión estética de la obra de arte literaria, especifica Roman Ingarden (1998), necesita de dos condiciones indispensables: 1) Como no es posible la disponibilidad de todos los aspectos o las series de aspectos pertenecientes a las objetividades representadas, son necesarios puntos o manchas de indeterminación en los conjuntos de circunstancias, en los aspectos y los conjuntos de aspectos disponibles; son pocos los aspectos predeterminados o P á g i n a | 45 explícitamente representados y es mayor la frecuencia de manchas indeterminadas que deben ser llenadas durante la lectura, aunque es difícil completarlas todas. 2) Se da en la concretización, pues los aspectos no son actualizados por el lector como dados directamente en la percepción, sino son modificados por su fantasía y sugeridos artificialmente en un ambiente heterogéneo (de la obra literaria); por lo cual, los aspectos esquematizados nunca se actualizan de manera clara o total (pp. 315-318). Para ejemplificar los aspectos esquematizados, podemos revisar el siguiente fragmento de “Marichú”, cuento de Beatriz Espejo: Mi madre la esperaba en la puerta. Creí que en el último momento iba a detenerla, a ponerle la mano sobre el hombro, pedirle que se quedara con nosotros y agradecerle su fidelidad. Pero no salió ni una frase de sus labios, no se atrevió tampoco a mirarla a los ojos. Le entregó una moneda de oro y la dejó partir. Entonces sentí que por cobardía mi madre me traicionaba y su traición se me volvió un dolor en el estómago y un llanto que no lloré. Era la primera vez que lo sentía pues los niños comprenden mal las acciones de los adultos. Llamé a Marichú con la fuerza entera de mis pulmones. No volteó, se fue bamboleándose con un bulto en cada brazo. Al doblar la esquina no supe ya de su suerte (Espejo, 1993, p. 10). Esta escena nos presenta aspectos internos de las protagonistas: la madre es cobarde, traidora y con poco carácter para defender sus derechos; Marichú, la nana, tiene dignidad y, a su pesar, deja a su amada niña (la narradora), quien comienza a entender que los adultos no actúan bien; además, expresa juicios sobre la misma situación para indicar aspectos guía para el lector hacia una correcta concretización y éste logre el correlato del texto hacia el sentido de la obra, pues la unidad de sentido es esencial en la obra de arte literaria. 1.2.1.5 Cualidades metafísicas: polifonía armónica de los estratos Los estratos materia fónica, unidades de sentido, objetos representados y aspectos esquematizados son esenciales en la naturaleza esquemática y multiestratificada de la obra de arte literaria. Todos ellos con sus características y funciones participan para lograr una polifonía armónica en la obra, produciendo valores artísticos en sus formaciones lingüísticas por parte del creador. Roman Ingarden, en La obra de arte literaria, especifica el orden de los estratos, ubicando en primer lugar la materia fónica por ser el sustento del estrato de unidades P á g i n a | 46 de sentido, a través del cual se proyectan los objetos representados, aunque no de manera determinada sino bajo aspectos esquematizados. La obra literaria, según Roman Ingarden (1998), tiene una doble dimensión temporal, gracias a la relación de los estratos arriba señalados: No es accidente, ni peculiaridad, ni falla en nuestra organización psíquica, que podamos aprehender las obras literarias solamente en un proceso temporalmente extendido y que las concretizaciones de la obra que resultan también se hallen extendidas temporalmente. Esta manera de la concretización es una exigencia de la propia esencia de la obra literaria, de la misma manera que la esencia de la pintura exige que se aprehenda de golpe, de una mirada (p. 339). De la interrelación de los estratos y la percepción de doble temporalidad de la obra, surgen ciertas cualidades metafísicas en el momento de la concretización de la obra. Estas cualidades son momentos culminantes, sea para bien o para mal: lo sublime, lo trágico, lo impactante, lo espantoso, la locura, lo santo, lo demoníaco, lo irónico, etcétera. “La obra de arte alcanza su cima en la manifestación de las cualidades metafísicas” (p. 345). Sin embargo, no todas las obras literarias manifiestan estas cualidades, ni es el fin del estrato de objetos representados revelar algunas de ellas. Las cualidades no son propiedades de los objetos ni rasgos de estados psíquicos, sino son esencias que “suelen revelarse en dispares situaciones o eventos, como una atmósfera que, revoloteando sobre los hombres y las cosas involucrados en estas situaciones, penetra e ilumina todo con su luz” (p. 342). Son destellos efecto de algún evento extraordinario, fuera de la rutina cotidiana, impactantes para el espíritu con emociones positivas o negativas, pero imperando al final el valor positivo al transformar la vida diaria. La naturaleza de las cualidades metafísicas es desconocida, con un sentido recóndito revelado de manera espontánea en situaciones cumbres de la existencia; situaciones de gran tensión liberadora, de condena, o de alegría, razón por la cual pueden causar temor de experimentarlas o anhelarlas en la vida real. En la obra de arte literaria, estas cualidades metafísicas sirven de purificación o catarsis como en el caso de las tragedias, o provocan hilaridad, en las comedias. “El arte, en particular, puede darnos, por lo menos en microcosmos y como reflejo, lo que nunca podemos alcanzar en la vida real: una calmada contemplación de las cualidades metafísicas” (p. 344). En el fragmento de “Marichú” de Beatriz Espejo, antes P á g i n a | 47 señalado, se revela la cualidad metafísica de la desesperación, porque toda la situación conduce al sentimiento de abandono de la niña por la partida de la nana, sin que la madre muestre algún interés por aliviar la pena de su hija, debido a su falta de carácter. Al participar en el modo de existir de los objetos representados, las cualidades metafísicas aparecen y son percibidas por el lector en la concretización, y es ahí en donde alcanzan un valor estético específico. Su manifestación permite varios modos y grados en fases: algunas son preparatorias señalando sólo la cualidad metafísica, en otras se anuncia el acercamiento y en otras, se desarrolla plenamente. Sin embargo, no siempre llega el punto culminante, porque la cualidad desaparece o se convierte en simple promesa. No todas las obras de arte literaria despliegan cualidades metafísicas, pues requieren de ciertas características para lograrlo. Explica Ingarden (1998): Debe haber, junto con el estrato de objetos representados, la cooperación de aquellos estratos de la obra que, en tanto el producto final no es nada más la apariencia y representación del estrato de objetos, constituyen las formaciones fonéticas, las unidades de sentido y, por supuesto, los aspectos esquematizados. Solamente cuando el mundo representado se constituye por su cooperación, y cuando aparece ante el ojo de la mente en forma viva, se revelan las apropiadas cualidades metafísicas (p. 348). La aparición de las cualidades metafísicas se da en el momento de la concretización, consecuencia de la armonía polifónica en la combinación e interrelación de los estratos y de su integración; aunque no surgen en todas las obras literarias. 1.2.2 Concretización. Experiencia pre-estética y experiencia estética La “concretización” es el contacto directo de la obra de arte literaria con un lector. Se da justo en el momento de la lectura y el modo de ser captada y aprehendida. No todos los lectores de una misma obra de arte literaria la perciben igual, pues se incluyen varios elementos en el proceso de la lectura; ni siquiera un lector que lea varias veces esa obra, la comprenderá de idéntica manera. ¿Cómo llevar a cabo una interpretación apropiada de una obra de arte literaria? Según Ingarden (2005), esto se logra conociendo a la obra desde tres maneras distintas: a) un conocimiento pre-estético, b) una experiencia estética para lograr la concretización estética de P á g i n a | 48 la obra y c) un conocimiento reflexivo de la concretización en el sentido de que ésta sea portadora de valores (pp. 389-390). La obra literaria se convierte en un objeto accesible de conocimiento cuando el lector efectúa una lectura cuidadosa para lograr una reconstrucción fiel de la misma, lo cual “quiere decir que la reconstrucción es semejante a la obra misma en cada aspecto, a fin de que la obra, en todos sus detalles, esté revelada en ella” (p. 395). Sin embargo, el complejo de actos conscientes del lector y otras experiencias de naturaleza diversa, al combinarlas, pueden afectar la aprehensión de la obra. “Si el lector se somete a la obra, se experimentan precisamente los aspectos cuyos esquemas fueron mantenidos listos por la obra. Además, se despiertan en el lector las varias experiencias de gozo estético, experiencia en que los valores estéticos tienen su fuente y posiblemente alcancen su desarrollo explícito” (Ingarden, 1998, p. 389). Es casi imposible comprehender toda la obra literaria en una sola lectura. A pesar de desarrollar varios actos de conciencia y de experiencia en el acto de leer, la estructura compleja de la misma no siempre permite ser comprehendida o hay algunas partes y estratos que atraen más la atención por su claridad; en cambio, algunos estratos pueden quedar en la opacidad, en la “semioscuridad, una semivaguedad, donde solamente co-vibran y co-hablan, y precisamente por eso, colorean la obra total de una manera particular” (p. 390). La percepción parcial de los componentes de la obra es un “escorzo perceptivo”, porque pueden darse modificaciones en las condiciones de la lectura –no en la obra en sí– y entonces captar aquello no percibido con anterioridad; a pesar de esto, la obra no se comprehende en su totalidad. Si el lector realiza otra u otras lecturas de la misma obra en otros momentos de su vida, parecerá que lee diferentes obras por las circunstancias de cada lectura, así como de su interés y estado de ánimo. Por tal motivo, las concretizaciones dependen de las experiencias de aprehensión en su modo de existir y en su contenido, por ser experiencias subjetivas. Las concretizaciones no son la obra de arte literaria en sí. Ésta es diferente en todas las concretizaciones, en las cuales se expresa y se desarrolla, pero está más allá. Dice Ingarden (1998): “La concretización no sólo contiene varios elementos que realmente no son parte de la obra –aunque permitidos por ella–, sino que también muestra frecuentemente elementos que le son ajenos y en algún grado la oscurecen” (p. 393). Esto se da, por ejemplo, en las recitaciones de un poema al depender de la dicción del declamador, así como de la entonación usada. P á g i n a | 49 Asimismo, puede darse en otros estratos, no sólo en el de materia fónica, distorsionando el sentido de la obra o enriqueciéndola: “La obra concretizada –tomada como una obra pura– puede alcanzar nuevos valores estéticos aunque sean extraños pero convenientes a la obra literaria; por otro lado, puede perder varios valores que, según su esencia, la obra debe poseer” (p. 394). La diferencia radical entre la obra literaria y sus concretizaciones se manifiesta en el estrato de los aspectos esquematizados. Estos aspectos pueden concretarse convirtiéndose en experiencia perceptiva –en el caso de la obra teatral– y de experiencia imaginativa –en la lectura–, trascendiendo de esa forma el contenido esquemático de los aspectos mantenidos listos: “La identidad de la obra presentada en sus varias concretizaciones puede mantenerse solamente si las objetividades representadas en ella permiten en su ‘así-aparece’ una variedad de estilos de aparición, y si, al mismo tiempo, el cambio de estilo de la aparición no afecta la manifestación de las cualidades metafísicas de la obra misma” (p. 396). Lograr una concretización correcta y digna de la obra literaria requiere de condiciones propicias por parte del lector. No cualquier lector tiene la competencia apropiada. Los críticos e historiadores literarios son quienes deben mostrar la verdadera naturaleza de la obra concreta a los demás lectores a través de sus interpretaciones, pues los eventos y objetos representados son ficticios y están construidos con proposiciones cuasi-juiciales, propiciando la sensación de ser reales y verdaderos, sin serlo. A esta actitud de comprehensión de la obra de arte literaria, Ingarden le llama actitud pre-estética o actitud de investigación para encontrar una respuesta verdadera con fundamento en la estructura de la obra, su género, su esencia y existencia (Ingarden, 2005, pp. 213-216). En la obra literaria, sus secuencias, tiempo y dinámicas son potenciales; la obra alcanza su desarrollo completo en la concretización: “La obra de arte literaria constituye un objeto estético sólo cuando está expresada en una concretización […] No es la concretización misma la que es el objeto estético; más bien, es la obra de arte literaria tomada precisamente cuando está expresada en una concretización, en la cual recibe su plena encarnación” (Ingarden, 1998, p. 435). En esta encarnación se cumple el ciclo de vida de la obra de arte literaria, porque a la creación del autor, se une la re-creación del lector. P á g i n a | 50 1.2.2.1 Cualidades estéticamente valiosas El acto de lectura es una actividad consciente por parte del lector y por eso la obra de arte literaria se convierte en el objeto principal de esa actividad. Hay diversas actitudes de un lector ante una obra literaria: por entretenimiento y placer; por tener contacto directo con valores estéticos; o por una actitud investigadora sobre la estructura de la obra, su género, sus características, estilo, etcétera. Cuando se tiene una actitud estética o una actitud investigadora de la obra de arte literaria como objeto estético, entonces es posible introducirse al mundo ficcional de una manera reflexiva. La actitud estética en su especificidad y peculiaridad reside, según Friederich Kainz (1987), en entregarnos por entero a la contemplación o a las percepciones de los sentidos, según la obra de arte que se trate, sin ir más allá ni buscar algo aparte de la pura impresión, pues desde la perspectiva estética “el objeto no es nunca medio para un fin, sino siempre un fin en sí” (p. 29). Es por tanto, el reverso del comportamiento práctico, sin ser tampoco teórico, porque la contemplación estética requiere de la desconexión del objeto de toda motivación práctica o interés. Para llegar a la experiencia estética es necesario percibir a la obra de arte literaria por todos sus lados, por todos sus componentes y cada uno en sus detalles visibles, formando una totalidad. En ésta, se revelan los valores estéticos y el efecto particular de una obra de arte, para lograr la contemplación emocional especial “de la magia de lo visible y la belleza sentida del objeto estético constituido finalmente” (Ingarden, 2005, p. 229). Leer sólo una parte de Balún Canán, nos da una visión incompleta del mundo representado por Rosario Castellanos (1988) y nos incapacita para percibir las cualidades metafísicas reveladas por la estructura total de la novela. No obstante, las cualidades estéticamente valiosas pueden surgir en los distintos estratos y partes de la obra, siempre y cuando estén interrelacionados y alcancen la armonía polifónica que la define como obra de arte. “Las cualidades estéticamente pertinentes pueden aparecen en los sonidos verbales del lenguaje de la obra en cuestión, en la melodía lingüística, y en los varios ritmos” (Ingarden, 2005, p. 280); asimismo, estas cualidades pueden aparecer en las unidades de sentido o revelarse en los objetos representados o en el estrato de aspectos esquematizados. En la obra de arte literaria, un gran número de cualidades (aunque dentro de cierta selección de P á g i n a | 51 posibilidades), son viables de ser aprehendidas estéticamente, porque se conectan de manera simultánea y secuencial, modificándose, fortificándose o afectándose una a la otra. Estas cualidades son la materia cualitativa –valores artísticos–, origen de los valores estéticos. La experiencia estética, de acuerdo con Ingarden, consta de rasgos constantes en sus diversas fases, pues no es una experiencia momentánea ni de mero placer, sino depende mucho del objeto. Un objeto de arte llama primero la atención por algo particular o particularidades, produciendo una emoción singular u original de la experiencia estética que nos atrapa sin saber por qué; es una percepción sensorial acompañada por una excitación, una sorpresa sin ser consciente. Esta aprehensión por parte de la obra nos estimula a continuar con la lectura: “En las últimas fases de una experiencia estética intensa, puede emerger el fenómeno bien conocido, pero extraño, de un cuasi-olvido del mundo real. Esto se conecta directamente con el cambio en la actitud de la persona, que toma lugar como una consecuencia de la emoción original” (Ingarden, 2005, p. 235). La experiencia estética se asemeja a la experiencia mística, en el sentido de olvidarse de la vida cotidiana y fusionarse con el objeto estético (arte) o el ser supremo (místico). Hay un cambio completo y penetrante en la actitud psicológica del ser humano en esa contemplación, la cual no es pasiva sino: “Una experiencia estética constituye una fase intensamente activa y creativa de la vida humana” (p. 240), sin por ello producir cambios en el mundo real que nos rodea ni su meta es transformarlo. En el último fragmento del poema “Ya toda me entregué y di” de Santa Teresa de Jesús, citado en Ocho siglos de poesía de Francisco Montes de Oca (1988 b, p. 123), se fusionan la sujeto lírica (la voz manifestante del ego lírico, de acuerdo con Ingarden, 2005, p. 312) con el objeto deseado (Dios), olvidándose del mundo circundante: Tiróme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador; yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, que mi Amado es para mí y yo soy para mi Amado. P á g i n a | 52 El lector, en su primer contacto con la poesía, experimenta una emoción original, elevándose luego hacia la cualidad (objeto de aprehensión percibida por la imaginación), en donde encuentra nuevos rasgos atrayentes que le provocan más emoción e inquietud. Esto se debe a la sensación de detalles ausentes, no completos o explícitos en la obra literaria –lagunas de indeterminación– y por eso la imaginación debe estar activa para descubrir a esa cualidad o al conjunto de cualidades que la fundamentan. El lector o espectador necesita desplegar cierta actitud al momento de aprehender la obra de arte para conseguir la concretización estética y, de esa manera, convertir a la obra en un objeto estético. De acuerdo con Roman Ingarden (2005), los “actos de co-experimentar emocionalmente son la primera forma de la respuesta emocional con que responde el sujeto estético experimentador al objeto estético constituido” (p. 247). Por eso, es a través de la experiencia estética como se produce o no la empatía con la obra o sus personajes; así, nos inclinamos hacia los actos idealistas de Don Quijote o hacia los realistas y concretos de Sancho Panza. 1.2.2.1.1 Valor artístico y valor estético El objeto estético en su constitución puede contener multiplicidad de cualidades y formar una totalidad armoniosa o cualitativa. Ésta depende del comportamiento del lector esteta para su realización, según pueda llenar las lagunas de indeterminación (en los aspectos esquemáticos): “Sólo cuando la constitución del objeto estético se ha completado en la fase final de la experiencia estética empieza lo que constituye un tipo especial de su culminación” (Ingarden, 2005, p. 251). Ese tipo especial es un valor portado y revelado por el mismo objeto: “El valor, en su estructura universal, es no-independiente-en-el-ser; esto es: exige un fundamento de su ser” (Ingarden, 2002, p. 67). El reconocimiento del valor del objeto estético y la respuesta emocional justa por parte del lector, se logran en el intercambio directo, en este caso, con la obra de arte literaria; ésta debe fundamentarse en sus cualidades y en la constitución de la armonía cualitativa. Cuando sólo se hace un juicio racional sobre la obra, entonces no es un valor estético (Ingarden, 2005, p. 253). Los actos de contemplar y sentir a la armonía cualitativa son simultáneos. Las cualidades estéticas son el elemento esencial de la obra de arte literaria y pueden ser P á g i n a | 53 emocionales, sugeridas por expresiones como triste, amenazante, sereno, sublime, trágico, etc.; intelectuales como ingenioso, astuto, tedioso, gastado, etc.; aspectos de carácter formal, uniformidad y variedad, torpeza, concisión, etc.; o de clases diversas como artificial, natural, simple, exagerado, etc. (Ingarden, 1976, p. 94). El núcleo del valor estético está en su armonía polifónica, cuyo resultado es la cualidad metafísica –esencia− como punto culminante de la obra y que otorga un sentido oculto en el complejo de los eventos representados, en el cual se manifiesta; por ejemplo, lo sublime, lo trágico, lo santo, lo grotesco, lo pacífico, etcétera (Ingarden, 1998, pp. 342, 355). La conexión esencial entre una determinada situación vital – fase cumbre de un desarrollo precedente− y una cualidad metafísica manifestada en esa situación, produce la “idea” de la obra: “Núcleo portador de valores, cualitativamente determinado, como centro nuclear de la totalidad de la obra” (Ingarden, 2005, p. 112). El estudioso literario debe acercarse a una obra de arte literaria con las dos actitudes manifestadas al principio de este inciso: una actitud pre-estética (conocimiento de la obra en su forma esquemática) y una actitud estética (en la concretización realizada durante la experiencia estética). “El poder experimentar algo estéticamente y, en particular, contemplar la armonía cualitativa en una aprehensión intuitiva, todavía no es conocer (en el sentido estricto de la palabra) lo que el objeto estético es, cómo se constituye, cuáles son las cualidades que en él aparecen, y cuál valor inmanente se constituye en él” (Ingarden, 2005, p. 254). Ésta es la primera fase, pero es necesario llegar al conocimiento de la obra de arte literaria en su esencia. En la estructura de la obra de arte literaria está el fundamento del valor artístico; es en el texto en donde descansa su andamiaje: “una serie de redes que como receptores vamos anudando, coloreando al empotrar nuestra cosmovisión con el mundo representado. Sólo en ese espacio de empotramiento se reconoce el fundamento de lo artístico, pues allí la ambigüedad poética se reconoce como viniendo de la ambigüedad del mundo” (Vergara, 2004, p. 83); de un mundo ficticio de formaciones lingüísticas apropiadamente entretejidas. “Ser una obra de arte valiosa es, después de todo, su ‘determinación’” (Ingarden, 2005, p. 188), la cual se logra en la totalidad de la obra como culminación de un proceso creativo consciente e intencional por parte del autor, complementado por la actitud estética y re-creativa, también consciente e intencional, por parte del lector. “El valor artístico surge sobre la base de un conjunto específico de cualidades valiosas y depende entre otras cosas de ese conjunto tanto P á g i n a | 54 en cuanto el grado de su valor como en cuanto a su tipo” (Ingarden, 1976, p. 82). Por eso, el autor debe seleccionar con cuidado el material apropiado para lograr la efectividad artística. Estas cualidades valiosas están dentro de la estructura de la obra, en sus estratos, en las dos dimensiones y en la forma de combinarse todos los componentes. El valor estético dependerá de cómo reconstruya cada lector a esa obra de arte. “La verdadera función de los momentos artísticos valiosos sólo se revela con base en una apreciación de la obra, la cual no es posible mientras nos limitemos al goce de esos, o cualesquier otros, placeres empíricos posibilitados por ella” (p. 91). Estos momentos valiosos son posibles porque el autor, al componer la obra, considera los medios técnicos y la forma de posibilitar cualidades estéticamente valiosas a través de las formaciones lingüísticas, para la aparición de un valor estético general en la totalidad de la obra perceptible para sus lectores. P á g i n a | 55 CAPÍTULO II. LA MUJER CASADA EN LA CULTURA MEXICANA Roman Ingarden centra sus reflexiones en los valores artísticos y estéticos de la obra de arte literaria pues, en su época, ésta era estudiada a partir de los aspectos extrínsecos, sobre todo, por las corrientes neopositivista y psicologista que olvidaban la esencia de la obra; por tal razón, Ingarden refutaba sus conceptos. Sin embargo, su análisis no excluye los valores extraliterarios (culturales, sociales, morales, religiosos, históricos, etcétera). Ingarden (2005) señala que, en una obra literaria, además de la experiencia estética: La experiencia no estética sí puede ocurrir, por ejemplo, cuando leemos La Ilíada como lo hacen los filólogos clásicos, a fin de informarnos acerca de las costumbres y el estilo de vida de los griegos antiguos o cuando, como germanista, se estudia la prosa de Thomas Mann y, para este fin, leemos primero Los Buddenbrooks y luego, quizá La Montaña mágica y ponemos nuestra atención sobre las proposiciones afirmativas en las dos novelas (p. 268). En este trabajo de investigación nos interesan, en un nivel prioritario, los valores artísticos y estéticos surgidos de la polifonía de los estratos en las narraciones de Rosario Castellanos, Beatriz Espejo, Rosina Conde y Beatriz Escalante, para configurar la imagen de la mujer casada; asimismo, aquellos valores que emergen como resultado de los valores literarios y que se perciben de la realidad proyectada como una cuasi-realidad (mera apariencia), sin anular el contexto socio-cultural con el cual el autor y el lector se identifican. Roman Ingarden no profundiza en los valores extra-literarios, pues, como ya se mencionó con anterioridad, él se enfoca en la ontología y la comprehensión de la obra de arte literaria. No obstante, a lo largo de este estudio se ha podido apreciar la manera en que los diversos estratos, a través de sus particularidades e interrelaciones, entretejen los valores estéticos y de los cuales surgen los no estéticos. Estos últimos nos ayudan a informarnos acerca del contexto histórico-socio-cultural de la mujer casada mexicana; por ejemplo, en su condición social y cómo el entorno influye en su vida matrimonial. P á g i n a | 56 2.1 La relación entre la literatura y las ciencias sociales La literatura, en su aspecto textual, tiene una estrecha vinculación con las ciencias sociales debido a su relación con la realidad y, por eso, es considerada una fuente de información desde varias disciplinas. La Biblia ha sido consultada desde el aspecto religioso, teológico, histórico, filosófico, económico, sociológico, político, etcétera, e interpretada en épocas y culturas diferentes. Muchas obras literarias pueden convertirse en fundamento de estudio para conocer la historia de los pueblos, sus costumbres y forma de vida, su pensamiento a través del lenguaje, su comportamiento social, sus manifestaciones artísticas. Asimismo, son auxiliares para establecer las características geográficas de una nación, el tipo de flora y fauna, las condiciones del entorno natural y todo aquello que rodea al autor; por ejemplo, las crónicas del Nuevo Mundo, en este caso, las Cartas de relación de Hernán Cortés (1990), en las cuales, además de subrayar sus hazañas de conquista, relata la admiración de los españoles por las tierras recién descubiertas y exploradas en aquellos tiempos: A más va una gran cordillera de sierras muy hermosas, y algunas dellas son en gran manera muy altas, entre las cuales hay una que excede en mucha altura a todas las otras, y della se ve y descubre gran parte de la mar y de la tierra, y es tan alta, que si el día no es bien claro no se puede ver ni divisar lo alto della, porque de la mitad arriba está toda cubierta de nubes […] (p. 28). En principio, las crónicas son documentos históricos; sin embargo, de ellas emergen valores artísticos y estéticos propios de una obra de arte literaria. La principal función de la literatura es alcanzar esos valores a través de la experiencia estética en la concretización; pero existen otras maneras de abordarla a partir de los intereses que motiven su estudio: filológicos, históricos, lingüísticos, etc. En estas circunstancias, la literatura sirve de vehículo a un contenido y a un fin no literario: es una literatura de servicio o ancilar que auxilia a teólogos, filósofos, historiadores, estadistas, políticos, técnicos, entre otros. Alfonso Reyes (1988), en su obra El Deslinde, explica la literatura ancilar: “Para que se dé la función ancilar –empréstito en el caso– es indispensable que la literatura acarree el dato con cierta malicia o insistencia, con cierta intención de saber crítico: por qué la mesa se hizo de tal madera y no de tal otra” (p. 39). Reyes llama a) servicio directo, al préstamo de lo literario a lo no literario y b) inverso, empréstito que lo literario toma de lo no literario. P á g i n a | 57 En la primera situación, de lo literario a lo no literario, otra disciplina pide prestado a la literatura su forma, estilo o género para manifestar su contenido. Por ejemplo: la crónica americana surgió para hacer patentes los acontecimientos del descubrimiento, conquista y evangelización de las nuevas tierras, desde una conciencia histórica; sin embargo, se considera creación literaria por su tema, forma y estilo (Martínez, 1991). La religión versifica las oraciones a la divinidad (Salmos, Cantar de cantares). La psicología considera a personajes de la tragedia griega para nombrar algunos complejos psicológicos (Edipo, Electra). En el servicio inverso, la literatura pide prestado temas a otra disciplina, dice Reyes (1988): “La literatura […] contiene noticias sobre los conocimientos, las nociones, los datos históricos de cada época, así como contiene los indicios más preciosos sobre nuestras ‘moradas interiores’, puesto que representa la manifestación más cabal de los fenómenos de conciencia profunda. Tales testimonios, utilizables por las más diversas disciplinas, significan un constante servicio extraliterario” (p. 65). Reyes proporciona ejemplos: Homero, en la Ilíada, tomó de la historia (siglo XII a.C.) las luchas entre aqueos y troyanos por la hegemonía económica de la época y realizó un esbozo de la geografía en el Mediterráneo, en la Odisea; Dante, la cosmografía de su tiempo; Zola o Dostoievski, la criminología; Aldous Huxley, la química, etc. De tal suerte, la literatura, de acuerdo con Reyes, “puede ser citada como testigo ante el tribunal de la historia o del derecho, como testimonio del filósofo, como cuerpo de experimentación del sabio” (p. 66). En el caso de este trabajo, las narraciones analizadas manifiestan diferentes aspectos socio-culturales de nuestro país, en torno a la mujer casada, que nos auxilian para moldear su imagen de acuerdo con los patrones establecidos y la herencia cultural; tomando en consideración que el origen del matrimonio forma parte de la existencia de la familia y, de acuerdo con George Duby (citado en Quilodrán, 2001): “oficializa, controla, codifica y su importancia es tan grande que pertenece a la historia social” (p. 17). Asimismo, podemos percatarnos de cambios sufridos por la mujer, en el ámbito matrimonial, durante el siglo XX. 2.2 Perspectiva socio-cultural mexicana La cultura mexicana conserva el sustrato indígena, por ser la raíz nativa de nuestro pueblo. Los españoles, además de las armas, usan la lengua castellana y la religión católica como P á g i n a | 58 vehículos poderosos para la conquista espiritual; por tanto, la influencia de la Iglesia es decisiva en la forma de vida de los habitantes de la Nueva España. En el libro Un siglo de matrimonio en México, Julieta Quilodrán (2001) comenta que, al imponerse el modelo de matrimonio católico, se inició un nuevo proceso cultural tanto para los indígenas como para los mismos españoles; pues éstos acostumbraban el concubinato y la poligamia, herencia de la ocupación árabe. Para Samuel Ramos (2001): “La presencia de esa cultura tradicional puede advertirse todavía en los prejuicios morales y religiosos y en las costumbres rutinarias de nuestra clase media de provincia” (p.30). La cultura tradicional comentada por Ramos, en particular sobre la mujer criolla de la época virreinal, tiene su origen en la discriminación racial. La sangre (y con ella el color de la piel) es el factor primordial para determinar el lugar de cada persona en la sociedad barroca novohispana. Las mujeres criollas soportan el peso de la honorabilidad de sus familias, con el fin de conservar los privilegios socio-económicos en una sociedad compleja e inmersa en un mundo religioso. La Iglesia postridentina, de acuerdo con Asunción Lavrín (1991), preserva el concepto de la dialéctica patriarcal y medieval sobre la conducta sexual: la carne y el espíritu en constante lucha; cuando la carne triunfa, significa que el individuo elige por el mal (haciendo uso del libre albedrío) y, por tanto, su alma está en condición de pecado y sin posibilidad de salvación eterna. Así, el cuerpo representa la parte pecaminosa del ser humano (sobre todo, el cuerpo femenino) y por ello, en la mujer criolla recae la responsabilidad de asegurar la pureza de sangre blanca (con la virginidad) y la transmisión de la cultura europea en el nuevo mundo; por tal razón, dos son las alternativas de vida: el matrimonio o el convento. En el matrimonio, las virtudes de la esposa son la fidelidad y una vida de recogimiento, pues el objetivo de la sexualidad consiste en perpetuar la especie y no en el deseo de obtener placer. La obediencia al marido se acepta como mandato divino y la sumisión en público se ve con beneplácito, pues pasa de la tutela del padre al marido durante toda su vida. Desde la infancia, se educa en el hogar, en donde aprende los quehaceres domésticos y, si es de posición encumbrada, aprende a escribir y leer, coser, tocar piano, canto o pintura (Matute y Matute, 1995). Ella reproduce el sistema impuesto por sus antepasados –lengua, costumbres, normas morales, religión, etc.−; por eso, es responsable de la formación moral, espiritual e intelectual de sus hijos varones, aunque ella carezca de conocimientos académicos (Gonzalbo, P á g i n a | 59 1996). Lucas Alamán (siglo XIX) escribe sobre las mujeres criollas, en especial, de las familias de mediana fortuna en las provincias: “Eran amantes esposas, buenas madres, recogidas, hacendosas, bondadosas y el único defecto que solía imputárseles era, que por la benignidad de su carácter, contribuían no poco a los funestos extravíos de sus hijos” (citado en Alvear, 1993, p. 167). La madre criolla, sumamente apegada a la religión católica, educa con rigor a sus hijas en la consigna de acatar las leyes de la Iglesia y no transgredir las costumbres heredadas de sus antepasados; en cambio, a los hijos los consiente y les permite los excesos, en contra de los mandamientos divinos, provocando así la doble moral. En el convento, la mujer debe olvidarse del mundo, pues profesar, dice el padre Antonio Núñez de Miranda a Sor Juana Inés de la Cruz, “es morir al mundo y al amor propio y a todas las cosas creadas, para vivir sólo a tu Esposo. Para todo has de estar muerta y sepultada, sin padres, parientes, amigos, dependencias, cumplimientos” (Benítez, 1992, p. 17). Cuando alguna niña se comporta de manera callada y dócil, se le señala predestinada para ser religiosa y, sólo algunas de ellas (a fines del siglo XVII) tienen cierto dominio de la escritura. Sor Juana Inés de la Cruz brilla sola en medio de las mujeres destinadas a la ignorancia; aboga por el derecho de su género a la cultura y proclama la necesidad de proporcionarle una educación sistemática –superior, de ser posible− ya que la mujer posee aptitud para superarse intelectualmente (Gonzalbo, 1996). La época virreinal es altamente controlada por dos aliados: el gobierno, la vida política y económica; la iglesia, por medio de la educación y la religión, llega a las conciencias y a la vida más íntima de los individuos (su sexualidad), a través del confesionario. En su obra Los demonios en el convento. Sexo y religión en la Nueva España, Fernando Benítez (1992) menciona que la sociedad novohispana no se caracteriza por ser muy espiritual o moral por el hecho de que la religión abarcara todos los estratos de la población y diera sentido a la vida cotidiana, sino que los hombres tan sólo aparentan cumplir con los deberes morales y religiosos. En esta etapa histórica, se producen múltiples apariciones de santos y de vírgenes y, por tal motivo, prolifera la construcción de templos, capillas y santuarios, en especial, los dedicados a la Virgen de Guadalupe. La Guadalupana se convierte en la madre de los mexicanos. Es uno de los mitos fundacionales del “alma mexicana” que, en apariencia, se contrapone con el otro mito, el de la Malinche. Roger Bartra (2003), en La jaula de la melancolía, indica que la virgen es la madre P á g i n a | 60 protectora de los desamparados y la Malinche (doña Marina), la madre violada y fértil; pero ambas, son “dos encarnaciones de un mismo mito original. Las dos Marías se funden en el arquetipo de la mujer mexicana” (p. 172). La Virgen María renace como virgen india y morena y la Malinche da inicio a la estirpe de mestizos; las dos confluyen en la definición del perfil de la mujer mexicana, que se codifica después de la Independencia como un mito complejo; según Bartra, “entidad tierna y violada, protectora y lúbrica, dulce y traidora, virgen maternal y hembra babilónica” (p. 181). La consecuencia, en los hombres mexicanos, es un machismo exacerbado con un sentimiento de culpabilidad, pues la mujer (madre, esposa o amante) ha sido violada por el macho conquistador y, por eso, ejerce un dominio vengativo sobre su esposa, a quien le exige entrega y sacrificio total: debe comportarse con resignación, sumisión, abnegación, obediencia y ternura, para colocarla en un nicho por ser la madre protectora de sus hijos; por otro lado, es subyugada a sus requerimientos sexuales. La dialéctica del arquetipo femenino, dice Bartra, funciona así: “Cuando el hombre es inocente la mujer lo tienta con su carne. Pero cuando en el hombre prende la lujuria, la hembra debe ser dulce y comprensiva. Cuando la fiebre pecaminosa consume al macho, allí está la virgen para calmarlo; pero si la fría melancolía lo tiene aturdido, una hembra fogosa lo ha de despertar” (p. 184). La separación Iglesia-Estado, a partir de la Reforma (siglo XIX), trae consigo modificaciones en la vida cotidiana. Como se señaló antes, durante la época virreinal, la sociedad es controlada en todas sus prácticas cotidianas por las normas religiosas. En las parroquias se registran los nacimientos, las defunciones, los bautizos, los matrimonios, etcétera. El matrimonio es un acto sacramental por el cual el hombre y la mujer se unen por lazos afectivos “hasta que la muerte los separe”. El amor, dice Lavrín (1991), “era un elemento esencial del discurso religioso sobre la sexualidad y el matrimonio” (p. 68); aunque en muchos casos, impera la conveniencia social. La ceremonia religiosa conjunta un cúmulo de simbolismos: la blancura del vestido de novia, el ramo de novia, el velo, el lazo, las arras, los anillos, el arroz que se arroja después de la ceremonia, etcétera; y, en especial, la unión ante Dios y los hombres, así como los compromisos jurados en su presencia. Las personas, principalmente las mujeres, son mal vistas y marginadas por la sociedad si no se casan por la Iglesia. P á g i n a | 61 El Registro Civil, a partir de las leyes de Reforma, se encarga de registrar los acontecimientos vitales de la población, función realizada anteriormente por las parroquias. El matrimonio civil se vuelve obligatorio y el matrimonio religioso, opcional. Desde 1859, al declarar unida en legítimo matrimonio a la pareja, es leída la “Epístola de Melchor Ocampo” (obsoleta en la actualidad), en la cual se especifican los derechos y prerrogativas otorgadas por la ley, así como las obligaciones impuestas: Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre cuyos dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer, protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él, y cuando por la Sociedad se le ha confiado. La mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo propia de su carácter (Ocampo, www.universidadabierta.edu.mx, p. 25). A pesar de la obligatoriedad del matrimonio civil, la boda religiosa mantiene su predominio social en la cultura mexicana, debido a las costumbres patriarcales; por eso, la situación de la mujer permanece casi inmutable a lo largo del siglo XIX. En la prensa de finales de ese siglo, de acuerdo con Julián Matute y María Isabel Matute (1995), es expresada la necesidad de una mejor preparación para la mujer dedicada al hogar, no sólo en las labores domésticas, sino también en adquirir conocimientos en ciencias, artes y humanidades; de esa manera, puede formar mejor a sus hijos. En el caso de las mujeres (obreras, domésticas), jefes de familia, cumplen una doble jornada: dentro de casa, sin remuneración; fuera, las condiciones de trabajo son pésimas y con bajo salario, porque existe la idea de que las mujeres son dependientes naturales del hombre. Lourdes Alvarado y Elizabeth Becerril (http://biblioweb.dgsca.unam.mx), en Mujeres y educación superior en el México del siglo XIX, comentan que el proceso para la integración de la mujer al estudio y al ejercicio de carreras liberales fue lento. A fines del siglo, un pequeño grupo logra romper el círculo para entrar al mundo cultural y laboral masculino; resaltan los nombres de Matilde Montoya, Columba Rivera, Guadalupe Sánchez, Soledad P á g i n a | 62 Régules, Ma. Asunción Sandoval de Zarco y Dolores Rubio Ávila. Ellas demostraron la equivocación del Ministro de Justicia e Instrucción Pública, José Díaz Covarrubias, quien había señalado como razones del retraimiento profesional del “bello sexo” a su organización fisiológica y su lugar tradicional en la sociedad. Sin embargo, estas mujeres reproducen, en cierta forma, los patrones culturales predominantes al escoger carreras con tradición femenina: enfermería y obstetricia. Con el tiempo, las mujeres se introducen poco a poco en otros campos de dominio masculino, a pesar de la resistencia e ideología aún porfirista. Durante los movimientos revolucionarios en México, de acuerdo con Julián Matute (1995), la mujer del pueblo es el apoyo moral y compañía del hombre; pero, una vez terminada la Revolución, retorna a su posición tradicional bajo el sometimiento masculino y el proceso de cambio en su actitud se conserva lento. En 1922, según datos del Registro Civil, hay un incremento rápido de matrimonios, debido a la instauración de disposiciones legales que obligan a la celebración del matrimonio civil de manera previa al matrimonio religioso (Quilodrán, 2001, p. 101). Las mujeres de clase media, con inquietudes intelectuales, pueden ingresar a la universidad y se abren paso como profesionistas con mucha dificultad, pues los hombres las consideran inferiores. En el caso de las mujeres acomodadas, son objetos decorativos y, quizá, dedicadas a los tés de caridad. En cuanto a las mujeres trabajadoras, se forman unos grupos con ideas liberales y otros, socialistas, creando agrupaciones de obreras, costureras y comerciantes. En 1915, se inaugura con éxito el Primer Congreso Feminista, al que sólo asisten mujeres trabajadoras, pero no de clase media o alta; sin embargo, el movimiento feminista toma visos políticos hasta la década de los 30. En 1931, el Congreso Feminista es inaugurado por Pascual Ortiz Rubio y se busca la protección laboral de las mujeres, pidiendo iguales derechos ante la ley. En 1934, se solicita a Emilio Portes Gil los derechos para actuar en política; pero es hasta 1953 cuando se otorga a las mujeres el derecho a votar para las elecciones federales, así como para ser elegidas a puestos de elección federal o representación judicial. La participación en política de mujeres de clase media intelectuales y profesionistas es notoria; mas no así de clase alta o humilde (Matute y Matute, 1995). Los acontecimientos históricos y sus consecuencias políticas, económicas y sociales inciden en la vida de un pueblo. Durante el Porfiriato, la mayoría de la población padece marginación, miseria e ignorancia, mientras un grupo pequeño se privilegia por el progreso P á g i n a | 63 económico y cultural. Los terratenientes disfrutan del poder absoluto en sus haciendas, el cual se ve afectado con la incorporación del artículo 2714 en la Constitución de 1917, que se aplica gradualmente y es sentido más como una amenaza que una realidad hacia 1935. Sin embargo, la reforma agraria es significativa durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas en Michoacán (y después durante su presidencia), Agustín Arroyo en Guanajuato y Adalberto Tejeda en Veracruz (Meyer, 1987, p. 1212). Esta reforma modifica la condición social tanto de los latifundistas como de los nuevos ejidatarios y sus familias, lo cual se proyecta en la narración “El Faisán” de Beatriz Espejo. D. Tabutin (citado en Quilodrán, 2001) señala que “las prácticas matrimoniales a menudo autoritarias, patriarcales y bajo la dominación masculina van a evolucionar más o menos rápido según las sociedades y los contextos culturales como consecuencia de la urbanización, de la educación y del trabajo de las mujeres fuera de la casa” (p. 25). A mediados del siglo XX, México transita de lo rural hacia lo urbano, y con ello inicia una transformación de costumbres y forma de vida. La década de los 60 señala el cansancio de las juventudes ante el despotismo de los adultos y la decadencia de sus instituciones. Hay movimientos de rebeldía por cuestiones de diversa índole: estudiantiles, raciales, tendencias sexuales, política, feminismo, etc. En el caso de las mujeres, se busca obtener los mismos derechos que los hombres, terminar con la dominación masculina y las diferencias entre ambos, en donde: “El discurso biológico sobre la diferenciación de la identidad de género lleva consigo mismo, la justificación ideológica de la desigualdad entre hombres y mujeres” (Gutiérrez, 2006, p. 156). Como citara Rosario Castellanos (comentando a Simone de Beauvoir), el dogma de la inferioridad de las mujeres se basa en su cuerpo: “No es tanto que cuerpo, sino en tanto que cuerpo sujeto a tabúes, a leyes, que el sujeto toma conciencia de sí mismo y se realiza; es a nombre de ciertos valores que se califica” (Castellanos, 1984, p. 59); por eso, la frase de Simone de Beauvoir (en Monsivais, www.equidad.org.mx): “la mujer no nace se hace”, significa que el rol de la mujer en la sociedad no se debe a su ser biológico sino al sistema histórico-socio-cultural al cual pertenece. En el campo literario, la participación de las mujeres pioneras como escritoras es muy ____________ 14 El inciso XV del artículo 27 señala: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios”. También especifica lo que es una pequeña propiedad agrícola, “la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras” (Álvarez, 1997, p. 31). P á g i n a | 64 difícil, según lo expresa Rosario Castellanos (1984) en Juicios sumarios II acerca de Virginia Woolf: “La literatura es para ella no un medio para satisfacer su vanidad con los elogios; ni para situarse en un lugar de honor dentro del ambiente intelectual, sino un instrumento de liberación propia” (p. 122). La literatura, para las mujeres, se ha convertido en una profesión como escritoras y también un objeto de estudio en la actividad académica. En las últimas dos décadas del siglo XX, la mujer tiene amplia gama de posibilidades en su vida: el matrimonio, la religión y actividades altruistas, permanecer soltera, ser madre soltera, ingresar a las universidades en el área del saber que elija, trabajar en el campo productivo (industrias, empresas), dedicarse a las manifestaciones artísticas, turísticas, etc. Sin embargo, aún no se logra la equidad de género y continúan las desigualdades por situaciones socio-económicas. El panorama socio-cultural mexicano, arriba expuesto, permite el diálogo entre los valores literarios y aquellos no literarios en las narraciones corpus de este estudio, para contextualizar a la mujer casada y su evolución en el siglo XX. P á g i n a | 65 CAPÍTULO III EL ESTRATO DE LA “MATERIA FÓNICA” EN ÁLBUM DE FAMILIA, DE ROSARIO CASTELLANOS Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. José Ortega y Gasset 3.1 Rosario Castellanos. Su vida y obra en la transición del México rural al México moderno En 1974, la muerte de la Embajadora mexicana en Israel, Rosario Castellanos, causó gran sorpresa e interés por conocer su vida y obra. En el año 2009, se conmemoraron 35 años de su sensible fallecimiento, distancia temporal en la cual crece su figura como intelectual, precursora del movimiento feminista en México, promotora cultural pro-indigenista, filósofa y, en especial, literata a través de la poesía, la novela, el ensayo, el drama y las narraciones breves. En “Lección de cocina”, cuento de su libro Álbum de familia, Rosario Castellanos (1971) menciona a don Quijote de quien: “Ha corrido más tinta en torno a esa figura que agua debajo de los puentes” (p. 8). Frase apropiada para señalar la lista ingente de escritos alrededor de la escritora mexicana y, principalmente, sobre sus obras. Algunos de estos escritos como: entrevistas, crítica literaria y obra directa, sirven de apoyo para evocar su vida, objetivo de este inciso, con énfasis en aquellos testimonios como mujer, inmersa en el acontecer histórico de México en el siglo XX. El contexto u horizonte histórico es el vínculo estrecho entre la literatura y las ciencias sociales. La historia es connatural al ser humano por ser éste temporal y espacial; el espacio y el tiempo son los factores que determinan las circunstancias vitales de cada individuo, su pensar, sentir, actuar, hablar, escribir, etc. Por tal razón, se recurre a los datos históricos, biográficos y sociales para comprender el quehacer de Rosario Castellanos como creadora literaria: “Entonces, se coleccionan varios datos acerca de la vida y las circunstancias del P á g i n a | 66 autor, con el fin de adquirir información, por así decirlo, acerca de las ‘intenciones’ del autor, y concluir cómo se ha de entender su discurso o su obra, o cómo el autor quiere que se las entiendan” (Ingarden, 2005, p. 409). Esto en la inteligencia de que el conocimiento sobre la vida del escritor no nos faculta para la comprensión de sus obras en el sentido literario, por no identificarse la obra literaria con el conjunto de las experiencias psíquicas del autor, pues: “Las experiencias del autor dejan de existir en el momento en que la obra creada por él llega a existir” (Ingarden, 1998, p. 34). Sin embargo, la información acerca de la vida de la escritora y su contexto pueden ser ilustrativos para ubicar también a su obra en el contexto histórico-socio-cultural mexicano. Rosario Castellanos se interesa por problemas sociales de su época, sobre todo relacionados con la condición de la mujer y de los indígenas. El contexto histórico que la rodea influye en su forma de ser, pensar y sentir; sus vivencias conforman su mundo real, el cual sirve como fuente para su obra literaria. Para explicar, comprender e interpretar su creación literaria, en el caso de este trabajo su cuento “Lección de cocina”, se hace indispensable conocer su ámbito histórico y social. De acuerdo con Paul Ricoeur (2007): “La hermenéutica se preocupa de reconstruir toda la gama de operaciones por las que la experiencia práctica intercambia obras, autores y lectores” (p. 114). Es a través de su obra, de crítica sobre su obra y de documentos historiográficos como reconstruimos el marco, el medio ambiente y causas externas que vinculan a la literatura con las ciencias sociales. Rosario Castellanos es el reflejo vivo de México en su tiempo (1925-1974): en conflicto ontológico, entre ser tradicional o ser moderno, ser rural o ser urbano. México, al terminar la Revolución en su etapa armada, se encuentra en la encrucijada de seguir siendo rural o tomar el camino del progreso. El presidente Plutarco Elías Calles (1924-1928), a pesar de conflictos como el movimiento cristero, busca modernizar al país a través de una vida nacional institucionalizada. En cambio, cuando Lázaro Cárdenas llega al poder (1934-1940), con su política trata de retornar a la vida tradicional, fiel a sus costumbres más antiguas, a través de un estado justiciero con base en la igualdad social por medio de la reforma agraria y el apoyo a los obreros (Carpizo, 2002; Medina, 2003). El 25 de mayo de 1925, por caprichos del destino, nace en la Ciudad de México la primogénita de César Castellanos y Adriana Figueroa, ambos de Comitán, Chiapas. Él es un hacendado chiapaneco de costumbres porfiristas y raigambre colonial, explotador de P á g i n a | 67 indígenas, prepotente y arbitrario, dueño y amo de propiedades y almas, pues: “Toda mujer de ranchero se atiene a que su marido es el semental mayor de la finca” (Castellanos, 1988, p. 81). El nacimiento de Rosario Castellanos Figueroa fue una decepción para sus padres quienes deseaban un varón: él, porque su patrimonio algún día sería heredado por el hijo; ella, porque ser madre de un varón elevaba su importancia ante el esposo y la sociedad. Es el hijo quien acapara la atención de los padres, por eso, cuando Zoraida, protagonista en Balún Canán, ve peligrar al orgullo de su maternidad, el hijo menor y varón, reclama a Dios: “- Si Dios quiere cebarse en mis hijos… ¡Pero no en el varón! ¡No en el varón! - ¡Zoraida!” (p. 250). Palabras expresadas en una narración ficticia, con una gran carga de dolor para la escritora al saberse una hija no deseada ni por el padre, por ser mujer, ni por la madre, por ser mujer. Ambos deseaban un varón, motivo para rechazar afectivamente a quien nació con el pecado de serlo. Rosario Castellanos siempre resintió la actitud de sus padres y, no sólo eso, sino que también afectó de manera negativa sus relaciones afectivas. En palabras propias acerca de su nacimiento, señala: Pues en mi caso particular mi primera aparición en el mundo fue más bien decepcionante para los espectadores, lo cual, como era de esperarse, me produjo una frustración. Por lo pronto, yo no era un niño (que es lo que llena de regocijo a las familias), sino una niña. Roja y berreante en los días iniciales, pataleadora y sonriente en los que siguieron, no alcanzaba yo a justificar mi existencia ya no digamos con alguna virtud como la belleza o la gracia, pero ni siquiera con el parecido a algún antepasado de esos que, como dejan herencia, son siempre recordados entre suspiros (Castellanos, 1974, p. 220). La muerte de su hermano menor, Benjamín, y los recuerdos frescos de su infancia en Comitán, la llevan a escribir: “A la novela llegué recordando sucesos de mi infancia. Así, casi sin darme cuenta, di principio a Balún Canán: sin una idea general del conjunto, dejándome llevar por el fluir de los recuerdos. Después, los sucesos se ordenaron alrededor de un mismo tema” (Carballo, 1986, p. 527). Balun Canán es una novela con elementos importantes sobre su vida, ya que conserva el nombre del padre –César– para el protagonista, quien refleja la personalidad paterna. Tanto en la ficción como en la realidad, el hermano menor fallece dejando a la familia sumida en el dolor porque, para sus padres, ella, por ser mujer, no tenía valor; por eso, la relegaron a un P á g i n a | 68 mundo casi incomunicado. En un ambiente rural de familia señorial-patriarcal, su propia madre la marginó al dedicar su existencia alrededor del padre, la figura masculina dominante y todopoderosa: La posición, función y valor relativos de los miembros de este entorno, tanto en el grupo familiar como en la sociedad, dependen de su relación respecto del pater familias. La jerarquía interna de este grupo es piramidal: el pater familias y sus valores –sociales, morales– se ubican en la punta, los trabajadores impagos –y sus propios valores− se ubican en la base (Luque, 2003, p. 24). La mujer por su color y origen tiene el lugar en la escala social que ocupe el marido, pero siempre como su sombra. La mujer blanca es de mayor valía que la de color, aunque ambas están subordinadas a la autoridad de los hombres, ya sea de su nivel o de niveles superiores. “La mujer blanca tiene un papel secundario respecto del pater familias, pero en cuanto ama y señora de la casa grande ejerce su poder en el ámbito doméstico, e incluso en todos los demás ámbitos en caso de viudez o herencia de patrimonio” (p. 24). Para el hacendado, tener mujeres entre las indias era lo común, según palabras del protagonista de Balún Canán: -¿Qué te extraña? Yo. Todos. Tengo hijos regados entre ellas. Les había hecho un favor. Las indias eran más codiciadas después. Podían casarse a su gusto. El indio siempre veía en la mujer la virtud que le había gustado al patrón. Y los hijos eran de los que se apegaban a la casa grande y de los que servían con fidelidad (Castellanos, 1988, p. 80). En Juicios Sumarios II, Rosario Castellanos (1984) habla sobre la inocencia de los niños, cuya pasividad es la condición para servir como víctima y dice: “El inocente es el campo de batalla en que se libra una lucha a muerte entre los principios del bien y el mal; es el lugar de menor resistencia al través del cual penetran en el mundo humano estos principios y se manifiestan. Es la parte más delgada del hilo: precisamente donde se rompe” (p. 183). Y ella es esa niña inocente con padres ausentes en presencia corporal. Un padre fuerte, distante, poseedor, que manda y detenta el poder, dañino para todos, sin afecto o amor para esposa o hija, pero inteligente, severo, rígido, trabajador, astuto, seguro de sí mismo y narcisista; una madre sometida, abnegada, llena de prejuicios raciales, sin afecto o amor para esposo o hija. Familia P á g i n a | 69 trinitaria sin afecto, sin comunicación. Tres almas solitarias, sin acercamiento afectivo entre ellos. Si en la madre no encuentra el modelo a seguir, “la figura paterna le da posibilidades de identificación. El hombre debe tener fuerza, entereza e imponer seguridad en situaciones adversas, dominando su cólera” (Franco y Leñero, 1989, p.53); y no sólo eso, sino que el padre le permite ocupar el lugar del hermano muerto y los medios intelectuales. Es una niña sin lugar en el tiempo porque no encuentra identificación con su familia dominante ni tampoco con los indios dominados. Le teme al padre por ser inalcanzable para ella y desconfía de la madre por su actitud de víctima, que acepta conscientemente. Pero esa vida no es duradera; la reforma agraria de Lázaro Cárdenas provoca la ruina de familias de hacendados en todo el país y la distribución de tierras en manos de gente sin recursos económicos, craso error del gobierno, pues tan sólo repartir las tierras no hace agricultores de provecho, sino es indispensable contar con los implementos necesarios para hacer fructificar la tierra. La familia de Rosario Castellanos tiene que emigrar a la Ciudad de México cuando ella contaba con 16 años. En México conoce a Dolores Castro, su compañera de estudios desde secundaria hasta la profesional y amiga suya de toda la vida. Rosario siempre tuvo presente la actitud de abnegación de su madre, rayando en la ignominia. Recuerda con repugnancia los últimos días de sus padres en 1948, tal como lo cita Gloria Vergara (2007) en Identidad y memoria en las poetas mexicanas del siglo XX: Mi madre murió de cáncer. Un cáncer dolorosísimo con una agonía horrenda, y la teníamos a base de morfina. Entonces, mi papá, cuando mi mamá estaba agonizando – con la morfina, que nada más salía de un estado de sopor, para inmediatamente recibir otra dosis–, mi papá tenía gripe. Entonces mi mamá se levantaba, completamente mareada, completamente mal, descalza, agarrándose de las paredes, porque no podía ni mantenerse, para llegar hasta el cuarto de mi papá y preguntarle a él cómo había amanecido él, porque era el Señor. Entonces mi papá se daba el lujo de darle la espalda y mirar hacia la pared, y de no contestarle. Cuando yo veía esto, yo a quien quería matar era a mi mamá, porque me parecía una abyección a tal punto, tan gratuita y tan innecesaria. Pero la cara de beatitud que ella ponía cuando comprobaba que él era ese monstruo… Regresaba a la cama… sonriendo. Era el orgasmo, ir y ver que el otro era capaz de llegar hasta eso… y perdonar. La que no pudo perdonar, fui yo. Perdonar a ella. Porque, además, a primera vista, la víctima era ella. Pero cuando uno va viendo toda la elaboración, la víctima era él. Lo habían obligado a convertirse en eso (p. 59). ¿Cómo quedar impávida ante las circunstancias de la vida con padres rechazadores por el sólo hecho de ser mujer y no un varón que colme sus expectativas? ¿Cómo escapar de la imagen de P á g i n a | 70 un padre todopoderoso convertido en un simple cordero y una madre que, por conveniencia social y económica, se envuelve en piel de sumisión para mudarse finalmente en victimaria? El dominador es dominado bajo la manipulación experta de la dominada; porque toda víctima de explotación busca un escape para vengar ese sometimiento. Experiencias que la marcaron como mujer y cuyos reflejos filtraron en lo insondable de su obra poética. En esa época de la vida de Rosario Castellanos, ya como estudiante universitaria, México se moderniza a pasos agigantados con el presidente Miguel Alemán (1946-1952). Grandes obras públicas que comunican a las diferentes regiones del país con red de carreteras, vías de ferrocarril, puertos aéreos; la infraestructura turística de Acapulco llega a nivel internacional; la Ciudad de México crece con grandes avenidas, construcción de multifamiliares, entubamiento de ríos, vías rápidas. Ella disfruta también de la nueva Ciudad Universitaria al sur de la ciudad. La influencia de la cultura norteamericana cambia con rapidez los gustos de los jóvenes, con su música, películas, libros, entre otros (Krauze, 1997; Agustín, 1992). Si Rosario Castellanos no tenía belleza, gracia o algún don especial femenino –como ella a sí misma se consideraba–, tenía algo superior: su inteligencia, capacidad humana usurpada por los hombres como facultad propia masculina. Por su admiración a las mentes brillantes, estudia licenciatura y maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado en 1950 con la tesis Sobre cultura femenina. El estudio profundo de los grandes filósofos de la humanidad con respecto a sus pensamientos sobre la mujer, le dan herramientas para fundamentar su tesis en cuanto a que la condición de la mujer es resultado de un proceso social y no tanto por predeterminación natural. Esto en contra de los filósofos que se expresan de manera peyorativa para cimentar la dominación masculina, como Erasmo de Rotterdam (1989) quien considera al varón destinado a gobernar el mundo y necesita de “una mujer, animal ciertamente estulto y necio, pero gracioso y placentero” (p. 41) para alegrar al hombre porque “la mujer será siempre mujer; es decir, estúpida, sea cual fuere el disfraz que adopta” (p. 42). O como Arthur Schopenhauer (1998): “El solo aspecto de la mujer revela que no está destinada ni a los grandes trabajos de la inteligencia ni a los grandes trabajos materiales. Paga su deuda a la vida, no con la acción, sino con el sufrimiento, los dolores del parto, los inquietos cuidados de la infancia; tiene que obedecer al hombre, ser una compañera pacienzuda que le serene” (p. 279). P á g i n a | 71 ¿Cómo no reaccionar en contra de tales conceptos si la naturaleza dotó a la mujer con las mismas facultades que al hombre en cuanto a inteligencia, voluntad y sensibilidad? Si los genios de la razón desprecian a la mujer ¿qué esperar del resto de los hombres? Con su ingenio particular, Rosario Castellanos argumenta su trabajo magistral, sobre el cual Elena Poniatowska, en el prólogo al libro Al pie de la letra de Rosario Castellanos (1982), escribe: “Es un trabajo justamente para negar la existencia discriminatoria de una cultura femenina. En ella se establece el punto de partida intelectual de la liberación de las mujeres de México” (pp. 7-8). Tres años después de presentar su tesis, en la presidencia de Adolfo Ruiz Cortínes, la mujer mexicana adquiere el derecho al voto. En Europa (Inglaterra y Francia, en especial) y en Estados Unidos, las mujeres luchan desde el siglo XIX para alcanzar el status de ciudadano por medio del sufragio y obtener la igualdad de derechos ante la ley; por tanto, el movimiento feminista se inicia con tintes políticos y poco a poco se modifican sus peticiones al compartir inquietudes con otros movimientos sociales, en búsqueda de la liberación femenina de las costumbres atávicas. Simone Weil, Simone de Beauvoir y Virginia Woolf coinciden con las ideas de Rosario Castellanos e influyen en su decisión de tomar la literatura como una profesión de mujer. Ella considera que “la literatura es también una actividad intelectual y por lo tanto opera con un instrumento muy delicado, muy preciso, al que cualquier conmoción desajusta y cualquier presión disloca: la inteligencia” (Castellanos, 1984, p. 193). De nuevo la inteligencia como un instrumento de la mujer para cambiar su destino; transformación que debe surgir de ella misma a través de la educación liberadora, pues el conocimiento da conciencia de sí y coadyuva a dejar la pasividad, la sumisión, la obediencia y la abnegación, considerada ésta por Rosario como una cualidad loca de la mujer mexicana. Critica a las mujeres que van a la universidad con el fin de obtener marido y después olvidan todo lo estudiado para dedicarse exclusivamente al hogar. Se rebela contra la sociedad que confina a la mujer en el ámbito de la soledad, no importa si es soltera, casada, madre, debido a las costumbres rígidas en donde el amor y la entrega se consideran pecado, porque la vida sexual la enfrenta a culpas y miedos transmitidos, de generación a generación, por las propias madres. La mujer es colocada en la sociedad como un objeto, con mucha paciencia y falta de imaginación, pues no requiere ésta para ser exhibida, si es rica, o para las tareas domésticas y la maternidad, si es pobre. Su obligación es cumplir con los requerimientos masculinos cuando P á g i n a | 72 él así lo necesite y ser receptora de las culpas por las acciones de su marido: si es infiel, ella es la culpable porque no lo supo retener o lo que no tiene en casa lo busca fuera, que al fin y al cabo la de los derechos es la casada y no las otras mujeres (Vergara, 2007). El mundo literario de Rosario Castellanos critica el prototipo como mujer que sufre cada mes “el desgarramiento de la naturaleza. Ella no habla con la dulzura de la madre realizada. Expresa otros sentimientos que pocas mujeres se atreven a mencionar en la poesía de aquellos momentos: el parto doloroso, la presencia del hijo que les exige primero el cuerpo, luego la comida, el espacio” (p. 64). En 1958, Rosario Castellanos se casa con el profesor de filosofía Ricardo Guerra. Es una experiencia matrimonial infortunada por las constantes infidelidades del marido con sus consecuentes celos. La maternidad también la deja extenuada por la pérdida de sus dos primeros hijos, aunque por ventura, su hijo Gabriel le da oportunidad de expresar todo su amor de madre, a su manera y a través de cartas, porque muchas veces estuvo alejada de él; sobre todo en temporadas cuando iba a Estados Unidos a impartir algunos cursos como catedrática en las universidades de Wisconsin, Indiana y Colorado. Son estas relaciones en donde se capta la actitud contradictoria de Rosario Castellanos como efecto del menoscabo recibido por parte de sus padres. Sus relaciones matrimoniales controvertidas se plasman también en su obra; es una experiencia reflejada con gran ingenio, profundidad e ironía en el cuento “Lección de cocina” (Castellanos, 1971) en donde se desprecia por sentirse inútil en una labor tan común para las amas de casa, como cocinar y sostener una relación cordial con su marido. En la poesía ironiza sobre su estado civil, expresando que la mujer debería “ser digna de mayores consideraciones si lleva el apellido de un marido que la respalda, cuando menos en apariencia” (Zamudio, 2006, p. 40). Las cartas enviadas al marido y a su hijo –102– revelan aspectos sobre su historia personal, los prejuicios de la época, la importancia de su oficio de escritora para dar sentido a su vida, su gran ternura hacia el hijo, a quien le escribía cuentos y decía: “Nadie, mi vida, nadie te quiere tanto como yo. De aquí, a darle la vuelta al mundo y luego a la luna y luego a Marte y luego al sol y de regreso hasta México. Nadie te quiere tanto, nadie, nadie” (Tapia, 2006, p. 68). En cambio, a Ricardo, a quien ama con pasión: “Le tolera muchas ofensas, entre otras saber de las amantes que tiene; sólo pide cierta prudencia: ‘En privado tú y yo seremos lo que quieras. Ya sabes que, intramuros, yo te soy incondicional como mujer, como socia, como P á g i n a | 73 auxiliar, como ama de casa. Como todo… excepto como mecanógrafa porque, caray, hay límites’” (p. 70). Límites que no puede soportar más y se divorcia en 1961. Estas vivencias personales son el transfondo de la mayoría de su obra literaria, como sujeto lírica en sus poesías, como narradora-protagonista en sus cuentos, reflexiva en sus ensayos. A Rosario Castellanos le interesan, en esencia, tres tópicos sobre la mujer: “La procreación, la maternidad, las normas de conducta a las que las mujeres deben someterse para ser aceptadas familiar y socialmente” (Prado, 2006, p. 100), con base en los tres prototipos de la mujer mexicana: la Virgen de Guadalupe, núcleo de la vida afectiva del mexicano por ser sustentadora de la vida; la Malinche, el lado negativo femenino pues encarna la sexualidad, lo irracional, lo oculto y pecaminoso; y Sor Juana, por su genialidad y sensibilidad en una época (siglo XVII), en donde muy pocas mujeres sabían leer y escribir. Para contrarrestar la intransigencia en cuanto a los valores morales de su tiempo, Rosario Castellanos usa la ironía para criticar el estereotipo de lo femenino, cuestionar a la tradición patriarcal y al discurso masculino impuesto como verdad sobre la nulidad de la mujer por su poco razonamiento, así como enjuiciar las costumbres. Por esta razón, ella da apertura a una forma diferente de escritura para las mujeres en México, es “irreverente, iconoclasta, lúdica, posmoderna, feminista, significa una nueva era en la escritura de las mexicanas y deja huella para que podamos estudiar su peregrinaje por el camino irónico y desestabilizador” (Guerrero, 2005, p. 40). Después de los sucesos del 2 de octubre de 1968, el gobierno autoritario se tambalea. Luis Echeverría toma el poder (1970-1976) y procura lavar sus culpas invitando a jóvenes y maestros para formar parte de su gabinete. A Rosario Castellanos le ofrece el puesto de Embajadora de México ante el gobierno de Israel en 1971. Su estancia en Tel Aviv es feliz y productiva, pues su hijo Gabriel comparte con ella esos momentos y continúa escribiendo. Sin embargo, “en sus ‘Notas autobiográficas’ retoma en varios artículos el tema de la maternidad y lo difícil para ella cumplirlo adecuadamente, pues no sabe cómo hacerlo y se oculta en el trabajo en las ocupaciones y funciones diplomáticas y llega tarde a casa pues no sabe contestar las preguntas de su hijo (de diez años), quien también se siente defraudado, abandonado y solo por tener una madre problema, evasiva e irritable” (Prado, 2006, pp. 103-104). Los problemas existenciales de Rosario Castellanos terminan el 7 de agosto de 1974. Al salir de bañarse, enciende una lámpara y se electrocuta, muriendo sola en la ambulancia P á g i n a | 74 camino al hospital. Tenía 49 años. Una de las hipótesis sobre su muerte en los medios de comunicación fue el suicidio; comentario considerado por Elena Poniatowska como un absurdo (Ahern, 1990, p. 141). Sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres – hoy Personas Ilustres– en la Ciudad de México. 3.2 Álbum de familia Las líneas que trazan la figura de la mujer casada se entretejen en la textualidad de la narración literaria, representación del mundo creado por la intención consciente de Rosario Castellanos como autora, a quien se dedica este capítulo por ser la escritora mexicana más representativa del siglo XX, tal como se señala en el inciso anterior sobre su vida y obra. El propósito de este trabajo es realizar el análisis hermenéutico sobre la narración “Lección de cocina”, que junto con los cuentos “Domingo”, “Cabecita blanca” y “Álbum de familia” forman el libro Álbum de familia (Castellanos, 1971). Los cuatro cuentos comparten las siguientes características: el tema es la mujer, la voz narrativa es femenina y la protagonista también es mujer; sin embargo, sólo se considera el primer cuento para configurar la imagen representada de la mujer en su vida matrimonial15. La narración literaria es esencialmente una ficción que “organiza la realidad para comunicarla y constituye la coherencia absoluta de ese mundo real, al que el receptor puede incorporarse asumiendo los principios organizativos configurados por el autor en su proceso de creación” (Gómez, 1994, p. 130). De acuerdo con Giardinelli (1998), la narración breve o cuento contiene una concepción del mundo, un micromundo, pues quien lo escribe tiene una perspectiva propia de la vida y a partir de ella expresa su pensamiento. Para Benedetti, citado en Munguía (2002, p. 22), el cuento corta de manera transversal la realidad y muestra un hecho o peripecia física, un estado espiritual o peripecia anímica o algo estático. Rosario Castellanos hace un corte transversal de la realidad para mostrarnos el mundo de la mujer dentro de su vida como casada en la narración motivo de este análisis, el cual se fundamenta en la teoría hermenéutica de Roman Ingarden, a partir del estrato de la materia fónica. Se pretende indagar en las formaciones lingüísticas del texto, hacia los valores __________ 15 Defino “vida matrimonial” como la vida entre un hombre y una mujer unidos mediante las formalidades legales. P á g i n a | 75 artísticos y estéticos que me faculten para interpretar el mundo ficticio y así, a través de él, comprender mejor la realidad de la mujer en nuestra sociedad mexicana; pues como dijo Juan Rulfo: “La literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad; recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación” (citado en Giardinelli, 1998, p. 42). En este capítulo, se consideran las características principales del estrato materia fónica, en cuanto a su esencia y función desempeñada para colaborar en la polifonía estética de la narración “Lección de cocina” y percibir su valor estético. Éste se obtiene por el contacto directo con la obra al momento de la lectura activa. Dice Ingarden (2005): Además, especialmente en las fases últimas de la experiencia, en la que las cualidades estéticamente pertinentes y los valores estéticos o los factores valiosos que en ellos se fundan ya han sido constituidos, la experiencia es una forma de contacto directo con estos valores, de la cual resulta la respuesta emocional al valor en el sujeto experimentador y que puede formar la base para un conocimiento del objeto estético constituido en la experiencia (p. 428). Estos valores estéticos son percibidos por un lector capaz para captar la estructura y las propiedades de la obra de arte literaria, pues en ella radican los valores artísticos como una de sus características específicas y, de esa manera, adquiere la categoría de objeto estético. “El valor surge sobre la base de un conjunto específico de cualidades valiosas y depende entre otras cosas de ese conjunto tanto en cuanto el grado de su valor como en cuanto a su tipo” (Ingarden, 1976, p. 82). Los objetos estéticos pueden presentar diversas cualidades estéticamente valiosas, las cuales se caracterizan por llegar directamente a la percepción y no mediante el raciocinio, porque se presentan en la experiencia de la lectura. Cada vez que se lee una obra, se da una concretización, de acuerdo con el concepto de Ingarden, y esta concretización varía dependiendo del lector, o un lector en el momento de diferentes lecturas de una misma obra. Sin embargo, la obra de arte como tal no se modifica. De acuerdo con Ingarden (1976): El valor estético, concretado sobre la base de una obra de arte determinada, no es otra cosa que una determinación de calidad particular caracterizada por una selección de cualidades estéticamente valiosas interoperantes que se manifiestan sobre la base del P á g i n a | 76 esqueleto estéticamente neutro de la obra de arte reconstruida por un observador competente (p. 97). Para determinar las cualidades estéticamente valiosas en la reconstrucción de “Lección de cocina” de Rosario Castellanos desde el estrato fónico, se sostiene en las experiencias preestética y estética, así como en el conocimiento reflexivo. En el estrato fónico se aprecian cualidades manifestantes −como el tono− expresando los estados psíquicos de la protagonista/narradora en un momento dado: sorpresa, duda, admiración, enojo, ironía, decepción, alegría, etcétera. Asimismo, la materia fónica potencializa cualidades emocionales debido al enlace entre el sentido y el sonido verbal y su influencia. Para Ingarden (1998): “La manera en que se lee un poema en voz alta puede influir en la aparición de estas cualidades emocionales, debido a que la materia fónica concreta puede modificarse en una u otra manera. Además, el humor en que el oyente se halla puede obstaculizar o promover el ‘llegar a aparecer’ de estas cualidades” (p. 72. De estas cualidades manifestantes en el estrato de materia fónica, el tono es el hilo conductor de la interpretación sobre el texto “Lección de cocina”. A través de la voz de la narradora, se siguen las líneas que configuran la imagen de la mujer casada. 3.2.1 “Lección de cocina” Para contar una historia, se requieren tres pasos en la imaginación, según Juan Rulfo: crear al personaje, al ambiente en donde se moverá y cómo va a hablar o expresarse ese personaje para darle forma (Giardinelli, 1998, p. 43). El título “Lección de cocina”, en Álbum de familia (Castellanos, 1971), indica que la historia se sitúa precisamente en una cocina en donde se dará una lección ¿de cocina?, ¿de vida? Al final de este análisis hermenéutico completaremos el sentido de este título, si es literal o simbólico, de acuerdo con el contenido de la historia. Para el análisis, la narración se ha dividido en escenas. Éstas señalan una estructura en dos planos diferentes: uno en tiempo y espacio de la narración –en la cocina− y el otro en un tiempo y espacio mental –retrospectivo y prospectivo– utilizando la estrategia del símil para enlazarlos. Julián Marías (citado en Moreiro, 1996) considera necesaria a la literatura porque está inmersa en el ámbito interior, alejado de nuestra atención: P á g i n a | 77 Las personas tal vez consistimos, en suma, tanto en lo que somos como en lo que no hemos sido, tanto en lo comprobable y cuantificable y recordable como en lo más incierto, indeciso y difuminado; quizá estamos hechos en igual medida de lo que fue y de lo que pudo ser. Y me atrevo a pensar que es precisamente la ficción la que nos cuenta eso, o mejor dicho, la que nos sirve de recordatorio de esa dimensión que solemos dejar de lado a la hora de relatarnos y explicarnos a nosotros mismos (p. 16). Toda ficción tiene una voz, organizadora de ese cosmos creado o demiurgo narrativo. Es la guía que, en cierto modo, nos relata y explica a los lectores sobre esa dimensión separada de la realidad del mundo cotidiano. A través del discurso, esa voz “integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de la misma acción” (Bremond, citado en Beristain, 1990, p. 22): es la narradora, intermediaria entre el autor y el texto mismo. En “Lección de cocina”, la narradora habla en primera persona. Es, al mismo tiempo, la protagonista quien relata su primera experiencia como cocinera al comienzo de su vida como mujer casada, que se entrelaza en sus recuerdos con el rito de iniciación conyugal, desde su boda y luna de miel. Es un entrecruzamiento de momentos, quizá espejo para muchas mujeres casadas, no sólo en México sino también en otros países. La cocina es el centro del hogar porque ahí se prepara el alimento para la familia y es lugar de convivencia; irradia calor hacia el resto de la casa. “En el proverbio alemán la mujer es sinónimo de Küche, Kinder, Kirche” (Castellanos, 1971, p. 7), en español se traduce como cocina, maternidad y templo. Esto es, en la mujer confluye la preparación del alimento para la familia (cocina), la producción del alimento para los bebés (maternidad) y el alimento espiritual (templo). Con este proverbio alemán, la narradora afirma la preponderancia de la cocina, el lugar más propio de la mujer, templo de la mujer desde siempre; por eso, al entrar a su cocina que “resplandece de blancura” (p. 7), la protagonista teme ensuciarla si la usa. Es tan agradable y limpia, digna de ser admirada y evocada en una poesía para exaltar su belleza, mas no en una labor tan trivial. Pero la pulcritud de su cocina no puede compararse con la de los sanatorios en donde se desborda y lastima los sentidos, quizá sea por “la presencia oculta de la enfermedad y de la muerte” (p. 7). La narradora, en tono sensible, hace un retrato o topografía de la cocina, como si fuera un paisaje; pero, ¿por qué la contrasta con un sanatorio?, quizá por experiencias anteriores de seres queridos enfermos o hasta muertos en un hospital, que aún le P á g i n a | 78 producen escalofríos. Después de estas reflexiones de mujer culta, entendida en proverbios alemanes, con capacidad para admirar a la cocina como panorama de la naturaleza, siente duda de si realmente es el lugar apropiado para ella. Combinaciones de sonidos suaves y fuertes –resplandece/blancura; similicadencia para imprimir ritmo –contemplarla-describirlaevocarla–; sinonimia –nitidez/pulcritud–; enumeraciones e interrogaciones; y el mismo ritmo en el proverbio alemán Küche, Kinder, Kirch, son formaciones fonéticas que contribuyen a la multiplicidad de concretizaciones de la obra. Damos por sentado que el autor encuentra una multiplicidad de sonidos verbales en la lengua viva en que escribe su obra […] Por medio de una selección apropiada y una ordenación, el autor intencionalmente incorpora estos sonidos verbales en la obra durante su creación, ya en el modo de una simple representación oral […], ya por fijarlos por escrito, donde de nuevo es necesario dar por sentada una relación intersubjetiva establecida entre los signos verbales escritos y los sonidos verbales correspondientes (Ingarden, 1998, p. 426). Una mujer culta ¿debería ocuparse de las labores culinarias?, porque ella, siendo mujer, se siente fuera de lugar en el preciso lugar exclusivo para la mujer. La prolepsis o anticipación es la estrategia para prevenir objeciones a la justificación por su ignorancia: estuvo extraviada con otras actividades como profesionista, académica, mujer de sociedad y no tenía tiempo para aprender cocina. Ahora, debe olvidar esas actividades y aprender las idóneas a toda ama de casa, como proyección de la situación real de las mujeres que ingresaron a la vida productiva y académica a mediados del siglo XX. El tono irónico en combinación con la interrogación impera en la siguiente escena. Si ya es ama de casa, entonces debe saber elegir el menú del día. ¿En dónde se aprende eso? Quizá la sociedad tenga la obligación de ayudarla porque ella no lo sabe y nunca lo ha sabido. Pero, ¿cuál es el problema si es una mujer académica y en toda casa de una mujer académica debe haber todo tipo de libros? Comienza a preguntar a los libros de cocina, comprados para los momentos de urgencia, y lo único que encuentra son contradicciones, paradojas y menús absurdos, sin lograr descifrarlos por desconocimiento de los ingredientes requeridos. Las contradicciones de los recetarios: “la esbeltez y la gula, el aspecto vistoso y la economía, la celeridad y la suculencia” (Castellanos, 1971, p. 7) y todas las combinaciones infinitas: “la esbeltez y la economía, la celeridad y el aspecto vistoso, la suculencia y…” (p. 7) son aspectos P á g i n a | 79 contradictorios en los libros de cocina y, por consecuencia, inútiles. ¿Cómo puede una cocinera compaginar esas contradicciones como preparar un menú atractivo y vistoso con pocos recursos económicos, o tener prisa y cocinar algo complicado? Menús como “La cena de Don Quijote, Pajaritos de centro de cara, Bigos a la rumana” (p. 8) provocan la fina ironía y predilección manifiesta por la literatura. Dice sobre el primer menú: “Muy literario pero muy insatisfactorio. Porque don Quijote no tenía fama de gourmet sino de despistado. Aunque un análisis más a fondo del texto nos revela, etc., etc., etc. Uf. Ha corrido más tinta en torno a esa figura que agua debajo de los puentes” (p. 8). Con la hipérbole final, la narradora dirige nuestra atención hacia don Quijote. Sí, ha corrido tanta tinta alrededor de él, pero ella también escribe sobre el mayor personaje literario en habla hispana. Para él no era primordial la alimentación del cuerpo sino la de sus ideas y anhelos de caballero “enderezador de entuertos”. Sin embargo, estos aspectos apuntan hacia las características de la narradora como una persona preparada, con preferencia a la literatura y quizá, al igual que don Quijote, despistada y sin mucho interés por la comida; pues don Quijote olvidaba comer por la lectura “se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro [sic] de manera que vino a perder el juicio” (Cervantes, 2004, pp. 29-30). Tal como el Hidalgo de la Mancha hablaba con los seres inanimados, ella dialoga con los libros, regaña al recetario y le habla de “usted” y de “experimentada ama de casa” (Castellanos, 1971, p. 7) que no tiene consideración por las mujeres ignorantes para cocinar; pues cocinar es una labor manual y ella es intelectual, semejanza con don Quijote quien rechaza lo manual por su alcurnia de hidalgo. La voz narrativa muestra diversos tonos: de sorpresa, a través de la sujeción o pregunta porque no entiende y luego se responde; de enojo, ante los títulos extraños usando el si condicional: si yo supiera…, si tuviera usted…; de regaño a través del apóstrofe, porque en los recetarios dan por hecho que todas las mujeres saben cocinar: “pero parten del supuesto de que todas estamos en el ajo y se limitan a enunciar”(p. 8); y el tono de decepción, al declararse incompetente en esa labor, pues nunca había sido su actividad.: “Pueden observar ustedes los síntomas: me planto, hecha una imbécil, dentro de una cocina impecable […] que seré despojada vergonzosa pero justicieramente” (p. 8). Usa la negación: no, no, ni, ni, ninguna, jamás y el tono declarativo, como si estuviera acusada de algún delito no cometido. Sin embargo, su falta es sentirse fuera de lugar, invasora de un lugar bello, limpio; disfrazada de P á g i n a | 80 ama de casa, de cocinera y teme ser arrojada por intrusa en cualquier momento. Ella misma se regaña por hacer el ridículo, llegando al punto de frustración: “Jamás he entendido nada de nada. Pueden ustedes observar los síntomas: me planto, hecha una imbécil dentro de una cocina impecable y neutra, con el delantal que usurpo para hacer un simulacro de eficiencia y del que seré despojada vergonzosa pero justicieramente” (p. 8). En estos momentos considera a la cocina impecable y neutra en donde ella está de más; por eso, asegura su despido de ahí en cualquier instante y por cualquier motivo. Es esa sensación de no pertenencia, de usar una máscara que caerá tarde o temprano; sensación debidamente intencional por parte de la autora a través de la materia fónica. Al usar las formaciones fonéticas (quizá algunas nuevamente creadas), empezando con los sonidos verbales, el autor determina, por medio de una intención fija, que precisamente aquellas formaciones fonéticas y no otras pertenecen a la obra dada. Esta intención, de hecho las convierte en un componente intencional de la obra literaria como cualquier otro. Al mismo tiempo, las convierte en portadores externos de los sentidos verbales que son actualizados en relación con ellas (Ingarden, 1998, p. 427). La realidad no espera y si hay que cocinar es necesario iniciar con los ingredientes. El primer paquete sacado del refrigerador es de carne, algo muy fácil de preparar y sin mayor ciencia ni experiencia. ¿Por qué sacó carne y no pollo, pescado o verduras? En su inexperiencia cualquier paquete da lo mismo, el problema es esperar su deshielo para saber qué hacer con ella, aunque está segura de desconocer el siguiente paso y menos al verla en esa apariencia rígida, tan poco apetecible. La introducción del elemento “carne” es primordial; es el término visible de esta narración metafórica, otorgándole el valor artístico y, por consiguiente, estético. La carne, objeto físico con un sentido óntico de realidad, al connotar sexualidad, se convierte en metáfora. Dice Ricoeur (2006): Una metáfora es una creación instantánea, una innovación semántica que no tiene reconocimiento en el lenguaje ya establecido, y que sólo existe debido a la atribución de un predicado inusual o inesperado. La metáfora, por lo tanto, es más la resolución de un enigma que una simple asociación basada en la semejanza; está constituida por la resolución de una disonancia semántica (p. 65). P á g i n a | 81 La carne descongelada, roja y sangrante le rememora su luna de miel en Acapulco. Recuerdos nada placenteros por el sufrimiento de las quemaduras en su espalda “después de las orgiásticas asoleadas en las playas de Acapulco” (Castellanos, 1971, p. 9) y por el rito de iniciación como mujer durante el cual al hombre no le interesa saber lo que ella siente o deja de sentir, sufre o deja de sufrir, porque gemir por placer es un mito: Pero yo, abnegada mujercita mexicana que nació como la paloma para el nido, sonreía a semejanza de Cuauhtémoc en el suplicio cuando dijo “mi lecho no es de rosas y se volvió a callar”. Boca arriba soportaba no sólo mi propio peso sino el de él encima del mío. La postura clásica para hacer el amor. Y gemía, de desgarramiento, de placer. El gemido clásico. Mitos, mitos (p. 9). La primera experiencia en la relación sexual fue traumática, similar a la tortura sufrida por Cuauhtémoc a manos de los conquistadores; pero ni quejarse, porque la mujer debe soportar cualquier tipo de sufrimiento y, de manera pasiva, dejar hacer a su hombre con abnegación. En palabras de fray Luis de León (1985): “El amor que hay entre dos, mujer y marido, es el más estrecho, como es notorio, porque le principia la naturaleza y le acrecienta la gracia, y le enciende la costumbre, y le enlazan estrechísimamente otras muchas obligaciones” (p. 68): cuidar su casa al igual que la paloma a su nido, pues “la buena mujer, cuanto para de sus puertas adentro ha de ser presta y ligera, tanto para fuera de ellas ha de tener por coja y torpe” (p. 67). Por eso, en un tono irónico, la narradora-protagonista continúa relatando su noche de bodas; mientras las quemaduras descansan cuando él se queda dormido, reflexiona sobre el atuendo tradicional para esa noche: un camisón blanco de aparente encaje (es de nylon), con adornos que aseguran una figura femenina atractiva −claro, oculta en la oscuridad− y lo efímero de su simbolismo virginal: “La albura de mis ropas, deliberada, reiterativa, impúdicamente simbólica, quedaba abolida transitoriamente. Algún instante quizá alcanzó a consumar su significado bajo la luz y bajo la mirada de esos ojos que ahora están vencidos por la fatiga” (Castellanos, 1971, p. 10). La noche de bodas es dolorosa para ella al perder la virginidad, pero de satisfacción para el hombre, porque en la tradición mexicana el hombre no llega virgen al matrimonio; es más, su machismo no le permite ser infiel a esa tradición y, por consiguiente, después de consumar el acto se evade hacia el mundo de los sueños, olvidándose de la mujer. En ese momento se siente menospreciada y toma conciencia de que la soledad será su compañera en P á g i n a | 82 la relación, lo cual le provoca un conflicto existencial: si en el acto primario de fusión física y espiritual en una pareja enamorada de recién casados no hay consideración ni interés por la otra persona, ¿qué le espera en el futuro? Pero es mentira. Yo no soy el sueño que sueña, que sueña, que sueña; yo no soy el reflejo de una imagen en un cristal; a mí no me aniquila la cerrazón de una conciencia o de toda conciencia posible. Yo continúo viviendo con una vida densa, viscosa, turbia, aunque el que está a mi lado y el remoto, me ignoren, me olviden, me pospongan, me abandonen, me desamen. Yo también soy una conciencia que puede clausurarse, desamparar a otro y exponerlo al aniquilamiento. Yo… (p. 10) Trata de convencerse de que su existencia es real y no un sueño o ente de ficción o posee valor por el otro, ya sea que éste esté presente o ausente. Duda de ser un personaje de ficción dentro de la ficción, o un personaje real dentro de la ficción. Roman Ingarden (1998), en su teoría, habla del momento de posición existencial del personaje en el sentido de que, además de caracterizar a un ente cuya existencia óntica es de la vida real (una mujer), ocupa una posición de realidad ficcional, creada por los contenidos de sentido en el cuento analizado, esto nos lleva a relacionar lo literario con el mundo extra-literario. La carne es el elemento que ancla a la voz de la narradora en el presente de la narración. A través de una prosopopeya, “bajo la rociadura de la sal, ha acallado el escándalo de su rojez y ahora me resulta más tolerable, más familiar” (Castellanos, 1971, p. 10). ¿Sólo habla de la carne por cocinar o de su propio organismo cuya normalidad ha retornado después de la luna de miel y ahora le resulta tolerable? He aquí el puente de unión analógico entre los términos –carne y cuerpo– y a dos tiempos y espacios –el presente de la narración en la cocina y el retrospectivo en Acapulco. Ella es una mujer de razón, acostumbrada a reflexionar. Por eso, realiza una introspección para localizar el origen de su futuro fracaso matrimonial. En primer lugar, dice: “No nacimos juntos. Nuestro encuentro se debió a un azar ¿feliz? Es demasiado pronto aún para afirmarlo” (p. 10). Si fuera feliz lo declararía sin mayores ambages, pero distingue su equivocación porque en su discurso no menciona la palabra amor. No fue un amor a primera vista, ni siquiera recuerda exactamente en donde se conocieron: pudo ser en una exposición, en el tranvía, en una conferencia, en el cine-club, en el zoológico. Fue un encuentro casual, en P á g i n a | 83 donde coincidieron intereses y buenas intenciones, cuyo efecto fue la proposición de matrimonio. Hace un año yo no tenía la menor idea de su existencia y ahora reposo junto a él con los muslos entrelazados, húmedos de sudor y de semen. Podría levantarme sin despertarlo, ir descalza hasta la regadera. ¿Purificarme? No tengo asco. Prefiero creer que lo que me une a él es algo tan fácil de borrar como una secreción y no tan terrible como un sacramento (p. 11). Tono afirmativo de gran peso: su matrimonio no está basado en el amor, el sexo es un mero contacto corporal que se purifica con la regadera, pero el acto sacramental implica un compromiso de vida ante Dios y ella vislumbra desunión. No tiene asco por el acto sexual, pero tampoco tiene satisfacción o felicidad y por eso comienza a sentir añoranza por su soltería, de la cual el insomnio es lo único perdurable. La carne necesita condimentarse aunque adquiera apariencia de vejez. Lo mismo pasa con la autenticidad perdida al casarse. “Porque perdí mi antiguo nombre y aún no me acostumbro al nuevo, que tampoco es mío” (p. 11). Es difícil la pérdida del nombre de soltera16, y más acostumbrarse al nuevo cuando hay una resistencia mental para aceptar que se pertenece a alguien: se tiene un dueño a partir de ese sacramento y de esa unión sexual. Reconoce la transformación en ella: “es verdad que en el contacto o colisión con él he sufrido una metamorfosis profunda: no sabía y sé, no sentía y siento, no era y soy” (p. 12). Habla de un contacto o colisión, no fusión por amor; de un choque entre dos fuerzas, no de armonía entre dos almas. Sí, la conversión fue profunda porque no sabía lo que era formar parte de otro y ahora lo sabe, aunque tiene conciencia de que él no es tan parte de ella; nunca había sentido la entrega sexual y ahora lo experimenta como tortura, algo doloroso; antes no era la señora “de” que le brinda dignidad social y ahora lo porta. La carne debe reposar para adaptarse a la temperatura ambiente y ella necesita serenidad para acostumbrarse a la nueva vida. No supo calcular la cantidad de carne para dos _______ 16 Costumbre inveterada como resultado de las condiciones de la mujer bajo el dominio de los hombres, ya que no existe precepto legal en México que obligue a la mujer a portar el apellido del marido, usar el “de…”; sin embargo, existen muchas mujeres en la actualidad que lo llevan por status social. Ni siquiera en el Acta de matrimonio aparece el cambio de nombre, pues la mujer sigue conservando el nombre de nacimiento. P á g i n a | 84 personas y compró un pedazo excesivo, pues ella por pereza no es carnívora y él por estética tampoco lo es. No calculó los riesgos de casarse sin gustar mucho del sexo ni que él gustara tanto de lo estético. El futuro no es promisorio y su tono un tanto pesimista. Es un paso en falso de todos modos. No se inicia una vida conyugal de manera tan sórdida. Me temo que no se inicie tampoco con un platillo tan anodino como la carne asada” (p. 12). La narradora cambia de interlocutor, ya no es ella misma sino ahora se manifiesta en segunda persona dialogando con el marido ausente. Le agradece por haberse casado con ella, por sacarla de su vida rutinaria como soltera para enjaularla en la rutina como casada, “que, según todos los propósitos y las posibilidades, ha de ser fecunda” (p. 12); por darle la oportunidad de casarse por la iglesia vestida de blanco. Su tono es irónico: ella esperaba un cambio de vida más alegre, sin rutina, con grandes posibilidades de felicidad, pero nada de eso ha obtenido. Quizá con el tiempo. Un tono de desesperación en la voz de la narradora al preguntar el tiempo necesario para estar lista la carne, porque los manuales insisten en que es poco el requerido; sin embargo, el tiempo es muy relativo y quizá cinco, diez o quince minutos sean muchos para algún propósito o muy pocos para otro. Le molesta la presunción de los recetarios: “Me supone una intuición que, según mi sexo, debo poseer pero que no poseo, un sentido sin el que nací que me permitiría advertir el momento preciso en que la carne está a punto” (p. 13). Intuición que culturalmente se considera peculiar en la mujer, pero hay hombres con facilidad para la cocina y no por eso pierden su masculinidad. Además, la práctica también suministra conocimiento; claro que echando a perder se aprende a preparar ricos guisados o postres. En el caso de la narradora-protagonista, presenta varios óbices para cocinar: es intelectual, nunca aprendió actividades de ama de casa, no ha tenido la necesidad de hacerlo y es una persona con poco apetito. Por otro lado, esta intuición puede significar entendimiento para el amor, carente en ella. La voz vuelve a dirigirse al marido con tono de reclamo; nunca le agradeció por entregarle su virginidad y, si lo hizo, fue un tanto pedante y solemne, ofendiéndola: “Cuando la descubriste yo me sentí como el último dinosaurio en un planeta del que la especie había desaparecido. Ansiaba justificarme, explicar que si llegué hasta ti intacta no fue por virtud ni por orgullo ni por fealdad sino por apego a un estilo. No soy barroca. La pequeña imperfección en la perla me es insoportable” (p. 13). P á g i n a | 85 La metáfora de la última oración sintetiza el tono de vergüenza de la narradora por llegar virgen al altar. Se mortifica pensando que su marido crea que nadie más se interesó en ella por fea o por orgullosa o por virtuosa. La causa es su temperamento acorde con el arte neoclásico y no con el barroco17. El primero es rígido, estructurado, culto, racional; el segundo, exagerado en los adornos con profusión de líneas curvas en un sentido pasional. Ella es neoclásica, por eso en el amor no puede ser espontánea: le falta ritmo, soltura, pasión. “Yo carezco de la soltura del que rema, del que juega al tenis, del que se desliza bailando. No practico ningún deporte. Cumplo un rito y el ademán de entrega se me petrifica en un gesto estatuario” (p. 13). El tono de duda retorna en la voz de la narradora imaginando preguntarle al marido si él la prefiere con mayor fluidez en el sexo; considera que para la mujer, hacer el amor es un rito y una obligación. Por tradición, la mujer debe ser pasiva, receptiva; en cambio, el hombre puede ser mujeriego y no hay problema. Es más, ella, como toda mujer abnegada, no pondrá trabas para sus aventuras debido a su temperamento quieto y resignado. Las relaciones sexuales le son molestas, pues siente el cuerpo de él como una lápida llena de historias ignorante de con quién hace el amor: “Gimes inarticuladamente y quisiera susurrarte al oído mi nombre para que recuerdes quién es a la que posee” (p. 14). La duda existencial se nota en su tono, tratando de reafirmarse: “Soy yo. ¿Pero quién soy yo? Tu esposa, claro. Y ese título basta para distinguirme de los recuerdos del pasado, de los proyectos para el porvenir. Llevo una marca de propiedad y no obstante me miras con desconfianza” (p. 14). Estas líneas revelan valores del contexto extra-literario al tomar en cuenta que la esposa, en la tradición mexicana, es quien tiene, por ley, todos los derechos. Las mismas mujeres transmiten la idea de que el hombre puede tener otras relaciones, sin mayor problema, mientras ellas son quienes portan el título de “señora de…” Volviendo al cuento de análisis, podemos ver el tono irónico de la protagonista al comparar el pedazo de carne que cocina con la de los mamuts prehistóricos, porque está muy dura y consistente. En la Embajada exhibieron un documental sobre los mamuts que no le sirvió, pues no mencionaron el tiempo necesario para convertirse en alimento. ¿Cuánto tiempo tiene ella para lograr que él se le acerque? ¿Años, meses, horas? Usa un tono poético sobre ______ 17 Barroco en portugués significa perla irregular, entre otras acepciones (Real Academia Española, 2001, p. 295). P á g i n a | 86 aves (la alondra y el ruiseñor), una referencia a Romeo y Julieta para establecer la enorme distancia entre esa pareja literaria y la de ella con su marido, en donde no hay poesía ni amor de tragedia, sino una relación fría y ordinaria. En lugar de trinos de ave, hay un despertador anunciando el amanecer: “Y tú no bajarás al día por la escala de mis trenzas sino por los pasos de una querella minuciosa: se te ha desprendido un botón del saco, el pan está quemado, el café frío” (p. 15). El tono de decepción y de enojo impera en la siguiente escena. La protagonista se queja de las responsabilidades por cumplir, sin pago alguno: “He de mantener la casa impecable, la ropa lista, el ritmo de la alimentación infalible. Pero no se me paga ningún sueldo, no se me concede un día libre a la semana, no puedo cambiar de amo” (p. 15). Además, trabaja fuera del hogar para el sostenimiento, en donde el jefe exige, los compañeros conspiran y los subordinados odian. Aparte de estas dos jornadas, las actividades se multiplican: es dama de sociedad para atender a los amigos del marido con comidas y cenas, ir a reuniones, a la ópera; estar atractiva controlando su peso y su cutis, vistiendo a la moda, estar al tanto de los chismes y desvelarse; correr el riesgo mensual de la maternidad y padecer las infidelidades del marido, aparentando no notarlas a pesar de percibir perfumes desconocidos en sus camisas y pañuelos. Ella no encuentra sentido a estos afanes, si finalmente en las noches está sola porque el marido inventa justificaciones para alejarse. Sin compañía, prepara una bebida fuerte y lee una novela policiaca como si estuviera enferma. Un tono de frustración la invade. La escena anterior proyecta valores extra-literarios sobre una mujer de clase media, profesionista. Además de las actividades propias del hogar, tiene un trabajo con un puesto de nivel medio, un jefe exigente, compañeros y también subordinados. Esto le da una buena posición social y económica para ofrecer comidas y cenas a los amigos de su marido, ir al teatro, actualizar su guardarropa, cuidar su cutis, controlar su peso y leer novelas mientras toma una bebida fuerte, esperando al esposo que regresa de sus aventuras amorosas. La protagonista se pregunta si es momento de prender la estufa. Consulta con el manual; éste indica untar con poca grasa y a fuego lento, para evitar que se pegue la carne. Con tono de regaño, se dice: “Eso se me ocurre hasta a mí, no había necesidad de gastar en esas recomendaciones las páginas de un libro. Y yo, soy muy torpe. Ahora se llama torpeza antes se llamaba inocencia y te encantaba” (p. 16). Este enojo no es por su torpeza como cocinera, sino por su ignorancia en el tema sexual. De jovencita trataba de enterarse con P á g i n a | 87 lecturas a escondidas, pero la sola vergüenza y el temor le nublaban la vista y la mente, provocándole náuseas. Es una situación proyectada en el texto, a partir del tono previsto desde la materia fónica, sobre las costumbres vigentes en la época de Rosario Castellanos, cuando aún era normal considerar un tabú al tema sexual; los padres evadían hablar al respecto con sus hijos y, todavía menos, con las hijas. Las nociones sobre el particular llegaban vía amistades de manera tergiversada, con una carga de sentido pecaminoso. Regresando al cuento, mientras la protagonista reflexiona sobre esta culpa de juventud, así considerada por ella, el aceite empieza a brincar y se regaña: Se me pasó la mano, manirrota, y ahora chisporrotea y salta y me quema. Así voy a quemarme yo en los apretados infiernos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero, niñita, tú no eres la única. Todas tus compañeras de colegio hacen lo mismo, o cosas peores, se acusan en el confesionario, cumplen la penitencia, las perdonan y reinciden (p. 16). A través del ritmo de la primera oración con las palabras mano-manirrota-chisporrotea y saltaquema, en combinación con la segunda oración, se manifiesta un tono religioso en el símil de quemarse en los infiernos y de la oración del “Yo pecador”. Reconoce ser culpable, pero en los “apretados” infiernos también irán sus compañeras del colegio quienes, a pesar de la educación recibida en colegio de monjas, sienten curiosidad por el sexo, pecado capital por sólo mencionarlo. Esta situación guarda una referencia a la tradición enraizada en la sociedad mexicana desde el mundo novohispano, especialmente en el siglo XVII (que perduró hasta la segunda mitad del siglo XX), cuando se da el mayor auge de mestizaje y el sistema virreinal protege la transmisión de la cultura hispánica a través de la mujer criolla con el ejemplo de sus buenos modales y fe católica a sus hijos: “Por eso, su vida y en especial su vida sexual, se cuida bajo la mira de una lupa para proteger el honor propio y el familiar. La virginidad es el eje medular de esta honorabilidad pues la pureza de sangre es apreciada e indispensable para continuar en las capas privilegiadas de la sociedad” (Mendoza, 2004, p. 61). El tono de vergüenza de la protagonista no es por su inocencia, sino por no ejercer una vida sexual activa, de creatividad o “desfallecimientos sublimes, transportes como se les llama en Las mil y una noches, récords” (Castellanos, 1971, p. 16), como esperarían sus compañeritas si las siguiera frecuentando. Sin embargo, el marido debe compartir la responsabilidad por su falta de interés en ella. P á g i n a | 88 Al dejar caer la carne en la plancha, hace ruido y la protagonista se asusta, hasta que el trozo queda en silencio. De igual manera, ella espera una mejoría en su matrimonio cuando se conozcan más, descubran sus secretos, se complazcan mutuamente: “Y un día tú y yo seremos una pareja de amantes perfectos y entonces, en la mitad de un abrazo, nos desvaneceremos y aparecerá en la pantalla la palabra ‘fin’” (p. 17). Un tono de esperanza porque está consciente de la disfunción entre ella y el marido. Cada uno está en su propio mundo sin un eslabón que los una, por eso se imagina dentro de un cuento de hadas en donde la pareja se casa, vive muy feliz y es el fin de la historia. La carne la hace retornar del mundo imaginario a su actividad culinaria, notando gratamente un encogimiento; quizá, tome la medida apropiada para el apetito de ambos. Quizá encuentren la armonía en su relación. Si la realidad, dentro de la narración, no cumple con las expectativas, la fantasía se activa en la protagonista. Ya no quiere estar en su rol, sino en uno diferente. “¿Bruja blanca en una aldea salvaje? No, hoy no me siento inclinada ni al heroísmo ni al peligro” (p. 17). Ser la buena de la película implica sacrificarse, hacer heroísmos o estar en peligro y eso llega a cansar; por lo tanto, sueña con vivir en una gran metrópoli como Nueva York, París o Londres; ser una mujer famosa, rica, independiente, sola, con aventuras amorosas ocasionales mientras lo desee. Estar casada no la satisface. Las actividades del hogar cortan la fantasía de la protagonista. La carne vuelve a llamar su atención porque presenta partes sin cocimiento, a pesar de su aroma delicioso y su encogimiento visible. Así es la vida, presenta algunas asperezas aunque todavía sea agradable. Su tono de duda vuelve a surgir y sueña despierta con salir a la calle muy arreglada para provocar los deseos de algún hombre maduro, retirado y rico, que la siga en su automóvil. Quizá un hombre con esas características pueda colmar sus aspiraciones y si esos son sus anhelos, se infiere que el marido es joven, inmaduro y sin una buena posición. La carne se quemó de un lado, llenando la cocina de humo negro y horrible; pero tiene otro lado para salvar la situación. Esto no impide que la protagonista continúe imaginando su flirteo con el hombre maduro, quien le dice: “Señorita, si usted me permitiera… ¡Señora! Y le advierto que mi marido es muy celoso… Entonces no debería dejarla andar sola” (p. 18). En este diálogo, es obvia la frustración de no ser importante para alguien o por haber dejado la soltería; pero el título de “señora” le otorga dignidad e inventa un marido celoso. Esa sería una buena justificación para pedir el divorcio, concepto que empieza a rondar su pensamiento. P á g i n a | 89 Un tono de enojo y de ironía aparece cuando la carne se enrosca, se quema irremediablemente: “A esta carne su mamá no le enseñó que era carne y que debería comportarse con conducta” (18). Más bien a la narradora-protagonista su mamá no le enseñó a cocinar y tampoco le habló de sexo, así que deberá escoger entre dos alternativas para apagar el fuego que consume a su matrimonio; con la carne, sólo le resta tirarla a la basura como un pedazo de carbón. La primera alternativa: abrir la ventana y prender el purificador de aire para evitar el olor del humo en la cocina. Así, su marido no se enteraría, ella se arreglaría muy mona y lo invitaría a comer fuera, aparentando frivolidad, pero nunca tontería o inutilidad, “sería considerada como una esposa un poco irresponsable, con proclividades a la frivolidad pero no como una tarada. Ésta es la primera imagen pública que proyecto y he de mantenerme después consecuente con ella, aunque sea inexacta” (p. 19). La segunda alternativa: dejar las cosas como están y el marido ni cuenta se dará. Con esto le da oportunidad de ser magnánimo, pues al fin y al cabo ella es una recién casada y a todas las recién casadas les sucede algo parecido. Hasta su suegra la comprenderá porque “ella, que todavía está en la etapa de no agredirme porque no conoce aún cuáles son mis puntos débiles, me relatará sus propias experiencias” (p. 19). Sueño imposible porque al convertirse en viuda, la suegra se ha dedicado a mimar al hijo, por eso es un irresponsable, caprichoso y poco condescendiente; por tanto, la acusará de descuidada e inútil. Ella se defenderá, dirá: “no es verdad, no es verdad. Yo estuve todo el tiempo pendiente de la carne, fijándome en que le sucedían una serie de cosas rarísimas” (p. 20). La mente sistemática de la narradora-protagonista hace una recapitulación de lo acontecido a la carne. Primero tiene “un color, una forma, un tamaño”, desagradable pero cambia y se pone bonita. Sin embargo, su mutación continúa de manera negativa hasta convertirse en un pedazo de carbón. “Y el trozo de carne que daba la impresión de ser algo tan sólido, tan real, ya no existe” (p. 20). Con esta reflexión, el tono de duda con respecto a su marido se torna más consistente. Él aparenta solidez y realidad cuando están juntos, cuando es tangible, visible; quizá cambie de manera paulatina como ella. Entonces, un día se va sin más, no regresa y se vuelve un recuerdo. Un tono de sobresalto y de espanto la invade con esta prospectiva: “Ah, no, no voy a caer en esa trampa: la del personaje inventado y el narrador inventado y la anécdota inventada. Además, no es la consecuencia que se deriva lícitamente P á g i n a | 90 del episodio de la carne. La carne no ha dejado de existir. Ha sufrido una serie de metamorfosis” (pp.20-21). La protagonista deduce: si la carne se ha transformado, también su vida ha sido modificada por el matrimonio en los niveles de conciencia, de memoria, de voluntad. Entonces, ella debe decidir su futuro en las dos direcciones posibles para una mujer: primero, de manera seductora, reservada e hipócrita impondrá las nuevas reglas del juego en su matrimonio; aunque el marido resienta el dominio, aceptará la nueva situación. “Forcejeará por prevalecer y si cede yo le corresponderé con el desprecio y si no cede yo no seré capaz de perdonarlo” (p. 21). Segundo, tomará la actitud típica de la mujer, pidiendo perdón por sus errores; en tal caso, el marido la vencerá, pues la mujer compite en desventaja, como ha sucedido a lo largo de la historia y así, aparentemente, me destina a la derrota y que, en el fondo, me garantiza el triunfo por la sinuosa vía que recorrieron mis antepasadas, las humildes, las que no abrían los labios sino para asentir, y lograron la obediencia ajena hasta al más irracional de sus caprichos. La receta, pues, es vieja y su eficacia está comprobada. Si todavía lo dudo me basta preguntar a la más próxima de mis vecinas. Ella confirmará mi certidumbre (p. 21). Las oraciones en esta cita, en su intencionalidad, dirigen la atención hacia los valores extraliterarios; en especial, hacia el rol social de la mujer típica mexicana, quien acepta todo tipo de sacrificio, una abnegación a toda prueba, obediencia sin igual hasta que el marido se convence de su dominio; no obstante, en el fondo es la mujer quien auténticamente domina en el hogar. Las dos opciones de vida por elegir, arriba señaladas, no satisfacen a la narradoraprotagonista, pues no coinciden con su esencia, ni salvaguardan su personalidad. El tono de duda la asalta otra vez. ¿Debe seguir alguna de estas opciones porque son aceptadas por la mayoría? Cualquier camino traerá consecuencias y la hará sentirse frustrada. Si sostiene la versión de los hechos, su esposo desconfiará de ella y la creerá loca. Sin embargo, su vida matrimonial ya no puede ser más conflictiva y su marido detesta los conflictos; a él le gusta un hogar sin problemas, porque él no está para resolverlos y, menos, del tipo ocasionado por una mujer académica, reflexiva: De acuerdo. Yo lo acepté al casarme y estaba dispuesta a llegar hasta el sacrificio en aras de la armonía conyugal. Pero yo contaba con que el sacrificio, el renunciamiento P á g i n a | 91 completo a lo que soy, no se me demandaría más que en la Ocasión Sublime, en la Hora de las Grandes Resoluciones, en el Momento de la Decisión Definitiva. No con lo que me he topado hoy que es algo muy insignificante, muy ridículo. Y sin embargo… (p. 22). Cuando en un matrimonio no existe el amor, no hay comprensión, comunicación, intereses en común, armonía conyugal y otros factores positivos, cualquier insignificancia puede destruirlo; pues cimentar el matrimonio sobre el sacrificio de la mujer, es fracaso y frustración seguras como se ve en la narración de Rosario Castellanos. 3.3 Conclusión La reconstrucción fiel del cuento “Lección de cocina” de Rosario Castellanos a través de descifrar los signos entretejidos en el estrato materia fónica, ha permitido el surgimiento de los valores artísticos constituidos de manera intencional por la creación de la autora. El texto se apunta a sí mismo en tanto que se rige por una relación armónica entre los elementos que lo constituyen. La palabra se modifica en el contexto del discurso, pues, como ocurre en la visión hermenéutica de Roman Ingarden, la intencionalidad “es la dirección que marcan las palabras al matizarse en el contexto en el que adquieren significación” (Vergara, 2004, p. 24). En este cuento, la autora emplea recursos retóricos, como figuras de dicción y de pensamiento, para matizar a las palabras en su significado y lograr una armonía oracional, irradiando valores estéticos y, por tanto, cualidades manifestantes o emocionales. El tono es una cualidad manifestante primordial en “Lección de cocina”. La voz de la narradora-protagonista, en sus diferentes tonos emotivos: sorpresa, duda, enojo, decepción, esperanza, sentimiento de inutilidad, están encauzados por un tono irónico predominante. Éste dirige al lector hacia la conformación de la imagen de la mujer casada dentro del mundo ficcional en una atmósfera frustrante, surgida en el momento de quemarse la carne –punto culminante− y que opalesce hacia el relato en su totalidad. Al mismo tiempo, con base en el conjunto de cualidades valiosas a través de los recursos estilísticos en el estrato de la materia fónica −el tono en especial−, aparecen valores extra-literarios significativos para comprender la interacción entre el mundo proyectado de la P á g i n a | 92 mujer casada y el mundo de la realidad objetiva; esto es, transitamos del texto al contexto socio-cultural. Por eso, formar parte de la cultura mexicana nos capacita para asir en esta narración el hilo que teje la imagen de la mujer en la tradición en cuanto a las relaciones hombre-mujer en el matrimonio. Según Ricoeur (2007): “Comprender una historia es comprender a la vez el lenguaje del ‘hacer’ y la tradición cultural de la que procede la tipología de las tramas” (p. 119). Dos imágenes claras se configuran en la textualidad del cuento “Lección de cocina”: La primera, proyecta a la mujer moderna en la época de los años 60. Tiene estudios universitarios, es académica y profesionista; vive en un mundo de cultura, ya no es una jovencita y continúa siendo virgen, sobre todo, por estilo. Cuando se casa, no lo hace por amor, sino por circunstancias favorables: conoció a un hombre con intenciones serias para el matrimonio, aunque un tanto desconocido al ser casual su primer encuentro. Ella comprendió la necesidad de realizar sacrificios para adaptarse a la nueva vida de casada, como perder su libertad de soltera; utilizar ahora un nombre adoptado, que significa ser propiedad de otro; tener doble jornada en el hogar y en su profesión; atender al marido en todos sus requerimientos; correr el riesgo de embarazarse; padecer las infidelidades del marido; soportar a la suegra; y, en particular, cocinar y cumplir con el débito carnal, dos actividades que le causan frustración. La segunda imagen proyecta a la típica mujer mexicana: abnegada, resignada y sacrificada. En ella recae el peso de las actividades domésticas sin remuneración, ni tiempo de descanso o reconocimiento por sus labores. Al igual que la mujer representada en la primera imagen, pierde libertad, personalidad, porta el apellido del marido como su propietario, lo atiende en todos sus requerimientos, se embaraza y cuida a los hijos en todos los aspectos: alimentación, educación, protección, etc.; padece las infidelidades del marido y muchas veces, el maltrato; y soporta a la suegra. La diferencia entre una y otra mujer es que, la tradicional, se prepara para casarse aprendiendo las labores de cocinar, lavar, planchar, limpiar la casa, y muchas más. Esto le trae ventajas, pues el conocimiento y después la experiencia le evitarán la frustración en ese sentido. La abnegación, la resignación y el sacrificio se ven recompensados una vez que el hombre, al sentirse seguro de su dominio, delega el poder del hogar mientras él está ausente. P á g i n a | 93 La “cocina” es un símbolo cultural: centro de la actividad del hogar. Es el lugar característico de la mujer como núcleo de la producción de los alimentos en su papel de madre, al nacer los hijos, al amamantarlos y después, en su crianza y educación. Dentro de la cocina se prepara la carne, elemento metafórico relacionado con el sexo en esta narración. Por consiguiente, el título de “Lección de cocina” es una metáfora en donde aprender a cocinar carne, o la “lección”, nos remite a otra lección de vida, que es alcanzar una relación sexual armónica: ambas indispensables en el matrimonio. Al poner a dialogar el cuento con la biografía de Rosario Castellanos, encontramos que la narradora-protagonista y la escritora son mujeres intelectuales, profesionistas, casadas a una edad no tan joven para la época (años 60), poco avezadas en las labores domésticas y en las cuestiones amorosas, con la mala fortuna de contraer nupcias con hombres infieles. El título del cuento, “Lección de cocina”, significa enseñanza, aprendizaje y reflexión; actividades prioritarias en la vida de Rosario Castellanos y de la protagonista, en esta relación de lo literario con lo extra-literario. P á g i n a | 94 CAPÍTULO IV EL ESTRATO DE LAS “UNIDADES DE SENTIDO” EN EL CANTAR DEL PECADOR, DE BEATRIZ ESPEJO Despierta hermoso lagarto de este sueño tan profundo que ha venido a despertarte un alma del otro mundo. Bomba veracruzana para las mujeres 4.1 Beatriz Espejo. Realidad y ficción de un mundo en decadencia Música, color y palabra. Elementos esenciales en la narrativa de Beatriz Espejo, envuelta en los sones veracruzanos, en la naturaleza viva de la zona tropical y en la palabra fecunda recreadora de un mundo fantasmagórico y con dejo de nostalgia familiar. Beatriz Espejo nació casualmente en el puerto de Veracruz, el 19 de septiembre de 1939 (1937, según algunos biógrafos), cuando sus padres Antonio Espejo Sánchez (yucateco) y Consuelo Díaz Rosas del Castillo (veracruzana) realizaban una estancia corta en el puerto; ellos tenían su residencia en la Ciudad de México desde unos años atrás. Su familia, bien avenida, le prodigó una educación esmerada, realizando sus primeros estudios en colegios de monjas. A los diecisiete años, ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo los grados en maestría y doctorado en letras españolas. Se ha dedicado a la docencia, tanto en colegios particulares como en la misma UNAM; en ésta, también ha sido investigadora del Centro de Estudios Literarios. Tuvo un apasionado noviazgo con Marcos Wanless con quien se casó y divorció en 1972. Un año después, se casa con Emmanuel Carballo y procrean a Francisco Carballo Espejo, su único hijo. “Emmanuel, dice Beatriz Espejo, me dio una estabilidad afectiva. Eso me permitió dedicarme a menesteres literarios, terminar mi doctorado y escribir. Aparte, P á g i n a | 95 Emmanuel y yo compartimos dos pasiones. La pasión por Francisco y por la literatura” (Carballo, 1998, p. 97-98). Co-fundadora de la Revista El rehilete en 1959; su directorio estuvo integrado por varias mujeres y la publicación abierta también para los hombres. Ha sido colaboradora en varias revistas. Su obra literaria se inscribe en la literatura con mirada femenina, aunque no instalada sólo en el universo de la mujer. Son dos las vertientes fundamentales de su obra: una, con visos autobiográficos dentro de un mundo de nostalgia y recuerdos fantasmagóricos y, otra, sobre la condición de la mujer en el siglo XX preocupada por su profesión, su existencia y su vida amorosa (Conaculta, www.conaculta.gob.mx/estados, p. 3). La narrativa objeto de la presente investigación, El cantar del pecador, se circunscribe a una serie de textos que comparten la historia de una familia porfirista terrateniente en decadencia, en la atmósfera veracruzana de las primeras décadas del siglo XX. Familia ascendente de la rama materna de Beatriz Espejo cuya influencia determinó una de las vertientes de su amor por la escritura literaria. Así, su abuela Lucía Rosas del Castillo dejó profunda impronta en su espíritu por su carácter vital; además de espiritista, una médium escribiente que contaba historias de fantasmas y de aparecidos, convertidos después en personajes de los cuentos de su nieta. El padre de Beatriz Espejo fue el protagonista de su mundo infantil, colmado de felicidad, y que terminó cuando él muere en forma intempestiva, a los 48 años. Ella contaba con veinte años y su vida se transfiguró, tal como lo señala en entrevista a Silvia Molina (www.literaturainba.com/escritores): “Él siempre estaba rodeado de gente, era amiguero yo creo que eso se lo saqué a él. Y bueno, ese fue un cataclismo familiar y luego le siguió una juventud muy anormal” (p. 1). Etapa crítica porque su madre, de verdad, enloqueció de amor, puede decirse que perdió todo sentido en la vida. En “La casa junto al río”, del Cantar del pecador, trata el tema de una familia feliz, lo cual provoca envidia en los demás; por eso, es como una metáfora del derrumbe de su época de felicidad con sus padres y su hermano: “Es una metáfora de mi vida en realidad y fue muy chistoso porque yo acababa de escribir el cuento y a mi mamá que de casualidad estaba en la casa se lo leí, le leí el libro y estalló en lágrimas, se puso a llorar así de que no paraba verdaderamente” (p. 1). Su madre era una mujer amada por su esposo quien siempre le decía: “eres más bonita que la esposa de cualquier petrolero tejano” (p.2) y ella lo creía, actuando un tanto prepotente, siempre alhajada y P á g i n a | 96 despertando mucha envidia, comenta la escritora. Como se ve, la problemática familiar, tanto en la ficción como en la realidad, tiende hacia la destrucción. En entrevista con Carlos Rojas, Beatriz Espejo manifiesta: El cuento es un pedazo de vida sintetizado en unas cuantas páginas. Y ese pedazo de vida tiene que estar cargado de misterio y debe llevar adentro un concepto implícito. El cuento tiene sus reglas casi matemáticas. Eso lo sabe el hacedor de cuentos y no lo debe saber el lector. Tienes que engañarlo y que no note la técnica ni los esfuerzos. Es como cuando ves tocar a un pianista y deslizarse por las teclas de un piano; admiras que lo hace sin trabajo. En un cuentista serio pasa lo mismo. Ahí sucede el milagro de Dios: está el don de los cielos y luego, por supuesto, la persistencia (http://www.literatura.inba.gob.mx, p. 2). Por eso, la autora ha persistido en crear un mundo proyectando la realidad de su familia materna, ricos hacendados, desde Muros de azogue (1979). Ahí, sus tías, tíos, primos y los parientes reales o imaginarios se convierten en personajes, “en la atmósfera caliente del puerto de Veracruz, con sus creencias místicas, sus hábitos alimenticios y sus mujeres que cocinan delicias, las figuras morenas y perezosas, envueltas en esa sombra fantasmal que procura la superstición colectiva que atiende las amenazas de chamanes y brujos” (Rojas, p.1,). La reforma agraria provocó la decadencia de esta familia de la burguesía mexicana hacia una clase media en proceso de transformación, pero siempre con los recuerdos de los años gloriosos de pertenecer a la clase terrateniente. Es, precisamente, El cantar del pecador en donde se proyecta ese universo fragmentado en varios relatos interconectados por los lazos consanguíneos de sus personajes. Alta costura (1997) es un texto con cariz diferente, pues se aleja de ataduras familiares y paternas para hablar de la mujer moderna con circunstancias diferentes a las reflejadas en los cuentos antes señalados. Presenta a la mujer aún vulnerable, a través de historias en donde sigue atada a los prejuicios y a las preocupaciones de perder la juventud y la belleza por el deterioro natural de los años; son mujeres medio burguesas que no quieren descender del estatus socio-económico o que buscan un amante o están sumidas en la neurosis por una vida sexual poco satisfactoria. En Todo lo hacemos en familia (2001), la matriarca −de una familia burguesa venida a menos hasta la desgracia− cuenta su vida a través del bordado en un mantel. “Al tiempo que ella teje, en la prosa se van cosiendo las historias de los personajes familiares, con esa misma P á g i n a | 97 sensación de nostalgia, humor y sentimiento que transmite Beatriz Espejo” (Rojas, pp. 1-3). Es una nostalgia envolvente de la felicidad perdida. Desde Muros de azogue y El cantar del pecador transcurren catorce años y, sin embargo, el sentimiento de añoranza se convierte en una espesa neblina tangible en el segundo texto. Acerca de su vida profesional en combinación con su actividad de esposa y madre, Beatriz Espejo señala: “Soy una mujer que eligió su vida conscientemente. Necesitaba un hogar, un hijo, una casa bien organizada. Detesto el desorden, aunque por alguna razón muy oscura que se explicaría psicoanalíticamente el único lugar de la casa absolutamente enloquecido es mi escritorio. Tal vez aún me resuenan en la cabeza las palabras de mi abuela Orfelina, y para ser buena esposa no acabo de asumirme como una profesional” (Arenas y Olivares, 2001, p. 46). Su abuela paterna, Orfelina, en alguna ocasión le dijo a su pequeña nieta, quien solía quedarse leyendo hasta altas horas de la noche, que “los hombres huían de las mujeres sabias para no acomplejarse y me aconsejó cambiar de hábitos si pensaba casarme algún día” (Espejo, 1991, p. 44). En su libro autobiográfico De cuerpo entero, Beatriz Espejo (1991) describe a su familia y queda patente la relación entre su vida real y el mundo proyectado en sus textos dedicados a la historia familiar. De sus abuelos paternos, Antonio Espejo Beltrán y Orfelina Sánchez, heredó el gusto por la cocina y a expresar su alegría en grandes carcajadas como su abuela, quien era cariñosa y consentidora de sus nietos. Sin embargo, es su familia materna alrededor de la cual teje sus textos. La abuela Lucía es el corazón de la historia en El cantar del pecador y, en particular, en el cuento “El Faisán” analizado en este trabajo. De figura chaparrita, como la recuerda la escritora Espejo, bustona y sin canas: “Se restiraba los cabellos en un chongo fuertemente apretado para dejar que su rostro enfrentara los vientos marinos como el mascarón de un barco triunfante” (Espejo, 1991, p. 13). Se casó con un español y tuvo siete hijos bien parecidos a quienes cuidaba con mucho esmero en su alimentación y, sobre todo, cuando enfermaban; la peor tragedia, consideraba ella, era ver morir a un hijo y por eso siempre rezaba a la Dolorosa para protegerlos. Sobre la situación socio-económica, explica la autora: “Heredó gran fortuna de su marido español y se le escaparon entre los dedos casi todos sus bienes, como a las viudas solía pasarles. Varias circunstancias terribles la precipitaron hacia la ruina: la ineptitud, el agrarismo, el inquilinato de Herón Proal” (p. 14). Ante las vicisitudes de la vida y su P á g i n a | 98 impotencia, la abuela Lucía buscó en el espiritismo la ayuda que no recibía entre los mortales, organizando reuniones secretas como médium escribiente, pero que tampoco le dieron el auxilio necesario. La madre de Beatriz Espejo, Consuelo (la hija más pequeña de los antiguos dueños de la hacienda de El Faisán), es fuente de inspiración para su hija. De ella toma algunos pasajes de su vida, como el hecho de que su esposo se enamoró a primera vista al verla cruzar la Plaza de Armas (en el puerto de Veracruz) y decidió casarse. Al pretendiente le tomó algún tiempo para que ella aceptara, pues se creía guapa y deseaba casarse con un hombre millonario para alcanzar sus antiguos privilegios, mientras que él era de su edad y sin fortuna, ni profesión. Otro suceso acaecido a su madre y que se refleja en el cuento “El Faisán”, es su terrible dolor por la muerte del marido, acercándola a la pérdida de interés por la vida y a la locura. La infancia de Beatriz Espejo en colegio de monjas se proyecta en sus textos, en el sentido de considerar a la religión en el aspecto condenatorio. En las clases de catecismo, enseñaban a las niñas la parte oscura en donde los demonios acechaban para castigarlas en cada acto opuesto a las virtudes, en lugar de explicarles las bondades de un comportamiento dentro de los principios cristianos. Las niñas se aprendían de memoria: “Contra gula, templanza; contra ira, paciencia; contra lujuria, castidad; contra avaricia, largueza; contra pereza, diligencia; contra soberbia, humildad” (Espejo, 1991, pp. 29-30). Esto, aunado a las historias de sus tías y a las ficciones macabras y lúgubres que las sirvientas de su casa le contaban, dieron la atmósfera propicia para sus narraciones posteriores. Algunas anécdotas y situaciones particulares de Beatriz Espejo, como haber sido una niña de trenzas y fleco, traviesa en grado sumo, forman parte de las características en algunas de sus protagonistas; o sus clases de tejido y bordado en las cuales ella siempre escogía realizar un mantel, pero finalmente inconcluso, si no le ayudaban a terminarlo su abuela Lucía y las sirvientas; esto, para no ser castigada en el colegio por no cumplir con su tarea. Veracruz y su encanto costeño enmarcan las historias del sistema familiar materno. La hacienda El Faisán se convirtió en un lugar ruinoso y abandonado al pasar a manos agraristas, después de haber sido tan próspero. Para Beatriz Espejo, “Veracruz es mi infancia recuperada, fotografías que me producen un venero de sensaciones olfativas, auditivas, gustativas y visuales. Es la lluvia azotando las palmeras, mujeres abanicándose en las banquetas, mi madre contándome cosas que vivió o quiso vivir en sus imaginaciones y con las que ha enraizado las P á g i n a | 99 historias que escribo” (p. 55). Historias que rememoran a la persona real con su apelativo o con un nombre inventado, como son: Ismael es su abuelo español; Ricardo, su tío Rafael; Martín, su tío Manolo; Lucero, su tía Lucía; Martha, su tía María; así como Consuelo, Pancho y Julio conservan su nombre y son su madre y dos de sus hermanos (Carballo, 1998, p. 79). Todos ellos, inmersos en el mundo proyectado de “El Faisán”. 4.2 El cantar del pecador Entrar a un texto literario es introducirse a un mundo de coordenadas espacio temporales particulares. El lector necesita un cicerone dispuesto a mostrarle las características de ese universo, por dónde caminar, qué ver, cómo hacerlo. El autor, en su creación, es quien proporciona esta guía a través de las formaciones lingüísticas. En su obra El cantar del pecador, Beatriz Espejo proyecta el mundo de las primeras décadas del siglo XX en el Estado de Veracruz, con costumbres todavía porfiristas, en especial sobre las mujeres de la clase alta –los terratenientes– y su rol en la sociedad. Los cuentos “Marichú”, “El emparedado”, “El Faisán”, “El cantar del pecador”, “El pacto”, “Primera comunión”, “La casa junto al río”, “El ángel de mármol”, “El sueño” y “El Señor Eléctrico” integran ese universo de ficción enraizado en detalles de la vida real e histórica veracruzana, como es la mención de la invasión norteamericana y del gobernador Adalberto Tejeda. Este gobernante mostró una participación muy activa en la reforma agraria con base en la Constitución de 1917, durante sus dos mandatos (1920-24 y 1928-32), aunque en la narración sólo se explicita su nombre. ¿Cómo se logra captar el sentido de un texto literario? ¿Cómo es posible darle forma y figura a los personajes, lugares, tiempo, cosas? ¿Qué da “sonido” a la voz narrativa que guía al lector por el mundo proyectado? ¿De qué manera realizan sus acciones los personajes? El estrato de las unidades de sentido y sus elementos, vistos en el Capítulo I de esta investigación, son la base para realizar el análisis literario del cuento “El Faisán”, con el objetivo de configurar la imagen de la mujer casada a través del eje actancial, esto es, las relaciones significativas de la protagonista y los demás actantes, o categorías funcionales de los personajes en cuanto al significado de sus acciones y la valoración de sus hechos en la trama (Greimas en Gómez, 1994, pp. 190-191). P á g i n a | 100 4.2.1 “El Faisán” “El Faisán” es el nombre de una hacienda enorme (1,900 hectáreas de tierras fértiles, compuestas por siete rancherías, sembradíos de caña, campos madereros y pastizales). Además del gran valor económico, su valor primordial reside en haber sido el regalo de bodas de una mujer de 28 años, ya no tan joven para la época, convirtiéndola en terrateniente veracruzana. De bonanza al principio, el futuro se torna incierto para los lugartenientes, pues son los inicios de la reforma agraria Este mundo de ficción se determina en un espacio geográfico de México: el puerto de Veracruz, la Ciudad de Jalapa y terrenos en Actopan, en el Estado de Veracruz. Los acontecimientos no son específicos en el tiempo, pero se deducen por los detalles históricos y que, asimismo, marcan la referencia a los valores extra-literarios, de carácter geográfico, histórico, de costumbres, religiosos, sociales. Así, queda enmarcada la narración en tiempo y espacio, cuya historia es la siguiente: una mujer agoniza y todos sus hijos le insisten en confesar sus pecados para que el sacerdote pueda brindarle los santos óleos. Ella cree poder recuperar su vida y por eso se desentiende de las peticiones, remontándose a su infancia con los padres, su juventud, el encuentro con su futuro marido, su boda y el regalo de bodas tan especial (una hacienda), gran parte de su matrimonio dedicada a la maternidad y a solucionar problemas mientras el marido estaba ausente, su viudez que la convierte en una mujer desamparada e ignorante, razón por la cual pierde su patrimonio y el de su familia: siete hijos y muchos nietos; pero la vida por fin se le escapa. “El Faisán” inicia con el siguiente párrafo: “Te lo piden nuevamente: esta vez explicas en voz baja, casi deletreando las palabras que aún no estás dispuesta pues quieres recuperar tu vida; pero todos saben que tu vida es cosa pasada y que ya no puedes recuperarla” (Espejo, 1993, p. 21). Los sentidos de las oraciones de este párrafo se enlazan con las dos primeras oraciones del siguiente: “En la salita contigua el sacerdote da muestras de impaciencia. Lleva veinticuatro horas empeñado en confesarte” (p. 21), para aclarar que la petición (aún no sabemos de quién) consiste en confesarse, pues un sacerdote espera impaciente hace un día; si ella no se confiesa, morirá sin cumplir el sacramento. La última oración del párrafo: “Poco te importa la desesperación de aquel cura calvo que desde el púlpito te aburrió tantas veces con sus necedades” (p. 21), contiene un conjunto de circunstancias que proyecta falta de P á g i n a | 101 estimación hacia el cura y lo que representa: poco le importa su desesperación, es un cura calvo, necio y aburrido. Así “poco”, “calvo”, “desde”, “tantas veces” son palabras funcionales que completan el sentido de desagrado de la protagonista por el sacerdote, quien no representa autoridad alguna para ella y, por tanto, tampoco sus enseñanzas religiosas. “Cierras los ojos y te remontas mar adentro hacia el sueño que ha sido tu existencia. Eras una graciosa muchachita de trenzas gruesas que acometía travesuras imprevistas” (p. 21). Estas dos oraciones inician con verbos en distintos tiempos gramaticales: “cierras” −presente− y “eras” –pasado−. Para Roman Ingarden, la función esencial del verbo finito es desarrollarse como acontecimiento puro; es finito porque tiene persona y número y requiere de un portador de la actividad, o sea, de una persona o sujeto actuante. “Cierras y eras” refieren a un portador en segunda persona, una mujer que del presente se remonta hacia el pasado cuando era una “graciosa muchachita”, en sus tiempos infantiles y despreocupados. Estos contrapuntos temporales –presente y pasado− se repiten a lo largo de la historia, lo cual sirve para actualizar, conforme se avanza en la lectura, aquellos repertorios potenciales del sentido verbal nominal que realzan la fusión entre la narradora y la protagonista, porque el “tú” apunta hacia sí misma en un monólogo interno; es la “intencionalidad” o acto de conciencia creativa de proyectar dos visiones en un solo ente. Cuando una expresión dada tiene su sentido particular, significa un repertorio potencial actualizado en una nueva palabra o en un conjunto de palabras. Si los elementos potenciales son meras posibilidades, entonces es una “actualización vacía”, pero si están a punto de actualizarse y se sugieren, entonces es una “actualización preñada” (Ingarden, 1998, p. 109). La narradora, en este cuento, imprime su punto de vista y narra los hechos desde el interior de la historia, porque también es la protagonista; da un tono psicológico al adentrar al lector en sus reflexiones e intimidades, adquiriendo cierto carácter autobiográfico y, por tanto, proporcionando al lector la sensación de realidad o verosimilitud de lo narrado (Moreiro, 1996). Dice la narradora: “Tus hijos te rodean. A Consuelo el rímel empieza a corrérsele. Va a sufrir por mí. Todos sufrirán por mí, pero todavía son jóvenes y sanos, piensas, y te consideras afortunada, no viste morir ni padecer a ninguno de estos hijos afligidos que rodean tu cama” (Espejo, 1993, p. 33). El “tú” de “tus hijos” es la voz de la narradora que se convierte en la protagonista en el “mí” de “va a sufrir por mí. Todos sufrirán por mí”, para luego retornar a la P á g i n a | 102 voz de la narradora en “piensas y te consideras”. Es una introspección en donde se fusionan las dos voces. El juego del tiempo en presente y retrospectiva es la manera de la voz narrativa para guiar al lector hacia el mundo de la narración; la visión de la protagonista, como eje actancial en su relación con los demás personajes y su entorno, sirve para configurar la imagen de la mujer en sus diversos roles, de los cuales, para este trabajo, se consideran aquellos relacionados con el papel de la mujer casada y lo correspondiente. En su agonía, la mujer hace un recuento de sus tiempos buenos y los momentos difíciles. Las oraciones que desarrollan estos conjuntos de circunstancias son proposiciones declarativas o aseverativas, pero no son propiamente proposiciones aseverativas o juicios intencionados. Son cuasi-juicios porque no manifiestan veracidad del juicio al no ajustarse a la realidad, sino juicios modificados: “La proposición aseverativa en la obra literaria tiene el habitus externo de la proposición judicativa. Pero estas proposiciones aseverativas no son proposiciones judicativas ni pretenden serlo” (Ingarden, 1998, p. 197); sólo parecen serlo y tienen cualidad de verosimilitud y no de veracidad. Conociste a Ismael como conocen la mayoría de las mujeres a los hombres que serán los compañeros de su vida, por pura casualidad. Se te presentó un españolito bien parecido, siete años menor que tú, de genio volátil, con desplantes sorpresivos, y te propuso matrimonio sin cortejos previos. Un día te descubrió en el Centro Mercantil comprando el corte para una blusa, otro, pidió tu mano en medio del estupor general. Se había labrado una fortuna que le daba a sus acciones una confianza imprudente. Aunque atractiva, duraste soltera hasta los veintiocho años cuando otras se pensarían destinadas a rezarle novenas a San Antonio; pero te sobraban galanes y pacientemente esperabas esa oportunidad. Aceptaste sin demasiado entusiasmo (Espejo, 1993, p. 22-23). En la primera oración, la narradora hace un juicio contundente acerca de cómo las mujeres, en su mayoría, conocen al hombre con quien casarán “por pura casualidad”; dando así un gran peso a la casualidad y no al amor, pues ni siquiera se conocían. Las oraciones siguientes desarrollan la descripción del futuro marido, un español siete años menor que ella, pero con una fortuna importante, ¿cómo la obtuvo? Es un punto sin aclarar, indeterminado, provocando la impresión de un interés más económico que amoroso por parte de la protagonista, pues en acápites anteriores de la narración señala las penurias económicas de su familia: un padre aristócrata poblano desheredado por haberse casado con una mujer viuda con dos hijas. ¿Por P á g i n a | 103 qué esperar pacientemente la “oportunidad” de casarse cuando cuenta con 28 años de edad y además acepta sin entusiasmo? “Otras” están, a esa edad, “destinadas a rezarle novenas a San Antonio”, sentencia que por tradición significa quedarse soltera a menos que San Antonio haga el milagro; pero ella considera no necesitar de milagros por ser atractiva y tener muchos galanes a su derredor. “El matrimonio se celebró en una fiesta de amigos cercanos. No hubo champaña. Tu trusseau carecía de una gran cola […] El fausto del matrimonio se resumió en el regalo que te hizo tu flamante marido, un cetro con las escrituras de El Faisán apretadas por una cinta blanca y un ramo de azahares” (p. 23). Un matrimonio con visos de apresuramiento por parte del “españolito” (diminutivo que puede entenderse como muy joven o de manera peyorativa); quizá para asegurar su patrimonio en tierras mexicanas con una mujer mayor que él para cuidarle sus pertenencias, porque hacerla dueña de “El Faisán” era comprometerla a no intervenir en su vida y darle libertad. Reconstruías tu viaje de novios, el arribo a San Francisco de las Peñas y la desviación hacia la hacienda para que conocieras los dominios obtenidos como regalo de amor. Descansar dos o tres días en la casa grande, comer fruta recién cortada de las huertas, arrimarse a una mesa ancha y larga colocada en un corredor adonde llegaba la brisa del río, dar gracias en la capilla, entregarse llena de turbación a un hombre, dormir protegida por un mosquitero y emprender camino al puerto. Habían sido los días más risueños. El aire era perfumado y azul, un mirlo gorjeaba, todo parecía vivir en una dulzura profunda. Y ¿quién lo hubiera creído?, semanas antes dudaste en casarte con Ismael; pero la pasión te descubrió un abanico de sensaciones a las que te entregabas temblorosa y gemebunda. Elegiste a tu mejor cortejante (p. 23). Un viaje más de acercamiento a las propiedades recién adquiridas “como regalo de amor” en lugar de un viaje de bodas en donde el encuentro amoroso debería ser lo más importante. Estas oraciones desarrollan un sentido de “dulzura profunda” al describir el marco ambiental, el contacto con la naturaleza, pero no entre los recién casados, pues sólo hay turbación y pasión al entregarse, no así amor. La última oración es tajante en ese sentido, “elegiste a tu mejor cortejante”, pero no dice elegiste a quien amabas o a quien te amaba. La maternidad es un valor extra-literario. A lo largo de la historia se ha considerado el papel central en la vida de una mujer casada porque contribuye a la reproducción de la especie humana (función biológica específica de la mujer) y da lugar a una familia (función social). P á g i n a | 104 En el mundo ficticio del cuento analizado, la protagonista sufre la maternidad por ser un rol muy pesado y que no la hace feliz: Y sin embargo tu vida de casada no fue modelo de dicha. En tus dieciocho años matrimoniales dedicaste diez al servicio de las divinidades genitoras. Años trascurridos contando las semanas, preguntándote si estabas embarazada, soportando las incomodidades de la gravidez, preparando la canastilla del recién nacido, aprovechando la ropita de los anteriores y, más discretamente, reuniendo en uno de tus cajones las prendas de tu propio atuendo mortuorio al que sujetabas con alfileres un papel escrito con tus últimas recomendaciones en caso de que las cosas salieran mal. Ante la inminencia del proceso consumado arreglabas la cuna y guardabas el parto en que te asistirían tu madre y alguna comadrona. Terminada la prueba esperabas hasta “no ver algo” y recomenzabas a contar con temor, deseo, o acaso con lo uno y con lo otro, a partir de la nueva intimidad conyugal que te obligaría a principiar el ciclo (p. 24). En la vida real de México en los años veinte y treinta, época en que se sitúa la narración, la maternidad tenía un alto riesgo por la muerte en uno de los partos (normalmente numerosos): el parto no era asistido por un doctor, sino por una mujer cercana a la parturienta y una comadrona. La vida rural requería de muchos brazos para la labor ardua del campo; además, uno de los preceptos religiosos católicos ordena la procreación sin mayores prevenciones, tener “los hijos que Dios mande”: dos factores imperiosos para tener una progenie numerosa. Por tanto, surgen estos valores extra-literarios que proyectan a México a principios del siglo XX: país rural en su mayoría con necesidad de mucha gente (hijos, principalmente varones) para trabajar el campo y bajo los preceptos religiosos del catolicismo sobre una reproducción sin mayor prevención. Por otro lado, se refleja la carencia de un sistema de salud para el cuidado y la protección de la mujer y el niño en el momento del parto, ya que se consideraba algo natural y sin necesidad de un doctor que la atendiera, provocando la muerte de la mujer o del hijo en muchas ocasiones. Amamantabas, cuidabas, sorteabas contratiempos. El sarampión y las paperas y la tosferina y la rubiola y los chichones y los porrazos se volvieron una carrera de obstáculos. Creciste tus hijos fuertes como novillos, con los ímpetus necesarios para gobernar la finca. De los siete, uno te lloró en el vientre. Eso indicaría buena fortuna a condición de que no revelaras su identidad. Conservas el secreto incluso viéndolos desfilar cari-acontecidos frente a tu cama final (p. 24). P á g i n a | 105 Una serie de verbos finitos dan el sentido de acción al papel de la maternidad en la primera oración, que se conecta con el sentido verbal nominal de los sustantivos portadores de enfermedades y eventos normales en el crecimiento de los hijos, cuyo futuro es “gobernar la finca” y así cumplir con el objetivo de tener muchos hijos. Uno de ellos sería afortunado en la vida por haber llorado en su vientre ¿Cuál y cómo sería su fortuna? Son lagunas de indeterminación originadas en el estrato de unidades de sentido, pero presentes en el estrato de aspectos esquematizados, que provocan múltiples interpretaciones o concretizaciones por parte de los lectores, diferentes a la obra en sí. La protagonista, en su rol de madre, consciente de la forma de ser de sus hijos, se manifiesta por la red de conjuntos de circunstancias que atrapan al objeto –cada uno de sus hijos−, pues “el objeto, dispersado de esta manera y atrapado en la red de los conjuntos de circunstancias, es dibujado por las oraciones conectadas y se representa en los conjuntos de circunstancias” (Ingarden, 1998, p. 189). Siete hijos, siete redes desplegadas y entretejidas en la narración. La voz de los hijos se escucha en el tiempo presente narrativo; son ellos quienes insisten a su madre aprovechar la presencia del cura para confesarla antes de que sea tarde. “Ricardo, tu primogénito, tu consentido, viene a rogarte con una mezcla de ternura y prepotencia que atiendas los consuelos del sacerdote dispuesto a emprender la confesión general. Entreabres apenas los ojos, niegas con la cabeza, y en el fondo te preguntas a qué se debe tamaña insistencia” (Espejo, 1993, p. 27). La protagonista tuvo cuatro hijos varones y tres mujeres. “Siempre preferiste a tus hijos varones, los tratabas con mayor respeto, con más miramientos, juzgabas una sentencia irrevocable aquello de “Dios y hombre” (p. 26). Sentencia determinante que iguala al hombre con Dios en un sentido de dominación masculina. La madre reproduce ese sistema permitiendo a los hijos varones cualquier tipo de conducta, aunque sea el juego de apuestas: “al subastar una partida de reses, Julio jugó el dinero a los albures y hasta remataste un lote de alhajas para cubrir toda la deuda contraída” (p. 30); o la pereza: “entró desde ese momento a tu vida porque, a pesar de tu oposición, casó después con tu hijo Martín, tu perezoso Martín siempre acompañado de muchachas sencillas” (p. 29); así como la lujuria en su hijo Pancho. En cambio, siente pena por las hijas: “Martha, la hija que te asombraba por su liviandad y falta de prejuicios, te observa contrita, pestañea como si sedujera a sus amantes” (p. 29), pues desde los dieciséis años de edad quería casarse con un vivales; Lucero le preocupó siempre por su P á g i n a | 106 manera de comer: “Cerca de ti descubres a Lucero. Tiene la cabeza terriblemente grande y te dice: haz un esfuercito, mamá. Le gusta usar diminutivos a propósito de cualquier cosa. Notas que ha engordado. Siempre fue muy comilona. Su pecado es la gula. Se lo has repetido muchas veces, pero nunca te hizo caso y ahora engordó y flota en el aire como un globo de gas” (p. 33); finalmente, quien demuestra mayor acercamiento con su madre es la hija menor: “Consuelo, […] apenas te comprende. Pega su oído contra tus labios secos y te pasa por ellos una gasa humedecida” (p. 22). En la relación madre e hijos, arriba señalada, proyecta valores extra-literarios. La conducta y el comportamiento moral de cada uno de los personajes representan la forma de actuar de los mexicanos, que aún persiste en muchas familias. La madre prefiere a los varones porque, al ser hombres, gozan de libertad y dominio, que los hacen sentirse superiores; por tal razón, cierra los ojos ante sus desvíos: la holgazanería, exceso de bebida y de juegos de azar, relación sexual con diversas mujeres, la irresponsabilidad. En el caso de las hijas, la madre siente lástima porque serán las reproductoras del mismo sistema: mujeres débiles ante el hombre amado, la comida excesiva, la vanidad, la poca preparación para resolver problemas de la vida. La protagonista de la narración se encuentra en un dilema, expresado en los cuasijuicios con respecto a sus hijos en relación con los siete pecados capitales, anti-valores religiosos: “Cada uno de tus hijos cultiva un pecado capital: Martha la avaricia, Ricardo la envidia, Martín la pereza, Pancho la lujuria, Julio la ira, Lucero la gula, Consuelo (en paradoja) la soberbia; sin embargo, les inculcaste buenos principios. Los mismos principios que a ti te inculcaron” (p. 33). ¿Qué fue lo que sucedió si ella les inculcó “buenos principios”? ¿Qué “principios” les inculcó realmente? El conector “sin embargo” extiende el sentido a la inversa, señala a los pecados capitales como opuestos a los buenos principios. “Haz un esfuerzo, mamá. Oyes que te suplican a siete voces” (p. 33). Siete voces protagónicas deseando el bien para su madre: confesarse antes de morir, petición que ella no comprende porque no desea morir. La protagonista no desea morir y los hijos tienen prisa porque muera en la gracia divina. A través de los cuasi-juicios, ella denota ironía sobre su propia vida y la de sus hijos; a pesar de haber sido una buena madre (así se considera) y de haberse sacrificado por ellos para darles un buen ejemplo de vida y transmitirles los buenos principios católicos, resulta que en P á g i n a | 107 lugar de virtudes, ostentan los pecados capitales. ¿Cómo pudo enseñarles principios católicos si a ella desde la infancia le aburrían los sermones y no siguió precisamente los conceptos religiosos? Sí, dedicó gran parte de su vida a los embarazos y a criar a los hijos, pero no habla de cariño sino sólo de tiempo dedicado a ellos; quizá, como muchas madres, se percató de los defectos de los hijos desde pequeños, pero no les tomó importancia y tenía buen pretexto para no corregirlos: muchos niños que atender en lo inmediato. Por eso, también es irónica la insistencia de los hijos para su confesión, si cada uno de ellos representa un pecado en particular: la avaricia, la envidia, la pereza, la lujuria, la ira, la gula y la soberbia; esto indica el fracaso de la madre como moldeadora de espíritus, y de un padre cuya conducta reforzó la tendencia hacia los vicios y no hacia las virtudes. A partir de estos comportamientos de los personajes en el mundo ficticio, surge la reflexión con respecto a los valores extra-literarios morales y religiosos de los mexicanos. La educación informal de los hijos recaía en la madre –en la mayoría de los casos con escasa preparación escolar−, siempre ocupada en su función reproductora y en la crianza del nuevo bebé, con poco tiempo para dedicarle atención a los hijos anteriores y, por tanto, de corregir conductas inadecuadas o fuera de los preceptos morales católicos. El catecismo era obligado para todos los niños quienes aprendían de memoria los mandamientos, sacramentos y los pecados capitales; éstos debían evitarse para no ser castigados en los infiernos, sin embargo, en la sociedad mexicana ha imperado la doble moral. En la narración, la protagonista cumple el papel de esposa. Si su matrimonio fue sin amor, ¿qué puede importarle el comportamiento del marido?: Estabas tan ocupada que no te dabas cuenta, o no querías dártela, de las constantes escapadas de Ismael ni de su meticuloso acicalamiento, su preocupación porque el peluquero le recortara el bigote, le dejara las patillas bien pobladas o le embadurnara menjurjes que supuestamente evitarían la caída del cabello. Tampoco te importaban mucho sus viajes de seis meses a Europa. Coincidieron con los nacimientos de Pancho y Julio y con percances de todo tipo (p. 24). Ismael no sospechó que habías convertido el zaguán y las cocheras en un verdadero hospital. Nunca protestó. Gracias al amor que le tuviste y a la certeza de que nadie podía quitártelo, tampoco protestabas por sus amantes ocasionales o de planta. No te molestaba su interés por el teatro, que casi nunca compartía contigo, ni sus escapadas a la capital o a la misma hacienda. En compensación seguía mostrándose generoso. Te llenaba de criaturas, sirvientes, aderezos y regalos incluso tan estrafalarios como el pobre estornino traído de Bélgica (p. 25). P á g i n a | 108 Los repertorios potenciales se vuelven actualización “preñada” porque sugiere la conveniencia de la protagonista de cerrar ojos y mente ante la realidad de la infidelidad del marido, quien se muestra generoso y la llena de “criaturas, sirvientes, aderezos y regalos”, palabras que de manera aislada tienen su propio sentido y referencia, pero al combinarlas en contigüidad adquieren otro significado. Estos valores estéticos hacen aparecer valores extra-literarios en relación a las costumbres mexicanas que se han convertido en leyes y reflejadas en documentos como la “Epístola de Melchor Ocampo” (mencionada en el Capítulo II), texto leído para declarar unida a la pareja en legítimo matrimonio, desde 1859 y obsoleto en la actualidad. En el mismo, se especificaban los derechos y prerrogativas otorgadas por la ley, así como las obligaciones impuestas para ambos contrayentes: deben ser sagrados uno para el otro; el hombre, por poseer valor y fuerza, debe proteger, alimentar y dirigir a la mujer por ser la parte delicada, sensible y fina de sí mismo; la mujer, por tener los dotes de la abnegación, belleza, compasión, perspicacia y ternura, debe ser obediente, agradable, apoyar, consolar y dar consejo al marido para que no aparezca en él la parte irritable y dura del carácter natural en el hombre. Estas palabras de la Epístola de Melchor Ocampo marcan el sentido eminente del predominio masculino sobre la mujer, la cual ha sido considerada menor de edad a lo largo de la historia. A principios del siglo XX, época de esta narración, su vigencia es irrefutable; sin embargo, no se cumplía al pie de la letra porque muchos hombres desatendían a la familia en su protección y alimento y tampoco trataban a la mujer e hijos en forma benevolente. Podrían justificar su actitud por la época turbulenta de la Revolución Mexicana y otros movimientos como la Cristiada, pero el resultado era el desamparo de la familia. En el caso de la protagonista de este cuento, su marido por lo general estaba ocupado en otros menesteres, cuando estaba presente; o estaba de viaje según lo han desarrollado las oraciones antes indicadas. Por eso, ella era la encargada de la propiedad, del cuidado de los hijos y de resolver todo lo imprevisto: Recordaste una mañana de abril. Tenías un niño al pecho cuando te contaron que los norteamericanos desembarcaron por los muelles […] Encerrada a piedra y lodo, pusiste dos escopetas y un par de pistolas en manos de tus mozos que desde la azotea procuraban acabar con algún gringo alevoso […] Tu gente se reunió en un salón. P á g i n a | 109 Hincada rezabas el rosario y, mientras con la mano izquierda pasabas las cuentas, con la derecha acariciabas una escuadra escondida entre los pliegues de tu falda, por si te tocaba convertir en fantasma a uno de esos agresores que combatieron horas para apoderarse sólo de dos calles. Sentiste impotencia y lamentaste tu condición mujeril […] Lo mismo que tus vecinas, albergaste a quienes pidieron tu auxilio y alimentaste y curaste heridos que tocaron tus puertas (Espejo, 1993, p. 24-25). El sólo suceso de una invasión extranjera deja a las mujeres en situación de desventaja, ¿qué puede hacer además si su esposo está de viaje? En esta narración, la protagonista se sintió impotente y deseando no ser mujer; sin embargo, ella y otras vecinas no se ocultaron para llorar su impotencia, sino auxiliaron a quienes las necesitaron, olvidándose entonces de su “condición mujeril” para ayudar a otros. Dos son los valores extra-literarios surgidos de estas cualidades valiosas: el psicológico, señala la debilidad de la mujer por su condición como tal, y el histórico, pues, a través de la historia de México, deducimos la invasión norteamericana de 1914. Aunque no estuviera su marido presente, la protagonista se sentía protegida; pero cuando él murió, entonces sí notó el desamparo total de su vida. La madrugada en que murió tu marido perdiste el sostén bajo tus plantas. Tu universo se volteó al revés. Las veladoras, los armarios, las sábanas y los retratos treparon al techo en una pesadilla funesta. Dejaste escapar un alarido larguísimo que a ti misma te asustó (p. 26). Ni amaste tanto a Ismael ni te hizo tanta falta como cuando se había ido (p. 27). No sintió desamparo porque lo hubiera amado o estado a su lado en todo momento, como aparece en los párrafos antes señalados, sino porque tomó conciencia de su mala preparación en muchos sentidos: para educar a sus hijos, como administradora y dueña de la hacienda “El Faisán”, así como su falta de amor como mujer y a pesar de haber cumplido la parte correspondiente, impuesta por la Epístola matrimonial. Ella fue abnegada ante las infidelidades del marido y jamás le reclamó, no porque fuera a exasperar al marido sino porque tenía “la certeza de que nadie podía quitártelo, [ni] tampoco protestabas por sus amantes ocasionales o de planta” (Espejo, 1993, p. 25); además, porque era muy generoso y siempre la colmaba de regalos. La veneración por él no fue en vida sino cuando murió; se dedicó al espiritismo para comunicarse con su espíritu, pero nunca le respondió ni la ayudó para resolver los problemas de sus hijos adolescentes o la P á g i n a | 110 administración de “El Faisán”, que nunca le mostró cómo manejarla: “Lino Lara, a quien tu difunto, ya enfermo, poco lúcido y deseoso de quitarte problemas, firmó un contrato de arrendamiento por diez años, tan infortunado que permitía explotar los cultivos, vender novillos y hacer la zafra sin preocuparse por conservar el buen estado de las cosas” (p. 28). Su amada hacienda “El Faisán” comenzó a verse amenazada y ella no tenía la menor idea de cómo resolver los asuntos de litigios o documentos ni tomar decisiones. Su educación escolar había sido muy elemental y, por ser mujer, aprendió sólo los quehaceres domésticos: “[…] tú que mal entendías tales asuntos porque nadie se preocupó de instruirte en ninguna materia ajena a las meramente domésticas y porque las jóvenes cursaban con trabajos la primaria” (p. 28). Para cuidar su patrimonio, decidió mudarse con la familia del puerto de Veracruz a la hacienda. Ahí se percató de “haber emprendido una hazaña superior a tus fuerzas. Te anonadaba esa vegetación indómita viniéndosete encima” (p. 29). Impresión que fue convirtiéndose en realidad porque ella no sabía nada de agricultura, ni cómo actuar, ni a quién pedirle consejos, pues: “Ningún miembro de tu familia era agricultor y los sucesivos capataces estaban ya demasiado involucrados con el agrarismo como para prevenirte de buena fe […] La realidad te demostró que cerrabas un hoyo abriendo otro” (p. 30). La protagonista se mira a sí misma; se da cuenta de la poca preparación adquirida en su vida, no sólo escolar, sino también en otros aspectos, provocando la falta de pericia. Además, el hecho de ser mujer sola sin un hombre protector, precipitó la vertiginosa pérdida de “El Faisán”. En estos párrafos se da una secuencia de eventos de manera sintagmática, esto es, una cadena lineal de oraciones interdependientes que se condicionan recíprocamente (Saussure, 1982, p. 179), cuyos contenidos de sentido “perfilan, detallan y muestran los objetos representados” (Ingarden, 1998, p. 227). El objeto representado, en este caso, es la condición de minusvalía de las mujeres ante los hombres, no sólo en la vida cotidiana, sino y sobre todo, en cuestiones de negocios por considerarlas incapacitadas para ello. Te enteraste de que te talaban inmoderadamente tus terrenos de Actopan. El administrador mandaba cuentas dudosas y allá fuiste acompañada por un par de vaqueros que caminaron junto a ti un día de ida y otro de vuelta, sólo para recoger promesas incumplidas y para ver los árboles derribados porque a las mujeres nadie las respetaba en los negocios y porque hasta el menos inteligente advertía tu absoluta indefensión [subrayado mío] (Espejo, 1993, p. 30). P á g i n a | 111 Entonces comenzó tu peregrinar a Jalapa solicitando audiencia con Tejeda en la improbable esperanza de condolerlo para que no arruinara a una pobre viuda, madre de siete hijos sin más oficio ni beneficio que ser dueños de El Faisán [subrayado mío]. El gobernador aseguraba dejar tus tierras pendientes y cuando respirabas aliviada, en la hacienda te recibían con la noticia de que algunos terrenos ya habían sido afectados (p. 31). Los agraristas te enseñaron que la tierra debe ser de quien la trabaja y tú no sabías trabajarla [subrayado mío]. Sin haber llegado la zafra, ardía la caña. Julio intentó cabalgar en persecución de los culpables, pero en ese momento el incendio te iluminó el juicio. Detuviste a tu hijo y sin necesidad de espíritus que te lo revelaran conociste las desventuras de la derrota […] Junto a ellos simulabas un general con las armas depuestas o, mejor, una reina destronada con la mirada fija en el paisaje ennegrecido [subrayado mío] (p. 32). De los parágrafos anteriores, se señalan en negritas aquellas oraciones seleccionadas por ser portadoras de las unidades de sentido que proyectan o sugieren a la mujer desamparada: a las mujeres nadie las respeta en los negocios; el menos inteligente advierte su absoluta indefensión; una pobre viuda, madre de siete hijos que su único oficio es ser propietaria de una hacienda y que difícilmente puede condoler hasta al mismo gobernador; como no sabe trabajar la tierra, entonces debe perderla; su figura, por tanto, es la de un general derrotado o una reina sin trono. Son épocas en donde las tierras están en peligro por el agrarismo en México, no sólo para las mujeres, sino también para los hombres. Nadie respeta a las mujeres en el ámbito de los negocios y menos si están solas; una viuda con muchos hijos –aunque sea terrateniente- no logra condoler a nadie y menos a los gobernantes, no sabe trabajar la tierra y eso, es un gran pecado en tiempos agraristas: todo eso lleva al fracaso. En los acápites antes mencionados, se representa la vida y los acontecimientos históricos, simulando lo genuino de la existencia original, aunque sólo sea un habitus de esa realidad externa, ya que la proyección viene directamente al lector, pues de hecho y por su esencia no está presente para él (Ingarden, 1998, p. 288-289). A través del mundo representado en este cuento de Beatriz Espejo, podemos hacer una reflexión sobre la situación de la mujer en las primeras décadas del siglo XX; vemos una existencia difícil y desigual por su sola condición de mujer considerada de menor valía que el hombre. ¿Cómo salir avante de los abusos en los negocios o por los gobernantes en caso de ser propietaria? ¿Cómo ser respetada en caso de ser viuda y con la responsabilidad de muchos hijos, sin una preparación que las hiciera autosuficientes y sin leyes que les diera protección? En esta representación P á g i n a | 112 emerge un sentimiento de desamparo y desaliento, proyectado por las unidades de sentido. Asimismo, surgen los valores extra-literarios sobre la condición de la mujer en un mundo masculino de desigualdades en muchos aspectos: familiar, social, educativo, jurídico, laboral, cultural, económico, que pueden examinarse a través de la perspectiva histórico-socio-cultural. Representar un objeto en el mundo ficticio significa la fusión de conjuntos de circunstancias en donde este objeto queda “atrapado”; si se conecta la red con otras más, entonces se amplía la relación con otros objetos (Ingarden, 1998, p. 186) y completan la idea de ese mundo. En el caso de este cuento de Beatriz Espejo, puede organizarse por campos semánticos o roles de la protagonista: novia, casada, madre, mujer abnegada de las infidelidades del marido, mujer desamparada. “El Faisán”, hacienda alrededor de la cual se entreteje la historia, es perdida irremediablemente por la protagonista quien, sin embargo, pudo salvar a sus hijos de los peligros y comenzar una nueva vida, recordando siempre haber sido la terrateniente más grande de Veracruz. Los recuerdos de la protagonista duraron lo mismo que su agonía, el mismo tiempo durante el cual sus hijos le rogaron atendiera al cura para confesar sus pecados y salvar su alma: “El cura insiste en que aceptes tus culpas y pidas perdón por ellas. Contestas que te acusas de haber entendido muy poco, de no haber podido, de no haber sabido; pero ya nadie comprende lo que intentas decir y una mano dulce te cierra los ojos” (Espejo, 1993, p. 34). Estas oraciones apuntan hacia el momento de transición de la vida a la muerte, en el momento en que ya nada se puede hacer por remediar lo sucedido a lo largo de una vida, a pesar de haber creído que se actuaba dentro de los principios de una religión y que, por ignorancia o por incapacidad o por voluntad, no se cumplió debidamente. Quizá no fueron tan graves sus pecados, pero confesarlos antes de morir es uno de los últimos sacramentos para purificar el alma y transitar al más allá sin culpas. Analizando las oraciones del último párrafo del cuento en sus unidades de sentido, se encuentra lo siguiente: “El cura insiste en que aceptes tus culpas y pidas perdón por ellas”, son dos oraciones simples unidas por coordinación (un periodo): el sacerdote insiste en que la protagonista realice dos acciones, primero aceptar sus culpas y segundo, pedir perdón por ellas; por tanto, el sentido es claro, determinado. En cambio, en el periodo siguiente: “Contestas que te acusas de haber entendido muy poco, de no haber podido, de no haber sabido”, está formado también por oraciones simples, pero cada una de ellas es indeterminada; P á g i n a | 113 esto es, hay ambigüedad en su sentido, porque cuando se acusa de haber entendido muy poco, no determina lo que entendió; se acusa de no haber podido, dejando indeterminado lo que no pudo; se acusa de no haber sabido, ¿qué no supo?, no lo explica. De acuerdo con Roman Ingarden (1998), la combinación de elementos inambiguos o determinados significa una conexión floja, indeterminada. Esto provoca un correlato opalescente puramente intencional, de suma importancia para aprehender la esencia de la obra literaria y originar plurisignificaciones o múltiples connotaciones. Para Fernando Gómez Redondo (1994), “la ambigüedad puede disolver al mundo referencial literario, en series de imágenes diversas que conducen a otra visión de la realidad, de la que la obra es simple transmisora” (p. 23). El cuento finaliza con la cláusula “pero ya nadie comprende lo que intentas decir”: nadie comprende –oración principal−, lo que intentas decir –oración subordinada que explica lo que nadie comprende−, y la oración simple “una mano dulce te cierra los ojos. Para Gadamer (2001), comprender qué dice el texto es el principal interés y por eso el escritor debe considerar al destinatario para que realice una correcta interpretación (p. 202). El lector es quien da el sentido a las ambigüedades, siguiendo la dirección apuntada por las oraciones en su estrato de unidades de sentido. Así, los pecados de la protagonista no son muchos pero sí importantes, porque resumen una existencia sin comprensión de su entorno y, por tanto, de su propia vida: “de haber entendido muy poco”; de voluntad débil para tomar las decisiones correctas y sentimientos poco profundos: “de no haber podido”; de una inteligencia sin dirección: “de no haber sabido”. Ella se confiesa a sí misma cuando ya es tarde hacerlo con otros, porque su alma ha dejado su cuerpo. El estrato de las unidades de sentido en la obra de arte literaria es el más importante porque de su formación depende la calidad de la misma; determina si el “conjunto de oraciones causa un correlato intencional opaco, ambiguo, opalescente que uno nítido y correcto o completamente acabado, porque de esa manera hay más posibilidades de ser comprehendida” (Ruiz, 2006, p. 33). En “El Faisán”, las oraciones aportan cualidades valiosas al formar, a lo largo de la narración, una unidad de sentido total en torno a la historia de la vida pasada de una mujer agonizante –a través de sus recuerdos− en un contexto socio-cultural (porfirismo católico) a punto de expirar, como: aún no estás dispuesta pues quieres recuperar tu vida; todos saben que tu vida es cosa pasada y que ya no puedes recuperarla; [el sacerdote] lleva veinticuatro horas empeñado en confesarte; te despreocupas del asunto al internarte en P á g i n a | 114 los esteros umbrosos de tus recuerdos, acto de suprema contrición que no requiere ayuda de nadie; la mayoría de las mujeres [conocen] a los hombres que serán los compañeros de su vida, por pura casualidad; el fausto del matrimonio se resumió en el regalo que te hizo tu flamante marido, un cetro con las escrituras de El Faisán; tu vida de casada no fue modelo de dicha; en tus dieciocho años matrimoniales dedicaste diez al servicio de las divinidades genitoras [siete hijos]; gracias al amor que le tuviste y a la certeza de que nadie podía quitártelo, tampoco protestabas por sus amantes ocasionales o de planta; siempre preferiste a tus hijos varones, los tratabas con mayor respeto; la madrugada en que murió tu marido perdiste el sostén bajo tus plantas. Además, las oraciones: tu universo se volteó al revés; ¿se teme que te reclamen en el más allá tus devaneos espiritistas?; tu marchita vocación por Ismael te llevó a rendirle culto; ningún miembro de tu familia era agricultor y los sucesivos capataces estaban ya demasiado involucrados con el agrarismo como para prevenirte de buena fe; los agraristas te enseñaron que la tierra debe ser de quien la trabaja y tú no sabías trabajarla; cada uno de tus hijos cultiva un pecado capital, aunque les inculcaste buenos principios; tus hijos te rodean; todos sufrirán por mí, pero todavía son jóvenes y sanos, piensas, y te consideras afortunada, no viste morir ni padecer a ninguno de estos hijos afligidos que rodean tu cama; escuchas las palabras graves del cura instándote a arrepentirte de tus pecados; contestas que te acusas de haber entendido muy poco, de no haber podido, de no haber sabido; pero ya nadie comprende lo que intentas decir y una mano dulce te cierra los ojos (Espejo, 1993). Las oraciones antes señaladas son una muestra del repertorio de significados potenciales en la narración de “El Faisán”, en donde se da la “coloración emotiva” y que es “una especie de resplandor que, si desapareciera, la obra de arte literaria se afectaría significativamente” (Ruiz, 2006, p. 36), destruyendo su valor total. Este estrato impacta directamente en los objetos representados y aspectos esquematizados, imprimiendo así el tono de la obra, dando identidad y unidad a la misma. De igual manera, la coloración emotiva favorece la experiencia estética y, por tanto, a los valores estéticos que se desprenden de esta realidad representada, en la cual se anclan valores extra-literarios relacionados con el agrarismo, la invasión norteamericana, las costumbres, los valores morales y religiosos de los mexicanos de las primeras décadas del siglo XX, además de la condición social en desventaja de la mujer. P á g i n a | 115 4.3 Conclusión “El Faisán” es una narración breve en donde narradora y protagonista se fusionan. La narradora habla en segunda persona, proyecta la imagen de los personajes y define su postura ideológica, religiosa, social, familiar y de vida. La protagonista pertenece a la clase terrateniente en Veracruz; hija de un aristócrata venido a menos, se casa con un español de gran fortuna, quien le obsequia una enorme hacienda como regalo de bodas. Son las postrimerías de la Revolución mexicana; sin embargo todavía hay visos porfiristas, que conviven con la reforma agraria postulada en la Constitución de 1917. Por esta razón, la protagonista tiene conflictos con el gobierno y los campesinos y es despojada de sus propiedades: el agrarismo vence a la clase latifundista del porfirismo, aunque muchas de esas tierras dejan de ser productivas. Su postura religiosa se establece a lo largo de la narración con palabras y frases claves: el sacerdote impaciente por confesarla, los hijos que le insisten para confesarse. En su infancia estudió en La Enseñanza (colegio de monjas), las jóvenes solteras le rezan a San Antonio. Hay una analogía entre Dios y hombre. Cada uno de sus siete hijos se especializa en un pecado capital, a pesar de haberlos educado con buenos principios. Sin embargo, esto no quiere decir que fuera una buena católica porque da muestras de su rechazo: no tiene estimación por el cura, no entiende la insistencia para confesarse o pedir perdón de sus pecados; se dedicó al espiritismo y al culto a su esposo muerto, alejándose de la fe cristiana y de sus normas. La protagonista edificó su familia con bases endebles, pues se casó más por lograr una estabilidad económica que por amor. Permitió a su marido serle infiel para evitar problemas conyugales y lo consideraba generoso porque le regalaba cuanto podía; mientras él estaba ausente, ella atendía hijos y propiedades. Para su marido, ella sólo era “una hembra paridora” de muchos hijos, necesarios para la vida rural; no había otro lazo en común. Esta situación era común para muchas mujeres de la época y, por tanto, no la juzgaban mal. La protagonista carece de nombre, aunque hay dos pronombres “mí” en toda la narración, que indican su voz protagónica. Ella es el punto de partida y de retorno en el relato: inicia observando desde su cama, en donde agoniza, y ahí es requerida por sus hijos –siete P á g i n a | 116 personajes− para confesarse con el cura que espera impaciente; termina la narración cuando decide confesarse, pero ya es demasiado tarde porque nadie escucha su voz de difunta. La protagonista sin nombre actúa como símbolo al representar a las mujeres de principios del siglo XX; según Roman Ingarden (1998): “La función simbolizante tiene su fuente óntica en los conjuntos de circunstancias o en los sentidos de las oraciones (unidades de sentido)” (p. 350). El concepto “símbolo” conjunta, de acuerdo con Paul Ricoeur (1998), las dimensiones lingüística y no lingüística, en las cuales el elemento lingüístico refiere a otra cosa, lo no lingüístico; cuando un elemento se repite de manera sintagmática –en el significado lineal− y también paradigmática –en el significado profundo−, entonces el símbolo funciona como “excedente de sentido”. El símbolo es “cualquier objeto, acto, hecho, cualidad o relación que sirva como vehículo de una concepción, la concepción es el significado del símbolo” (Geertz, citado en García, 2007, p. 29). Por tanto, como se señaló antes, la protagonista viaja a sus recuerdos, en la dimensión lingüística o conjunto de circunstancias siguientes: “Cierras los ojos y te remontas mar adentro hacia el sueño que ha sido tu existencia” (Espejo, 1993, p. 21). Es, en la profundidad de ese pasado, en donde la protagonista se convierte en símbolo de las mujeres que existieron en esa época, porque recrea su condición social: escasa preparación escolar (quizá la elemental); dependientes de un hombre (padre, esposo, hermano) e indefensas; destinadas a los quehaceres domésticos y ocupadas en la maternidad una parte importante de su vida, procreando muchos hijos; mientras amamantan al más pequeño, también atienden a los contagiados por sarampión, viruela, etc., o curan sus caídas y accidentes. Además de la actividad maternal, la relación con el marido es de sacrificio, pues muchas veces soportan sus infidelidades aparentando no saberlo o resuelven todo tipo de problemas (a pesar de su poca preparación), porque el hombre se ausenta o simplemente desatiende a la familia. Esta es la imagen de la mujer casada representada en “El Faisán” y desde la misma perspectiva femenina, porque no había otro modelo con el cual compararse y así tomar conciencia de que su dependencia y fragilidad se debían a la escasa preparación. Es a través del estrato de unidades de sentido como Beatriz Espejo construye la narración de “El Faisán” explorando las palabras y sus sentidos para lograr una polifonía total con los demás estratos: materia fónica, aspectos esquematizados y objetos representados. Aunque utiliza frases comunes como “Dios y hombre”, “rezarle a San Antonio”, o mencionar P á g i n a | 117 los pecados capitales de sus siete hijos, éstas tienen un peso específico para construir la atmósfera requerida, en la cual se revelan los valores socio-culturales o extra-literarios: una época en donde la religión católica dirige y controla la conducta de sus feligreses y, con mayor énfasis, de las mujeres quienes deben someterse a su marido, tal como expresa San Pablo (s/f) en su “Carta a los efesios”: “Que las esposas se sometan a sus maridos como al Señor. En efecto, el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador” (Ef. 5, v. 22-23, p. 353). Marido y mujer como uno solo, por eso San Pablo deja muy claro: “Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella […] El que ama a su esposa se ama a sí mismo” (Ef. 5, v. 25, 28, p. 354). No obstante, los hombres actúan de manera irresponsable, teniendo varias mujeres y por consiguiente hijos fuera de matrimonio, sin importar lo que su esposa pueda sentir o pensar; sin respetar a las mujeres o a sus propias familias; desatendiéndolas, si no en la cuestión económica (como es el caso de esta narración), sí en lo afectivo. Sin embargo, en este ambiente es la mujer quien solapa a los hijos varones en esas actitudes, reproduciendo así la prepotencia y la falta de responsabilidad. Roman Ingarden (1976) señala que es necesario completar la lectura de una obra de arte literaria, o concretizarla, para valorar las cualidades inherentes: “La verdadera función de los momentos artísticos valiosos sólo se revela con base en una apreciación de la obra, la cual no es posible mientras nos limitemos al goce de esos, o cualesquier otros, placeres empíricos posibilitados por ella” (p. 91). La perfección en el dominio técnico y la representación hábil de un objeto con cualidades diferentes a las del material de la obra crean un objeto estético, con cualidades estéticamente valiosas alcanzadas sólo por la experiencia estética. Esta experiencia, por consiguiente, es reveladora de una o varias cualidades metafísicas, o “puntos cumbres de la existencia desarrollándose” (Ingarden, 1998, p. 343) alcanzadas a través del estrato de unidades de sentido. En “El Faisán”, el punto culminante se da cuando el marido muere y, entonces, surge el desamparo que envolvió a la mujer durante su vida de casada y, después, en su viudez. En la parte ancilar o servicio prestado por las ciencias sociales a la literatura, los datos biográficos nos auxilian para relacionar la vida de Beatriz Espejo con la narración “El Faisán”. Ella ha señalado, en diversas entrevistas, que algunos de los personajes y situaciones han sido inspirados por personas muy cercanas y queridas suyas, sin ser reflejo fiel de ellas, sino P á g i n a | 118 modelos para recrear el mundo de ficción alrededor de una propiedad en Veracruz que en realidad sí fue de su familia y que perdieron a causa del agrarismo: “El Faisán”. Por otro lado, hablar del agrarismo es remitirnos a los acontecimientos históricos de nuestro país y la historiografía apoya a la literatura para ubicar los hechos representados en la narración, cuyo efecto es la verosimilitud que nos hace sentir el ámbito de la narración como si fuera realidad, sin serlo. Como ya se indicó anteriormente, la reforma agraria se fundamenta en la Constitución de 1917, la cual tuvo efectos directos sobre los latifundios, como en Veracruz durante los gobiernos de Adalberto Tejeda (1920-24 y 1928-32), de gran actividad agrarista y señalada en el cuento. Una de las invasiones norteamericanas al Puerto de Veracruz, comentada en la narración, puede ser la de principios de 1914, ordenada por Woodrow Wilson (Ulloa, 1988). De esta manera, se da la relación entre la literatura, manifestación artística, y las ciencias sociales, estudio de la realidad. Así, los valores estéticos y extra-estéticos conviven en la concretización realizada por el lector. P á g i n a | 119 CAPÍTULO V EL ESTRATO DE LOS “OBJETOS REPRESENTADOS” EN LA GENARA, DE ROSINA CONDE Nuestra sociedad es masculina, y hasta que no entre en ella la mujer no será humana. Henrick Johan Ibsen 5.1 Rosina Conde, mujer tradicional o mujer liberada La mujer nacida en los años cincuenta experimenta un mundo en transición. Por un lado, las tradiciones y costumbres de siglos en la sociedad mexicana prevalecen arraigadas; por otro lado, influencias extranjeras, principalmente norteamericanas, llegan cada vez con mayor fuerza y frecuencia. México busca el progreso, lo cual trae consigo la urbanización de su gente hacia nuevas formas de vida, como es migrar del campo a las ciudades o de provincia a la capital. Hilda Rosina Conde Zambada nació el 10 de febrero de 1954, en Mexicali, Baja California. Desde 1958, vivió en Tijuana en donde realizó sus estudios básicos y al terminar la preparatoria en 1971, emigró a la Ciudad de México con su hijo de seis meses, en contra de los deseos de sus padres. La expectativa del padre, para sus hijas, era que ellas siguieran sus pasos de comerciante y no profesionistas ni amas de casa. Él no confiaba en los estudios universitarios y, además, los sucesos de octubre de 1968 y de junio de 1971, en la Ciudad de México, eran recientes como para permitir a su hija emigrar hacia la metrópoli; sin embargo, ella decidió mudarse a la gran ciudad. En su Ensayo autobiográfico, Rosina Conde (2009) habla sobre su estancia en el Distrito Federal. Ahí estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde se rodeó de jóvenes que compartían las ideas políticas latinoamericanas del momento y el gusto por los ídolos del rock; gritaban en contra P á g i n a | 120 de todo, aunque no fueran escuchados. En especial –comenta–, las mujeres estudiantes pretendían decidir sus propias vidas; no ser más el objeto de deseo sino ser ellas quienes conquistaran al hombre a través de la palabra en canciones o poemas; así como tener una vida sexual libre con quien mejor les pareciera y sin ningún convencionalismo social, despreocupándose de los principios inculcados por sus padres. Ella rememora: “La autosuficiencia nos daba la capacidad de enamorarnos libremente, sin tener que utilizar al hombre como proveedor. Entonces, podíamos elegir sin cortapisas. Y ahora los hombres también se preguntaban si seríamos capaces de seguir amándolos después del acostón” (p. 11). En el mismo ensayo, Rosina Conde recuerda la influencia del feminismo sobre las jóvenes estudiantes y el deseo de ser ellas mismas sin artificios; por eso, se liberaron de medias, maquillaje, fajas, sostenes, tubos, pasadores y secadores, apareciendo tal cual eran con anteojos, barros, espinillas, pelo lacio o chino, en contra del recato y todo lo que consideraban frivolidad. En cuanto a sus compañeros varones en la universidad –menciona–, querían ser diferentes a las generaciones pasadas y por eso expresaban libremente sus sentimientos sin hipocresías y negándose a vivir la doble moral social impuesta por la Iglesia y el Estado, pues consideraban que el amor era cuestión de convicción: “Y las mujeres les hacíamos el amor a los hombres, los gozábamos y disfrutábamos así como nos gozaban y disfrutaban ellos a nosotras sin importar ni el qué dirán ni el matrimonio ni el futuro ni la seguridad ni nada…” (p. 12). Con la libertad sexual y la satisfacción personal, las mujeres compartían con los hombres en una relación de pares, pues ellos, rechazando los papeles impuestos por la sociedad patriarcal, comenzaron a lavar pañales, a cocinar, a ir por los hijos. Éstos eran hijos de todos “porque nacían bajo los códigos del amor libre. Hombres y mujeres empezamos a ser ‘compañeros’ y despreciamos los adjetivos posesivos” (p. 14): no había dependencia ni subyugación, no había “esposa”, porque tampoco eran mujeres para un solo hombre, según recuerda Rosina Conde. También señala que los hijos de esas relaciones ahora les reclaman “no haber tenido madres y padres convencionales, comunes y corrientes, porque la sociedad insiste en que somos diferentes, porque abrimos una brecha, tal vez, para ellos difícil de superar” (p. 16). Para Rosina Conde, al igual que Rosario Castellanos, Beatriz Espejo y Beatriz Escalante, la docencia es una de sus principales actividades. Desde 1975, ha sido maestra de P á g i n a | 121 literatura, filosofía, inglés y composición en varias preparatorias, tanto en el Distrito Federal como en Tijuana, B.C. Ha impartido también gramática, poesía y literatura a nivel superior. Ha dirigido talleres de poesía y narrativa, editado revistas y publicado varios libros de poesía, cuento y novela. También es cantante de jazz y blues, escenógrafa y guionista para televisión. La obra literaria de Rosina Conde, según su “Biografía” en la página sobre Literatura de Baja California (Larc; http://larc.sdsu.edu/baja/autores), “rompe con los convencionalismos de la literatura escrita por mujeres en Baja California e inaugura un lenguaje más directo y expresivo en temas sexuales y problemáticas de la familia mexicana” (p. 3). Este lenguaje y la problemática familiar de fines del siglo XX se reflejan claramente en su obra La Genara, ubicada en un contexto de la provincia mexicana fronteriza, que parecería diferente al resto de la República Mexicana por su contigüidad a una nación de costumbres de mayor liberalidad; sin embargo, las protagonistas se encuentran atrapadas en una confusión existencial: reproducir la vida tradicional de madres y abuelas subyugadas por sus maridos y costumbres atávicas, o romper ataduras. La vida de la autora se encaminó hacia la ruptura de todo convencionalismo, tal como lo señala en su ensayo autobiográfico. En la obra La Genara, en cambio, representa la cultura fronteriza de mujeres en un ambiente de descomposición social, principalmente pertenecientes a familias de clase media acomodada que revelan flaquezas y carencias en sus cimientos, muchas veces influenciadas por la misma sociedad. La Genara inició por entregas semanales en un diario de Baja California. La mayor parte de sus lectoras eran estudiantes y, por sus reacciones y comentarios tomados en consideración por la escritora, los personajes iban tomando características y comportamiento sugeridos por ellas, haciéndolas sentir así protagonistas de su propia historia. Entonces, se convirtió en una voz colectiva de mujeres necesitadas de palabra que las visibilizara, hasta que tuvo problemas para ser publicada por entregas y la autora decidió terminar la obra con la estructura de novela epistolar e incluyendo al correo electrónico como el medio de comunicación, pues era una innovación a principios de la década de 1990, dándole así visos de actualidad (Galván, 2006). P á g i n a | 122 5.2 La Genara Por ser una novela epistolar, La Genara (Conde, 2006) representa un mundo que se va conformando a través de la secuencia de sus diversos elementos o cartas –ciento doce. Tres de ellas se eligen como corpus de este capítulo por su significación, intensidad y tensión; por tal razón, se analizan con base en el estrato “Objetos representados” de la teoría de Roman Ingarden para configurar la imagen de la mujer casada. La función de este estrato es representar, a través de los conjuntos de circunstancias, a los objetos revelados por las unidades de sentido; esto es, reproducir y representar el mundo en cada obra literaria. Su proyección se logra por un número finito de unidades de sentido de diferente rango (Ingarden, 1998, pp. 289-291). Lo cual significa que, en La Genara, los personajes –hombres y mujeresestán proyectados por ciertas unidades de sentido reproduciendo a seres humanos, con sus cualidades y sus defectos, con sus fortalezas y flaquezas, sin ser exactamente las personas reales sino cuasi-personas o similares. El género literario epistolar, por tratarse de cartas, permite el uso de un lenguaje directo, con expresiones coloquiales y regionales, intimistas; por tal razón, Rosina Conde usa expresiones tales como: ‘tá bien chévere, que se fue nomás así porque sí: que dizque…, rondar por las peñas, todo le valía un cacahuate, ya nada podía joderme más, por más cuzca que te salga, nos vale madres, entre otras. De acuerdo con Ludwig Wittgenstein (citado en Beuchot, 2005, p. 233), las palabras adquieren significado dentro de juegos de lenguaje particulares; estos juegos son constituidos en el seno de una colectividad lingüística y su uso refleja, por tanto, su manera de vivir. Por eso, el tipo de lenguaje usado por los personajes en La Genara señala la forma de vivir y de ser en una comunidad fronteriza: Tijuana. El mejor ejemplo de ello es el título de la novela: La Genara. Colocar el artículo antes del nombre propio es un uso lingüístico cotidiano en las comunidades de los estados noroccidentales de nuestro país, Sinaloa, Sonora o Baja California; al contrario, en otras regiones del país como los estados del centro, del Bajío o del sur, resulta peyorativo y hasta grosero llamar a alguien anteponiendo el artículo a su nombre. Independientemente del lugar en donde esté el lector, se percibe a la Genara como una mujer joven sin una posición social relevante, o por lo menos estable, ya que se separó del esposo con miras al divorcio. P á g i n a | 123 La Genara es la correspondencia establecida entre Genara, joven de veinticinco años, y varias personas, en especial su hermana Luisa, quien se traslada de Tijuana a la Ciudad de México para realizar estudios de maestría. El correo tradicional, el fax y con mayor frecuencia la internet son los canales de comunicación; esto, para representar una innovación tecnológica del momento y darle verosimilitud de actualidad, en la última década del siglo XX. La primera carta la dirige a su esposo, Eduardo, explicándole los motivos por los cuales ya no desea volver con él y quiere divorciarse. Este divorcio es el eje generador de los acontecimientos en el relato de la Genara, dando lugar a las diversas cartas entre varios personajes: Genara, Eduardo, Luisa, la mamá de Genara (Francisca Luna de Martínez), Fidel (el amante de Genara), Elisa (amiga de Luisa) y otros actantes: Los actantes se definen en el relato a partir de su tipo de intervención, es decir, de los rasgos más generalizables de su actuación: no por lo que son, sino por lo que realizan dentro de una determinada esfera de acción, por el papel que representan. Por ello mismo, cada actante es, además, “la denominación de un contenido axiológico” (Beristain, 1990, p. 75). Genara y los demás personajes, en su actuar, requieren de un centro de orientación espacial en la narración. Por tal razón, en este trabajo se señalan cuatro ciudades: Tijuana, Baja California; Ciudad de México; Cuernavaca, Morelos; y El Grullo, Jalisco. 5.2.1 Carta de Genara a Eduardo, en Tijuana “Tijuana, B. C., 24 de enero de 1989” El lugar y la fecha son datos vitales en todo documento. En el caso de esta carta, marca el inicio de la novela en espacio y tiempo. El punto espacial orienta al lector desde dónde se origina el mensaje. Si el receptor es conterráneo y contemporáneo de la obra, se situará en las mismas coordenadas lingüísticas, pero si está en otro contexto, entonces la imaginación y su bagaje cultural serán los instrumentos necesarios para comprehenderla. La ciudad de Tijuana en el estado de Baja California nos marca, por tanto, un indicio de cómo puede ser el remitente de la carta; el 24 de enero de 1989 es el punto de partida para medir, con la fecha de la última carta, la duración de la correspondencia, cuerpo de la historia. P á g i n a | 124 “Estimado Eduardo”: Voz narrativa dirigida hacia el destinatario, el primer personaje representado: Eduardo. ¿Quién es Eduardo y quién es la voz narrativa? En el nivel de la historia, los personajes al interactuar pueden cambiar sus funciones o papeles representados. De acuerdo con la homologación de categorías funcionales gramaticales de Greimas, los actantes se agrupan en parejas, por oposiciones binarias, conforme a tres ejes semánticos relacionados con el deseo (desear), la comunicación (saber) y la participación o lucha (poder). Estos son: sujeto-objeto, destinador–destinatario (comunicación), adyuvante-oponente (participación o lucha) (Beristain, 1990, p. 75). De esta manera, es posible la variación de papel en los actantes según los distintos momentos de desarrollo de la acción, o de forma simultánea. Realmente no sé por qué me pongo a alucinar todas estas cosas. Hace meses que terminamos y que estoy consciente de que ya no te quiero, ni desearía volver a vivir contigo aunque te amara. Soy feliz así: aprendiendo a vivir de nuevo conmigo misma y aprendiendo a amar y aprovechar las ventajas de la soledad para volver a reír y convivir con otras gentes más vivas y más alegres que tú. ¿O será que me angustia la idea de enamorarme otra vez, aun cuando no pienso volver a hacerlo? ¿Será el temor a sentirme de nuevo engañada y traicionada? (Conde, 2006, p. 13). La voz narrativa realiza, simultáneamente, el papel protagónico, sin aparecer todavía de manera explícita. Expresa su deseo de ya no volver a vivir con él, ni siquiera aunque lo amara. Ha experimentado una nueva forma de vida: aprender a estar con ella misma y las ventajas que trae consigo, como es el aprender a amar, reír de nuevo y estar rodeada de personas más alegres. “Conmigo misma” señala el género femenino, por tanto, es una mujer quien porta el papel de protagonista y Eduardo es el antagonista porque convivir con él no es agradable, no le proporciona felicidad, es una persona sin alegría y, lo peor, la ha engañado y traicionado. El antagonista quiere que regrese y no está dispuesto a darle el divorcio. ¿Cómo no sentir angustia con sólo pensar en volverse a enamorar de alguien semejante a él? La protagonista, de acuerdo con sus palabras, se casó por amor y su expectativa era alcanzar la felicidad al lado del hombre amado, lo cual significa llevar una vida alegre y de compromiso mutuo; sin embargo, el marido le demostró ser una persona desagradable, mezquino en la alegría y en el amor, pues prefirió engañarla con otra mujer en lugar de formar una familia dentro del cariño P á g i n a | 125 y del respeto. Por eso, esta experiencia traumática provoca en ella zozobra acerca de su vida futura en una relación amorosa con otro hombre que resulte similar a él. El domingo visité a mi primo Federico y me dio un poco de lástima y miedo su soledad. Yo no sabía que él también se hubiera separado y, en realidad, no supe cómo interpretarlo. Al principio quiso darme la impresión de que está muy alivianado, de que no hay cuento, de que todo ‘tá “bien chévere”, y tomamos la carretera a Tecate para irnos al monte, allá rumbo a los olivos y las vides y el olor a hierba seca. Luego empezó a contarme lo de su chava: que se fue nomás así porque sí: que dizque quería cambiar de vida; pero sin darle alternativa para el cambio. Y se fue a vivir con otro, a pesar de que estaba embarazada de mi primo, y a rondar por las peñas (p. 13-14). Federico, su primo, toma el papel de oponente, en el sentido de reflejar su situación y provocarle miedo por la decisión de separarse del marido. El “otro” es el espejo de sí misma; su primo aparenta no darle mayor importancia al abandono de su mujer, a pesar de estar embarazada de un hijo suyo; pero si lo dejó, es para llevar una vida de perdición: “rondar por las peñas”. Frase que toma peso cuando la comunicación se da en el monte, en la carretera a Tecate, en un sitio en donde la hierba huele a seco, región de vides y de olivos; lugar que da una atmósfera de soledad, de aridez anímica en los personajes, de contrasentidos entre la perdición y la fertilidad. Roman Ingarden (1998) señala que el espacio en la obra de arte literaria es en donde se representan los objetos (hombres, animales o cosas), es un espacio perceptivamente dado y exhibido a través del espacio orientacional perteneciente “a los sujetos psíquicos que ‘perciben’ este espacio” (p. 272). Esto es, la Genara, protagonista de esta narración, relaciona sus sentimientos y los de su primo con el espacio en donde se encuentran: un lugar seco, alejado de la ciudad y despoblado, por tanto, percibe soledad y desaliento. A veces me da miedo acabar como mi primo: deambulando como perdido por las calles en el carro, solo y escupiendo su angustia sobre los caminos de terracería, y sobre las plantas y la gente que está a su lado. No sé cómo yo no terminé así después de tu partida, Eduardo. No sé cómo yo no pensé en suicidarme como lo hace mi primo. ¿Será que ya me habías lastimado lo suficiente y ya nada podía joderme más? (Conde, 2006, p. 14). Dice el adagio: “Nadie experimenta en cabeza ajena”; pero mirar a otro en una situación similar posibilita la reflexión y quizá creer que lo personal es menos grave en comparación con el de enfrente. Ella no ha llegado a pensar en suicidarse por el abandono de Eduardo, a P á g i n a | 126 pesar de haber sido muy lastimada. Siente miedo, no tanto por perderlo sino por la soledad, ya que ésta trae un encuentro consigo misma y a la mujer no se le prepara para vivir sola, sino para girar en torno a otros. ¿Será que Federico todavía abriga la esperanza de que su exmujer vuelva? Todo el camino a Tecate estuvo contándome cómo la conoció; cómo se la robó; cómo se casó con ella. Habló de las piedras del monte y de La Rumorosa que brillaban con el sol del verano cuando se escaparon a San Felipe. Y cómo su huida se había sabido por toda Tijuana después de que su madre fuera corriendo a gritarle al padre de Ernestina que se la había robado (p. 14). En toda separación siempre hay la esperanza de un retorno, de volver a la situación del principio. Federico se convierte en el sujeto que desea el regreso de su exmujer y por eso recuerda aquellos momentos de felicidad: su primer encuentro, robarse a la novia, huir hacia San Felipe y, su boda, por la insistencia de su propia madre. Todo hubiera permanecido en secreto –lo de la huida con la novia- si su madre no hubiera hecho escándalo en Tijuana, un lugar en donde todo se sabe, gritando precisamente al padre de la robada: Ernestina. De nuevo, el espacio como fondo o transfondo de un evento, aquello alrededor sin ser dicho, pero captado porque el sentido del espacio se extiende: “Es, de hecho un transfondo […] no necesariamente proyectado explícitamente por el repertorio actual de sentidos verbales” (Ingarden, 1998, p. 261). Tomar el camino hacia La Rumorosa no es sólo un camino geográfico peligroso –por los precipicios– sino también de riesgo en el sentido de haberse robado a la novia. Fueron días difíciles, sobre todo porque su madre se había empeñado en que se casaran de blanco. “Tienes que darle un lugar a tu mujer”, le aconsejaba, “tienes que demostrarle a la gente que, después de todo, la respetas y la quieres aunque se haya escapado contigo”. Al padre de Ernestina, en realidad, todo le valía un cacahuate. Después de que se la robara, Ernestina no representaba ya nada para él (Conde, 2006, p. 14). La madre de Federico es un personaje adyuvante para que éste se case con Ernestina ante el altar. A ella no le interesa realmente que su hijo cumpla con las normas sociales, sino desea enfatizar el hecho de que la joven se escapó con él y, por tanto, también es responsable de su situación ante el padre y la sociedad. P á g i n a | 127 Por lo mismo tienes que casarte de blanco con ella”, le repetía mi tía a Federico, “porque si no, nunca vas a conseguir que el padre de Ernestina vuelva a aceptarlos. Aunque…, con los nietos, todo se arregla, sobre todo si el primero es hombrecito”. Y el primero ya venía en camino. Después de varios años, pero venía. Y ahora que el suegro se había decidido a aceptarlos, Ernestina lo dejaba por otro “que sí le dedicaba tiempo” (p. 15). Casarse de blanco, en la Iglesia católica, significa pureza de cuerpo y de alma: la virginidad es pureza del cuerpo y la vida virtuosa, pureza del alma. Pero Ernestina ya no es virgen y sus virtudes no son explícitas; sin embargo, la madre de Federico insiste en casarlos de blanco para ocultar la verdad ante el padre de Ernestina y la sociedad, a pesar de que tanto él como la sociedad ya lo saben. A la madre de Federico le interesa que éste sea aceptado por su suegro; pero ella misma se contesta que el hombre terminará aceptándolos cuando llegue el primer nieto, especialmente si es un “hombrecito”. Este término va más allá de lo literal, hace surgir el valor extra-literario sobre las costumbres en México, debido a su connotación profunda en la cultura patriarcal dominante y milenaria: nacer hombre tiene mayor valor que nacer mujer. Este pensamiento se transmite no sólo por los hombres, sino por las mismas mujeres, para quienes un hijo varón las colma de alegría; saben que su hombre se sentirá más orgulloso y contento que si le hubieran “dado” una hija, lo cual las haría sentirse culpables. Así, encontramos en esta narración costumbres aún vigentes a fines del siglo XX: robarse a la novia, obligar al hombre a casarse a la fuerza por la iglesia y ella vistiendo de blanco, para aparentar pureza ante la sociedad, etcétera. En la narración, el primo relata a Genara: “Lo que Ernestina no sabe, es que ahora que está con él, él ya no le va a hacer caso. Todos somos iguales: cuando queremos algo, ahí estamos empeñados en conseguirlo; una vez que lo tenemos, entonces nos vale madre y queremos alcanzar otra cosa” (p. 15). El sentimiento de posesión por las novedades se proyecta en estas oraciones. ¿Será un resquicio prehistórico de conquista en el hombre? ¿O será la aparición del cerebro del reptil que una vez tuvo el cerebro humano, recubriéndose en su evolución como una cebolla18? Es un cerebro siempre atento y vigilante, listo para dar la ___________ 18 Teoría de Paul Mc Lean en la cual señala que el cerebro humano tiene una estructura como “capas de cebolla” (tres), debido a la evolución biológica y a la adaptación biopsicosocial: reptiliana, de mamífero inferior, y de mamífero superior, que lo hizo ser hombre (López, http://diegolopezcastan.com/eoría-de-los-tres-cerebros). P á g i n a | 128 orden de embestir y fulminar al agresor o a la presa, para luego buscar otra presa. Federico no comprende la forma de actuar de las mujeres; para él, permanecen en la etapa de los primates: “Yo, realmente, no entiendo cómo educan a las mujeres: siempre quieren estar pegadas a uno como changuitos, haciéndonos piojito y cuidándonos y volteándonos de cabeza como si fuéramos muñecos. ¿Por qué no se buscan algo que hacer?” (p. 15). Los hombres son el centro del universo de la mujer, alrededor del cual gira y así lo proyecta la siguiente cita: “Yo no sabía que contestarle. No sabía cómo explicarle que el motivo de nuestra existencia son ustedes, que así nos lo han dicho siempre, que así nos lo han metido desde niñas” (p. 15). A partir de estos pensamientos, surgen valores sobre el tipo de educación recibida por las mujeres mexicanas desde tiempos ancestrales, dedicada a atender al marido y a la familia, con una preparación escolar escasa. Sin embargo, para los años 60-70, la mujer comienza a asistir a las universidades con mayor frecuencia, participando más en la vida intelectual, académica, política y económica en el país, con consecuencias familiares y sociales. En la narración, los personajes muestran sus estados de ánimo; cuando una mujer o un hombre dejan a su pareja, el sentimiento de culpa aparece en el abandonado: Yo tuve la culpa de todo […] yo la dejé partir poco a poco. Le fui quitando, primero, nuestro tiempo para la cena; después el del desayuno; al cabo de unos meses, le reclamé que no me dejara tiempo para comer con los amigos. Después empecé a salir sin ella los domingos y, entre semana, empecé a llegar tarde por las noches, cuando ya estaba dormida, y me largaba muy temprano por las mañanas. Y todo por la maldita ambición de comprarme un carro, unas buenas botas, una casa en la Chapu…, que, finalmente, me sirven, ¿para qué?, si todo era para ella… ¡Si uno nomás trabaja para ellas! (p. 16). Descripción completa del inicio de separación de un matrimonio: toman caminos diferentes, comparten menos momentos de convivencia diaria. La primera justificación del hombre en esta narración, es su necesidad de tiempo para él; la segunda, el trabajo es absorbente porque el objetivo es comprarle cosas a ella y a los hijos para que gocen de una mejor vida. Federico había estudiado Leyes y se consideraba moderno; joven y soltero, apoyó la liberación femenina; pero una situación es ser joven y dejarse llevar por las novedades de la época y otra es instalarse en ese momento para siempre, pues la libertad sexual en las mujeres es para el P á g i n a | 129 hombre una situación cómoda y sin responsabilidad. Sin embargo, al casarse exigen fidelidad absoluta: […] se jactaba de ser muy alivianado y resultaba ser el hombre más tradicional del mundo. “Si yo fuera tradicional, ya la habría matado por traicionera”, repitió como tres veces […] Es que tú no comprendes…”, agregó, “¿cómo no voy a quererla si va a ser la madre de mi hijo? Y uno no puede odiar a la madre de sus hijos, por más cuzca que te salga. Tú eso no puedes entenderlo porque eres mujer (p. 16). En efecto, Genara no puede entender a su primo, quien dice no odiar a la mujer a pesar de haberlo abandonado embarazada de un hijo suyo; pues para ella, una mujer así no tiene principios morales. Sin embargo, la protagonista carece de toda la información necesaria por parte del mismo primo para poder juzgarla. Esto quiere decir que los personajes no están determinados de manera total en la obra, ni su forma de actuar, de pensar o de sentir y es entonces cuando le corresponde al lector llenar los puntos vacíos para completar su personalidad, tal como lo señala Roman Ingarden (1998): “En su contenido, el objeto representado no está determinado universal e inequívocamente, ni es infinito el número de los determinantes inequívocamente especificados que le están asignados y que también están corepresentados: solamente se proyecta un esquema formal de muchos puntos indeterminados, pero casi todos ellos se quedan sin completar” (p. 295). Dice la protagonista: “Cuando veo a mis amigas casadas (me refiero a las que viven felizmente casadas), las envidio. No sé cómo ellas sí han podido mantener una relación de varios años con un hombre que les pone los cuernos constantemente y así ser felices” (Conde, 2006, p.16). Ironía que en el fondo proyecta una confusión de valores: sus amigas “felizmente casadas” son quienes saben que sus maridos las engañan, mantienen la relación por años y demuestran felicidad. ¿Por qué las envidia?, quizá sea porque aceptan ser engañadas y saben fingir ser felices, lo cual ella no puede hacer. Esta actitud en la narración remite al valor extraliterario del dicho popular de dominación masculina que dice: “Una mujer inteligente guarda silencio ante las infidelidades de su marido”; porque los hombres infieles prefieren a una mujer abnegada que nos les cause conflictos. Continúa la reflexión de la protagonista: “No me explico cómo sus maridos pueden desear a una mujer que acepta que ande con otras con tal de ‘deshacerse’ a ratos de ellos y no tener que ‘soportarlos’, como ellas mismas lo dicen. Eso debería indignarlos, ¿no crees? Eso P á g i n a | 130 es no tenerse un mínimo de respeto” (p.17). Pero, ¿a quién le falta el auto-respeto? ¿No debería ser la mujer quien se indigne por la infidelidad del marido? Estas oraciones representan el pensamiento contradictorio en Genara; para ella, los maridos son quienes no debieran aceptar a mujeres que soportan sus comportamientos con tal de no ser molestadas: son preferibles sus andanzas con otras a tenerlos en casa, como le dicen las amigas “felizmente casadas”: “Para qué quieres un hombre en tu casa […], ¿nada más para que te jodan? Mejor que se vayan, que se cansen con otras, para que, cuando regresen, te pongan los platos sobre la mesa (p. 17). Es tal su confusión entre qué creer o no, por eso le escribe a Eduardo: “Me pregunto si tú pensaste lo mismo cuando salías con Cecilia, Eduardo. ¿Acaso pensaste que yo quería deshacerme de ti?” (p. 17). Es una manera de justificar al hombre, culpándose ella por la infidelidad de él y buscando cuáles fueron sus errores que la llevaron a perderlo, como reclamarle por su abandono: “A veces creo que tú, como mi primo, te enfadaste de mis reclamaciones porque no me dedicabas tiempo. A veces conviene platicar con los hombres sobre esas cosas, porque con las mujeres, nomás nos quejamos y no sabemos por dónde anda la pelotita. Platicando con mi primo, en cambio, entiendo un poco el mecanismo de su pensamiento” (p. 17). Sin embargo, el pensamiento masculino es diferente al femenino, pues los hombres usan en su favor el sentimiento maternal de la mujer. En cambio, las mujeres se reúnen para quejarse y hablar mal de los maridos; pero sin la intención de dar solución a sus problemas, porque si otra amiga sugiere dejar de quejarse y soportar el comportamiento del marido o divorciarse, entonces hasta la amistad se pierde. Por eso, Genara platica con su primo para encontrar la forma de agradar a su hombre o la causa del alejamiento de éste, aunque sintiéndose culpable. Hay un sentido de ambigüedad en sus emociones cuando expresa: “En ocasiones, me da miedo la soledad, ¿sabes?, porque pienso que me va a ir tragando poco a poco y que, después, no voy a poder vivir sin ella” (p. 17). El temor no es a la soledad misma sino a después no desear vivir en compañía y más, si esa compañía es como Eduardo. Genara relata a Eduardo los comentarios de Cuquita, secretaria de su padre, de cómo su madre –mujer tradicional mexicana–, encontró la manera de aligerar el peso de las infidelidades del marido. Así, la madre de Cuquita, como objeto representado, proyecta una personalidad de conveniencia y comodidad: P á g i n a | 131 “Mi madre sí que supo hacerla”, me comentó alguna vez Cuquita, la secretaria de mi padre, “le daba chance a mi jefe durante algunos meses para que se divirtiera todo lo que quisiera y, ya que se hartaba de soportarle sus andanzas, le hacía dos que tres tanguitos y mi jefe la premiaba por su constancia y dedicación: se la llevaba a Acapulco, Las Vegas, Cuernavaca, La Paz, ¡Una vez hasta se la llevó a Europa! Le compraba vestidos y alhajas. Y, ya bien cogida y bien paseada, mi madre regresaba a la casa a seguir dedicándose a los hijos y a sus labores de esposa abnegada… ¡Y mi padre a las andanzas!” Luego, la Cuquita soltó una larga carcajada, y yo no supe si reía en serio o por burla (pp. 17-18). El ejemplo de vida es más contundente que mil palabras. Una mujer que actúa de la manera representada en el párrafo anterior, transmite ese mismo proceder a sus hijas: sacar beneficios de algo que las perjudica; y a los hijos: no habrá problema con sus mujeres si repiten las actitudes de su padre. ¡Si bien dice mi madre que nosotras no aguantamos nada!”, agregó, “¡Ellas sí que fueron mártires; ellas sí que demostraron que podían ser hembras de pura sangre! Y mi padre la ha tenido en un nicho desde que se casaron. La venera y la respeta como a una santa, y para él, no hay mujer más buena en este mundo. ¡Pues cómo no lo va a ser!, si además de atenderlo como a un rey le da chance de hacer todo lo que le da su gana (p. 18). Esta actitud es la manifestación del machismo mexicano (expuesto en el Capítulo II de este trabajo con fundamento en Roger Bartra). El hombre busca una mujer en quien confluyan la abnegación y sumisión de la Virgen María y la fogosidad de la Malinche, aunque esta situación le provoque un sentimiento de culpabilidad. Por eso, cuando la mujer muestra su sexualidad, tiende hacia la Malinche y es repudiada; en cambio, si es abnegada ante el marido, su premio será un nicho y considerada con veneración como la Virgen. “¡Tú tienes que aprender de mi madre!”, me aconsejó varias veces, “¡tú no aguantas nada, Genara! Si yo me hubiera casado con un hombre como el tuyo, habría sido como ella y llegaría a la vejez con mi marido a mi lado, que, ¡para qué más se puede querer a un hombre, si no es para que te acompañe en la vejez! Ahorita déjalo que se canse, si no, cuando esté viejo, va a querer andar con chamaquitas y vas a estar solita, y quién quita y hasta te deje por una de ellas”, remataba con malicia (Conde, 2006, p.18). P á g i n a | 132 Cuquita, la secretaria del padre de Genara, proyecta haber aprendido del ejemplo de su madre, pero a la inversa: nunca se casó. A pesar de su falta de experiencia como mujer casada, ella alienta a Genara hacia una vida de abnegación (como su madre) con el propósito de tener compañía en su vejez. Si el hombre no es infiel de joven, lo será de viejo y lo que es peor, con “chamaquitas”, con la probabilidad de que una de ellas lo atrape en sus redes juveniles. Cuquita lo dice muy convencida, pero continúa soltera y no hay un hombre para su vejez. Genara está segura de no volver con Eduardo, pero después, por la presión de sus padres, regresa con él con resultados negativos. Por lo pronto, continúa escribiendo: quiero que sepas que yo no pienso igual, que no estoy dispuesta a que regreses, que no tengo miedo a la soledad y que tampoco creo que todos los hombres sean iguales. (Aunque creo que los no iguales ya están felizmente casados…) Pero no importa, de cualquier forma, no deseo que vuelvas. Felizmente sola Genara (p. 18). Esa soledad feliz se termina cuando regresa con Eduardo. El antagonista logra su finalidad: que ella vuelva a su lado y de esa manera demostrar su poder, mismo que no durará, pues Genara se enamora de otro hombre (Fidel) a pesar del temor que tenía de volver a comprometerse sentimentalmente. Sin embargo, los adyuvantes o protectores del matrimonio de Genara con Eduardo toman cartas en el asunto, tal como lo hace su madre. 5.2.2 Carta de la mamá de Genara a su otra hija, Luisa, desde Tijuana. Tijuana, B.C., 31 de mayo de 1990 Luisa: Hoy por la mañana recibí tu carta. Y qué bueno que no la enviaste por fax, porque pudo haberla recibido tu padre. No quise dársela a leer, porque la consideré inmoral y él no lo entendería. Le dije que la había extraviado (ya que llegó mientras desayunábamos), y como ya me cansé de estarle escondiendo las cosas, te ruego que me escribas otra con un tono diferente, y me la mandes hoy mismo por fax. Por lo visto la Ciudad de México está cambiando tus patrones morales, y debo decirte que si estás de acuerdo con tu hermana, vamos a tener que suspenderte la P á g i n a | 133 mensualidad, ya que su forma de proceder no se justifica ni moral ni religiosamente. Aunque Genara se haya divorciado por el civil de Eduardo, sigue casada con él por la Iglesia. Así que, espero, recapacites al respecto. Lo tuyo fue diferente porque tu padre y yo nunca estuvimos de acuerdo con tu matrimonio con Martín y, ¡gracias a Dios!, no pisaron el Templo; sin embargo, tanto tu padre como yo tenemos confianza en que, dentro de poco, encontrarás un hombre como Eduardo, serio y responsable, y no un loco como el Martín o como el directorcillo ese con el que ahora vive tu hermana, y te casarás con él por la Iglesia como debe hacerlo toda persona con moral. Mándale a tu padre un fax, insisto, que para eso te lo compró; ha estado muy delicado de salud últimamente y no tiene caso que le crees más problemas. Los que tiene con tu hermana y con la maquiladora son más que suficiente. Tu madre Francisca Luna de Martínez (Conde, 2006, pp. 162-163) La carta dirigida por la mamá de Genara a su hija Luisa ejemplifica las palabras de Roman Ingarden en cuanto a que el lector lo primero que capta es la temática, o sea, los objetos representados en su actuar. Como toda carta familiar, y por tanto privada, es espontánea, sencilla y sin formulismos. El saludo: “Luisa”, es directo, frío, sin ninguna palabra de estimación o cariño. El cuerpo del texto comienza en un tono duro, juzgándola de inmoral: “No quise dársela a leer [al marido], porque la consideré inmoral y él no lo entendería […] como ya me cansé de estarle escondiendo las cosas, te ruego que me escribas otra con un tono diferente, y me la mandes hoy mismo por fax” (p. 162). Además de ordenarle que vuelva a escribir otra carta en un tono diferente, la personalidad de la madre se proyecta como dominante, áspera al juzgar, sin cariño por la hija y dispuesta a no causarle ningún malestar al marido. ¿Por qué no decirle al hombre la verdad, en lugar de ocultarle las cosas como son? Las ciudades también tienen su rostro como objetos representados, sobre todo cuando son personificadas; esto es, “atribuir a lo inanimado, incorpóreo o abstracto, los sentimientos, actitudes, cualidades, intenciones o estados propios de los seres animados, fundamentalmente de las personas” (Escalante, 2007, p. 249). Cuando dice la mamá de Genara: “Por lo visto la Ciudad de México está cambiando tus patrones morales” (Conde, 2006, p. 162), hay una comparación implícita con la Ciudad de Tijuana. La primera, es una ciudad lejana y corruptora, de influencia inmoral; la segunda, es su tierra natal en donde aprendió los principios morales de sus padres. El enojo de la madre se debe al apoyo de Luisa a su hermana Genara; la conducta de ésta refleja falta de principios morales y religiosos porque, aunque se P á g i n a | 134 divorció civilmente de Eduardo –en cuanto a lo moral–, en la Iglesia no se permite el divorcio ya que el matrimonio es “hasta que la muerte los separe”. Otro hecho que agrava la situación es que Genara, después del divorcio, vive en unión libre con Fidel de quien se enamoró en Cuernavaca, cuando Genara fue a visitar a su hermana. Al amenazar la señora Martínez a su hija con quitarle la mensualidad, manifiesta tratar con una adolescente, dependiente económica y emocionalmente. Pero no sólo eso, sino también proyecta la irritación que siente por ella por no haberse casado por la Iglesia, sino sólo por lo civil. Sin embargo, tanto la madre como el padre esperan que se encuentre un hombre como el exmarido de Genara (Eduardo): “serio y responsable, y no un loco como el Martín o como el directorcillo ese con el que ahora vive tu hermana” (p. 162). De manera imperativa le insiste en usar el fax para enviarle una nueva carta al padre y después viene el chantaje emocional de la salud delicada y los múltiples problemas en su negocio –una maquiladora– agravados por la carencia moral de Genara. El despido es congruente con el saludo y el texto, sin una palabra de afecto: “Tu madre”, y luego firmando con su nombre de casada de acuerdo a la costumbre añeja en nuestro país, aunque no exigida en ley alguna: “Francisca Luna de Martínez”. Esta tradición tiene una gran importancia para las mujeres, pues designa su estatus en relación con la posición social y económica del marido; además, delimita su estado civil en oposición a no ser soltera, esto sin mencionar si el matrimonio fue religioso, porque entonces se vuelve más significativa y muestra el valor extra-literario con respecto a las costumbres sociales y morales. La carta de la madre de Genara es breve; sin embargo, está redactada con oraciones de diverso tipo, principalmente declarativas. Estas oraciones tienen un carácter cuasi-juicial (supuestos) cuyas propiedades evocan, en mayor o menor grado, la ilusión de realidad. Es tan real, que puede verse el rostro adusto de la señora amenazando con sus palabras a la hija. Dice Roman Ingarden (1998) que las proposiciones cuasi-juiciales son características de la obra literaria, porque a través del contenido de sentido desarrollado en el conjunto de circunstancias, dan existencia a los objetos representados: “Toda oración, del tipo que sea, está modificada de una manera análoga cuando pertenece al texto que representa el mundo representado, es decir, cuando es dicha, como se suele decir, ‘por el autor’” (p. 215). Así, esta carta está entretejida no sólo con oraciones declarativas, sino con todo tipo de oraciones como las imperativas, interrogativas, de deseo, etcétera, que también son “cuasi-modificadas”; por P á g i n a | 135 ejemplo cuando dice: “ya me cansé de estarle escondiendo las cosas, te ruego que me escribas otra con un tono diferente, y me la mandes hoy mismo por fax” (Conde, 2006, p.163); parece una súplica cuando las oraciones están fuera de contexto, mas no la orden imperativa que es. O cuando expresa: “Por lo visto la Ciudad de México está cambiando tus patrones morales, y debo decirte que si estás de acuerdo con tu hermana, vamos a tener que suspenderte la mensualidad…” (p.162); éstas son oraciones que proyectan de manera intencional un juicio moral y una amenaza. Entonces, un juicio de valor es en la obra literaria un cuasi-juicio de valor o supuesto juicio de valor; una pregunta es una cuasi-pregunta o supuesta pregunta; un deseo es un cuasi-deseo o supuesto deseo; y así sucesivamente, dando la apariencia de realidad que funciona en la obra como tal. Sin embargo, estos cuasi-juicios sirven para reflexionar sobre la realidad extra-literaria, porque al actualizar o concretizar los elementos constitutivos del texto en su totalidad significativa, surgen los valores objetivados o retratados dentro de la obra, de acuerdo con el acto consciente y creativo del lector. La señora Francisca Luna de Martínez es proyectada intencionalmente como una madre tradicional: abnegada y sumisa ante los abusos de su marido, muchas veces por miedo a sus reacciones intempestivas de niño berrinchudo, otras a perder su posición socio-económica. Es una forma de vida solitaria, infeliz y de mera apariencia; situación que transfiere a sus hijas como reproductoras del mismo rol y que, una vez casadas, se asegura de la continuidad de esa tradición. La carta de la señora Luna de Martínez, como toda manifestación lingüística, es un acto que tiene tres dimensiones de acuerdo con John Austin (citado en Beuchot, 2005, p. 250): el locucionario, con cierto sentido y referencia; el ilocucionario, cuyo propósito es impactar en el ánimo de los oyentes o lectores; y el perlocucionario que produce cierto efecto psicológico en el oyente o lector: lo informa, lo persuade, etcétera. La primera dimensión o acto locucionario en la carta es hacer patente el enojo y el disgusto a su hija Luisa por apoyar a su hermana Genara. En el acto ilocucionario, la señora de Martínez regaña a Luisa por no contestar sus cartas a través del fax, “pues para eso te lo compró” (Conde, 2006, p. 163); la amenaza con retirarle la mensualidad si sigue apoyando a su hermana en su vida inmoral al vivir con un hombre sin estar casada con él; le hace chantaje emocional por no interesarse por la salud de su padre, ni por la preocupación de su madre ante tantas dificultades provocadas por Genara; le demuestra su frialdad y falta de cariño por sus faltas morales en el pasado. El P á g i n a | 136 acto perlocucionario, efectos psicológicos, se denota en una larga carta de Luisa a su hermana Genara en la cual narra sus vivencias personales sufridas como hija de un padre amargado por no haber tenido hijos varones, de una madre carente de cariño y sometida al yugo impuesto por los prejuicios sociales, de un marido enfermo de celos y violento como consecuencia de su indeterminación sexual. Esto se proyecta en su carta a Genara. 5.2.3 Carta de Luisa a Genara, desde Jalisco El 15 de febrero de 1991, dos años después, es dirigida la última carta que cierra el ciclo textual titulado La Genara. Luisa escribe a Genara pidiéndole que vaya por ella al centro de salud en donde ha estado internada en El Grullo, Jalisco. Hace una retrospección y el retrato de Genara desde su nacimiento, diez años menor que Luisa. Ésta, por tanto, fue la hija mayor, la heroína de la pequeñita, su modelo a imitar. Fue tanta la diferencia de edades que por eso no lograron conocerse. Cuando Genara tenía doce años, Luisa se casó y ya no tuvo oportunidad de estar al lado de su hermana en su adolescencia; ni Genara era apta para darse cuenta de la vida de Luisa como mujer adulta con traumas y debilidades. Luisa le explica la dificultad que ha tenido desde hace dos semanas para escribirle; el temor no es de decirle que la quiere, la extraña o le agradece lo que hizo por ella durante su crisis de anorexia, sino: “no es eso lo que me cuesta trabajo expresar, sino algunas cosas que he cargado durante mucho tiempo en el pensamiento” (Conde, 2006, p. 196). Son malos recuerdos de su vida matrimonial con Martín con quien se casó a la edad de veintidós años. Mi matrimonio con Martín no fue muy grato, aun cuando tú digas que nunca se me separaba, y estoy segura que nunca me puso los cuernos. Has de preguntarme que eso qué tiene de desagradable, ya que tú y Ernestina se han quejado de abandono. ¿Pero sabes tú lo que son los celos y la posesión; la rutina diaria de tener que convencer a un hombre que no miras a otros, que no piensas en nada que no tenga que ver con su masculinidad, sus intereses y anhelos? Durante largos años traté de darle gusto a un hombre inseguro de sí mismo y con los cuernos a cuestas. Porque para que un hombre sea cornudo no es necesario que le seas infiel; basta con que él siente que lo es. Así pues, yo trataba de guardar apariencias para evitar que mis padres dijeran “¿ves cómo teníamos razón?” ¡Lo peor de todo es que siempre tuvieron razón! (p. 197-198). P á g i n a | 137 Martín aparece en su rasgo más sobresaliente: un hombre celoso, inseguro de sí mismo como persona y como hombre (en el sentido sexual); razón por la cual transfiere su pusilanimidad a la mujer para luego culparla. La esposa, entonces oculta a los demás sus sufrimientos y, sobre todo, a los padres quienes se alegrarían de su fracaso ya que ellos estuvieron en contra de esa unión civil e inmoral. La separación siempre causa sufrimiento, no sólo porque se considera un fracaso, sino también por el cambio de vida: “Cuando me separé del Martín, quedé muy afectada, y traté de olvidar mi vida de casada. Sin embargo, la separación tampoco me ayudó en nada, pues yo no estaba preparada para vivir sola […]Además, la posibilidad del divorcio no dejaba de ser un estigma, y cuando estuve ayudándole a mi papá en la maquiladora, mi relación con las obreras frecuentemente me recordaba mi vida de casada” (p. 198). Vida que había tratado de olvidar; sin embargo, sus traumas resurgen al verse reflejada en otras mujeres En esta parte de la carta, aparecen varias trabajadoras como objetos representados portando el sentido de maltrato, vejaciones y violencia que padecen por parte de sus propios maridos u hombres que dicen amarlas, como es el ejemplo siguiente, entre otros que narra: El martes llegó una pidiéndome dinero para ir al doctor, y, agregando acción a la palabra, se desabotonó la blusa de su vestido frente a mí (vi sus senos morenos amoratados), se bajó el vestido y se volteó para mostrarme su espalda. ¡Ay, mi querida Genara, las pinturas más morobosas [sic] de Jesucristo no despiertan tanto horror…! Los corriazos a carne viva, profundos, no supe cuántos… […] Entonces le pregunté si se lo había hecho su marido y se soltó llorando (p. 198-199). La violencia intrafamiliar suscita estigmas traumáticas, porque se origina en el ámbito que debería ser el más seguro, donde toda persona encuentra cariño, protección; en otras palabras, debería ser el lugar idóneo para el desarrollo personal y fuente de una sociedad sana. En cambio, una atmósfera de miedo, tensión y terror afecta e incapacita emocionalmente a quien lo padece, perdiendo autoestima y el sentido de vida: “Y a pesar de que no quería acordarme del Martín, ¡no te imaginas cómo me revivió la memoria! Empezaron a despertarse recuerdos que había reprimido en mí durante mucho tiempo, de vivencias negadas, desvirtuadas, endulzadas con la miel de la soledad y la mentira (como las de mi madre) por el miedo al desamor, al abandono” (p. 199). P á g i n a | 138 Luisa, como representación de la mujer casada, no sólo caracteriza a las mujeres que han sufrido atrocidades en su propio hogar, sino también aparecen los recuerdos de haber tenido una madre propensa a ocultar sus vivencias terribles, negándolas y cubriéndolas con mentiras y con soledad para no perder el “amor” y ser abandonada, aunque el desamor subyace en esa relación. Un desamor porque el hombre no ha sabido valorar en su justa dimensión a la mujer, según menciona Virginia Woolf (2001) en su texto Una habitación propia: “No hay medidas con yardas limpiamente divididas en pulgadas que permitan medir las cualidades de una buena madre o la devoción de una hija, la fidelidad de una hermana o la eficiencia de una ama de casa” (p. 117). “Nunca he platicado de esto con nadie, y ahora te lo digo porque he superado la cobardía, porque ya no necesito huir. Y por eso te admiro, porque tú sí tuviste el valor para salir a tiempo de tu relación con Eduardo, sin importarte lo que dijeran mis padres y tus amigos” (Conde, 2006, p. 199). El fardo familiar y el social convierten a muchas mujeres en seres cobardes, fáciles víctimas de sevicia, sin importar su educación o el grado de escolaridad, porque desde el inicio del sistema patriarcal, la mujer ha sido considerada como inferior al hombre. Virginia Woolf (2001) escribe: “De ahí la enorme importancia que tiene para un patriarca, que debe conquistar, que debe gobernar, el creer que un gran número de personas, la mitad de la especie humana, son por naturaleza inferiores a él […] Por eso, tanto Napoleón como Mussolini insisten tan marcadamente en la inferioridad de las mujeres, ya que si ellas no fueran inferiores, ellos cesarían de agrandarse” (pp. 49-51). Y una manera de no dejarlas crecer fue haciéndolas dependientes en lo económico e intelectual. Al igual que las obreras de la maquiladora (aun cuando se supone que tengo más educación que ellas), soporté desde los golpes que podía cubrir con la ropa, o la torcida de dedos y muñecas debajo de la mesa cuando Martín no quería que reluciera en público o abriera la boca con los amigos, hasta los golpes descarados después de tres años de casados en el cuerpo, la cara…, las patadas cuando el embarazo (un embarazo que nunca di a conocer, debido a que lo perdí a los dos meses, después de una patiza que me puso el Martín ¿recuerdas cuando estuve hospitalizada, y que dijimos que me había caído mientras arreglaba el techo de la casa?), las amenazas con el cuchillo, los te mato, sus manos apretándome el cuello hasta que el dolor cambiara el color de mi rostro…(Conde, 2006, p. 199). El ser humano es capaz de llegar a la cima, sublimándose con valores intelectuales, artísticos o espirituales; pero también es capaz de tocar la sima más profunda cuando sus instintos salvajes P á g i n a | 139 afloran. Así es representado Martín, de alma repulsiva como muchos hombres que cometen violencia intrafamiliar. De acuerdo con la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Intrafamiliar del Distrito Federal vigente desde 1996: “La violencia intrafamiliar se define en la ley como los actos de agresión y de omisión, tanto de maltrato físico como psicoemocional y sexual que se realizan en la persona de cualquier miembro de la familia. Incluyen por tanto, los golpes, lesiones, amenazas, humillaciones, insultos, violaciones y abusos sexuales, así como la coacción o privación de la libertad de acción y decisión de mujeres y niños” (Nava, 1997, p. 85). Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida, presentando altos índices de discapacidad, doce veces más intentos de suicidios y altas tasas de mortalidad (Congreso de Colima, 2006). No sé que hice entonces, no recuerdo, sólo sé que una noche huí y sufrí y oculté la verdad de la huida, y entonces Martín empezó con sus amenazas con matarme si no volvía con él o me encontraba con otro, primero, y los chismes de que le ponía los cuernos, después… (Ahora me pregunto qué será peor, si la tortura o el abandono de tu hombre) (Conde, 2006, p. 200). ¿Cómo es posible que una mujer aún se pregunte si hizo bien en huir y además ocultar la verdad de que su “hombre” es un ser abyecto? La representación de la relación entre Martín y Luisa es el modelo de la psico-patología denominada sado-masoquismo, en donde la víctima calla todo por miedo y después se convierte en un modo de vida “normal” para ellos. El sadismo (término acuñado con base en las obras del Marqués de Sade) significa perversión sexual para obtener placer por medio de padecimientos provocados a otra persona (Enciclopedia Hispánica, p. 55). El masoquismo (derivado del nombre de Chevalier Leopold von Sacher-Masoch) consiste en la obtención de placer por medio del sojuzgamiento, golpes o dolor infligidos a sí mismo o por otra persona (Enciclopedia Britannica, p. 911). El sadismo y el masoquismo, según Sigmund Freud (citado en Lock et al, 1981, p. 646), están presentes en todos los individuos –porque son complementarios el uno del otro–, sin que suponga anormalidad. Cuando una pareja manifiesta una concepción pesimista de su existencia, entonces conforma su mundo en la violencia y el dolor, dentro del cual gravitan los hijos. Esto se ve en la relación entre Martín y Luisa. P á g i n a | 140 En acápites anteriores sobre la vida de Rosario Castellanos (Capítulo II, p. 47), se menciona el recuerdo doloroso de la escritora acerca de la manera en que su madre soporta las humillaciones del padre hasta en sus últimos momentos de vida; no obstante, lo peor para ella es percatarse de una verdad terrible: “Porque, además, a primera vista, la víctima era ella [su madre]. Pero cuando uno va viendo toda la elaboración, la víctima era él [su padre]. Lo habían obligado a convertirse en eso”. ¿Quién inicia esta relación patológica? Quizá las condiciones están dadas en ambos y por eso puede alternarse, al ser uno de ellos sádico y el otro masoquista o viceversa, pero se complementan ¿o se necesitan? Si no es así, entonces viene la separación ineludible por salud mental, física y emocional. En la narración, Luisa señala momentos complicados: Para mí fue muy difícil todo eso, porque si bien había estudiado una carrera y trabajaba como académica en la universidad, no dejaba de ser la hija de familia que había salido de la casa de sus padres para irse a vivir a la del marido. Por eso es que para mí fue tan dura la separación, sobre todo, porque el Martín se empeñó en hacerme la guerra hasta el grado de quererme sacar de la universidad. Para empezar, apoyado por sus amigos, sobre todo por José Carlos, hizo correr la idea de que yo era lesbiana y le ponía los cuernos, y justificar, así, que lo hubiera abandonado. Para mí fue muy duro también enfrentarme a la división, no solo de los bienes, sino de los amigos, y cuando me di cuenta de que ¡hasta mi directora -¡mi gran amiga Bety!se había puesto de su lado!, sufrí una de las decepciones más grandes de mi vida. Tú sabes que ella y yo habíamos sido muy buenas amigas, y nunca creí que pudiera sentirse con el derecho a reclamarme el que hubiera terminado con Martín. ¡Es injusto que la gente tome partido!, ¿no crees? Y como en este caso, él era el “ofendido”, pues ya podrás imaginarte (Conde, 2006, p. 200). Los amigos y los compañeros de trabajo proyectan la actitud de las personas ante el problema del divorcio de una pareja de amigos, pues tienen que decidirse por terminar su relación con uno de ellos. En el caso de Luisa, él tuvo la opinión a su favor porque hizo campaña en contra de ella, sobre todo por José Carlos quien aparece después como “amigo” sentimental de Martín. Entonces, surge la explicación de los celos coléricos provocados por su indefinición identitaria, que en combinación con el carácter lábil de Luisa, da lugar a la violencia intrafamiliar antes señalada. Un ser humano logra el desarrollo cuando supera las diversas etapas de su vida. Cuando se estaciona en la infancia o en la adolescencia por cualquier circunstancia, entonces no logra la madurez. Dice Luisa: “Lo peor de todo fue cuando recurrí a mi madre. Ahí me di P á g i n a | 141 cuenta de lo débil que he sido siempre. Aun cuando toda la vida me había proyectado como una persona fuerte, siempre lo hice amparada en el apellido de mi padre, y hasta entonces me di cuenta de lo frágil que puedo llegar a ser” (p. 200). Ella no alcanzó la madurez debido a sobre-protección o al control absoluto de sus padres, por eso se sentía un ser frágil con necesidad de amparo. Al no encontrarlo en su tierra natal, decidió buscar un espacio más apropiado para su crecimiento personal, eligiendo para ello a la metrópoli mexicana. La Ciudad de México toma importancia en la vida de Luisa y por eso se presenta en otra prosopopeya: “En ese sentido, la Ciudad de México me brindó la oportunidad de tener un mundo propio, creado por mí misma y para mí misma” (p. 200). La capital tiene la ventaja de permitir a las personas crear su propio espacio; hay una enorme diversidad de mundos dentro de ella, según las circunstancias de cada habitante y sus esferas familiares. Cuando decidí venirme a estudiar a la Ciudad de México, lo hice huyendo de la familia y de los chismes del trabajo. Y si bien al llegar a México me rodeé de amigos, estaba tan resentida que necesitaba aislarme para estar conmigo misma. Yo no sabía quién era ahora que estaba sola. Nunca había vivido con esa persona a la que tú conoces como Luisa. Es más, en México me di cuenta de que ni siquiera tenía una percepción adecuada de mí misma. No estaba segura de cuáles eran mis dolencias, mis gustos, mis gestos cotidianos. En ese sentido, la Academia me brindaba la oportunidad de conocerme y educarme. El problema fue que en ese momento no me daba cuenta de que no solo necesitaba de una formación académica, sino sentimental. ¿Te suena cursi? (p. 201). Luisa, es un objeto representado que necesita redefinirse; debe conocer sus límites externos e internos para llegar a su esencia, pues el hombre con quien se casó hurtó su personalidad para someterla a sus atropellos. Ella creyó que sumirse en los estudios era suficiente para olvidar su desventura; sin embargo, la vida académica por sí sola no da la felicidad y menos si se convierte en una obsesión, en una manera de escabullirse del mundo polifacético en donde las emociones y los sentimientos son importantes para lograr una vida plena. Sin embargo, para Luisa lo relacionado con lo sentimental le parece cursi por su experiencia dolorosa. Una vez inscrita en la maestría, me sumergí en mis estudios y en mi soledad. Me volví hosca y poco tolerante. Desdeñé el hecho de que necesitaba a los demás y dejé de ser la Luisa alegre y bullanguera que tú conociste, para pasar a ser la profesionista que buscaba un motor de vida diferente, que rechazaba todo aquello que tuviera que ver con su vida pasada. Y empecé a tomar las cosas con una distancia y una seriedad P á g i n a | 142 espeluznantes, y, por supuesto, el amor fue lo primero que mandé a la chingada, y juré que nunca más me volvería a enamorar, ni volvería a repetir ninguna acción que me pareciera cursi ni romántica. Mi primer error fue decidir que no iba a involucrarme sentimentalmente ni con mis amigos ni con mis amantes. Eso me hizo caer en el tedio y la apatía, y empecé a negar todo aquello que se pareciera o se relacionara con mi vida emocional. Era borrón y cuenta nueva. Sólo quise conservar aquello que consideraba puro. Por eso me afectó tanto lo de Federico, ¡mi amado Federico!, porque así como mi padre lo veía como al hijo que no había podido tener, yo lo veía como al hermano mayor que siempre quise. ¡No sabes la decepción que sufrí cuando me contaste que tenía una familia clandestina y andaba involucrado en negocios chuecos! (p. 201-202). Luisa desea transformar su vida pero no puede porque está sola y dolida. Las noticias desde Tijuana le causan sufrimiento que no puede remediar sino, al contrario, la llevan a una crisis existencial difícil de resolver por sí misma. ¿Cómo hacerlo si las mujeres desde niñas son educadas en la abnegación y a sufrir silenciosamente? Si hablan son incomprendidas, regañadas o castigadas: “Aún no se me olvida cuando me escribiste decepcionada porque se nos condiciona ‘para llorar y callar’, y nunca se nos da la palabra que funcione como saeta contra la calumnia” (p. 202). En la vorágine de la desesperación, Luisa inventa amoríos con Francisco y Jorge, quienes según ella son sus amantes simultáneos porque cada uno de ellos complementa los rasgos que al otro le falta y quiere mostrarse como una mujer liberada en igualdad con aquellos hombres cuyo comportamiento es promiscuo. Para Luisa, solamente en una ciudad como la capital mexicana es posible dejar atrás las ataduras sociales de provincia que lastiman a pesar de la lejanía. Así, la Ciudad de México se convierte en su protectora, en su aliada para cambiar de vida; pero las cosas no siempre resultan como se desea: Luego la casa de mi tía, en la que no tenía un espacio propio. Yo ahí no era sino una intrusa, una fracasada que se venía de intelectual a la Ciudad de México. Es por eso que no tenía un lugar para trabajar o poner una computadora, ni un sitio para tirarme a ver la televisión o recibir a los amigos. Luego, al ver que tú y Ernestina sí tenían una casa en la que podían hacer todo aquello que yo no me había atrevido a hacer a mis treintaicinco años, me entró la envidia, y cuando recapacité sobre ello, me vino la crisis. Lo peor de todo fue tener que fingir que todo estaba bien, pero, como puedes darte cuenta, el mundo se me venía abajo (p. 203). Huir de sí misma es imposible; así, la Ciudad de México no le dio la tranquilidad espiritual que ella anhelaba, sino la orilló, en su soledad, a una crisis psicológica: P á g i n a | 143 Me encerré a trabajar y estudiar como loca sin preocuparme siquiera por bañarme. Cada vez fumaba más y comía menos, hasta que llegó el momento en que me encerré en Cuernavaca con el pretexto de la tesis, y dejé de revisar el correo electrónico. Sí llegué a ver tus mensajes de angustia cuando dejé de contestar tus cartas; pero en lugar de sentirme deseada me sentí más inútil. Y no te contesté, no porque quisiera desquitarme contigo, sino porque no quería que supieras en qué situación me hallaba. Ni siquiera tuve el valor de decirte que todo lo que te contaba era mentira (p. 203). Toda crisis toca fondo y en Luisa el fondo se llamó anorexia. Un problema psicológico que necesita ayuda especializada y apoyo de una persona cercana con profunda dedicación y, sobre todo, amor. Luisa encontró en su hermana Genara ese sostén moral: “Cuando llegaste a hacerte cargo de mí, te vi con otros ojos. Por primera vez recapacité en que habías crecido, y habías venido a darme cobijo. Y no como la madre que protege a su hija, sino como la amiga que te tiende el brazo para que te apoyes mientras sanan tus heridas” (p. 203-204). En cambio, por parte de sus padres sólo encontró desapego y desprecio: ¡La actitud de mi padre fue distinta!, y lo más probable es que la de mi madre también. La prueba está en que no me han escrito. Se han hecho cargo de mis gastos en El Grullo por lástima, para que no se diga que me dejaron morir como a un perro, porque, desde su punto de vista, yo soy una fracasada. Y no vale la pena invertir dinero ni energías en una loser (p. 204). La protagonista en esta carta, Luisa, necesitaba atravesar por una purificación para resurgir de las cenizas y los traumas ocasionados en un mal matrimonio, en donde recibió maltrato físico y psicológico. Esa situación aunada a la perturbación causada por la falta de cariño por parte de sus padres desde su nacimiento, porque ellos esperaban tener un hijo varón como primogénito y no una niña, la orillaron a perder su auto-estima y, como consecuencia, a la anorexia. Por fortuna, su hermana menor –a la cual consideraba inmadura para solucionar hasta sus propios conflictos– le brindó cariño y apoyo moral para superar el trastorno que amenazaba su existencia. Poco a poco, con regaños en algunas ocasiones, y con cariño y dedicación las más de las veces, venciste mis endriagos y malos espíritus. Probablemente pienses que quedé muy dañada después de mi anorexia (mezclada con mis reticencias y reacciones psicológicas); pero quiero decirte que fue saludable pasar por esta crisis que, viéndola a distancia, vino a ser como una especie de etapa de purificación por la que tenía que P á g i n a | 144 atravesar para poder iniciarme (como dirían los antropólogos). Y ahora, gracias a ti, me doy cuenta de que hay razones mucho más importantes por qué vivir, y que hay personas en el mundo que aún valen la pena (p. 204). Luisa superó la depresión y el pesimismo, surgiendo de nuevo la esperanza en la vida y en encontrar personas valiosas. Genara, por tanto, adquiere una categoría preponderante para su hermana; ya no es La Genara, la chiquilla que deseaba ser el trasunto de Luisa, sino ahora es la mujer madura, con seguridad en sí misma para dirigir su vida; por eso, le dice: No sabes las ganas que tengo de verte y que me saques de aquí para reincorporarme a mis actividades, mismas que, te prometo, voy a trabajar con otro método y otros tiempos. Por lo pronto, en cuanto regresemos a la Ciudad de México, lo primero que vamos a hacer es hablarle a Elisa para irnos de reventón a Garibaldi. Tu hermana que te adora. Luisa (p. 205). Los personajes, como objetos representados, entretejen la historia por medio de sus acciones para crear un mundo propio, un mundo de ficción. En La Genara, el estrato de objetos representados (formado sobre los estratos de materia fónica y unidades de sentido) revela como protagonistas a mujeres casadas de fines del siglo XX, en situación de desigualdad ante los hombres por diversas causas: costumbres atávicas, tabúes, prejuicios sociales, confusión de valores, entre otras, y que ocasionan en ellas traumas muchas veces difíciles de superar. 5.3 Conclusión En una obra de arte literaria aparecen objetos representados heterogéneos, cada uno con su propia característica óntica. Hay objetos con propiedades “objetivas” o “reales” según su contenido –personajes, cosas, animales, lugares–, y otros con propiedades “subjetivas” como son las emociones, las actitudes, los sentimientos. De acuerdo con Roman Ingarden (1998), no es necesario que lo representado tenga propiedades “objetivas”, sino que las “objetividades de una obra literaria pueden ser representadas de tal manera que ellas mismas se muevan hacia el lector en un notable rapprochement19; por otro lado, pueden estar cargadas con varios momentos, existencialmente relativos, meramente “subjetivos”, caracteres e ilustraciones _______ 19 Rapprochement significa acercamiento. P á g i n a | 145 emocionales, etc.” (p. 262). Así, en las cartas analizadas, los personajes Eduardo, Genara, la mamá de Genara, Federico, Ernestina, Luisa son “objetificados” al igual que los lugares señalados; son objetividades ónticamente heterónomas y puramente intencionales, que simulan su propia realización y muestran también emociones. El estrato de los objetos representados es el que representa la vida o la realidad, en el caso de este trabajo, de la mujer casada. Para Roman Ingarden: “Una representación de la vida significa algo muy diferente a la representación de objetos por medio de los conjuntos de circunstancias” (p. 286), porque lo representado aparece a la vista del observador, “aunque por su esencia no está presente para él” (p. 288). Por consiguiente, la imagen de la mujer casada configurada por el conjunto de objetos representados se reconoce porque porta aspectos de las mujeres en la vida real, no todas iguales, sino en su diversidad. Así, los roles principales de la mujer casada en la sociedad mexicana han sido la maternidad y la dedicación a su familia y su hogar; sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX los papeles de la mujer casada se han ampliado porque, además de dedicarse a la maternidad y los quehaceres del hogar, también cumple con un trabajo fuera de casa o con estudios académicos u otras actividades. Estos son aspectos extra-literarios que aparecen en el mundo de ficción como cuasi-realidades a través de los aspectos representados y que en La Genara configuran a la mujer casada de la siguiente manera: Primera imagen, una mujer tradicional cuyas características son la sumisión y la abnegación amalgamadas con la conveniencia y la comodidad. Esta imagen está representada por la mamá de Cuquita y la mamá de Genara, quienes reproducen los roles aprendidos. Simone de Beauvoir (citada en Monsivais, p. 167, www.equidad.org.mx) en su libro El segundo sexo decía: “No se nace mujer, se llega a serlo”, esto es que no se es mujer por cuestión biológica sino por acondicionamiento cultural y a la mujer se le impuso el espacio privado, el del matrimonio, la maternidad, la vida hogareña y el trabajo doméstico, o sea, el ámbito familiar; por tanto, sus papeles principales: el matrimonio y la maternidad (Carnero, 2005). La mamá de Cuquita permite al marido divertirse cuanto quiera hasta que ella decide que es el momento de detener sus infidelidades, entonces dramatiza para que él le dedique tiempo y dinero; la lleva a viajar fuera del país, le compra ropa y alhajas. Es una forma de pago por su abnegación, constancia y dedicación a los hijos, actitudes que retoma después de P á g i n a | 146 recibir la compensación por el tiempo de sumisión. Después, el marido vuelve a sus deslealtades y ella ocupa el nicho de santa, de mártir como una “hembra de pura sangre” (soporta todo), venerada y respetada por el esposo. Ambos se acompañarán en la vejez, sin el temor de que el marido desee andar con “chamaquitas” porque ya para entonces estará cansado de sus lances amorosos. La mamá de Genara es una madre dominante, fría, intransigente al juzgar a sus hijas a quienes les demuestra su falta de cariño; especialmente cuando considera que ellas quieren romper con la tradición de casarse por la iglesia o querer divorciarse, pues ambas actitudes son inmorales. Para ella, una mujer casada no tiene permitido abandonar al marido aunque éste la maltrate; debe evitar al hombre cualquier disgusto, sin importar la causa y estar al pendiente de él en todos sus requerimientos. Francisca Luna de Martínez porta con orgullo el apellido del marido después de la preposición “de”, como un resabio en la sociedad mexicana, pues si la mujer no lo ostenta, entonces envía señales de ser soltera o divorciada. La madre es la portadora de las costumbres y por eso amenaza a las hijas como si siempre fueran menores de edad, aunque ya se hayan casado. Si las hijas no reproducen el papel de su madre, entonces las controla por medio del chantaje emocional, ya sea por enfermedades o por preocupaciones del marido en su negocio o por la otra hija, etcétera. Ella es también la protectora de la dignidad familiar y actúa de manera amenazante por el miedo a las reacciones del marido o de perder su posición socio-económica. Así, encontramos en la madre de Genara la faceta negativa y, a veces patológica, de mujeres que vuelcan su frustración en los demás, principalmente en los hijos. Segunda imagen: mujeres jóvenes que reproducen la vida de sus madres, pero incorporan modificaciones, como son Ernestina y Luisa. En el texto, la personalidad de Ernestina y su actuar tan sólo son referidos; no es un personaje en activo, sino Federico –su marido– habla de ella porque lo abandonó aún embarazada. Primero huyó con él (cuando novios), y luego tuvo que casarse tanto por el civil como por la iglesia para cubrir las apariencias sociales en la Ciudad de Tijuana, en donde todo se sabe. Al huir con el novio, ella pierde importancia ante su padre quien quizá la perdone cuando tenga su primer nieto, siempre y cuando sea varón. La mujer también se devalúa en el momento en que el hombre consigue lo que quiere y, si se casa con ella, con el paso del tiempo él se irá alejando, pues habrá otras razones que lo mantengan lejos del hogar, como son P á g i n a | 147 los amigos, el trabajo excesivo y diversos motivos más. Al final, la mujer será culpada por no haber sabido retener a su hombre. Cuando un hombre se considera moderno, en el fondo sigue siendo tradicional, pues él podrá engañar a la mujer y no pasa nada, pero ella no; éste es un convencimiento masculino en el sentido de que el hombre lo puede hacer porque el amor le llega vía sexo y a la mujer, el sexo vía el amor. Finalmente, hay una incomprensión mutua entre el hombre y la mujer; ambos se acusan de: “Tú eso no puedes entenderlo porque eres mujer/hombre”. Dentro de la segunda imagen de la mujer, Luisa es universitaria y profesionista. Los padres la siguen tratando como menor de edad, aunque haya sido casada; lo peor del caso, es que ella también se considera así. Su imagen es traumática; se casó con un hombre con problemas psicológicos y de identidad, inseguro de sí mismo; hombre celoso que por medio de amenazas, maltratos físicos y mentales fagocita su personalidad. Además, la difama ante todos sus conocidos cuando ella tiene la valentía de dejarlo, alejándola de sus amistades, pues ella nunca fue educada para defenderse, sino sólo para callar y llorar en silencio. Esta actitud fue aprendida de su madre: sumisa, abnegada ante las vivencias terribles, mintiendo y convirtiéndose en una mujer amargada, dura y sin afecto, ni para las propias hijas. Su situación de fracaso tanto matrimonial como emocional la llevan a la anorexia de la cual logra salir avante con el apoyo profesional y también por la dedicación y afecto de su hermana, quien le demuestra que no todos los seres humanos son enfermos emocionales y la vida vale la pena vivirla. Tercera imagen: Genara, a los veinticinco años de edad, decide divorciarse porque ya no quiere al marido (Eduardo), no es feliz, la ha engañado y traicionado con otra mujer. Quiere aprender a vivir consigo misma, aprovechando las ventajas de vivir sola y con alegría, aunque le angustia la idea de volverse a enamorar. Pero, por otro lado, teme a la soledad porque siempre vivió acompañada: como hija de familia y luego como casada. Por tradición, la mujer depende económica y emocionalmente del marido, su vida gira en torno a él, de acuerdo con la educación recibida de la misma madre desde la niñez; esto provoca –en el caso de la protagonista– una confusión de valores, pues debe elegir entre dos alternativas: aparentar ser feliz a pesar de las infidelidades del marido o divorciarse y comenzar otra vida. Por un lado, esa felicidad aparente puede radicar en mantener alejado al P á g i n a | 148 marido de su hogar (aunque se vaya con otras mujeres) para evitarse molestias de diferente índole y, por otro lado, el divorcio conlleva dificultades diversas. Genara también muestra confusión; para ella, un hombre es indigno cuando acepta que su mujer sea condescendiente con sus infidelidades y permanezca a su lado, en lugar de considerar indigna a la mujer que acepta las infidelidades del marido y continúa con él; y no sólo eso, sino que además se culpa del abandono del hombre y procura justificarlo. Por eso, un tema de conversación constante en las reuniones de muchas mujeres casadas es hablar mal del marido, no porque busquen solucionar el problema, sino como un mero desahogo. Roman Ingarden (1998) señala que la principal función del estrato de los objetos representados en la obra literaria es exhibir y manifestar las cualidades metafísicas, pues es precisamente en las objetividades representadas en donde el lector, al concretizar la obra, logra captarlas de manera estética: “La obra de arte alcanza su cima en la manifestación de las cualidades metafísicas” (p. 345). Por eso, en las cartas aquí analizadas de La Genara, se percibe una atmósfera frustrante que se va desarrollando a lo largo de las narraciones y que, al llegar al punto culminante –el divorcio− irradia efectos traumáticos y hasta patológicos. El conjunto de situaciones o eventos que envuelven a las protagonistas –objetos representados–, conforman su proceder de la siguiente forma: la Genara inicia como una mujer llena de confusión, decepcionada por el engaño y la traición del marido deseando divorciarse de él, aunque le teme a la soledad y a no saber ser autosuficiente; finalmente, encuentra seguridad en sí misma para decidir su vida. La madre de Genara es una mujer sumisa a un marido autoritario, pasiva, infeliz, sumida en los prejuicios sociales por conveniencia y comodidad, incapaz para dar y recibir amor; por eso, es una mujer manipuladora por medio del chantaje emocional. Luisa, la hermana de Genara, muestra fracturas psicológicas a causa del engaño, la traición y los golpes de un marido celoso que la hacía sentirse culpable de todo y de nada; situación aunada al desamor de sus padres, la falta de auto-estima, la depresión y el pesimismo. Tres mujeres casadas de una misma familia que representan tres estadios de la mujer a finales del siglo XX: la mujer tradicional casada por la iglesia y por el civil, la mujer casada sólo por el civil que se divorcia, y la mujer casada por la iglesia y el civil que se divorcia para iniciar luego una unión libre. La vida de Rosina Conde indica algunas similitudes al contrastarla con el mundo ficticio de La Genara, como es el lugar en donde sitúa el ambiente social, provinciano y P á g i n a | 149 fronterizo de la narración con el propio: Tijuana, Baja California. Su familia y la de la narración coinciden en un padre, una madre y dos hijas; aunque quizá la autora haya tomado aspectos reales de su familia, el mundo de La Genara se desarrolló de acuerdo a las circunstancias, ya que nació como narración por entregas y se fue enriqueciendo con comentarios y sugerencias de los lectores, en especial, mujeres. P á g i n a | 150 CAPÍTULO VI EL ESTRATO DE LOS “ASPECTOS ESQUEMATIZADOS” EN CÓMO SER MUJER Y NO VIVIR EN EL INFIERNO, DE BEATRIZ ESCALANTE Engañosa es la gracia, vana la hermosura; la mujer que tiene la sabiduría, ésa será la alabada. Proverbios 31 v.30 6.1 Beatriz Escalante. La mujer en el entorno urbano La vida de la mujer contemporánea se ha diversificado, en especial en los centros urbanos. Si para el siglo XVII existían dos alternativas para la mujer criolla, el matrimonio o el convento, en la actualidad el abanico de elección es más amplio: el campo educativo, universitario, productivo, profesional, artístico, artesanal, etc. La condición femenina y la gran ciudad son dos temas primordiales en la literatura escrita por Beatriz Escalante. Primero, por su propia condición de mujer y, segundo, por su nacimiento en la Ciudad de México, el 29 de noviembre de 1957. Las palabras entretejen su mundo como narradora, estudiosa de la gramática, traductora y antóloga; así como maestra de redacción, cursos de creación literaria, guionista para la televisión cultural y conductora del programa “Gramática Inolvidable” de Radio Educación. Al igual que Rosario Castellanos, Beatriz Espejo y Rosina Conde, Beatriz Escalante estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la carrera de pedagogía y después estudió un doctorado en ciencias de la educación en la Universidad Complutense en Madrid, España, en donde conoció a Oscar De la Borbolla. Él estudiaba un doctorado en filosofía, según relató en entrevista a Mario Casasús; ella hacía obras de arte y era bailarina de folklore –del ballet de Amalia Hernández. Acostumbraban reunirse a escribir, cada quien lo suyo, por mera inclinación a estar juntos; desde entonces suelen intercambiar sus escritos para P á g i n a | 151 revisarlos, porque “cuando uno termina de escribir algo, no tiene los ojos limpios para descubrir los errores, hacemos lo mismo uno con el otro” (Casasús, 2008, p. 44). A través de su obra, Beatriz Escalante recrea el mundo femenino, sobre todo, en los textos de narración breve El marido perfecto, El paraíso doméstico y otros cuentos, Cómo ser mujer y no vivir en el infierno y la novela Júrame que te casaste virgen. Está convencida de que las escritoras aportan una mirada distinta en la literatura, no sólo sobre el mundo femenino, sino de manera universal al igual que lo han hecho los hombres. “Creo que no tiene nada de malo ser mujer y ser escritora. Es sólo un dato más, es como si dijera, soy europea o mexicana. Pero sí es una atribución propia, una característica y también con eso enriquezco mi prosa y enriquezco la mirada del mundo a través de las letras”, apuntó al participar con la plática “Género y literatura” en la 7ª Feria del Libro, en el Zócalo de la Ciudad de México (Escalante, octubre 2007, p. 1). En El marido perfecto, Escalante (2001) presenta veinticuatro viñetas narrativas individuales sobre un personaje distinto, en un momento y contexto específicos. En general, las historias giran en torno a una mujer, como en: “La suerte tiene un límite”, en donde una mujer joven casada ya no soporta al marido viejo y quiere deshacerse de él por medio de un mago en Las Vegas; en “El marido perfecto”, una mujer joven soltera y poco agraciada logra que su padre rico le compre el marido perfecto para ella, pero luego se cansa de él para después cambiarlo por un amante perfecto; “Por culpa de ‘S’ presenta una mujer joven a quien le disgustan las “S” de su nombre y es obligada, por las circunstancias, a casarse con un hombre sin amarlo y además portar el “de” Sánchez; “El paraíso doméstico” exhibe una mujer dedicada al hogar, quien decide ser cantante y tiene éxito, pero su marido la envidia y la chantajea emocionalmente para que retorne al trabajo doméstico. Todas estas mujeres representadas muestran, de una u otra forma, su malestar en el matrimonio; se rebelan y quieren liberarse. En relación al libro El marido perfecto, Lauro Zavala (2007) recuerda una lista de escritoras mexicanas que retratan a mujeres casadas y casaderas, inmersas en la búsqueda o en la memoria de sus propias nupcias: Rosario Castellanos en Álbum de familia (en especial, “Lección de cocina”, motivo de análisis en el Capítulo II de este trabajo); Elena Poniatowska, De noche vienes; Cristina Pacheco, Cuarto de azotea; Guadalupe Loaeza, Las niñas bien; Silvia Molina, Dicen que me case yo; Ángeles Mastretta, Mujeres de ojos grandes; entre otras. P á g i n a | 152 En cuanto al texto Cómo ser mujer y no vivir en el infierno, es considerado por la propia Beatriz Escalante como un libro maduro, en el cual aborda los temas que le apasionan: “la lucha por los derechos de la mujer, la soledad, la fragilidad, la vulnerabilidad del individuo” (Escalante, en Galindo, 2009, p. 2). Es un texto acerca de mujeres, de diversas edades y profesiones, con problemas de identidad o existenciales, la mayoría de clase media (aunque no forzosamente), sometidas por la educación, la sobreprotección o dominio de los padres; pero todas, muy lejos de acercarse al ideal del tan anhelado príncipe azul. Escribir literatura es para Beatriz Escalante “el camino hacia un conocimiento más íntimo y profundo de lo que somos los seres humanos; de cuáles son nuestras pasiones; de en qué aspectos y características no hemos cambiado como individuos a pesar de las transformaciones históricas” (Carballo, 2005, p. 19). En este sentido, los personajes desde su mundo ficticio y a través de la experiencia estética, proyectan la realidad. Según Beatriz Escalante, por medio de la literatura se puede lograr alguna modificación en los roles sociales, tanto el masculino como el femenino. Conozco hombres que se han quedado viudos y aunque no conocen la experiencia de parir, tienen todos los problemas de una mujer como madre soltera. Estamos en una época en la que mucha gente está teniendo la oportunidad de cambiar los esquemas tradicionales. Y creo que la literatura también ayuda a que uno se sienta menos solo cuando toma el camino nuevo (Escalante, octubre 2007). Así, la literatura es vista como una vía hacia patrones culturales en donde no haya dominadores ni dominados y para eso se necesitan transformaciones importantes en la sociedad. Dice Escalante: “yo espero que mi libro violente y contribuya a pensar que el matrimonio no es la única forma de vida, es una forma solamente” (Escalante, en Galindo, 2009, p. 3). En el cuento “De cuando descubrí que no todos los maridos son iguales” del libro Cómo ser mujer y no vivir en el infierno, Escalante muestra indicios de esa variación en nuestra sociedad en un círculo aún pequeño, pero esperanzador. 6.2 Cómo ser mujer y no vivir en el infierno Título revelador para una obra literaria cuyo tema considera, como esencia de la mujer, vivir en el infierno. Implicación fenomenológica al estilo husserliano en cuanto a tomar conciencia P á g i n a | 153 del entorno, de manera inmediata e intuitiva, de un “mundo extendido sin fin en el espacio y que viene y ha venido a ser sin fin en el tiempo” (Husserl, citado en Montes, 1986, p. 499), de un mundo “ahí adelante”, amenazante en cada momento para la mujer, hasta sentir su vida como un infierno. Beatriz Escalante (2002) proyecta, en un abanico de cincuenta y dos narraciones breves, la vida de la mujer actual dentro de la ficción. En cada narración, la autora señala la condición de una mujer distinta; casi todas han tenido éxito en su profesión y sus edades fluctúan entre los 25 y 82 años. Muchas de ellas son solteras por decisión y otras son casadas, divorciadas o viudas; en la mayoría de los casos, el tema gira alrededor de los hombres −necesarios o contingentes− en la vida de la mujer. Desde el título, la voz de la narradora es al mismo tiempo la protagonista y, por ello, nos ubica en el tema y su situación personal con datos claves: su nombre, edad y profesión. Al final del cuento se comprende la razón del título. Para el análisis literario en este trabajo, se considera la narración “De cuando descubrí que no todos los maridos son iguales”. En este cuento, habla Inés de 55 años, directora de una estación de radio y opositora acérrima de los maridos, a los que conoce teóricamente desde los 18 años y, por consecuencia, a las mujeres que se casan con ellos. El objetivo de este trabajo es configurar la representación de la mujer casada con base en la teoría hermenéutica de Roman Ingarden, desde el estrato “Aspectos esquematizados”. Este estrato es el factor especial para aprehender intuitivamente a los objetos representados, al hacerlos aparecer de una manera predeterminada durante la actualización y concretización de la obra; esto es, hay factores que se “mantienen listos” y que son impuestos desde todos los estratos para que las objetividades puedan ser captadas en el momento de la lectura, pero también hay manchas de indeterminación que deben ser cubiertas por el lector, con sus propios elementos. El tiempo es el hilo conductor de este análisis; es el centro orientador, en sus diversas fases temporales coloreadas según las situaciones ocurridas en el mundo representado. En la obra literaria, no se representa el tiempo continuo, ni una fase temporal en sí o todas las fases, sino algunos aspectos de la fase temporal, de acuerdo con las palabras de Roman Ingarden (1998), ya mencionadas en el Capítulo I: “Siempre son fases grandes o pequeñas, aisladas o, simplemente, sólo ocurrencias momentáneas, lo que se representa, y lo que se lleva a cabo P á g i n a | 154 entre esas fases u ocurrencias, permanece indeterminado” (p. 280). Queda al lector llenar las indeterminaciones temporales con su imaginación y experiencia. 6.2.1 “De cuando descubrí que no todos los maridos son iguales” (Inés. 55 años. Directora de una estación de radio.) El estrato de aspectos esquematizados, a partir del título, inicia su función al hacer aparecer un aspecto interno de la narradora-protagonista, ella hizo un descubrimiento sobre los maridos: no todos son iguales. ¿Cómo son o no son los maridos iguales? Dice Roman Ingarden (1998): “Los aspectos que experimentamos en el curso de la experiencia de una y la misma cosa cambian en distintas maneras, y algo que en un aspecto previo apareció en la forma de una cualidad incompleta puede estar presente más tarde como una cualidad completa y viceversa” (p. 307). Así, la indeterminación en el título podremos completarla (o no) conforme avance el análisis. Inés es el nombre de la narradora-protagonista, tiene 55 años y es directora de una estación de radio. Datos personales presentados como aspectos determinados para ubicarla como persona del sexo femenino con nombre propio, edad y profesión; pero que dejan cualidades incompletas o aspectos ocultos que, según Ingarden, “pueden causar la aparición de la propiedad de una cosa que no sea precisamente determinada” (p. 305). Para ir llenando las manchas de indeterminación, la protagonista proporciona más información: Orgullosamente pertenezco a la generación que inició el feminismo en México. Soy una de las lectoras de la primera edición del libro de Rosario Castellanos Mujer que sabe latín no tiene marido ni tiene buen fin. Asistí a la quema de brasieres y milité en el odio a los tacones, las minifaldas, y a todo lo que hace del cuerpo femenino una sonaja sexual (Escalante, 2002, p. 77). Su orgullo se cimienta en formar parte del primer grupo feminista en México, movimiento anticlasista, antisexista y rebelde frente a las instituciones, nacido en los años setenta. Luz Elena Gutiérrez de Velasco considera que las luchas de esa primera generación fueron por la igualdad para las mujeres, tanto en la educación como en la situación laboral, así como ejercer una maternidad libre y voluntaria, pero en la actualidad hay desconocimiento sobre lo que es P á g i n a | 155 el feminismo (Ruiz, 2000). Con base en este aspecto, se puede deducir el nacimiento de Inés: fines de los años 40. Otro dato que sitúa a la protagonista en el tiempo, es la lectura de la primera edición, en 1974, del libro Mujer que sabe latín…, de Rosario Castellanos (1984 a), considerada precursora del movimiento feminista en nuestro país. Ella, preocupada por la situación de la mujer, realiza una investigación para obtener el grado de Maestría en Filosofía con la tesis Sobre cultura femenina. Es un estudio profundo sobre el pensamiento de los grandes filósofos de la humanidad con respecto a la mujer, el cual le proporciona los fundamentos para establecer que la condición de la mujer es el resultado de un proceso social y no por predeterminación natural. Tesis ampliada después en el libro Mujer que sabe latín… leído por Inés y quien concretizó, y llenó los espacios indeterminados, con el consecuente efecto decisivo para su vida futura, pues: “Cuando así es, entonces los espacios de indeterminación poseen, en cuanto condición comunicativa, un significado histórico limitado, en relación al proceso de concreción. Pues hacer desaparecer los espacios de indeterminación significa crear la ilusión de una realidad cerrada; pero ésta constituye el principio del arte de la ilusión” (Iser, 1987, p. 271). Para Inés, completando el sentido del refrán, si se preparaba académicamente (el latín), no tendría marido ni tampoco buen fin. Por tal razón, Inés interpretó en su juventud que, si algún hombre se convertía en su marido, perdería la libertad para estudiar y sería subyugada por cuestión sexual; así, decidió deshacerse de todo lo relativo a la imagen “femenina”: el brasiere, los tacones, la minifalda y todos los accesorios como collares, aretes, pulseras y adornos, que hacen atractiva al sexo opuesto o “todo lo que hace del cuerpo femenino una sonaja sexual” (Escalante, 2002, p. 77). Estos son aspectos externos que, sin embargo, hacen aparecer la forma de pensar de la objetividad representada (Inés); para Ingarden (1998): “Mucho más complicado es el contenido de un aspecto cuando éste hace aparecer cualidades y características corporales como ‘expresión’ de procesos y cualidades anímicas y espirituales del individuo psíquico” (p. 47). Ella evita atraer a los hombres por medio de su cuerpo; ya que, la representación del cuerpo femenino es una preocupación central de la reproducción simbólica de la cultura occidental, según la crítica feminista (Ramos, 1997, p. 17). En esta reproducción, el hombre es el sujeto y la mujer, el objeto que tiene un valor simbólico; sobre todo, en el matrimonio, porque ella es la parte estética de la pareja, debe tener buena apariencia y también conservar P á g i n a | 156 presentable su hogar, a sus hijos y al marido, como resultado del trabajo doméstico (Bourdieu, 2007, p. 121). Para Inés, se volvió costumbre no usar ropa “femenina”; por eso, en el presente de la narración, usa huipiles y rebozos para cubrirse el cuerpo: “Hasta la fecha uso hipiles [sic] de Oaxaca y rebozos. (También le he hecho la guerra al imperialismo yanqui. Yo me pongo pantalones de mezclilla por su simbolismo obrero, no porque estén de moda.)” (Escalante, 2002, p. 77). No es sólo por ocultar sus formas, sino también como una lucha social en contra de la cultura norteamericana y del consumismo; es demostrar su aversión, usando ropa típica mexicana. De aquí se desprende un sentido social e ideológico que nos lleva a lo extraliterario, pues la ropa de mezclilla tuvo sus inicios entre la clase obrera y después la clase pudiente se la apropió para sus diseños de moda; sin embargo y desde la globalización, los pantalones de mezclilla tienen un uso cotidiano e indistinto entre hombres, mujeres, ricos o pobres. En la narración, la protagonista expresa sus convicciones en contra del sexo opuesto: “Durante más de tres décadas he visto en el hombre a un individuo dispuesto a quitarme mis recién adquiridos derechos civiles y a tratar de esclavizarme sexualmente. Esta es mi certeza, mi tabla de valores; pienso que debería ser el credo de todas las mujeres” (pp. 77-78). El contenido de estos aspectos internos muestra la pasión de la protagonista sobre la convicción que rige su vida. Silvia Ruiz (2006), comentando los conceptos de Ingarden, dice: “No sólo son los datos de contenido de los aspectos interiores los que son diferentes a los de los aspectos exteriores, sino que el modo como aparecen determina la percepción del sujeto como un sujeto con cierto temperamento (p. 145). Así, se percibe el carácter apasionado de la protagonista en contra del patriarcado, categoría formulada por el feminismo de los años 70, según señala Carmen Ramos Escandón (1997) en su artículo “La nueva historia, el feminismo y la mujer”: “El patriarcado es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños en la familia y, por extensión, el dominio del hombre sobre la mujer en la sociedad como causa central de la opresión de la mujer” (p.15). Otro aspecto que aparece en la narración como una mancha de indeterminación es el tiempo −más de tres décadas−, pues no se explicita. Silvia Ruiz (2006) señala: “En cuanto a la aprehensión del tiempo representado que los aspectos posibilitan al lector, así, existen obras en las que la profusión de aspectos referidos a un instante pueden provocar en mí la sensación de P á g i n a | 157 lentitud” (p. 154); o también pueden provocar la sensación de rapidez al pasar de un tiempo a otro. En este caso, “más de tres décadas” pueden ser interpretadas como un tiempo muy largo, por la lucha de la protagonista para conservar los privilegios civiles recién adquiridos; pero también puede ser un tiempo muy corto, porque ha disfrutado de la libertad, lejos del sometimiento masculino por medio del sexo. Con respecto a las palabras “recién adquiridos derechos civiles”, señalan una indeterminación, pues no indica de qué tipo de derechos se trata; sin embargo, para los lectores mexicanos, estas palabras nos remiten hacia el momento histórico-político de nuestro país: la mujer obtiene el derecho al voto, en 1953, con la modificación del artículo 34 de la Constitución y los jóvenes –hombres y mujeres− adquieren la ciudadanía a los dieciocho años (Andrade et al, 1990, p. 155). Sin embargo, la protagonista sufre una gran decepción al confrontar su realidad con la de otras mujeres, en especial con su prima, quien permitió ser atrapada por la dominación masculina; por eso, exclama: “Pero hasta qué punto la ideología dominante machista daña el cerebro e impide ver lo obvio, que mi prima Marilú –a quien hace más de veinte años no veía– comparte tranquilamente su vida con un marido y para colmo se cree dichosa” (Escalante, 2002, p. 78). Estos aspectos internos confirman los sentimientos de la protagonista quien tiene la seguridad de que su prima está mal del cerebro al afirmar ser dichosa: eso no es posible cuando un marido la domina. En Ingarden (1998): “El caso más común, no obstante, es el de la preponderancia de un género especial de aspectos en la misma obra que le confiere así un sello característico” (p. 329). Los aspectos preponderantes en esta narración, hacen referencia a la dominación masculina, analizada por Pierre Bourdieu (2007) y quien señala varios agentes institucionales encargados de asegurar su prevalencia: la familia, la iglesia, la escuela y el estado; “forma de dominio que se inscribe en la totalidad del orden social y opera en la oscuridad de los cuerpos, a un tiempo bazas y principios de su eficacia” (p. 103). Esto es, a través de los ámbitos familiares, educativos, religiosos y jurídicos, se transmite de generación en generación el sistema a través del cual los hombres detentan el poder en todos los aspectos de la sociedad y las mujeres lo asumen y lo reproducen a sus descendientes. Por tal razón, Inés está en contra del matrimonio. Inés, la protagonista, evoca la razón de no casarse: “Yo no me casé. ¿Quién –en su sano juicio– quiere ser explotado? El matrimonio convierte a las mujeres en frágiles P á g i n a | 158 dependientes económicos y en traidoras a su género: por unos pocos billetes se vuelven cómplices del capataz (entiéndase marido)” (Escalante, 2002, p. 78). En esta evocación, aparecen aspectos esquematizados, mantenidos listos, sobre la personalidad de Inés y su forma de pensar: ella no se unió legalmente a un hombre por su convencimiento ideológico feminista. Los hombres, además de explotar a las mujeres sin remunerarles su trabajo en casa, las convierten en una nulidad porque no saben valerse por sí mismas; de esa forma, se vuelven enemigas de su propio género al someterse de manera voluntaria por los recursos económicos que les puedan brindar para su manutención y de su familia. A través de la captación de los aspectos esquematizados como fenómenos inteligibles, el mundo de ficción nos hace dialogar con la realidad sobre la relación hombre y mujer en el matrimonio. En el ideario feminista, sexo y género no son sinónimos, difieren en: el primero es biológico; el segundo, el modo de comportarse como mujer o como hombre, según cada sociedad, clase social, cultura o grupo étnico de que se trate (Taborga, s.f.). Judith Butler (1993; traducción mía) considera al “sexo” una categoría normativa, comienzo del constructo social materializado con el tiempo y reinscrito como género. Butler (2006; traducción mía) no dice que “las formas de práctica sexual produzcan ciertos géneros, sino que sólo bajo condiciones de normatividad heterosexual, la política del ‘género’ es algunas veces usada como manera de asegurar la heterosexualidad” (p. XII); por eso, hay que repensar la categoría de identidad en las relaciones asimétricas de género (p. 15). En la narración que aquí se analiza, los aspectos esquematizados hacen aparecer a la protagonista como una persona con ideas radicales, en cuanto a juzgar a todos los hombres como iguales, con base en algunos detalles: La vida me ha mostrado escenas de violencia masculina; he escuchado numerosas historias que confirman mi acertada manera de pensar. Sé que los hombres son malditos, infieles, borrachos y abandonadores. Es tan improbable hallar un buen marido como encontrarse un albañil que no festeje el día de la Santa Cruz, ni se tome los lunes tras haberse tomado en una cantina todo su salario (Escalante, 2002, p. 78). El contenido de los aspectos que conforman la personalidad de los hombres, en la cita anterior, es contundente: todos son malos maridos. De acuerdo con Ingarden (1998): “Pueden estar disponibles aspectos esquematizados que son interpretados en conjunto a partir de un único P á g i n a | 159 punto de vista” (p. 328). En la narración, la única mirada es de la protagonista, desde el feminismo. En la realidad, el movimiento feminista toma caracteres de doctrina política. En ese sentido: “Las doctrinas propiamente dichas contienen tres elementos integrantes esenciales: 1) análisis crítico del pasado y el presente; 2) programa para un futuro ideal; 3) método de acción mediante el cual se efectuará la transición del presente hacia el futuro ideal” (Montenegro, 1982, p. 25). En el caso del mundo proyectado y que podemos captar por medio de los aspectos esquematizados, el primer punto se cumple, ya que la protagonista manifiesta que la vida –laguna de indeterminación en cuanto si es a lo largo de su vida o como vivencia propia– le ha mostrado numerosas historias sobre la violencia masculina. Recordando su profesión como directora de una estación de radio, ella tiene la oportunidad de saber que los hombres (maridos) son de mala ralea, ninguno de ellos se salva porque son “malditos, infieles, borrachos y abandonadores” (Escalante, 2002, p. 78). A partir de los aspectos esquematizados con respecto a los albañiles, se marca la relación extra-literaria en cuanto a la costumbre de este sector laboral en México: festejan el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, y nunca trabajan los lunes porque amanecen con la resaca de la noche anterior en donde pierden su salario; esto es, abandonan sus actividades y a la mujer, por derrochar lo ganado en borracheras y otras mujeres. Por eso, en el siguiente punto ideológico hacia el futuro ideal, el marido debe ser borrado de la vida feminista ¿cómo? quemando brasieres, tacones, minifaldas y todo aquello que la haga atractiva para los hombres hasta lograr la igualdad con ellos en todos los sentidos, cumpliendo así el punto tres, que es actuar en consecuencia. La narradora recuerda, de nuevo, su pasado específico: “Cuando me hice la promesa de no casarme, tenía yo apenas 18 años. No había conocido a ningún marido más que de oídas. Nunca he tenido un marido en la casa, ni siquiera a uno ajeno, ni siquiera al de mi mamá, porque ella fue madre soltera. Así que mi conocimiento de los maridos es completamente teórico” (p. 78). En esta cita, notamos a la protagonista con cierto dejo de justificación por haber tomado una decisión tan importante –no casarse− cuando era muy joven y sólo por referencias ajenas: los textos feministas o la historia de mujeres maltratadas. Dice Ingarden (1998): “Los aspectos puestos a disposición no sólo pueden contribuir en la aparición intuitiva, sino también en la constitución de las objetividades representadas en el sentido de que esas P á g i n a | 160 objetividades parecen recibir durante la lectura momentos o cualidades que no les pertenecen, a juzgar apenas por aquello que es representado por los conjuntos de circunstancias” (p. 327). La personalidad de la protagonista en contra de los hombres se constituye con cualidades adquiridas desde la experiencia vicaria, desde la ausencia empírica sobre los maridos, porque nunca tuvo un hombre cerca, un padre que la amara, la protegiera o corrigiera sus errores; un hermano con quien jugar, o por lo menos, pelear; un tío con quien conversar o que le llevara regalos en fechas importantes; un primo que le presentara amigos; ni siquiera tuvo compañeritos en los niveles básicos porque en esa época no existían las escuelas mixtas. Esto nos hace captar, como lectores, que la protagonista tiene miedo a lo desconocido (los hombres) y que es preferible evitarlo a toda costa. Hace unos días me encontré con mi prima Marilú. Cuando niñas, éramos de la misma edad, unos meses de diferencia; ahora ella parece 20 años más joven. Se ve artificial, porque yo no me pinto el cabello, ni me maquillo, ni me la paso en la gimnasia. Se ve relajada, porque no tiene un trabajo importante. Se ve bronceada: es obvio que lleva una vida vacía (Escalante, 2002, p. 79). La narradora juega con los tiempos verbales para proyectar tres fases en su relación con la prima Marilú; de esta manera, nos acerca a la historia de una forma simultánea y “cuasi-real”, ya que ésta es pluridimensional mientras que el discurso tiene una naturaleza unidimensional (Beristain, 1990, pp. 103-104). La protagonista, menciona que se encontró a Marilú, su prima, unos días atrás –no se especifica exactamente cuándo–; de niñas, tenían la misma edad, pero ahora ella envejeció 20 años o su prima rejuveneció 20 años. ¿Qué sucedió en ese desfase temporal entre ambas? Los tiempos –presente, pasado, futuro− en la obra de arte literaria, señala Ingarden (1998), sufren modificaciones porque son cuasi-tiempos que se actualizan en el momento de la concretización. No hay predominio de alguno de los tiempos, porque están en el mismo nivel de representación; sin embargo, las objetividades y sus acontecimientos se representan, en la mayoría de las obras, en pasado; pero el presente se usa cuando el mundo proyectado debe ser evocativo para el lector (p. 279). En el caso de Inés, a través del tiempo presente, comparte con el lector la impresión que tuvo al encontrar a su prima, quien se ve 20 años más joven, pero logra el sentido inverso: se percibe a Inés como una mujer 20 años más vieja que su prima. P á g i n a | 161 Inés hace una lectura a partir de ella misma, considerando su vida positiva y la de su prima, negativa. Si ella fuera lectora de un texto, Iser (1989 b) diría: “Todo texto leído produce un coste en la estructura contrapuntística de nuestra persona. Ello quiere decir que la relación que organiza el lector entre el tema y su horizonte de experiencias adquiere una expresión diferente en cada momento” (p. 163). Los aspectos esquematizados hacen aparecer a la objetividad representada (Inés) en un punto de confusión existencial al compararse con la prima, porque está convencida de que su pensamiento es el correcto y el de su prima equivocado. ¿Cómo no se va a ver más joven si se pinta el cabello, se maquilla y va a la gimnasia, mientras que Inés no lo hace? Además, la prima no tiene un trabajo con responsabilidades importantes ni preocupaciones como ella, por eso se nota que su vida es relajada, vacía; eso la hace aparentar veinte años menos. A través de los aspectos antes señalados, se puede apreciar un tono de ironía desde la parte creativa de la autora, al utilizar la negación de las cualidades de la protagonista para señalar las características de la prima; así como la forma en que las mujeres feministas se olvidan de su arreglo personal con el propósito de no ser “sonajas sexuales” para atraer a los hombres, adelantando de esa manera el envejecimiento. Esto no quiere decir que la vejez no va a llegar por el hecho de cuidar la presentación personal, sino que es la actitud ante la vida la que nos hace ser jóvenes o viejos. En El perfil del hombre y la cultura en México, Samuel Ramos (2001) afirma que “cada mexicano se ha desvalorizado a sí mismo, cometiendo, de este modo, una injusticia a su persona” (p. 14); y una gran injusticia es, precisamente, no respetar ni cuidar a nuestro cuerpo. Se ve feliz; a leguas se nota que no tiene expectativas. Le pregunté que en qué trabajaba y dijo que no lo había hecho durante los casi treinta años que llevábamos sin vernos, porque tenía marido; y que impulsada por ese mismo marido había estudiado la preparatoria abierta al mismo tiempo que sus propias hijas. Que en ese momento iba camino a su maestría, donde se pasaba horas interesantes (Escalante, 2002, p. 79). Los conceptos sobre su teoría de los maridos, antes convincentes, comienzan a presentar huecos de indeterminación. Para ella, la prima Marilú “se ve”, no “es”. Nadie puede “ser” feliz si no tiene expectativas personales, si no trabaja porque su marido provee su sustento. Para colmo, el marido la estimula a prepararse al mismo tiempo que lo hacen sus hijas, habiendo por ello estudiado preparatoria y, se infiere, una licenciatura. En el momento de encontrársela, P á g i n a | 162 iba camino a la universidad en donde estudia maestría y pasa horas interesantes; eso no es posible, es tan sólo una pose de la prima que quiere presumir de intelectual y de una vida feliz. Este es un pensamiento irónico que captamos en el contenido de los aspectos representados en la cita anterior. Inés está atónita al escuchar a su prima: “Insistí en preguntarle si pensaba trabajar. Contestó que tal vez, porque eso de tener un trabajo aunque sí le despierta cierta curiosidad, no tanto como viajar y seguir estudiando” (p. 79). ¿Cómo es posible que no tenga en mente trabajar? Eso está fuera del guión feminista y más todavía que, si lo hace, sea por mera curiosidad. Marilú prefiere viajar y seguir estudiando. Le dije que –puesto que ella no tenía planes de trabajar– de seguro estudiaba para huir de la fastidiosa rutina de su vida diaria, de las repetitivas e improductivas tareas domésticas. Dijo que no. Que su marido y ella no son ricos, pero que ella no sabe lo que es lavar un plato porque siempre ha tenido cocinera y muchas máquinas electrodomésticas (pp. 79-80). Compaginar el horizonte de expectativas personal con el del “otro” no resulta fácil. A veces, puede ser traumático cuando se presupone la experiencia individual como realidad universal; esto es, creer que todo se mueve al ritmo personal. El mundo de Inés se tambalea y más si ella es partidaria del feminismo de la diferencia, que lucha por la desigualdad y desventaja de la mujer. De acuerdo con Griselda Gutiérrez (2002): “Bajo esta apreciación, resulta que las feministas de la diferencia tomarían la vía equivocada para una real emancipación si se concretaran a reproducir en la mayor de las inconciencias [sic], patrones culturales que han sido usados tradicionalmente para excluirlas y discriminarlas” (p. 48). Esto significa que, para lograr la liberación femenina, las mujeres no deben tener como meta actuar de la forma negativa en que lo han hecho los hombres, dominando y segregando a quienes consideran diferentes, sino compartiendo la responsabilidad para lograr un mundo más igualitario entre hombres y mujeres. La protagonista, Inés, recuerda su encuentro con la prima: “Entonces le pregunté que si no le parecía humillante tener que extender la mano –como un mendigo– para pedirle a su esposo dinero hasta para unas medias, y contestó que nunca lo ha hecho porque ella siempre ha tenido chequera y tarjetas de crédito” (Escalante, 2002, p. 80). La imagen de mundo ideal sin maridos, que tenía Inés, se rompe en mil pedazos. En su perspectiva, no existía el tipo de P á g i n a | 163 hombre que ame a su esposa, la respete, no la maltrate o explote y, menos aún, que le brinde una vida plena y armónica. Entonces, al conversar con su prima y reflexionar sobre ello, descubre que no todos los maridos son iguales y que se dejó llevar por algunos detalles, estableciéndolos como una regla general para clasificarlos. En este momento del final de la narración, podemos señalar la función importante de los aspectos esquematizados como orientadores para lograr la concretización; esto quiere decir que su ubicación fue la adecuada en el momento de la creación, en su predeterminación y puestos a disposición en la obra, a través de las palabras. Cuando éstas, señala Silvia Ruiz (2006), están en el lugar que les corresponde, de acuerdo con la intención del autor, entonces cobran una significación que va más allá de la mera proyección de conjuntos de circunstancias, así, los aspectos esquematizados son estructurados de tal forma que representan a las objetividades representadas en toda su riqueza para un lector capaz que no sólo las aprehenderá con justicia sino que gozará por la forma de representación de tales objetividades” (p. 148) En esta narración, por lo tanto, los aspectos esquematizados representan a la protagonista (Inés) como una mujer influenciada por las ideas feministas, alrededor de las cuales gira su vida; tiene una obsesión en contra de los hombres y, sobre todo, de los maridos, porque dominan a la mujer a partir de la dependencia económica y la sexualidad. Esta convicción la aleja de su feminidad desde los 18 años cuando decidió no casarse; sin embargo, un encuentro casual con una prima –de su misma edad− pone en duda los fundamentos de su pensamiento: no todos los hombres son iguales. Existen hombres que aman y respetan a sus mujeres, las apoyan para superarse personalmente (estudios); ellas no tienen necesidad de trabajar fuera del hogar (ni dentro, porque tienen ayuda doméstica) y, además, les proporcionan chequera y tarjeta de crédito para sus gastos y de la casa; aunque esto significa una dependencia económica, no por eso la mujer está sometida al dominio absoluto y arbitrario del marido. Esto trae como consecuencia una familia más armónica, en donde el hombre y la mujer interactúan en circunstancias similares. P á g i n a | 164 6.3 Conclusión La ficción es un medio valioso para conocer la realidad. El autor toma de su entorno los elementos necesarios para conformar una historia, que asimila y modifica para proyectar la imagen del mundo narrativo. A este mundo se accede por las objetividades representadas, las cuales aparecen por medio de sus propios aspectos y que, a su vez, son predeterminados por las unidades de sentido (conjuntos de circunstancias). El estrato de los aspectos esquematizados es un factor especial que pertenece a la estructura de la obra de arte literaria y su función es hacer aparecer a los objetos representados en el momento de la concretización por parte de un sujeto psíquico que los perciba; sobre el particular, Roman Ingarden (1998) señala: […] cuando leemos una obra literaria frecuentemente aprehendemos los objetos representados de una manera intuitiva –aunque sea imaginativamente y no por observación− y en esta “intuitivización” imaginativa estamos canalizados por el texto de la obra (si queremos ser fieles a la obra, por supuesto), tenemos que buscar un factor en la obra literaria que, junto con las circunstancias “manifestantes” de conjuntos, haga posible la “intuitivización” –si un lector está presente− y con eso lo canalice. Encontraremos este nuevo factor en el “estrato de aspectos” (pp.233-234). En la narración analizada en este capítulo, “Cuando descubrí que no todos los maridos son iguales” de Beatriz Escalante, se pueden observar la conducta y las actitudes particulares de la narradora-protagonista, a través de sus aspectos como objeto (su existencia intencional), que dependen de los actos conscientes de quien los percibe. Por aspectos predeterminados, conocemos su nombre (Inés), edad (55 años), profesión (directora de una estación de radio), el tipo de ropa que usa (pantalón de mezclilla con huipil y rebozo), la edad en que decidió no casarse (18 años). Su forma de ser, sentir y pensar se van conformando, a lo largo de la historia, por los aspectos que están llenos y que sirven de base, con los datos aportados, para aquellos aspectos indeterminados; esto es, no hay aspectos totalmente indeterminados, sino que tienen algo determinado y otra parte oculta, que sirve como estímulo para descubrir lo que falta en el aspecto. Sin embargo, no es posible hacer desaparecer las cualidades incompletas o, viceversa, no es posible completar todas las indeterminaciones. Los aspectos esquematizados, por lo tanto, son el factor que nos sirve para percibir y configurar la representación de la narradora-protagonista, Inés, y a su contraparte, la prima P á g i n a | 165 Marilú, en el mundo de ficción y encontrar una atmósfera de duda, como cualidad metafísica, que surge al darse cuenta de la existencia de maridos diferentes, pues a lo largo del relato ella trata de justificar su decisión juvenil. Así, aparecen dos imágenes: La primera, es sobre una mujer de 55 años, con estudios universitarios, directora de una estación de radio y trémula de libertad, con múltiples ocupaciones y preocupaciones personales y del trabajo. Desde los 18 años, optó por no casarse, congruente con la teoría feminista que consideraba como adversarios a los hombres, ya que, en su totalidad, son vistos como violentos, dominantes, malditos, infieles, borrachos, abandonadores, explotadores y dispuestos a despojar a las mujeres de los logros obtenidos por ellas desde el movimiento feminista en los años 70. Esta convicción nace a partir de los conceptos, sin ningún conocimiento empírico; por eso, desaparece de su vida todo aquello que la haga atractiva sexualmente. Asimismo, esta animadversión alcanza a las mujeres que han decidido casarse, porque aceptan y permiten la dominación masculina con su ideología falocéntrica: el hombre se define como el centro del universo, por el sólo hecho de ser diferente biológicamente a la mujer. Sin embargo, esta mujer (Inés), a pesar de haber elegido su forma de vida, denota soledad y un cierto dejo de duda acerca de su decisión. La segunda imagen pertenece a una mujer de 55 años, con estudios universitarios, ama de casa de profesión. Es casada, con hijas y un marido que la mantiene, la estimula en sus estudios desde la preparatoria abierta hasta la maestría, le da una buena vida y le permite: no trabajar fuera del hogar ni dentro del mismo, porque tiene sirvienta y aparatos electrodomésticos; rejuvenecerse porque se pinta el pelo, maquillarse, ir al gimnasio y estar relajada. Esta mujer no tiene necesidad de extender la mano para pedir el dinero al marido porque “siempre ha tenido chequera y tarjetas de crédito” (Escalante, 2002, p. 80); esto no significa independencia económica, sino una forma civilizada de compartir la vida entre el hombre y la mujer, apoyándose mutuamente para vivir en armonía. La representación de las mujeres arriba señaladas nos muestra que ambas son de clase media acomodada urbana, con oportunidad de escoger su vida de acuerdo a circunstancias particulares, de la misma edad y círculo familiar; cada una percibe la existencia desde horizontes contradictorios: una, libertad, mucho trabajo y carencia de afecto; la otra, matrimonio, vida holgada y amor. En esta representación se perciben también, a través de los P á g i n a | 166 aspectos esquematizados, valores extraliterarios referentes al contexto histórico-socio cultural de las dos objetividades representadas: Inés y Marilú: En la década de los 60, en diferentes partes del mundo aparecen manifestaciones en contra de las estructuras fijas: los hippies con su lema “amor y paz”, amor libre y no guerra; los negros, encabezados por Martin Luther King, exigen los mismos derechos que los blancos; los homosexuales, mismo trato que los heterosexuales; los estudiantes se rebelan en México, Francia, China, Estados Unidos; los grupos étnicos, desean terminar con el sometimiento colonial; los jóvenes buscan nuevas formas de expresión en la música, la moda, el lenguaje, etc.; las mujeres, sobre todo de clase media, intelectuales y profesionistas, reclaman los mismos derechos legales, laborales, académicos y equidad de género. Así, se da paso a la fragmentación de todo tipo de sistemas hacia una relativización e innovación constante; las líneas definidas en las costumbres comienzan a perderse con la permisividad, provocando cambio en los valores morales; esto es, la posmodernidad. No obstante, en la década de los 80, muchas mujeres de clase humilde continúan en la misma dinámica patriarcal, sometidas a siglos de tradición, analfabetismo, ignorancia, descuido, supersticiones, desprecio y hambre. Esto se debe a la creencia de que la mujer, no importa la clase social a la que pertenezca, tiene como objetivo el matrimonio (casarse y tener hijos) y, por tanto, el nivel más alto de educación al que aspiran es una carrera corta para ayudar al sostenimiento de la casa. En la clase media alta, existe un poco más de interés porque las hijas estudien carreras universitarias. El problema, según señalan Julián Matute y Ma. Isabel Matute (1995), es que son hijas sobreprotegidas sin responsabilidad para cumplir con sus obligaciones, convirtiéndolas en futuras “madres frívolas, vacías e incapaces de fomentar en sus hijos ese sentido de responsabilidad” necesario en México (p. 140). Asimismo, al dedicar su vida al marido y a la familia, en el momento en que los hijos toman su propio camino, pierden el sentido de la vida y se convierten, en muchas ocasiones, en las suegras metiches. El ingreso de la mujer a las universidades ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas del siglo XX. La perspectiva de vida se ha ido modificando, pues el matrimonio y la reproducción no son el único objetivo, sino la gama de opciones se ha ampliado, con una participación mayor en la economía del país. Esta inmersión de la mujer en los campos profesional y productivo ha traído como consecuencia una interrelación hombre y P á g i n a | 167 mujer en un plano menos desventajoso para ella; el efecto es una familia diferente, en donde ambos se apoyan en lo económico y lo familiar, comparten la educación de los hijos y el trabajo de casa. En la primera mitad del siglo XX, las familias son extensas (padres, hijos, abuelos, tíos comparten una casa), porque la mayor parte de la sociedad mexicana es rural. Al convertirse en una sociedad más urbana, las familias se transforman en nucleares: padres e hijos y, finalmente a fines del siglo y principios del siglo XXI, hay una conformación familiar múltiple, debido a que la pareja comparte hijos engendrados en sus primeros matrimonios y los propios. El cuento “Cuando descubrí que no todos los maridos son iguales” proyecta dos formas de cosmovisión femenina en cuanto al matrimonio y la relación entre hombre y mujer, a fines del siglo XX. Una de ellas rompe con el modelo de tener como objetivo de vida el matrimonio, porque excluye cualquier relación con los hombres. En contraparte, la otra mujer continúa la tradición de casarse, pero sin la resignación, la abnegación y el sacrificio como parte de su existencia, pues estas actitudes las ha reemplazado con la superación personal a través de los estudios. Así, esta narración nos hace percatarnos de que la relación entre marido y mujer puede darse en igualdad de circunstancias para lograr la felicidad. P á g i n a | 168 CONCLUSIONES LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER CASADA EN LA NARRATIVA DE CUATRO ESCRITORAS MEXICANAS DEL SIGLO XX La mujer, desde la institución matrimonial, ocupa un lugar preponderante en la sociedad como procreadora de los hijos y reproductora del sistema de valores de la cultura mexicana. No obstante la importancia de su rol, ha sido marginada al espacio familiar, bajo condiciones muchas veces adversas a su integridad como persona. La literatura escrita por mujeres mexicanas contemporáneas se interesa por el tema de la mujer casada y, a través de las narraciones, representa las circunstancias cotidianas de su entorno familiar y social; una realidad de la cual hacen referencia “Lección de cocina”−de Rosario Castellanos−, “El Faisán”−de Beatriz Espejo−, tres cartas de La Genara –de Rosina Conde− y “Cuando descubrí que no todos los maridos son iguales” –de Beatriz Escalante−, corpus de este trabajo de investigación. Una mirada reflexiva sobre el mundo ficticio en esta narrativa me permitió distinguir e interpretar, desde la plataforma hermenéutica de Roman Ingarden, diversas facetas de la mujer casada que se representan a partir de la cosmovisión de las narradoras y las protagonistas. Así, aparece nítida la imagen de la mujer tradicional, cuyas características adquiridas son una herencia cultural, desde los inicios europeizantes de nuestra nación hasta la actualidad. De este modelo, resulta la parte negativa cuando la mujer se convierte en manipuladora y chantajista emocional de su familia. La mujer profesionista y universitaria es una variación, cada vez más constante, que irrumpe en la sociedad mexicana con consecuencias individuales y sociales. Sin importar la preparación académica de las mujeres, surge la imagen de la mujer maltratada física y psicológicamente. Al final, se percibe la mujer casada en una situación novedosa de equidad en la relación matrimonial y, por consiguiente, de felicidad. Éste es un panorama que abarca a cuatro generaciones de mujeres, que si fueran de una familia en particular, serían: bisabuela, abuela, madre e hija. Una cadena transmisora del sistema socio-cultural durante el siglo XX y que me sirve de hilo conductor para señalar e interpretar la evolución de la mujer casada en nuestro país, percibida en la proyección de la narrativa motivo de este estudio. Así, P á g i n a | 169 iniciaré nombrando la categoría genealógica, para significar la representación de las mujeres de esa época. La bisabuela nace con el siglo en un ambiente porfirista ya caduco, en donde un pequeño grupo disfruta de todos los privilegios, mientras la mayoría se encuentra sumida en la pobreza y la ignorancia. El México bronco, pacificado durante tres décadas por Porfirio Díaz, renace en los movimientos revolucionarios que dejan muchos muertos, desolación en el campo y un país más pobre. Si la vida del hombre es dura, para la mujer es peor; pues, considerada inferior, soporta el peso de la dominación masculina impuesta por la sociedad patriarcal y que ella ayuda a reproducir. La condición de esta mujer es representada en las narraciones de Beatriz Espejo, Rosario Castellanos y Rosina Conde, desde perspectivas temporales diferentes. “El Faisán” de Beatriz Espejo, situada en las primeras décadas del siglo XX, proyecta el prototipo de la mujer tradicional con mayor vigor, porque la protagonista pertenece a la clase privilegiada y en ella recae la honorabilidad de la familia, así como la transmisión de los valores heredados en un ambiente de principios católicos. Hija de un aristócrata poblano venido a menos, se convierte en la terrateniente más grande de Veracruz al recibir de su esposo la hacienda “El Faisán”, como obsequio de la boda religiosa. Él es un joven español siete años menor que ella y quien obtiene una riqueza fortuita en México. Uno podría pensar que la escritora quiso reflejar la actitud codiciosa de los españoles, desde la conquista, de obtener fortunas colosales en el Nuevo Mundo; sin embargo, el conocimiento biográfico de la autora nos indica que, en realidad, su abuelo era español y dueño de la hacienda “El Faisán”. En la relación marido y mujer, los protagonistas de “El Faisán” no siguen el patrón usado en aquella época porque, en general, el hombre era muchos años mayor que ella y la unión se daba por conveniencia y no por amor. Sin embargo, este punto sí aparece en la narración, porque el matrimonio es conveniente para ambos: él necesita quien cuide su patrimonio, y ella, mejorar la situación económica y social. La dueña titular de los bienes es ella, pero él ejerce el dominio arbitrario en todo sentido y es aquí en donde notamos el despliegue de las características principales de la mujer tradicional mexicana: obediencia, sumisión, abnegación, resignación, sacrificio, dedicación a la maternidad y el cuidado de los numerosos hijos. P á g i n a | 170 Los caracteres anteriores son aprendidos por la mujer desde la infancia, pues su destino es el matrimonio y, por eso, aprende a realizar los quehaceres domésticos y a jugar con muñecas como preludio a su papel de madre. La preparación escolar no es indispensable, porque en algún momento abandona los estudios para cumplir su principal sueño: lucir el vestido nupcial en la ceremonia religiosa y tener muchos hijos, principalmente varones, porque son portadores del apellido paterno y el orgullo de la madre. La protagonista de “El Faisán” es rica y, por tanto, tiene servidumbre para las actividades domésticas, mientras ella se dedica a la maternidad (siete embarazos en diez años); aunque hay el riesgo de perder la vida en cada parto, porque es asistida por una pariente y una partera. Pero ser madre prolífica no evita las infidelidades del marido ni su ausencia por largas temporadas; además, no es dichosa, porque cuando él regresa es autoritario, nulifica su voluntad y personalidad, convirtiéndose en un satélite que gira para complacerlo en el mínimo detalle. Ella debe ser sumisa ante las arbitrariedades del marido, responder con fogosidad cuando él lo requiera y comprensiva en sus escapes infieles; de tal forma, su sacrificio se ve recompensado con obsequios hermosos y no pone en peligro su matrimonio, aunque no exista amor entre ellos. Esta es la conducta establecida para la mujer casada en la sociedad tradicional mexicana; por eso, el nombre de la protagonista no aparece, pues actúa en representación de las demás mujeres de su tiempo. En el momento de viudez, estas mujeres se percatan de su falta de preparación escolar e impotencia para subsistir en un mundo masculino, discriminador y que, además, cuenta con la religión para controlar su pensamiento y forma de actuar, bajo la amenaza constante de un castigo divino. Si su existencia peligra a cada instante y por cualquier evento, como la carencia de asistencia médica en el caso de los múltiples partos, la pérdida de algún hijo por enfermedad o el riesgo de una violación en esa época turbulenta, ¿qué otro camino les queda si no la resignación, la abnegación y el sacrificio para soportar su arduo destino? La abuela, nacida en los años veinte-treinta, comparte con su madre situaciones difíciles, en un México posrevolucionario en donde aún hay conflictos como la Cristiada y los efectos de la reforma agraria. Sin embargo, inicia la era de las instituciones y el cambio de la vida rural a la urbana, pues mucha gente del campo migra a las ciudades. En “Lección de cocina”, de Rosario Castellanos, es la narradora quien marca la pauta para imaginar a la mujer tradicional, sumida en la abnegación, la resignación y el sacrificio para subsistir. Esta mujer se prepara para casarse y aprende a cocinar, lavar, planchar, limpiar y lo necesario para manejar P á g i n a | 171 una casa, lo cual le da conocimiento, experiencia y seguridad; sin embargo, una vez casada, realiza todas las labores domésticas sin remuneración, tiempo de descanso o reconocimiento. Se embaraza y cuida a los hijos, a quienes cría, alimenta, educa, cura, enseña a rezar, etcétera. Pierde libertad, personalidad y lleva el nombre del marido como su propietario, lo atiende en todo momento, soporta sus infidelidades y, muchas veces, el maltrato y a la suegra entrometida. La costumbre socio-cultural indica que el matrimonio es una forma de vida para la mujer, pues son pocas las mujeres que adquieren una preparación superior. Por eso, ella comparte el nivel económico y social del marido y cuida el patrimonio familiar; cuando él está en su trabajo o fuera por otros motivos, ella detenta el poder en el hogar. La madre nace a mediados del siglo XX. Está en el nepantla20 generacional, porque en la infancia recibe una educación rígida en los principios morales católicos y de adulta, ya como madre, trata de adaptarse a la posmodernidad; esto es, se borran las fronteras establecidas en todos los aspectos de la vida, que se relativizan en un mundo globalizado. Esta mujer recibe una preparación primaria y secundaria formal; de joven, puede continuar estudios universitarios o dedicarse a las carreras femeninas tradicionales: enfermería, comercio, educación normalista y así ingresar pronto a las actividades productivas; o puede escoger el matrimonio como su objetivo de vida. En una de las cartas de La Genara, Rosina Conde exhibe la situación de la mujer de clase acomodada, en la provincia mexicana, que aparenta estar “felizmente casada”, pues soporta la dominación del marido y sus infidelidades con tal de conservar el nivel socio-económico. Manifiesta resignación, abnegación y sacrificio, así como una actitud de frialdad ante las hijas, porque se siente culpable por no “haberle dado” hijos varones al marido, herederos del apellido y del legado familiar. Cuando una mujer se siente infeliz y frustrada, entonces se dedica a manipular a los hijos; en el caso de esta protagonista, a las hijas, a través del chantaje emocional para hacerlas sentir mal por todo el sacrificio realizado en aras de su felicidad, lo cual la lleva hacia la hipocondría, instrumento favorito de las madres sin otra actividad, con el fin de llamar la atención. Entre los reclamos que hace a las hijas, es no cumplir con los principios morales establecidos por la religión católica ni el comportamiento apropiado para las mujeres; lo cual significa –según ella− ___________ 20 Nepantla es una palabra náhuatl que significa “en medio de”. P á g i n a | 172 soportar todo al cónyuge sin llorar, quejarse o pensar en el divorcio. En esta narración situada a fines del siglo XX, la madre reproduce el rol de la mujer tradicional mexicana; pero las hijas muestran indicios de ruptura, después de replantear su situación, porque ambas fracasaron en el matrimonio y no están dispuestas a ser copias de su madre. En la primera mitad del siglo, de acuerdo con lo antes expuesto, la mujer (en general) casada (en particular) carece de oportunidades para mejorar las condiciones de su vida. A partir de la segunda mitad secular, la mujer ingresa a la universidad en mayor número, lo cual revela un paso significativo hacia el progreso de la sociedad mexicana, puesto que el sector femenino de la población es mayoritario y, de esta manera, participa como profesionista en actividades antes impensables por ser consideradas varoniles; por ejemplo, las carreras en ciencias e ingenierías. Pero a pesar de ser un indicador de desarrollo en la vida femenina, este cambio trae consigo algunas desventajas, proyectadas en las narraciones de Rosario Castellanos, Rosina Conde y Beatriz Escalante. En “Lección de cocina” (Rosario Castellanos), la voz de la narradora-protagonista se mofa de sí misma. Ella es una mujer recién casada por la iglesia, treintona, dedicada a la vida académica y profesional y sin mayores conocimientos sobre cocinar o realizar quehaceres domésticos. Toda una intelectual, pero nota su incompetencia para las tres actividades centrales en una familia, específicas de la mujer según la norma: la preparación de alimentos, en la cocina; la procreación, en la maternidad; la reproducción espiritual, como difusora de la religión; tal como reza el proverbio alemán: “La mujer es sinónimo de Küche, Kinder, Kirche” (Castellanos, 1971, p. 8). Pero en ella no convergen estas aptitudes, pues es incapaz para la cocina, no tiene gracia para el sexo y la religión no es su fuerte, ya que desde niña siente miedo al castigo divino, precisamente, por su curiosidad sobre el sexo: “Se me pasó la mano, manirrota, y ahora chisporrotea y salta y me quema. Así voy a quemarme yo en los apretados infiernos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa” (p. 16). En su nuevo estado civil, la protagonista se percata de que el amor no fue el principal motivo para desposarse; que ya no era una jovencita cuando lo hizo, pero sí virgen por decisión propia. Estaba consciente de cambios imperiosos en su vida y de algunos sacrificios, como perder su querida independencia de soltera; portar un nombre con un “de” posesivo; tener doble jornada, en su profesión y su casa, sin recibir pago por las labores domésticas; girar en torno a los requerimientos de su marido y correr riesgo de embarazarse; padecer P á g i n a | 173 infidelidades y estar sola; soportar a la suegra imprudente. Estos cambios muestran algunas desventajas para la mujer intelectual o profesionista, pues necesita compaginar las actividades dentro y fuera de casa, sin menguar la calidad al realizarlas; de lo contrario, las consecuencias pueden ser desafortunadas. Por otro lado, la protagonista en “Lección de cocina” es de condición económica y social estable, de clase media urbana, de costumbres conservadoras y de raigambre católica, pues el tema sexual se manifiesta como tabú. La mujer no debe pensar en el sexo y menos ser activa durante la relación, pues de lo contrario, su hombre puede sospechar de una presunta ingenuidad al respecto; sin embargo, él actúa de manera irresponsable y no recibe repudio social por su infidelidad. No obstante, es una época (mediados del siglo XX) en donde la mujer con preparación académica, que sabe valerse por sí misma, ya piensa en un divorcio si el matrimonio no cumple con sus expectativas; pensamiento fuera de toda perspectiva en la mujer tradicional, quien considera obtener más con la sumisión. La Genara, de Rosina Conde, representa las costumbres en decadencia de la clase acomodada de la frontera norte del país, sobre todo, con respecto a la situación de la mujer casada entre lo tradicional y lo posmoderno. De lo tradicional, nos remonta a la época en que el hombre se robaba a la novia y luego los padres los obligaban a casarse, aparentando, con la ceremonia religiosa, que la novia era digna de presentarse de blanco al altar a pesar de su embarazo. De lo posmoderno, aparece la mujer que se divorcia del marido infiel, enfrentándose a un conflicto social; principalmente, con sus padres, quienes consideran al divorcio un acto inmoral, y no se diga vivir en unión libre con otro hombre, pues significa una blasfemia en contra del sacramento matrimonial. De esta manera, conviven la tradición y las nuevas formas de ver la vida. A lo largo de la historia, las mujeres han sido golpeadas –física y psicológicamente– por el marido, con el pretexto de educarlas y porque él provee la manutención. Esta actitud ignominiosa del hombre es proyectada en una carta de La Genara, cuya protagonista sobrevive a un matrimonio en donde sufrió maltratos y hasta golpes, que le provocaron un aborto. Se casó por amor en un acto civil (lo cual nunca perdonaron sus padres por no cumplir con el sacramento matrimonial), con un hombre cuyos problemas de identidad sexual asomaron en arrebatos de celos y calumnias de infidelidad, porque el miedo es fuente de agresión. Los desprecios de sus padres por ser mujer y no hombre (como debe ser un P á g i n a | 174 primogénito, según ellos), el fracaso en el matrimonio y el rechazo social por haberse divorciado, le causaron anorexia, enfermedad psicosomática que logró superar con el apoyo de su hermana. La violencia se enfatiza con diferentes casos proyectados en esta carta: “llegaban los lunes con traumas del fin de semana […] Los corriazos a carne viva, profundos, no supe cuántos… […]; costillas rotas (a patadas por su hombre), y las radiografías que le tomaron para ver si le había afectado los riñones” (Conde, p. 198). “Empezaron a despertarse recuerdos que había reprimido en mí durante mucho tiempo, de vivencias negadas, desvirtuadas, endulzadas con la miel de la soledad y la mentira (como las de mi madre) por el miedo al desamor, al abandono” (p. 199). Estos fragmentos del cuento reflejan la situación que han experimentado muchas mujeres, pues la sociedad no censuraba esta actitud inicua por ser una costumbre añeja; las mismas mujeres solían decir: “Si no me pega no me quiere”. En la actualidad y a pesar de contar con la Comisión de los Derechos Humanos y leyes en contra de la violencia intrafamiliar, ésta no ha sido erradicada. Ninguna persona –hombre o mujer– tiene derecho a lastimar a otros y menos, a quienes se consideran sus “seres queridos”, pues su obligación es velar por ellos. Si una persona destruye a su familia, es porque antes se destruyó a sí mismo. La última faceta de la mujer casada es representada en el cuento “Cuando descubrí que no todos los maridos son iguales”, de Beatriz Escalante. La mujer casada feliz aparece como contraparte de la mujer que buscó la felicidad excluyendo a los hombres de su entorno y que, al final, se da cuenta de su error. Inés representa a la no casada y Marilú, su prima, a la casada. Ambas se configuran desde la perspectiva de Inés, mujer feminista en contra del matrimonio, porque todos los maridos, por ser hombres, son iguales: vuelven dependientes a sus mujeres y ejercen un dominio despótico. Por tal razón, ella eliminó de su atuendo los accesorios femeninos para evitar ser atractiva a los hombres, dedicándose a los estudios universitarios y a su profesión. En cambio, la prima de la misma edad (55 años), se conserva joven y atractiva a pesar de tener más de treinta años de casada y ser madre de dos hijas. Su marido la mantiene y por ello no necesita trabajar, la estimula en sus estudios universitarios y de posgrado. Su vida es cómoda porque tiene quien realice las labores domésticas, así como aparatos eléctricos; en otras palabras: es feliz en su matrimonio. En esta atmósfera, se percibe una relación de respeto y de mutuo apoyo entre hombre y mujer. A pesar de seguir la línea tradicional, en el sentido de P á g i n a | 175 que el hombre proporciona el sustento del hogar y ella no trabaja, esta mujer rompe con las características de la esposa típica mexicana, porque busca la superación por medio de los estudios. Esta nueva actitud en la mujer casada beneficia a la familia, pues irradia autoestima, confianza y una mejor calidad de vida para los suyos; además, cuando sus hijas sean mayores, no tendrán una madre que maneje su vida a su antojo, o se comporte como una suegra intrigante. La representación de la mujer casada, en las imágenes antes mencionadas, me ha permitido captar algunas cualidades metafísicas que, de acuerdo con Roman Ingarden, se alcanzan cuando los estratos en una obra literaria funcionan al unísono y logran la armonía polifónica. La cualidad metafísica se concibe también como la idea de la obra: “Núcleo portador de valores, cualitativamente determinado, como centro nuclear de la totalidad de la obra también puede considerarse (o concebirse) como la ‘idea’ de la obra, en sentido estricto” (Ingarden, 2005, p. 112). En el caso de este trabajo, se realizó el ejercicio de enfatizar un estrato por narración, pero siempre en estrecho vínculo con el resto de los estratos; por tal razón, fue posible distinguir los momentos culminantes en que surge la “idea” de cada obra y ésta es cubierta en una atmósfera especial. En “Lección de cocina”, opalesce la frustración cuando se quema la carne: la protagonista es incompetente en las actividades domésticas y en el plano sexual. En “El Faisán”, el desamparo asoma en todo su esplendor cuando muere el marido: en vida, él nunca cumplió con su obligación de protegerla, y en la viudez ese desamparo se hizo más profundo. En la primera carta de La Genara (de Luisa a Eduardo), ella quiere divorciarse, pero no hay un momento culminante; por tal razón, sólo queda un dejo de duda existencial. En la segunda carta de La Genara (de la mamá a Luisa), no se da un evento extraordinario y por eso, queda en el aire la amargura y el resentimiento de la madre. En la tercera carta (de Luisa a Genara), la anorexia de Luisa es el evento cumbre, el cual envuelve a la obra La Genara en una atmósfera de decadencia moral. Finalmente, en “Cuando descubrí que no todos los hombres son iguales”, la cima del relato es cuando la protagonista se percata de la existencia de maridos que sí hacen felices a su mujer; en ese momento, cae el velo de su error al odiar a los hombres en aras de una ideología. P á g i n a | 176 La conjunción de las atmósferas anteriores nos dirige hacia la representación negativa de la mujer casada, desde las perspectivas de la narradora y la protagonista: el fracaso matrimonial. Acerca de este fracaso, externo algunas consideraciones personales: La mujer tradicional mexicana, desde las varias perspectivas temporales, nos habla del desamor, la frustración y la soledad, porque su vida gira en torno a un esposo arbitrario, los hijos, la casa y los preceptos sociales, correspondientes al status socio-económico del marido; pero si ella se siente así, entonces muestra que su familia no está integrada por lazos de afecto; en algunos casos, esta mujer se convierte en el azote de la familia por medio del chantaje emocional. Este es el rostro negativo del estereotipo de mujer tradicional; sin embargo, existen y han existido mujeres dedicadas a su familia y son felices en su papel de esposas, madres y amas de casa. “La mujer es el corazón de su hogar”, decía la maestra Beatriz Herrera Frimont a sus alumnas adolescentes en los años 60, “si el corazón es sano, la familia crecerá fuerte y en armonía”. La mujer casada intelectual y profesionista manifiesta frustración e impotencia porque no está preparada para la vida doméstica y, además, descuida el campo profesional. Uno de los grandes anhelos femeninos, desde Sor Juana Inés de la Cruz, ha sido romper las cadenas de la ignorancia y la dependencia −que la atan al hombre en un nivel inferior− a través de los estudios superiores, como superación personal e independencia económica. La mujer del siglo XX ha tenido la oportunidad, cada vez con mayor amplitud, de ingresar a las universidades en todas las ramas del saber y las manifestaciones artísticas. Por eso, la mujer profesionista que se casa y desea conservar el trabajo, así como formar una familia unida, necesita buscar la manera de integrar al esposo e hijos en una meta y objetivos en común. El dolor y la ausencia de autoestima son las manifestaciones emotivas de la mujer que padece maltratos físicos y psicológicos, cuyo resultado son las enfermedades psicosomáticas. Desde la implantación del sistema patriarcal, la mujer ha sido considerada pertenencia del hombre y, por tanto, factible de sufrir todo tipo de vejaciones. Virginia Woolf decía que los hombres insisten en la inferioridad de las mujeres porque si no, entonces cesaría su grandeza. La presión de grupos de mujeres, en la primera mitad del siglo XX, obliga a las autoridades a conceder la ciudadanía al sector femenino en 1953; es a partir de los movimientos feministas, que los legisladores han reformado las leyes para proteger a las mujeres e hijos de la violencia intrafamiliar, como la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Intrafamiliar del Distrito P á g i n a | 177 Federal vigente desde 1996 y mencionada en el Capítulo V (p. 142). Por consiguiente, mientras la violencia intrafamiliar exista, significa que la sociedad está enferma, pues destruye lo más valioso: la unión familiar. La última mujer presentada, a diferencia de las anteriores, muestra una cualidad metafísica envolvente: la felicidad. Ésta se logra cuando la pareja alcanza un nivel de equidad y comparte amor, respeto, comprensión, comunicación, solidaridad y trabajo en bien de la familia, como cimiento para edificar una sociedad más justa. La felicidad es el estado ideal que buscamos todos los seres humanos y uno de los temas de reflexión más importantes en la filosofía y la literatura universales. Finalmente, desde mi horizonte personal, deseo señalar la analogía entre la relación marido-mujer y la obra de arte literaria. Ésta, de acuerdo con Roman Ingarden, es el fruto de la polifonía armónica entre sus estratos, fuente de valores estéticos percibidos en el momento de la lectura. La relación marido-mujer precisa una comunión entre ellos para alcanzar la armonía familiar y, de esa manera, contribuir a una sociedad mejor. Así, la vida socio-cultural nutre al mundo creado en la obra de arte literaria, la cual enriquece al mundo real a través de la representación; es un enlace de mutua trascendencia. P á g i n a | 178 ANEXO I “Lección de Cocina” de Rosario Castellanos P á g i n a | 179 P á g i n a | 180 P á g i n a | 181 P á g i n a | 182 P á g i n a | 183 P á g i n a | 184 P á g i n a | 185 P á g i n a | 186 P á g i n a | 187 P á g i n a | 188 P á g i n a | 189 P á g i n a | 190 P á g i n a | 191 P á g i n a | 192 P á g i n a | 193 P á g i n a | 194 P á g i n a | 195 ANEXO II “El Faisán” de Beatriz Espejo P á g i n a | 196 P á g i n a | 197 P á g i n a | 198 P á g i n a | 199 P á g i n a | 200 P á g i n a | 201 P á g i n a | 202 P á g i n a | 203 P á g i n a | 204 P á g i n a | 205 P á g i n a | 206 P á g i n a | 207 P á g i n a | 208 P á g i n a | 209 P á g i n a | 210 ANEXO III La Genara de Rosina Conde P á g i n a | 211 P á g i n a | 212 P á g i n a | 213 P á g i n a | 214 P á g i n a | 215 P á g i n a | 216 P á g i n a | 217 P á g i n a | 218 P á g i n a | 219 P á g i n a | 220 P á g i n a | 221 P á g i n a | 222 P á g i n a | 223 P á g i n a | 224 P á g i n a | 225 P á g i n a | 226 P á g i n a | 227 P á g i n a | 228 P á g i n a | 229 ANEXO IV “De cuando descubrí que no todos los maridos son iguales” de Beatriz Escalante P á g i n a | 230 P á g i n a | 231 P á g i n a | 232 P á g i n a | 233 P á g i n a | 234 BIBLIOGRAFÍA DIRECTA - CAMPOBELLO, N. (1991). Las manos de mamá. México: Grijalbo. - CASTELLANOS, R. (1971). Álbum de Familia. México: Joaquín Mortiz (Serie del Volador). ____ (1974). El uso de la palabra (J.E. Pacheco, prol.). México: Excélsior: Crónicas. ____ (1982). Al pie de la letra. México: Editores Mexicanos Unidos (Colección Poesía). ____ (1984). Juicios Sumarios II. Ensayos sobre literatura. México: FCE (Biblioteca Joven, 14). ____ (1984 a). Mujer que sabe latín. México: FCE: SEP. ____ (1988). Balún Canán (13ª. ed., 14ª. reimp). México: FCE (Colección Popular, 92). - CONDE, R. (2006). La Genara. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ____ (2009). Those were the days. Ensayo autobiográfico (pp. 1-17). Obtenido en la Red Mundial el 20 de Julio de 2009: http://www.rosinaconde.com.mx/twtd.htm. - CUEVAS, G. (2005). Piel de la memoria. Colima: Universidad de Colima. - ESCALANTE B. (1999). Júrame que te casaste virgen. México: Nueva Imagen. ____ (2001). El marido perfecto. México: Nueva Imagen. ____ (2002). Cómo ser mujer y no vivir en el infierno. México: Nueva Imagen. ____ (2007). Curso de redacción para escritores y periodistas. (Teoría y ejercicios) (10ª. ed.). México: Porrúa. ____(14 de octubre 2007). Las mujeres sí podemos aportar una mirada distinta en la literatura. Obtenido en la Red Mundial el 19 de septiembre de 2009: http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/boletines/1095 - ESPEJO, B. (1979). Muros de azogue. México: Diógenes. ____ (1991). De cuerpo entero. Viejas fotografías. México: UNAM: Corunda. ____ (1993). El cantar del pecador. México: Siglo XXI. ____ (1997). Alta costura. México: Tusquets: Andanzas. ____ (2001). Todo lo hacemos en familia. México: Aldus. - GARRO, E. (1989). La semana de colores. México: Grijalbo. ______ (1996). Busca mi esquela. Primer Amor. Monterrey: Castillo. P á g i n a | 235 - PUGA, M.L. (1994). La viuda. México: Grijalbo. BIBLIOGRAFÍA TEÓRICA - AGUSTÍN, San (1975). Confesiones. México: Porrúa (Sepan Cuántos, 142). - BERISTAIN, H. (1990). Análisis estructural del relato literario (3ª. ed.). México: Limusa. - BEUCHOT, M. (2005). Historia de la Filosofía del Lenguaje. México: FCE (Breviarios, 549). - FERRARIS, M. (2002). Historia de la hermenéutica. México: Siglo XXI. - GADAMER, H.G. (1988). Verdad y Método. (3ª. ed.) Salamanca: Sígueme. ____ (2001). Antología. (Hermeneia 50) (M.García-Baró, colec.). México: Sígueme. - GARCÍA Peña, L.L. (2007). Etnoliteratura. Principios teóricos para el análisis antropológico del imaginario simbólico-mítico. México: Universidad de Colima. - GIARDINELLI, M. (1998). Estructura y morfología del cuento. Así se escribe un cuento (pp. 39-61). México: Nueva Imagen. - GÓMEZ Redondo, F. (1994). El lenguaje literario. Teoría y práctica (Autoaprendizaje). España: EDAF. - INGARDEN, R. (1976). Valor artístico y valor estético. En H. Osborne (comp.). Estética. (pp. 71-97). México: FCE (Breviarios, 268). ____ (1998). La obra de arte literaria (G. Nyenhuis, trad.). México: Taurus: Universidad Iberoamericana. ____ (2002). Lo que no sabemos de los valores (M. García-Baró, trad.). Madrid: Encuentro. ____ (2005). La comprehensión de la obra de arte literaria (G. Nyenhuis, trad.). México: Universidad Iberoamericana. - ISER, W. (1987). El acto de leer. Teoría del efecto estético. Madrid: Taurus. ____ (1989 a). La estructura apelativa de los textos. En R. Warning (Ed.), Estética de la recepción. R. Ingarden, Félix V. Vodicka, H.G.Gadamer, Michel Rifaterre, Stanley Fisco,W. Iser, H.R. Jauss (pp. 133-148). Madrid: Visor. ____ (1989 b). El proceso de lectura. En R. Warning (Ed.), Estética de la recepción. R. Ingarden, Félix V. Vodicka, H.G.Gadamer, Michel Rifaterre, Stanley Fisco, W. Iser, H.R. Jauss (pp. 149-164). Madrid: Visor. P á g i n a | 236 - KAINZ, F. (1987). La esencia de lo estético. En A. Sánchez Vázquez, Antología. Textos de estética y teoría del arte (pp. 27-33). México: UNAM (Lecturas Universitarias, 14). - KOPCZYNSKA, M. y Waligóra, M. (2008). Roman Ingarden-Biographical note. The Roman Ingarden Philosophical Research Centre. Obtenido en la Red Mundial el 14 de enero de 2008: http://www.roman-ingarden.phils.uj.edu.pl/ang/roman_ingarden.php. - LARROYO, F. (1987). Estudio introductivo, preámbulos a los Tratados y notas al texto. En Aristóteles, Tratados de Lógica (El Organón). México: Porrúa (Sepan cuantos, 124). - MONTES de Oca, F. (1986). La filosofía en sus fuentes (3ª. ed.). México: Porrúa. ______ (1988 a). Teoría y técnica de la literatura (12ª. ed.). México: Porrúa. ______ (1988 b). Ocho siglos de poesía. México: Porrúa (Sepan Cuantos, 8). - MOREIRO, J. (1996). Cómo leer textos literarios. El equipaje del lector. España: EDAF. - MUNGUÍA Z., M. (2002). Introducción. Los estudios sobre el cuento. Elementos de poética histórica. El cuento hispanoamericano (pp.11-31). México: El Colegio de México. - POLIAWSKI, A., Küng, G., Przylebski, A., Mardas, Mitscherling, J. Roman Ingarden: Ontology as a Science on the Possible Ways of Existence. Selected bigliography on Roman Ingarden’s Ontology. Theory and History of Ontology. A Resource Guide for Philosophers. Obtenido en la Red Mundial el 23 de febrero de 2009: http://www.formalontology.it/ingardenr.htm - REYES, A. (1988). El Deslinde. Prolegómenos a la teoría literaria. México: FCE. - RICOEUR, P. (2006). Teoría de la Interpretación. Discurso y excedente de sentido (6ª. ed.) (G. Monges, trad.). México: Siglo XXI: Universidad Iberoamericana. ____ (2007). Tiempo y narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico (6ª. ed.). México: Siglo XXI. - RUIZ Otero, S. (2006). Hermenéutica de la obra de arte literaria: comentarios a la propuesta de Roman Ingarden. México: Universidad Iberoamericana: Eón. - SAUSSURE, F. (1982). Curso de Lingüística General (2ª. ed.) (M. Armiño, trad.). México: Nuevomar. - VERGARA Mendoza, G. (2001). Tiempo y verdad en la literatura. México: Universidad Iberoamericana. P á g i n a | 237 ____ (2004). Palabra en movimiento. Principios teóricos para la narrativa oral. México: Universidad Iberoamericana. _____ (2008). La experiencia estética en el pensamiento de Roman Ingarden. Cultura. International Journal of Philosophy and Axiology 8(007) (pp. 117-136). Obtenido en la Red Mundial el 27 de mayo de 2008: http://www.international-journal-of-axiology.net/articole/nr8/art09.pdf - WAHNÓN Bensusan, S. (1991). Introducción a la historia de las teorías literarias. España: Universidad de Granada. BIBLIOGRAFÍA DE APOYO - ACOSTA, A. (2004). El análisis fotográfico como fuente documental para apoyar la investigación histórica. Caso práctico: análisis de ocho fotografías de soldaderas. Tesis de Maestría en Historia de México. México: CUIH: sin publicar. - AGUSTÍN, J. (1992). Tragicomedia Mexicana I (5a. reimp.). México: Planeta (Espejo de México). - AHERN, M. (1990). Rosario Castellanos. Spanish American women writers. A Biobibliographical Source Book (pp. 140-156). USA: Greenwood Publishing Group. Obtenido en la Red Mundial el 29 de agosto de 2008: http: // books.google.com.mx/books?hl= - ALEMANY Bay, C. (Ed.). (2003). Narradoras Hispanoamericanas desde la independencia a nuestros días. Anales de Literatura Española. Universidad de Alicante 16. Serie Monográfica, 6. Obtenido en la Red Mundial el 4 de abril de 2007: http://publicaciones.ua.es/ - ALVARADO, M. de L. y Becerril Guzmán, E. (2010). Mujeres y educación superior en el México del siglo XIX (pp. 1-7). Obtenido en la Red Mundial el 2 de abril de 2010: http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_10.htm - ÁLVAREZ Ledesma, A. (Ed.). (1997). Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (5ª. ed. actualizada). México: McGraw-Hill Interamericana (Serie Jurídica). - ALVEAR, C. (1993). Historia de México (56ª. ed.). México: Jus. P á g i n a | 238 - ANDRADE Sánchez, E. et al. (Colab.). (1990). Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Comentada. México: UNAM (Serie Textos Jurídicos). - ARENAS Monreal, R. y Olivares Torres, G. (2001). La voz a ti debida. Conversaciones con autores mexicanos. México: Plaza y Valdés: Universidad Autónoma de Baja California. - BARTRA, R. (2003). La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del mexicano (12ª. reimp.). México: Grijalbo. - BENÍTEZ, F. (1992). Los demonios en el convento. Sexo y religión en la Nueva España. México: Era. - BOURDIEU, P. (2007). La dominación masculina (5ª. ed.) (J. Jordá, trad.). Barcelona: Anagrama. - BUTLER, J. (1993). Bodies that matter: on the discursive limits of “sex”. New York: Routledge. _____ (2006). Gender Trouble. Feminism and the Subversion of identity (3rd. ed.). New York: Routledge. - CARBALLO, E. (1986). Rosario Castellanos 1925-1974. Protagonistas de la literatura mexicana (pp.519-533). México: SEP (Lecturas Mexicanas Segunda Serie, 48). - CARBALLO, E. (Coord.). (1998). Confiar en el milagro. Entrevista con Beatriz Espejo. Colima: Universidad de Colima. - CARBALLO, M. A. (2005). Entrevista a Beatriz Escalante. El Lenguaje debe ser cómplice y no enemigo de los escritores. El Búho (69) (pp. 17-19). Obtenido en la Red Mundial el 15 de abril de 2007: www.reneavilesfabila.com.mx/universodeelbuho/69/61-carballo. - CARNERO, S. (julio 2005). La Condición Femenina desde el Pensamiento de Simone de Beauvoir. A Parte Rei. Revista de Filosofía (40). Obtenido en la Red Mundial el 17 de septiembre de 2009: http://serbal.pntic.mec.es/-cmunoz11/index.html. - CARPIZO MacGregor, J. (2002). El presidencialismo mexicano. México: Siglo XXI. - CASASÚS, M. (2008) Entrevista a Óscar de la Borbolla: ‘El entender debe extenderse’. El Búho (98) (pp. 41-44). Obtenido en la Red Mundial el 19 de septiembre de 2009: www.reneavilesfabila.com.mx/universodeelbuho/98/98-casasus.pdf- P á g i n a | 239 - CERVANTES, M. (2004). Don Quijote de la Mancha (Edición del IV Centenario) (F. Rico, Ed. y notas). España: Real Academia Española. - CONACULTA en los Estados. Yucatán. Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo 2007. Obtenido en la Red Mundial el 7 de junio de 2008: http://www.conaculta.gob.mx/estados/ene08/17_yuc01.html - CONGRESO de Colima (2006). Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto sobre la violencia intrafamiliar. Obtenido en la Red Mundial el 19 de septiembre de 2009: www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/COLIMA/.../COLDEC193.pdf - CORTÉS, H. (1990). Cartas de relación de la conquista de México (13ª. ed.). México: Espasa-Calpe (Austral, 547). - DUCROT, O. y Todorov, T. (1991). Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje (15ª. ed.) (Enrique Pezzoni, trad.). México: Siglo XXI. - ENCICLOPAEDIA BRITANNICA (1991-1992). Masochism. Micropedia. V. 7. Estados Unidos de América: Britannica. - ENCICLOPEDIA HISPÁNICA (1991-1992). Marqués de Sade. Macropedia. V. 13. Estados Unidos de América: Britannica. - FRANCO, M.E. y Leñero Franco, E. (1989). Otro modo de ser humano y libre: Semblanza psicoanalítica de Rosario Castellanos. México: Plaza y Valdés. Obtenido en la Red Mundial el 29 de agosto de 2008: http://books.google.com.mx/books - GALINDO Mares, N. (2009). Beatriz Escalante en Guías de lectura. Pasión inolvidable por la gramática (pp. 1-4). Obtenido en la Red Mundial el 20 de julio de 2009: http://www.literaturainba.com/diccionarios/notas_more.php?id=A3220_0_0_4_0_M - GALVÁN, D. (2006). Voz colectiva y forma epistolar en La Genara de Rosina Conde. Hipertexto 3 (pp. 56-63). EUA: Cleveland State University. - GIL Castañeda, V. y Torres, M. (2003). El camino de la novela: Premio de Narrativa Colima 1998-2000. Colima: Universidad de Colima. - GONZALBO Aizpuru, P. (1996). Educación y vida cotidiana en la Nueva España según la historiografía contemporánea. Separata. México: UNAM. - GUERRERO Guadarrama, L. (2005). La ironía en la obra temprana de Rosario Castellanos. México: Eón: Universidad Iberoamericana. P á g i n a | 240 - GUTIÉRREZ Castañeda, G. (2002). Perspectiva de género: cruce de caminos y nuevas claves interpretativas. Ensayos sobre feminismo, política y filosofía. México: Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM. - GUTIÉRREZ Lozano, S. (2006). Género y masculinidad: relaciones y prácticas culturales. Revista Ciencias Sociales, (111/112) (pp. 155-175). Obtenido en la Red Mundial el 7 de marzo de 2008: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=15&hid=14&sid=Oc435be5-25c6-48b1-9e72-b6708360865e%40sessionmgr8 - KRAUZE, E. (1997). La presidencia imperial. México: Tusquets. - LARC. Rosina Conde. Biografía. Literatura de Baja California (pp. 1-4). Obtenido en la Red Mundial el 20 de julio de 2009: http://larc.sdsu.edu/baja/autores/conde.html. - LAVRÍN, A. (1991). Sexualidad y matrimonio en América hispánica. Siglos XVI-XVIII. México: Grijalbo. - LEÓN, Fray Luis de (1985). La perfecta casada. Cantar de los cantares. Poesías originales (5ª. ed.). México: Porrúa (Sepan cuantos, 145). - LOCK, S. y Smith, A. et al (1981). Diccionario Médico Familiar. México: Selecciones del Reader’s Digest. - LÓPEZ Castan, D. Teoría de los tres Cerebros II. Obtenido de la Red Mundial el 26 de agosto de 2010: http://diegolopezcastan.com/teoria-de-los-tres-cerebros-2/ - LUQUE, C.I. (2003). Balún Canán de Rosario Castellanos: un ejemplo de memorias pseudotestimonales. Contribuciones desde Coatepec, ene-junio,Vol. II, número 004. México: Universidad Autónoma del Estado de México. - MARSISKE, R. (Coord.). (2001). La Universidad de México. Un recorrido histórico de la época colonial al presente. México: UNAM: Centro de Estudios sobre la Universidad: Plaza y Valdés. - MARTÍNEZ, A. (2008). Feminismo y literatura en Latinoamérica. Span 301. Universidad de Nebraska. Obtenido en la Red Mundial el 5 de junio de 2008: http://projects.ups.edu/granada2008/Span_301/html/suplle/femlitlat.doc - MARTINEZ, E. y Fernández A.M. Manual de fonética española: articulaciones y sonidos de español. Obtenido de la Red Mundial el 10 de septiembre de 2010: http://books.google.com.mx/books?id=szE8mXKQpWAC&pg=PA15& P á g i n a | 241 -MARTÍNEZ Marín, C. (Pres. y selección). (1991). Los cronistas: conquista y colonia (2ª. ed.). México: Promexa. - MATUTE Vidal, J. y Matute Ruiz, M. I. (1995). El perfil del mexicano. Bases para forjar un Nuevo México (2ª. ed.). México: Edamex - MARX, M. y Hillix, W. (1989). Sistemas y teorías psicológicos contemporáneos (Edición revisada). México: Paidós (Psicologías del siglo XX, 14). - MEDINA Peña, L. (2003). Hacia el nuevo Estado. México 1920-1994 (Luis González, prol.). México: FCE (Política y Derecho). - MENDOZA Pérez, J.L. (2004). El mundo novohispano del siglo XVII: claustro de la mujer criolla. Géneros (11), 33 (pp. 58-64). Colima: Universidad de Colima. - MEYER, L. (1987). El primer tramo del camino. En Daniel Cosío Villegas (coord.), Historia general de México. T. 2 (3ª. ed.) (p. 1183-1272). México: El Colegio de México. - MEZA Márquez, C. (2000). La Utopía Feminista. Quehacer literario de cuatro narradoras mexicanas contemporáneas. México: Universidad de Aguascalientes: Universidad de Colima. - MOLINA, S. Entrevista a Beatriz Espejo. Conaculta-Inba. Obtenido en la Red Mundial el 28 de agosto de 2009: http://www.literaturainba.com/escritores/escritores_more.php?id=5795_0_15_0_M - MONSIVAIS, C. “El segundo sexo”: no se nace feminista. (pp.165-173). Obtenido en la Red Mundial el 15 de febrero de 2010: www.equidad.org.mx/ddeser/seminario/.../elsegundosexo.pdf) - MONTENEGRO, W. (1982). Introducción a las doctrinas político-económicas. (3ª. ed. revisada y actualizada). México: FCE (Breviarios, 122). - NAVA, C. (1997). Leyes contra la violencia intrafamiliar en Colima y el Distrito Federal. GénEros (4), 11 (p. 85). Colima: Universidad de Colima. - OCAMPO, Melchor. Epístola. Obtenido en la Red Mundial el 15 de febrero de 2009: http://www.universidadabierta.edu.mx). - PABLO, San (s/f). Carta a los efesios. La Biblia, traducida, presentada y comentada para las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios (pp. 345355). El Vaticano: Paulinas,Verbo Divino. P á g i n a | 242 - PONIATOWSKA, E. (1982). Prólogo. En R. Castellanos, Al pie de la letra. México: Editores Mexicanos Unidos (Colección Poesía). - PRADO, G. (2006). Con la palabra, la letra y el cuerpo Rosario Castellanos y el periodismo. En L.E.Zamudio y M. Tapia (Edits.), Rosario Castellanos. De Comitán a Jerusalén (pp. 97-104). México: Tecnológico de Monterrey campus Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México: Conaculta-Fonca (Colección Desbordar el Canon). - QUILODRÁN, J. (2001). Un siglo de matrimonio en México. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano. - RAMOS Escandón, C. (Comp.). (1997). La nueva historia, el feminismo y la mujer. Género e historia (1ª. reimp.). México: Instituto Mora: UAM. - RAMOS, S. (2001). El perfil del hombre y la cultura en México (38ª. reimp.). México: Espasa-Calpe (Austral). - REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (1999). Ortografía de la lengua española. Obtenido de la Red Mundial el 10 de septiembre de 2010: http://www.rae.es/rae/gestores. ______ (2001). Diccionario de la lengua española T. 1 (22ª. ed.). España: Espasa-Calpe. - ROJAS, C. Biografía. La nostalgia de lo femenino. Conaculta-Inba. Obtenido en la Red Mundial el 28 de agosto de 2009: http://www.literatura.inba.gob.mx/literaturainba/escritores/escritores_more.php?id=57 94_0_15_0_M - ROTTERDAM, E. de (1989). Elogio de la locura (11ª. ed.). México: Espasa-Calpe Mexicana (Austral, 1179). - RUIZ, M. (2000). El feminismo mexicano tendrá que ser mucho más combativo: Luz Elena Gutiérrez. En la presentación del libro “Feminismo en México ayer y hoy”. Noticias Cimac. Obtenido en la Red Mundial el 15 de noviembre de 2008: http://www.cimac.org.mx/noticias/oojul/00071009.html - SCHOPENHAUER, A. (1998). La sabiduría de la vida. En torno a la filosofía. El amor, las mujeres, la muerte y otros temas. México: Porrúa (Sepan cuantos, 455). - TABORGA Velarde, C. (s.f.). Construyendo la equidad: Conceptos básicos para el análisis con perspectiva de género. Bolivia: UNFPA-SNE-UNESCO (Serie Cuadernos de Trabajo). P á g i n a | 243 - TAPIA Arizmendi, M. (2006). De amores y desamores. Cartas a Ricardo de Rosario Castellanos. En L.E.Zamudio y M. Tapia (Edits.), Rosario Castellanos. De Comitán a Jerusalén (pp. 59-71). México: Tecnológico de Monterrey campus Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México: Conaculta-Fonca (Colección Desbordar el Canon). - TAPIA Arizmendi, M. Leonas al acecho del siglo XXI. Obtenido en la Red Mundial el 20 de mayo de 2007: www.uaemex.mx/plin/colmena - ULLOA, B. (1988). La lucha armada (1911-1920). Historia general de México. T. 2. México: El Colegio de México. - URRUTIA, E. (1975). Imagen y realidad de la mujer. México: Sepsetenta. _____ (2006). Nueve escritoras mexicanas nacidas en la primera mitad del siglo XX y una revista. México: Instituto Nacional de las Mujeres: El Colegio de México. - VERGARA Mendoza, G. (2007). Identidad y memoria en las poetas mexicanas del siglo XX. México: Universidad Iberoamericana. - WOOLF, V. (2001). Una habitación propia. Barcelona: Seix Barral. - ZAMUDIO, L.E. (2006). Pasaporte A la poesía de Rosario Castellanos. En L.E.Zamudio y M. Tapia (Edits.). Rosario Castellanos. De Comitán a Jerusalén (pp. 31-47). México: Tecnológico de Monterrey campus Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México: Conaculta-Fonca (Colección Desbordar el Canon). - ZAVALA, L. (2007). El marido perfecto de Beatriz Escalante. En La Colmena, Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtenido en la Red Mundial el 15 de abril de 2007: www.uaemex.mx/plin/colmena/home.