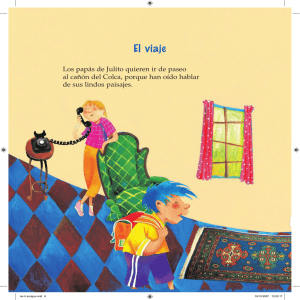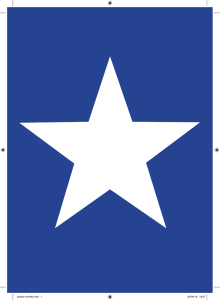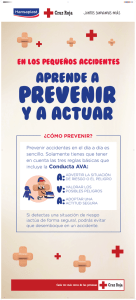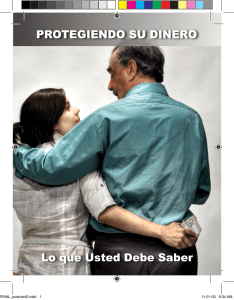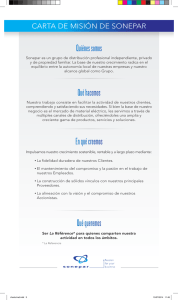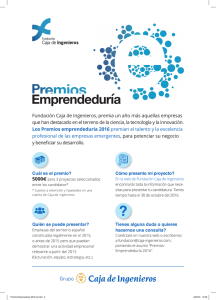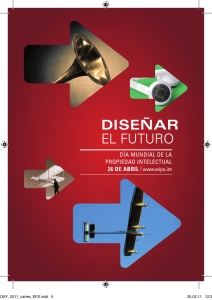vol 196 - Archivo General de la Nación
Anuncio

NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 320 14/11/2013 10:11:06 a.m. La noción de período en la historia dominicana Volumen II NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 321 14/11/2013 10:11:06 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 322 14/11/2013 10:11:06 a.m. Archivo General de la Nación Vol. CXCVI Pedro Mir La noción de período en la historia dominicana Volumen II Santo Domingo 2013 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 323 14/11/2013 10:11:06 a.m. Cuidado de la edición: Eliades Acosta Matos Cotejo y corrección: Ibis Acosta y Janley Rivera Mejías Diagramación: Juan Francisco Domínguez Novas Diseño de portada: Enrique F. Hernández Gómez Ilustración de portada: Los colores de la bandera de la República Dominicana junto a una composición fotográfica que contiene las imágenes de Cristóbal Colón, Juan Pablo Duarte y Ulises Heureaux Lebert (Lilís). Primera edición, 1983 Segunda edición, 2013 De esta edición © Archivo General de la Nación (Vol. CXCVI) Departamento de Investigación y Divulgación Área de Publicaciones Calle Modesto Díaz, núm. 2, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana Tel. 809-362-1111, Fax. 809-362-1110 www.agn.gov.do ISBN: 978-9945-074-91-8 Impresión: Editora Búho, S. R. L. Impreso en República Dominicana / Printed in Dominican Republic NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 324 14/11/2013 10:11:06 a.m. Índice LA ÉPOCA DE LAS ANEXIONES Pequeña introducción .............................................................331 Época de las anexiones .............................................................333 Esquema V. ............................................................................335 PERÍODO DE LA DEPENDENCIA ( 1809-1844) La primera anexión a España (1809-1821)................................339 La anexión a la Gran Colombia (1821) ...................................357 Pequeña introducción ...........................................................357 Tendencia política en 1820.................................................364 El primer partido político de raíz popular ........................366 La noción de terrateniente en Santo Domingo.....................373 I. Los hateros del Este........................................................374 II. Los hacendados azucareros del Sur ..............................376 III. Los tabacaleros del Norte ...........................................377 La tendencia haitiana ........................................................381 La tendencia colombiana ..................................................386 La primera independencia .................................................388 La tendencia francesa ........................................................395 La anexión a Haití (1822)..........................................................413 La tendencia española ...........................................................446 Balance ................................................................................... 451 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 325 14/11/2013 10:11:06 a.m. PERÍODO DE LA INDEPENDENCIA (1844-1873) Pequeña introducción .............................................................457 Esquema VI ...........................................................................460 La anexión a Francia ................................................................461 La anexión a España...................................................................523 La anexión a los Estados Unidos.............................................573 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 326 14/11/2013 10:11:07 a.m. la época de las anexiones NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 327 14/11/2013 10:11:07 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 328 14/11/2013 10:11:07 a.m. Lo que primero salta a la vista es que un pueblo que tan repetidas veces se dona, se vende, tiene el conato de donarse o de venderse, debe hallarse y se halla sumamente desgraciado. Pero ni aún en esta suposición se resuelve tampoco la cuestión, tratándose de un pueblo libre y soberano, dueño de sus destinos y en completa posesión de los medios de hacerse feliz. Estas realidades y estos conatos perpetuos deben tener una explicación que está oculta en las mismas cosas… Pedro F. Bonó NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 329 14/11/2013 10:11:07 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 330 14/11/2013 10:11:07 a.m. Pequeña introducción L as victorias militares de 1808, MALPASO y PALO HINCADO,1 tienen la significación notable de hacer emerger en la vida pública a la masa del pueblo dominicano con todos sus atributos. Entre ellos, sus contradicciones internas. Estas contradicciones toman un carácter de clase, en razón de la divergencia de los intereses económicos, tan pronto como los sectores en que se divide la ciudad se proyectan hacia el poder, caracterizándose por los métodos que ponen en práctica para alcanzar sus objetivos. En la década que va de 1810 a 1820, estos sectores se constituyen en partidos políticos de los cuales uno, el más genuino portavoz de los intereses populares se caracterizará por su vocación a la independencia nacional, siguiendo una tradición que se inaugura, en términos todavía regionales, en 1804 y que se torna nacional en 1808, para la realización de sus objetivos históricos. Otros aglutinarán políticamente los intereses económicos de los señores de la tierra y, al mismo tiempo que coincidirán en su hostilidad a los intereses populares, se dividirán respecto de su actitud hacia el papel de la propiedad privada o del sistema comunitario en el régimen territorial. 1 En toda la obra se ha respetado el uso de comillas, mayúsculas, negritas y cursivas por parte del autor. Solo se ha corregido, tras el cotejo correspondiente, en aquellos casos que constituyen evidentes erratas o para cumplir las normas editoriales del Archivo General de la Nación. Nota del Editor. 331 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 331 14/11/2013 10:11:07 a.m. 332 Pedro Mir Los rasgos de este período histórico, en el cual se origina la época moderna en la historia dominicana, comienza a ponerse de manifiesto desde el momento mismo en que Juan Sánchez Ramírez asume el poder, y con él se inaugura una tendencia que ocupará un largo trayecto en el recorrido histórico de este pueblo. En rigor, la columna vertebral de todo ese recorrido será la contradicción fundamental entre la línea de la independencia pura y simple sostenida por las más amplias masas del pueblo, y la inclinación pertinaz de los señores de la tierra a compartir el poder con fuerzas extranjeras, más por el temor de que este poder llegue a manos del pueblo que, como se admite usualmente, por desconfianza en la capacidad de este pueblo en conquistar y sostener su independencia. Debido a esta inclinación pertinaz de los señores de la tierra, todo el período comprendido entre 1809 y 1874, se caracteriza por la lucha histórica contra las tentativas, unas veces realizadas y otras frustradas, de llevar a cabo la anexión del país a una potencia extraña. Pero hay que distinguir entre el período comprendido entre 1809 y 1844, durante el cual prevalece una situación de dependencia del poder respecto de las fuerzas extranjeras, y entre 1844 y 1874, durante el cual, la tendencia anexionista, se ejerce con los atributos que otorga la República independientemente constituida. El programa anexionista de los señores de la gleba se cumple, de 1809 a 1844, en tres ocasiones: a. La anexión a España de 1809 (reconocida oficialmente por España en 1814) a 1821 (tradicionalmente denominada LA ESPAÑA BOBA). b. La anexión a la Gran Colombia de fines de 1821 a principios de 1822 (tradicionalmente denominada LA INDEPENDENCIA EFÍMERA). c. La anexión a Haití de 1822 a 1844 (tradicionalmente denominada LA DOMINACIÓN HAITIANA). NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 332 14/11/2013 10:11:07 a.m. Época de las anexiones E l segundo estilo de la Era Imperial, que se denomina ÉPOCA DE LAS ANEXIONES por la constancia de la política anexionista de los terratenientes, se pone de manifiesto en la medida en que esta clase social, portadora natural de la idea de la anexión, conquista las posiciones del poder público. Comprende dos etapas: UNA, la de dependencia, en la cual esta clase social delega su iniciativa política en las clases terratenientes extranjeras, se extiende de 1809 a 1844. OTRA, la de independencia, en la cual se ampara del poder por la fuerza, una vez establecida la República, y lo ejerce en forma despótica a fin de contrarrestar la resistencia cada vez más vigorosa del pueblo a la anexión y que se extiende de 1844 a 1873. La emergencia de una conciencia popular se hace tangible en la lucha política concreta y cambia la naturaleza colonial de esta época, aún cuando las formas gubernamentales conservan el esquema establecido por la Metrópoli, y da inicio al período propiamente republicano, en el cual la orientación del pueblo es cada vez más conscientemente y decididamente republicana. Todo el proceso seguirá las alternativas de estas dos tendencias: la anexión, por parte de los terratenientes y la república, por parte del pueblo. 333 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 333 14/11/2013 10:11:07 a.m. 334 Pedro Mir El desenlace, por el hecho mismo de que la historia la construyen los pueblos, no podrá ser otro que el establecimiento de la República, más tarde o más temprano. Sin embargo, el advenimiento formal de la República no modificará tampoco el sentido o el carácter de las luchas populares mientras esa República no se despoja de su contenido terrateniente. Por esa razón, el período republicano, así caracterizado por el sentido de las luchas populares, y no por la forma que adopta el poder público, aparecerá antes y continuará después de la proclamación formal de la República en 1844. Porque el pueblo queda constituido para siempre y no sólo para este período, mientras que el anexionismo es sólo un rasgo peculiar de este período –y por eso le otorga su nombre– y, una vez que concluya desaparecerá y arrastrará en su caída a toda la ERA IMPERIAL. La dependencia Durante este período se hace visible, en los hechos, la diferencia entre la noción de colonia prevaleciente antes de 1809, en la que la voluntad de la población, más o menos políticamente constituida, es parte del sistema; y la noción de dependencia, en la cual la voluntad popular está determinada, no solamente por su actitud hacia la Colonia sino por su actividad hacia la independencia. La naturaleza republicana del proceso se materializa ahora en la contradicción entre la independencia y la dependencia y no, como podía serlo antes, entre dependencia –o autonomía como se le llama en otras partes– y colonia. El mismo carácter de las relaciones entre el poder público y los sectores populares van a poner de manifiesto la naturaleza de este cambio en el proceso histórico. En el período que va de 1809 a 1844, la dependencia se manifiesta en tres formas: a. La anexión a España de 1809 a 1821 (llamada tradicionalmente LA ESPAÑA BOBA). NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 334 14/11/2013 10:11:08 a.m. La noción de período en la historia dominicana 335 b. La anexión a la Gran Colombia de fines de 1821 a principios de 1822 (llamada tradicionalmente LA INDEPENDENCIA EFÍMERA). c. La anexión a Haití de 1822 a 1844 (llamada tradicionalmente LA DOMINACIÓN HAITIANA). Esquema V Ciclo Republicano ÉPOCA DE LAS ANEXIONES 1809-1873 Período de la Dependencia 1809-1844 1809 1821 Anexión a España Anexión a la Gran Colombia Período de la Independencia 1844-1873 1822 Anexión a Haití DOMIESPAÑA INDEPENDENCIA NACIÓN BOBA EFÍMERA HAITIANA Nacimiento del Pueblo NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 335 14/11/2013 10:11:08 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 336 14/11/2013 10:11:08 a.m. período de la dependencia 1809-1844 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 337 14/11/2013 10:11:08 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 338 14/11/2013 10:11:08 a.m. La primera anexión a España (1809-1821) La goma anexionista no se despega fácilmente de las manos que la tocan… Gustave D’Alaux 1 E l primer paso importante de Juan Sánchez Ramírez al tomar posesión del Gobierno como consecuencia de la expulsión de los franceses, fue el envío de una Comisión a España para poner en manos de S. M., esta parte preciosa de su patrimonio que violentamente y con todo dolor de sus naturales se arrancó de su seno…2 Este acto, de una insensatez inenarrable, resultaría ser el primer gran fracaso de esa línea histórica de la clase terrateniente. Y establecería un precedente funesto que costaría ríos de sangre al pueblo dominicano. No era una reconquista. Varias razones revelan el carácter absurdo de esa calificación falsa que se perpetúa en nuestra historiografía. Aunque la expulsión de los franceses fue llevada a cabo en nombre de España, fue SIN su participación y SIN su autorización y aún SIN su aprobación siquiera. La Junta Central de España tiene ya conocimiento de todo, sin embargo de que no he recibido todavía su aprobación,3 Sánchez Ramírez, Juan: Diario de la reconquista, Apéndice, Documento 124, Parte oficial de la capitulación francesa, página 306. 3 Idem., Doc. 34 (in fine), página 269. 2 339 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 339 14/11/2013 10:11:08 a.m. 340 Pedro Mir comunicaba el Gobernador de Puerto Rico a Sánchez Ramírez, en febrero de 1809. No se trataba tampoco de conquista. Tal acción habría sido una violación al Tratado de Basilea, por medio del cual esa parte había sido cedida voluntariamente a Francia, sin que hubiera tenido lugar la retrocesión que, de no haber sido aceptada por Francia, habría justificado tal vez una acción de fuerza. Por tanto, Sánchez Ramírez no tenía derecho alguno a asumir el Gobierno de la antigua parte española, a virtud de un nombramiento que en mí hizo este pueblo en trece de diciembre4 de 1808, si no era contra la voluntad al mismo tiempo de Francia que de España, como un acto soberano de independencia. España no se lo diría nunca a Sánchez Ramírez con las palabras, pero sí con los hechos. Y además desde los primeros instantes. Ni inmediatamente después de la reconquista –nos cuenta Morillas– ni en los once años subsiguientes se había impartido la Real aprobación a los empleos y ascensos militares que el caudillo de aquella empresa, Sánchez Ramírez, había concedido a los naturales… ni percibían el sueldo ni tenían la consideración que les correspondía por su grado…5 Los situados que ahora debían venir de Venezuela, los 150 mil pesos que con otros 150 mil de México debían completar los 300 mil necesarios para el pago de burócratas y militares, fueron ilusorios, no llegando a hacerse efectivos nunca, ni en ningún tiempo,6 como cuenta García. La miseria campeó por sus reales en el seno de una generación que no conocía la experiencia del pasado. Ningún tipo de socorro venía de un Gobierno metropolitano prácticamente acéfalo en aquellos momentos y consciente y voluntariamente renuente después. Lo que vino fue el representante metafísico del poder metropolitano, Francisco Javier Caro, trayendo en las manos, en lugar de los recursos esperados, un conjunto de leyes destinadas a materializar el retorno a la soberanía española. Parte oficial de la capitulación francesa, citado. Morillas, José María: Siete biografías dominicanas, Santo Domingo, 1946, página 51. 6 García, Compendio, obra citada. Tomo II, página 23. 344. 4 5 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 340 14/11/2013 10:11:08 a.m. La noción de período en la historia dominicana 341 He aquí como el historiador García, quien alcanzó por esta vez a comprender y plantear el sentido anti-feudal de la corriente popular en esos días, retrata la situación presidida por el emisario: Discípulo de la escuela absolutista que se sobrepuso más tarde con el rey don Fernando VII, lejos de aprovechar el ensayo de algo nuevo que pudiera contribuir a facilitar el tardío despacho de los negocios públicos, desenterró la misma organización que tenía la colonia antes de la cesión hecha en la Francia en 1795… pero todo esto bajo leyes calculadas para impedir el nacimiento del espíritu público (el subrayado es nuestro, no de García) y matar toda idea de independencia y soberanía popular, como si fuera fácil detener la corriente civilizadora de los tiempos con simples medios artificiales, ni oponerse a la marcha natural de la humanidad por la senda del progreso, sin que ella rompa tarde o temprano las ataduras con que se pretende mantenerla estacionada…7 2 El 19 de abril de 1810 estalló la revolución de independencia en Venezuela y no tardaría en México en escucharse el Grito de Dolores, precisamente en esos países de donde debía venir el situado y hacia donde se dirigían todas las esperanzas con los ojos angustiosos y el estómago pegado al espinazo. El más elemental sentido común indicaba que el momento para poner al país el manto protector de España, había sido elegido con una visión muy estrecha y un cálculo muy primitivo de la oportunidad, aunque con una lógica hatera muy notoria. Quedaron así planteadas todas las condiciones para eso que García denominaba el nacimiento del espíritu público: una situación emancipadora nacida al calor de la lucha contra los franceses y que no se había apagado aún; una inconformidad económica, alimentada por la miseria, el despotismo y la injusticia social; una ineficacia, indiferencia, impotencia o todas ellas juntas por parte de la metrópoli; 7 Idem., página 17. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 341 14/11/2013 10:11:08 a.m. 342 Pedro Mir un favoritismo y una politiquería de la peor escuela por parte del Gobierno, y, por encima de todo, una conciencia republicana en el mismo corazón de las masas que engarzaba como una perla en el proceso republicano continental, intensamente sensibilizado por los estallidos de Venezuela y México. Como una verdadera flor de esas premisas históricas vamos a ver por primera vez al Gobierno constituido dirigirse al pueblo dominicano, dejando así constancia documental de la presencia de aquel pueblo, que habíamos conocido ya en embrión, a través de sus palpitaciones de 1804 en Santiago de los Caballeros, en el justo y preciso corazón de la Isla. Este documento, dictado el 8 de junio de 1810 por el Gobernador y Capitán General don Juan Sánchez Ramírez, responde al pánico que cundió entre los hateros al conocerse los acontecimientos de Venezuela. No hay que olvidar que, sólo dos años atrás, similares acontecimientos en España, que por cierto estaban en el corazón de los de Venezuela, habían producido el cambio del cual Sánchez Ramírez y sus hateros eran los beneficiarios, si es que realmente lo eran, en Santo Domingo. Por consiguiente, había cundido el pánico de manera incoercible y se manifestó en este documento de dos maneras: por el improperio contra los revolucionarios venezolanos y las atronadoras amenazas contra sus eventuales secuaces de Santo Domingo, de un lado, y la actitud relamida y demagógica hacia el pueblo dominicano, del otro. El párrafo central del documento, después de afirmar que Caracas se ha separado de las riendas de un Gobierno sabio y recto… sin arraigarse los unos con las operaciones de los otros, dice que: …no ha quedado a los insurgentes otro recurso que el de propagar papeles sediciosos para corromper el buen orden cimentado a las demás Provincias de América y exponerlas a entrar en su despreciable lid; y aunque la acendrada lealtad y patriotismo tan acreditado del PUEBLO DOMINICANO en todas las épocas, máxime en la presente, hace honor a cada individuo en particular, de que el Gobierno tiene pruebas nada equívocas, no dan motivo ni sospecha para que tome las providencias convenientes a fin de impedir la introducción NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 342 14/11/2013 10:11:09 a.m. La noción de período en la historia dominicana 343 en la Parte Española de esta Isla de dichos papeles y de las personas que puedan conducirlos, seguro de que los mismos naturales, en obsequio del amor a su Soberano, no darían lugar a su propagación sin que cada uno se interesase en el soberano castigo que les corresponde aplicar a unos hombres TAN CRIMINALES; con todo, por honor del encargo que se me ha confiado y porque soy sólo el responsable, debo tomar las medidas oportunas que nos liberten de la introducción de UNA TAN BAJA SEMILLA y poder aplicar con justicia y rigor la pena que merezca el que faltare a cualquiera de los artículos siguientes,8 etcétera. Este documento posee para nosotros varios méritos: Uno, se da entrada documental en la Historia al pueblo dominicano; dos, se deja constancia de la actitud de los terratenientes en el poder, respecto a la independencia americana en general y a la dominicana en particular; tres, se da igualmente constancia del contexto continental en que se inscribe la presencia del pueblo dominicano desde sus albores; cuatro, se patentiza el grado de violencia que es capaz de ejercer el Gobierno anexionista contra el pueblo, en la eventualidad de la introducción de una tan baja semilla como la de la independencia dominicana; cinco, en fin, se patentiza igualmente el grado de conciencia política alcanzado por el pueblo dominicano. 3 Es evidente que este documento refleja un salto cualitativo en el proceso histórico de nuestro pueblo. Desde aquellos días no muy lejanos de 1790, en que manifestó su solidaridad activa y enérgica en ocasión de la entrega de Ogé y Chavanne, aún sin una clara 8 Apéndice al Diario citado, Doc. 159, página 342. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 343 14/11/2013 10:11:09 a.m. 344 Pedro Mir conciencia de su nacionalidad; pasando por el invierno caliente de Santiago de los Caballeros en 1804, en que esa conciencia se manifestó en términos regionales pero ya vigorosos y transparentes; hasta las batallas campales de MALPASO y de PALO HINCADO en que ella comienza a difundirse por todo el territorio; se contempla un proceso de desarrollo que culmina en esta simple Circular de Sánchez Ramírez en la cual, por primera vez, el poder hace pública manifestación, primero, de la existencia y, después de su respeto textual, al pueblo dominicano. El documento refleja al mismo tiempo un salto cualitativo en la lucha emancipadora de todo el Continente, y por tanto en la influencia de ese proceso en el seno del pueblo dominicano, toda vez que ha saltado de la influencia relativa que infunde la Revolución haitiana, debido a la ausencia de un esclavo activo en esta parte y de la más relativa aún de los Estados Unidos por la ausencia de una burguesía de gran desarrollo en nuestro país; a la influencia directa de Venezuela y México, países de los cuales recibe apoyo material y con los cuales existen lazos de diversa índole que, de una manera o de la otra, tienden a conformar una conciencia hispanoamericana. Y asimismo refleja la hostilidad consustancial de la clase terrateniente ligada al sector agrario de los hateros orientales, respecto de la tendencia histórica de las masas populares hacia la independencia. El hecho de que manifieste, tan pronto como llega al poder, su disposición a servirse de la violencia para impedir el desarrollo de ese proceso histórico, hace risible hoy la glorificación que su representante más calificado y también más dispuesto a llevar esa violencia hasta sus últimos términos, Juan Sánchez Ramírez, ha recibido cuando esa baja semilla floreció en la República Dominicana. En esta República, respecto de la cual él desplegó todo su odio y organizó todas las formas del rigor y del terror para hacerla imposible, una provincia entera lleva su nombre, multitud de calles perpetúan su memoria y se le coloca en el lugar supremo de los Padres de la Patria… NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 344 14/11/2013 10:11:09 a.m. La noción de período en la historia dominicana 345 4 Esta certificación documental de la presencia del pueblo, tan pronto como su esfuerzo militar y su presión política ha sido desviada en dirección de la anexión a España, va acompañada materialmente de una actividad que efectivamente desencadena la represión gubernamental en todos sus grados. Hasta nosotros sólo han llegado aquellas acciones del poder que, como ha testificado Engels, constituyen la historia usual de acuerdo con una idea que es tan antigua como la historiografía misma, la cual considera esas acciones como las únicas decisivas y dignas de ser recogidas por los documentos. A eso se debe, aunque no lo dice Engels, que la literatura historiográfica conservadora, al menos en nuestro país, se ciña de manera intransigente al contenido de los documentos, mostrándose airada cada vez que una conclusión o una afirmación, por más que siga estrictamente las líneas del método, se aparta de la letra. Durante el Gobierno de Sánchez Ramírez sólo encontramos en esa virtud, las acciones represivas emprendidas para frenar la acción popular hacia la independencia y para aterrorizar a las masas. En cambio, sólo por vía deductiva y siguiendo la línea dialéctica de la interacción de los procesos y de las luchas de clases, se puede restablecer la línea histórica de la lucha popular, el movimiento silencioso y realmente impulsor que procede como trasfondo de esas sonoras escenas… Es indudable que esa línea histórica no podía ser otra que la de la independencia, inaugurada a nivel continental por la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos y en el plano insular y latinoamericano por la Revolución haitiana. Y particularmente esta última debía presionar intensamente sobre las masas populares, por los antiguos vínculos entre ambas colonias, por la proximidad física y por el trasiego de individuos politizados de una parte y la otra. La actividad popular se puso en claro pronto. Desconocemos en absoluto cuál fue la naturaleza de un molote, que es la palabra así subrayada y utilizada por Fray Cipriano de Utrera para calificarlo, el NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 345 14/11/2013 10:11:09 a.m. Pedro Mir 346 cual tuvo lugar intramuros de la Capital después de la ocupación de la Plaza por las tropas inglesas que comandaba Carmichael, hacia el 10 de julio de 1809.9 Lo único que sabemos es que la situación ha debido ser suficientemente importante para que Carmichael disponga que se ponga en conocimiento de ella a Sánchez Ramírez y que concretamente se señala como responsables a dos oficiales de las tropas españolas, un tal Vicente cuyo apellido no se recoge y Foleau de quien sí sabemos que era teniente del 7º Batallón de Morenos en 1810, oriundo de Cabo Haitiano, sastre, establecido y casado en la Capital y quien será fusilado más tarde por conspirador. Sin embargo, este dato es significativo en la situación de cambio creada por la evacuación francesa y la ocupación eventual de la Plaza por tropas extranjeras, después de un esfuerzo popular que arrancaba de la batalla de MALPASO y que había resultado decisivo en PALO HINCADO. La única referencia que llega a nuestras manos es una comunicación oficial de Walton a Sánchez Ramírez en la cual le informa que: …el general Carmichael acaba de saber que dos oficiales del ejército español, los señores Foleau y Vicente, quedaron en la ciudad la noche pasada y, como crecen animosidades entre ellos y los habitantes de la ciudad, desea que V.E. ponga los medios necesarios para que no se haga desorden ninguno, que le sería muy sensible; y me encarga que le haga a V.E. esta observación antes que suceda alguna desgracia, pero al mismo tiempo sentiría su deseo de mantener aquel orden y tranquilidad que deben reinar entre vencedores y vencidos…10 Resulta candoroso suponer que un elemento como Foleau, de origen haitiano y conspirador nato, se introdujera en la Capital estando concentrado con sus tropas en las afueras, sólo con el propósito de divertirse. Debemos presumir que este agitador se encontraba 9 Diario, página 232, nota 402. Idem., Doc. 114, página 302. 10 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 346 14/11/2013 10:11:09 a.m. La noción de período en la historia dominicana 347 allí con fines políticos y no necesariamente orientados a consolidar el poder de Sánchez Ramírez. Y lo único que podemos sacar en conclusión es que, ya desde esos momentos, antes de que se constituyera el Gobierno de Sánchez Ramírez, existía un clima político y una actividad, más o menos orientada hacia una situación nueva, indiscutiblemente distinta y superior a la simple anexión a España. 5 Tan pronto como Sánchez Ramírez constituyó el Gobierno autónomo de esta parte de la Isla, bajo el remiso patrocinio de España, desató una ola de represiones contra una oposición popular que no podemos ver en otro sentido que el indicado, ya que solamente han llegado hasta nosotros las acciones represivas y han permanecido ocultas las raíces y motivaciones populares que dieron motivo a ellas. La primera conjura de la que se tiene noticia, arroja una sola víctima, aunque es difícil concebir la conjura de un solo personaje. Lo que sabemos es que don Manuel Delmonte fue encarcelado, sumariado y remitido a España bajo partida de registro, por supuestos tratos con la República de Haití para incorporar la parte española a ella, según refiere Morillas, sin indicar a cuál de las dos partes en que se dividía entonces el poder en Haití, y sin que se pudiera probar el cargo. Una cosa si es evidente y es, cualesquiera que fueran sus proyecciones ulteriores, que esta conjura representa una oposición concreta a la anexión a España. El alcance de esta oposición así como las raíces populares de ella, no son reportadas por las fuentes. Delmonte pertenecía a las clases distinguidas del país y es probable que su actividad política se moviera en las esferas gubernamentales. Pero de todos modos y en cualquier medida, refleja una situación de cambio que se traduce ya en actividad política. Una segunda conjura es fraguada también por un personaje único, el habanero Fermín, único personaje que fue apresado y que sufrió siete años de prisión, tras de lo cual fue deportado a la Península. García refiere que, con motivo de esta conspiración, el NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 347 14/11/2013 10:11:09 a.m. 348 Pedro Mir lic. Núñez de Cáceres aconsejó a Sánchez Ramírez la conveniencia de llevar a cabo la emancipación de la Colonia y, en tal caso, existen justos fundamentos para considerar que la anexión a España era un hecho profundamente rechazado en amplios sectores del país. Una tercera conjura, la famosa conspiración de los italianos, no fue ya de una sola persona pero, según el parecer del historiador García sólo puede sacarse en limpio que se trataba de una conspiración contra el orden de cosas existentes. Pero ya es bastante. Esta conspiración, que incluía a varios militares fue reprimida salvajemente, y determinó el acuartelamiento de tropas y llamamiento de todos los hombres capaces de tomar las armas. Entre los conjurados figuró Santiago Foleau, el mismo personaje envuelto en la oscura agitación que reportó Carmichael en los días de su permanencia en el mando de la Plaza de Santo Domingo. También aparecieron envueltos en la conspiración Cristóbal Huber y Ciriaco Ramírez, los héroes de MALPASO y de la campaña de Azua contra Aussenac. Estos dos personajes, decididamente opositores a Sánchez Ramírez, se vieron acusados de mantener relaciones con Petión en un vago entendimiento relativo a la independencia, y ojalá algún día aparezca esta correspondencia o testimonios más concretos. Pero lo único que queda claro y es suficiente para configurar la situación del momento, es siempre esa tentativa de conducir los acontecimientos hacia el cambio. Todavía se habla de una conspiración de sargentos franceses que menciona vagamente Morillas y recoge Moya Pons,11 aunque no se conoce de ella más que la supuesta e inverosímil tentativa de restituir, sin tropas, la soberanía francesa. Probablemente se trata de una acusación falsa para ocultar motivos reales, en el cuadro conspirativo general. Y esos son los hechos que han llegado hasta nosotros. Moya Pons, Frank: Historia colonial de Santo Domingo, Santiago, 1974, página 405. 11 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 348 14/11/2013 10:11:10 a.m. La noción de período en la historia dominicana 349 6 En 1811 muere Sánchez Ramírez sin haber recogido los frutos de su hazaña, pero dejando un ejemplo perdurable. Vi a la Corona injustamente desposeída de una de sus más preciosas posesiones por un medio tan alevoso como indebido…,12 dice en su lecho de muerte en carta a la Corona, en la que demanda auxilio póstumo para su familia. Ya vimos que en el parte oficial de la toma de la Plaza, le informa a S.M. que le restituye esta parte preciosa de su patrimonio que violentamente y con todo dolor de sus naturales se arrancó de su seno. Y este pensamiento recurre constantemente a su pluma en la creencia de que hacía falta a su corona (de S.M.) la primera joya que destinó la providencia en medio de los mares de las Antillas para decoro de los reinos de Castilla, sin percatarse de que ese error involucraba una ofensa, ya que le imponía a esa Corona la violación de un Tratado sin tener en cuenta su voluntad. La muerte vino a resarcirle oportunamente de las consecuencias que esa conducta le reservaba para lo porvenir y que sólo serían conocidas en cabeza de otro miembro de esa misma clase social cuando volviera sobre los pasos equivocados de este ilustre antecesor y cometiera en 1861 exactamente el mismo error… No hizo más que llegar el gobernador español Carlos Urrutia en sustitución de Sánchez Ramírez, cuando ocurrió un alzamiento de esclavos en Mojarra que, si refrescó en la Corte de Madrid la impresión de que esta Isla era un cáncer agarrado a las entrañas de cualquiera que fuese su dueño, como había dicho el favorito Godoy en sus memorias y probablemente repetido en los Consejos de Estado cuando era Primer Ministro, a causa de la Revolución de los esclavos en Haití, lo que podría explicar la conducta posterior de la Metrópoli con respecto a esta colonia y pondría, además, en evidencia la magnitud del error cometido por Sánchez Ramírez al imponerle la retrocesión. La conspiración de los esclavos en Mojarra, nacida según García del descontento muy marcado que germinaba ya en todas las clases sociales,13 Diario de la reconquista, ob. cit. Apéndice. Doc. 175, página 355. Ob. cit. 12 13 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 349 14/11/2013 10:11:10 a.m. Pedro Mir 350 debe ser inscrita en la línea general de un proceso que apunta claramente hacia la independencia nacional. Pero este punto exige un replanteo del problema de la Esclavitud, ya que antes se ha dejado establecida la desaparición de esa institución a raíz de las DEVASTACIONES, disolviendo sus rasgos clasistas y raciales, por lo que no fue realmente contenida ni expresada en las aboliciones haitianas de 1801 y 1821. La presencia de un alzamiento de esta naturaleza en las haciendas de Jainamosa, el ingenio Enjuagador y otros establecimientos esclavistas, parece desmentir aquellas aseveraciones. Como se ha dicho, los españoles fueron sumamente sensibles al rendimiento extraordinario del sistema moderno de plantaciones de la vecina colonia en tiempos de los franceses. En razón de ello, el sistema esclavista tuvo algún nivel de resurgimiento en esta parte, en concordancia con cierto despertar de la propiedad privada como resultado de los intercambios comerciales entre ambas colonias. Mas, para que este resurgimiento pudiera haber llegado a caracterizar la esclavitud española en los términos de la francesa –que era la esclavitud verdadera–, era preciso que toda la producción fuera dirigida al mercado mundial y que ella determinara la explotación del esclavo al máximo de su capacidad de rendimiento, en los siete años que él lo podía resistir. Tal explotación supondría, PRIMERO, una explotación de tipo capitalista, SEGUNDO, una explotación brutal del esclavo, TERCERO, toda la economía colonial organizada, en esos términos, y no tales o cuales establecimientos aislados. De modo que, para considerar aplicables a Santo Domingo estos rasgos definidores, uno de los factores que hay que tener en cuenta es la situación general de la economía del país en esos momentos. Heredia y Mieses cuenta en su ya mencionado informe al Cabildo de Santo Domingo en 1812, justamente el año del alzamiento de Mojarra, que …aunque hasta ahora no ha sido posible reunir el censo general de la parte española, puede calcularse en 80 mil almas el número de su población, de las que contendrá algo más de la décima parte el recinto NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 350 14/11/2013 10:11:10 a.m. La noción de período en la historia dominicana 351 de la capital y la mitad de la restante vive dispersa por los campos sin el freno ni las ventajas de la vida civil…14 Contando que 30 mil colonos, que viene a ser menos de la mitad de la población total de la parte española, pudieran dedicarse a la explotación esclavista, esto vendría a ser sobre poco más o menos la misma cantidad de colonos que hubo en Haití en sus mejores tiempos. Pero allí había entonces mucho más de 300 mil esclavos, o mucho más de diez esclavos para cada colono. Si en esta parte había unos 15 mil, como dice Delmonte, de esos que se llaman esclavos y de los cuales más de la mitad está empleada en el servicio doméstico, la proporción resulta a la inversa, ya que sólo sería aprovechable la mitad de la cantidad total, y entonces corresponderían cuatro colonos para cada esclavo, lo que cae rotundamente en la categoría del absurdo. Esto sin tomar en cuenta que nunca hubo 30 mil colonos esclavistas ni siquiera 3 mil y tal vez ni siquiera 3 en los términos franceses. Ocurre que allí mismo Heredia y Mieses ha dicho que… la población se ha repuesto con alguna parte de los emigrados que regresaron; pero acaso no hay una familia que tenga lo que sacó, y generalmente los ricos han vuelto pobres y estos, miserables… En ese cuadro es difícil incorporar la esclavitud moderna. El informe comenta el cuadro relacionando los productos que arrojaba el trabajo del esclavo y esto nos permitirá comprobar si podrían satisfacer las demandas insaciables del mercado mundial y tipificarse de ese modo genuinamente como esclavitud moderna. Inmediatamente después del extracto que antecede, dice su autor: Comienza a progresar algo la agricultura, aunque todavía en muchos años tendrá que venir de fuera, como hasta ahora, el azúcar que se consume, limitando el comercio sus extracciones al poco tabaco sobrante, algunos cueros y maderas de todas clases, especialmente caobas, cuyo valor apenas alcanzará a pagar la mitad de las importaciones; En Invasiones haitianas. Ob. cit. página 165. 14 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 351 14/11/2013 10:11:10 a.m. Pedro Mir 352 de suerte que abonándose el resto en moneda y faltando, como han faltado, los situados que la introducían, es increíble la miseria que hoy aflije a la Capital. Aumenta la confusión el ser muchos los que viven del Erario y nunca haber tenido éste, desde la reconquista, con qué llenar sus cargas, de lo que ha resultado una cadena de créditos incobrables mientras no pueda pagar el deudor primitivo, y un ansia por buscar remedios paliativos que agravarían los males, muy natural en los que sufren pero inconsiderada, y que podrá tener malas consecuencias… El joven historiador Moya Pons advierte con mucha propiedad que esta era una agricultura conuquera, orientada a la subsistencia y al consumo de la ciudad de Santo Domingo y en ningún modo puede pensarse que fuera ni por asomo una agricultura de plantaciones orientada hacia la exportación. La única zona-agrega- donde la tierra se cultivaba para exportar sus frutos era el Cibao, donde el tabaco era la base de la economía. En el sur la ganadería y los cortes de caoba quedarían como las actividades económicas fundamentales. Después de tres siglos y medio de dominación colonial, España no ha sido capaz de desarrollar la agricultura en Santo Domingo…15 No es necesario insistir en que ni el tabaco del norte ni la ganadería y los cortes de madera del sur, que constituían los pivotes de la economía colonial, se basaban en la explotación esclavista. Y ese agresivo sobrenombre de Carlos Conuco que se le endilgó al Gobernador español, por organizar nada menos que en beneficio del Estado esta agricultura conuquera en las inmediaciones del Palacio de Gobierno, caracteriza más que una novela el clima económico y político prevaleciente en esos días y el lugar que correspondía a la anexión perpetrada por Sánchez Ramírez contra su pueblo. Y, pues, con estos rasgos no puede, ni medianamente inspirados en un entusiasmo esclavista, considerar la esclavitud imperante entonces en Santo Domingo como esclavitud moderna de plantaciones. Allí no hay más que la típica relación de señores a siervos que 15 Moya Pons, Frank: Historia colonial de Santo Domingo. Ob. cit., página 408. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 352 14/11/2013 10:11:10 a.m. La noción de período en la historia dominicana 353 resulta de un ordenamiento más o menos característicamente feudal de la explotación económica, aunque ciertas situaciones y establecimientos determinados, tiendan pálidamente a dar a esta esclavitud algunos matices modernos para fines literarios. Pero la ausencia de los más modestos brotes de capitalismo de gran agricultura, ligado al mercado mundial y a la esclavitud de plantaciones, impiden salir a este régimen de los rígidos marcos feudales en que se hallaba aprisionado, después de una serie inenarrable de devastaciones consecutivas. García nos explica que el alzamiento de Mojarra de 1812,… fue tramada por Leocadio, Pedro de Seda, Pedro Henríquez y otros muchos LIBRES y ESCLAVOS… y que la trama no era tanto social como política, toda vez que … el pretexto tomado para esta obra inicua era que el Gobierno tenía usurpada la libertad que las Cortes Generales y Extraordinarias de la nación habían concedido a todos los esclavos…16 Así pues, la acción se orienta a atacar al Gobierno imperante. Lo demás pertenece al orden de los alegatos que se enarbolaron en su defensa durante el juicio y que de todas maneras acabó con la sentencia de muerte. Por esa razón esta conspiración se enmarca en el cuadro general de la oposición al régimen feudal y es, por lo menos en esa línea antifeudal que pugna por incorporarlos a todo el pueblo, donde se revela el proceso que vive entonces toda la sociedad. Porque los objetivos de una conspiración en la que participan negros libres y negros esclavos, no pueden ser exclusivamente la emancipación de la esclavitud, a menos que los esclavos dirijan el movimiento, y en tal caso los libres no participarían en él. Esos objetivos irían más allá de los intereses exclusivos de los esclavos. Y todo esto hace pensar que también esta conspiración, presentada por los hacendados como un levantamiento de negros contra blancos para ganarse el apoyo del resto de la población, sigue el curso general de la línea antifeudal de aquellos días. 16 Ob. cit. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 353 14/11/2013 10:11:10 a.m. 354 Pedro Mir 7 El caso es que este alzamiento de negros volvió a poner en el tapete de la política colonial española el problema de la cesión de su parte de Santo Domingo. Otra vez el fantasma de la revolución venía a perturbar la tranquilidad cortesana recuperada en 1795. En aquel entonces, en 1795, la Corte se sintió tan reconfortada al librarse de este clavo ardiente que, como sabemos, premió inmediatamente al gestor directo de la cesión, el favorito Godoy, con el flamante título de Príncipe de la Paz. Pero esto no lo entendieron los serviles hateros de LA ESPAÑOLA cuya hazaña jamás fue reconocida y menos premiada con título alguno, ni tampoco el inconsulto caudillo Sánchez Ramírez, quien todavía en su lecho de muerte clamaba por un póstumo auxilio para su familia desamparada. Y otra vez la intención oculta se revela en los hechos. La antigua colonia española vuelve al regazo materno, no por la hazaña de Sánchez Ramírez, sino por retrocesión acordada en el Tratado de París de 1814. Y ya con este derecho reconocido en las manos, empieza España a ejercer la potestad de disponer de sus súbditos antillanos como si fueran un atajo de bestias ofreciendo al mejor postor esta parte preciosa de su patrimonio. Y prueba al canto: un documento altamente secreto y extrañamente postergado por nuestra historiografía, que hoy no es tan secreto ni lo fue en su época, fue recibido por el Duque de San Carlos, a la sazón Embajador de España en Londres, como una verdadera bofetada para el servilismo antillano. En él se imparten instrucciones al Embajador para que gestione la cesión de la parte española que acaba de recuperar, en favor de Inglaterra. La minuta de oficio, fechada cabalísticamente el 8o. día del 8o. mes de 1818 y que se encuentra en el legajo 88 del Archivo General de Indias, dice textualmente:17 17 Incháustegui, J. Marino. Documentos para estudio. Academia Dominicana de la Historia. Vol. VI. Buenos Aires, 1957, página 479. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 354 14/11/2013 10:11:10 a.m. La noción de período en la historia dominicana 355 MUY RESERVADO. Excelentísimo Señor: Si además de todas las concesiones que se ofrecen, y que verá V.E. en el Papel de Materiales que va por separado, encuentra V.E. ocasión muy oportuna, y se persuada, a que puede acabar de decidir al Gabinete Inglés la idea de alguna cesión en aquellos Mares, puede V.E. dejar caer, naturalmente de palabra, la especie de que cree que acaso no se hallaría dificultad en el ánimo del Rey N.S. de complacer al P(ríncipe) Regente CEDIENDO LA PARTE QUE TIENE EN LA ISLA DE SANTO DOMINGO, lo que sería útil a la ilustración, como a la seguridad de aquellos Mares; y aún si le pareciese a V.E. LO PROPONDRÁ. Este documento revela que en 1818 la actitud de 1795 no había sufrido la más mínima alteración. Y se explica. La pertinaz inclinación de España a desprenderse de esta Colonia obedecía a su incapacidad de beneficiarse de sus riquezas fuera del sistema de la esclavitud, que por lo demás ella misma había destruido en el Siglo xvi. Todos sus esfuerzos por restablecer el sistema, hasta el último que representa el CÓDIGO CAROLINO, fueron baldíos. En lugar de recibir algún beneficio de un territorio que no sabía explotar sin martirio, se veía obligada ahora a enviar 300 mil pesos anuales que no podría sacar como antes de México y de Venezuela. Esta realidad generaba en ella una urgencia galopante de separarse de una colonia que sólo le proporcionaba compromisos y dolores de cabeza. Por consiguiente, la anexión a España fue un inmenso fracaso. El anónimo articulista de LE PROPAGATEUR HAITIEN en 1822, mencionado ya, describía la situación histórica en los siguientes términos que nos merecen la más atenta consideración:18 Los habitantes de este vasto territorio, después de haber sido donados a Francia en 1795, sin que se dignara consultarles, habían sido Le Propagateur Haïtien. Port au Prince, Juin, 1822. «De la reunión de la ci-devant Partie Espagnole a la Republique d’Haiti», par K… No. 1, página 14. 18 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 355 14/11/2013 10:11:11 a.m. Pedro Mir 356 igualmente devueltos a España en 1814. Después de esa época no fue cuestionada la tendencia a disponer de los habitantes de ese territorio como si se tratara de un donativo que podría ser agradable a un soberano extranjero, o como un sacrificio que podría ser necesario para consumar un arreglo político; se había hablado de venderles como un atajo de bestias y de convertir su valor en especie contante y sonante. Esta circunstancia humillante para hombres que aprecian su dignidad, había aumentado el alejamiento que los españoles de América experimentaban generalmente por el gobierno de la España europea. La corrupción, la avaricia de los funcionarios, la venalidad de la justicia, la ausencia de ese orden público que en todas partes protege a la persona y a la propiedad y que bajo el antiguo Gobierno de Santo Domingo envalentonaba a los ladrones y los asesinos; los impuestos monstruosamente absurdos sobre todos los objetos de importación y de exportación, la preferencia exclusivamente concedida a los europeos sobre los criollos en la admisión a los empleos; el orgullo de los primeros, el odio concentrado de estos últimos, las trabas gubernamentales a la extensión de las luces de la enseñanza, el perfeccionamiento de la industria; todas estas causas aumentaban en nuestros vecinos el deseo que ellos alimentaban de unirse a sus hermanos del continente americano… Esta descripción nos introduce de lleno en los acontecimientos de 1820, donde se expresa en toda la plenitud de los hechos, ese anhelo de realización continental. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 356 14/11/2013 10:11:11 a.m. La anexión a la Gran Colombia (1821) Pequeña introducción E l fracaso de la anexión a España –en el orden político, económico, social e inclusive moral (por el descrédito de los terratenientes nativos que la auspiciaron)– plantea una doble salida: a. la independencia nacional, si se atribuye el fracaso al hecho mismo de la anexión. Esa es la salida popular. b. una nueva anexión a una potencia extranjera, si el fracaso se atribuye a la política de España. Esa es la salida terrateniente. Esta disyuntiva domina los acontecimientos del ciclo republicano y, contemplada desde nuestra época, permite observar: a. que la independencia nacional no se presenta desde el primer momento como una realidad acabada, claramente definida en sus formas y su contenido en razón de la ausencia de una burguesía suficientemente desarrollada y vigorosa, capaz de sustentar a sus ideólogos y portavoces frente al embate de sus enemigos. La independencia se presenta como un ideal borroso cuyos contornos deberán definirse sobre la marcha, tanto en sus fundamentos teóricos como en los instrumentos que deben hacer posible y viable la República. b. que la conducta de los patrocinadores de la anexión, determinada por la incertidumbre respecto al destino que la independencia 357 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 357 14/11/2013 10:11:11 a.m. Pedro Mir 358 le reserva a los terrenos comuneros, consiste en impedirla por cualquier medio o apoderarse de su dirección a fin de salvar desde dentro la perpetuidad del sistema de la propiedad común de las tierras. En este cuadro de contradicciones se abocará Santo Domingo a una vida política nueva el año de 1820, que configura ya todo el futuro político del pueblo dominicano y desemboca en la Anexión II bajo el patrocinio ideal y en gran medida equívoco, de la Gran Colombia. I La lucha popular, que en 1808 había despuntado en la esfera militar bajo la dirección de un caudillo, sin más horizonte visible que la victoria inmediata, sigue rápidamente un proceso de politización y de conciencia revolucionaria que alcanza ya un nivel esplendoroso y moderno, apenas 12 años después, en 1820. La ocasión se presenta con toda claridad en ocasión de una acentuación de la autoridad metropolitana. El Gobernador Carlos Urrutia y Matos o Carlos Conuco, fue un funcionario mediocre que no veía el mundo circundante más allá de su conuco palaciego. Pero no así su sustituto. El nuevo Gobernador, Don Sebastián Kindelán y O’Regan, era un noble español de gran mostacho y no pequeña soberbia, muy pagado de sus títulos de Brigadier de los Ejércitos Reales, Caballero del Hábito de Santiago, de la Orden de San Fernando de 3a. Clase, de Cruz y Plata de la Orden de San Hermenejildo y otras excelencias santorales. Venía de La Habana, impregnado hasta los huesos de los severos e inconmovibles prejuicios de aquella espléndida isla rodeada de ingenios de azúcar por todas partes. La soberbia de Kindelán se alimentaba de la prosternación a que se veía sometida la gente de color bajo el imperio de un aparato represivo extremadamente riguroso e implacable. Este poderío social proporcionaba a Kindelán una encarnadura distinta y podía hacerle creer que era NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 358 14/11/2013 10:11:11 a.m. La noción de período en la historia dominicana 359 una criatura humana de otra sustancia carnal cuando contemplaba a la luz del espejo el resplandor de sus entorchados. Y a la luz de ese espejo miró a Santo Domingo. Pero Kindelán no llegó en el mejor de los momentos. La Constitución muy liberal española de 1812, que había llenado de inmenso regocijo a las masas populares cuando fue promulgada y jurada en el país en ese mismo año, había sido igualmente saludada en 1820 a raíz de un Decreto Real que disponía que fuera jurada de nuevo en el seno de algunas instituciones representativas. El mal momento consistió en que la Constitución dispuesta para juramento era profundamente liberal mientras que el Gobernador era de la cepa absolutista y reaccionaria que inundaba a Cuba y que le ha dado tanto quehacer histórico a la propia España. Una de las instituciones donde debía efectuarse el juramento solemne de esta Constitución era la NACIONAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DEL ANGÉLICO DOCTOR SANTO TOMAS DE AQUINO, de la cual era Rector el Presbítero Doctor don Bernardo Correa y Cidrón. Este era un personaje de mucho talento aunque se le achacaban algunos rasgos oportunistas que le permitían olfatear a distancia las situaciones emergentes. Sirvió a los franceses y ocupaba ahora esa elevada posición después de haber abandonado el país tras la capitulación y haber publicado una notable vindicación,1 hoy la llamaríamos autocrítica, para librarse de esos antecedentes. Precisamente esa cualidad indica el peso de la corriente popular en esos días, ya que él toma partido en favor de ella pronunciando un elocuente discurso en el acto del juramento universitario. Allí saludó con toda su elocuencia el contenido emancipador de la Constitución de 1812 en una forma tan exaltada que no podía menos que sacudir de arriba a abajo a la sociedad entera. Y que, desde luego, no podía ser la expresión de su estado de ánimo individual sino de una situación que ascendía de las mismas entrañas del pueblo: 1 Vindicación de la ciudadanía y apología de la conducta pública, del Dr. Bernardo Correa y Cidrón, natural de Santo Domingo de la Isla Española, escrita por él mismo, año de 1820. Santo Domingo, Imprenta del Gobierno, 1820. Clío, número 81, página 40. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 359 14/11/2013 10:11:11 a.m. Pedro Mir 360 Efectivamente –dijo– ya estaba tan consolidado el sistema servil, que en las Universidades pasaba por un dogma católico el que dice que «SOLO LOS REYES PUEDEN HACER LEYES», y casi la totalidad del pueblo estaba tan persuadido de su legítima esclavitud, que la promulgación de la Constitución les ha parecido la promulgación del Alcorán de Mahoma.2 Donde se ve que el discurso de Correa y Cidrón documentaba una realidad que tenía su asiento en las masas populares. Seguidamente declaraba que esta Constitución era la más sabia de todas las de los antiguos y modernos, y daba una razón que no se iba a quedar en el simple registro de la situación, sino que se iba a incorporar a ella dándole nuevos impulsos, porque, dijo, ha proclamado solemnemente la libertad y soberanía de la Nación española, publicando MUY ARTICULADAMENTE la igualdad de todos los ciudadanos… Pero todavía este discurso no hubiera alcanzado categoría histórica si se hubiera mantenido en el aura teórica, ponderando entusiásticamente sus excelencias y virtudes. Es que dando un paso más concreto, lanzó una andanada directa al poder, encarnado allí por el gobernador Kindelán quien, como es de rigor en un acto solemne, ha debido exhibir en cruces y medallas los atributos del poder y de la nobleza que era su fundamento. El momento no puede dejar de evocar el famoso discurso del fraile Antón de Montesinos, pronunciado exactamente tres siglos atrás ante las mismas barbas de los encomenderos. He aquí el momento más comprometido de su perorata: Véase, léase y estúdiese la Constitución y no se hallará un solo período que haga relación a la nobleza: ya se acabó el tiempo de los caprichos y prestigios: hemos llegado al tiempo de la verdad y de la realidad: ya para obtener las primeras plazas del Reyno no se buscan los apolillados pergaminos, que escritos con letras de oro han venido tal vez a 2 Aparece completo en Coiscou Henríquez, Máximo: Documentos para la historia de Santo Domingo, Tomo II, Madrid, 1973, página 95. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 360 14/11/2013 10:11:11 a.m. La noción de período en la historia dominicana 361 parar en manos de un estúpido, de un vicioso, de un criminal; ahora solo se pide honradez, virtudes, talentos, con estos preciosos títulos el hijo del pastor, del labrador, del artesano aspira con preferencia a las más distinguidas dignidades de la Iglesia y del Estado, a las primeras Prelacías, a las plazas de Alcalde, de Regidor, de Consejero de Estado, sin que le quede otro arbitrio al orgulloso noble inmoral que jactarse de su pretendida nobleza en los corrillos de sus semejantes… La andanada no podía ser más directa e inevitablemente el Gobernador acusó el golpe. Pero lo importante es que él, como nos ocurre a nosotros hoy, advertía que esas palabras no emanaban de una personalidad exaltada y engreída sino que reflejaban todo un movimiento popular que debía ser rápida y enérgicamente detenido. Con ese propósito lanzó una Proclama que exigió ocho días de reflexión, lo que le obligó a explicar que no lo había hecho antes, porque no quiso interrumpir las solemnes fiestas con que habéis celebrado la promulgación y jura de la Constitución política de la Monarquía española, trayéndoos a la memoria amargos y lastimosos recuerdos que pudieran acibarar vuestra alegría.3 Según nos cuenta García, la Proclama fue fijada en todas las puertas de la Ciudad –El Conde, La Misericordia, San Diego y otras– y desde sus primeras palabras anunciaba que su propósito era el de proponeros una lección de grandísima importancia para que caminéis sin tropiezos por la nueva senda del orden constitucional… La lección, palabra que sugería la cátedra universitaria, iba a ser dictada para que se entendiera en qué consistía esa igualdad que muy articuladamente, como decía Correa y Cidrón, aparecía consagrada en el documento constitucional: Sabéis muy bien –rezaba la Proclama– que nuestra población se compone de gente de varios colores y condiciones: hay blancos, hay pardos, hay morenos, y en estas dos últimas clases hay libres y esclavos. Los genios perturbadores, aprovechándose de esta variedad, 3 Igualmente completo en la obra citada. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 361 14/11/2013 10:11:11 a.m. Pedro Mir 362 han comenzado a sembrar la cizaña a la sombra de los derechos de libertad, igualdad e independencia, que la Constitución asegura a todos los ciudadanos españoles, y por error o malicia persuaden a los menos instruidos que YA SE ACABÓ toda diferencia entre blancos, pardos y morenos, entre libres y esclavos… La frase ya se acabó indica que esta lección iba dirigida a contrarrestar la que había dado Correa y Cidrón en la Universidad. Y, como que éste había subrayado que las libertades ciudadanas se expresaban muy articuladamente en la Constitución, el Gobernador se obligó a defender su lección ex cátedra precisando que… aunque estas explicaciones no fueran conformes a la letra y el espíritu de la Constitución… todas están sacadas de la SABIDURÍA de sus artículos… o dicho de manera directa, de la sabiduría del Gobernador. Y la lección era que los blancos eran españoles y ciudadanos, mientras que los libertos eran españoles pero no eran ciudadanos. Y los esclavos ni son españoles ni son ciudadanos. Probablemente, cosas. Y a continuación el Gobernador apelaba a su verdadera sabiduría, profiriendo estas escalofriantes amenazas contra aquellos que se aventuraran a difundir o a creer que el articulado de la Constitución decía otra cosa que aquella que disponía el Gobernador: El objeto del Gobierno, en haceros esta explicación, es evitar que vuelva a representarse la desgraciada escena del 29 de agosto del año pasado de 1812, en que José Leocadio, Pedro de Seda, Pedro Henrique y otros muchos libres y esclavos seducidos de los malos o alucinados de las mismas ideas falsas de libertad, de igualdad, se atrevieron a perturbar el sosiego público. Acordaos del pronto y ejemplar castigo que se ejecutó en todos ellos, condenados a perder la vida en un patíbulo para escarmiento de otros facciosos. No hay duda que los beneficios de la Carta constitucional van a ser copiosos, y del más alto precio para todos en común, pero no por esto deja el esclavo de serlo, ni el hombre de color se pone de repente al nivel del ciudadano blanco. Todos permanecen sujetos a las leyes y deberes de su estado, clase y condición y el que propagare especies o doctrinas contrarias a la NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 362 14/11/2013 10:11:12 a.m. La noción de período en la historia dominicana 363 verdadera inteligencia de estos principios, entienda desde ahora que será perseguido y castigado ejecutivamente como sedicioso y perturbador de la quietud pública… Debemos hacer notar en passant que aquí se deja traslucir que la desgraciada escena evocada por Kindelán fue inducida por los propios blancos, con lo que el alzamiento de Mojarra, en 1812 recupera su sentido histórico en la línea popular, enraizada en la anexión de Sánchez Ramírez, en 1809. Y, precisamente, no podemos perder de vista aquellos acontecimientos, que Kindelán ligaba con toda corrección a estos, porque así se comprende que el discurso de Correa y Cidrón, expresaba la culminación y materialización de un proceso que, naturalmente, no se iba a detener a causa de que Kindelán hiciera lo que hacen los Kindelanes del mundo, apelar a la violencia. Antes bien, la Proclama de Kindelán debía producir efectos contraproducentes. En lugar de introducir un elemento divisionista introdujo un elemento unitario que se canalizó rápidamente en dirección de la ruptura con la Metrópoli. Kindelán se convirtió automáticamente en el elemento realmente perturbador y subversivo y no tardaría en ser providencialmente sustituido por un nuevo Gobernador, Pascual Real, mucho más moderado y pacífico, bajo cuyos pies se deterioró de manera irreparable la situación colonial. En efecto, una vorágine emancipadora se extendió por toda la población y permitió que en todos los rostros se reconociera la presencia del pueblo. Pocas veces se había sentido el estremecimiento de la onda popular como en aquellos apasionantes días. Más que el advenimiento de la esperanza, era la explosión de una realidad nueva: el florecimiento súbito de la dignidad humana en todos los corazones. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 363 14/11/2013 10:11:12 a.m. Pedro Mir 364 2 Tendencia política en 1820 Por un periódico de la época podemos tener hoy una imagen de aquel escalofrío. Se trata del mismo articulista, anónimamente firmado K… que en 1822 escribía un extenso alegato para explicar históricamente la conducta de Boyer, en ese mismo ejemplar del periódico LE PROPAGATEUR HAITIEN4 del que era agente en nuestro país nada menos que don Tomás Bobadilla, aunque no consta que su segundo apellido fuera Briones. En su artículo, K… cree que el desarrollo de los acontecimientos tiene su origen en el rechazo que Boyer hizo de una petición de intervenir en la situación para cuya demanda se le presentó en Cabo Haitiano una comisión de notables de esta parte. El articulista K… no puede conocer la naturaleza de un proceso de desarrollo popular que viene de mucho tiempo atrás y en el que se encuentran envueltas otras circunstancias mucho más complejas. Se dejó arrastrar por la idea de que la susodicha comisión de notables representaba efectivamente a toda la población y expresaba el pensamiento de toda la sociedad. Pero lo que nos importa es la realidad objetiva que él describe, independientemente de los orígenes que él le atribuye, cuya culminación crítica se encuentra precisamente en la Proclama de Kindelán. Dice K… que en aquellos momentos: Los espíritus se caldearon tanto en la ciudad de Santo Domingo como en los campos; las Constituciones más heterogéneas fueron concebidas y, aunque se diferenciaban por su naturaleza, todas concordaban en el mismo punto: el rompimiento con la Metrópoli española… Y, sin percatarse de que la susodicha comisión de notables representaba a lo sumo una corriente de opinión que debía ser considerada también como una tendencia o partido, nos brinda esta preciosa información: 4 En Le propagateur haitien, página 16. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 364 14/11/2013 10:11:12 a.m. La noción de período en la historia dominicana 365 Entonces aparecieron allí dos tendencias o partidos que sin escuchar otro consejo que el de la exaltación que invadía a todas las cabezas, y siguiendo ciegamente el objetivo que cada una de ellas se proponía, olvidaban como es común en esos casos las dificultades que iban a levantarse con cada nuevo día. La primera de estas tendencias, compuesta por una débil minoría, propugnaba la alianza con la República de Colombia, sin considerar que esta República, separada de la Isla por vastos mares y careciendo de Marina, no podía aportarles ningún tipo de protección. Y agrega inmediatamente: La segunda quería la Independencia pura y simple, sin preguntarse si una población, a lo sumo de 130 mil almas, podía aspirar al Estado independiente…5 Y esta es una información de la que debemos quedar profundamente agradecidos al articulista K… porque ella nos permite conocer más profundamente las esencias históricas de nuestro pueblo y de paso explicarnos la naturaleza de algunos acontecimientos que, de otra manera, continuarían totalmente envueltos en una densa bruma. Según el articulista, esos dos partidos, el de la tendencia colombiana y el que aspiraba a la independencia pura y simple …se encontraban así frente a frente; su sangre iba a correr y nuestra tranquilidad tenía que ser forzosamente afectada… Bien. Hoy sabemos que la situación no era tan sencilla, que ella no era debido a un hecho tan aislado como el eventual rechazo de Boyer a las aspiraciones de una comisión de notables y que las tendencias no eran dos sino cinco, incluyendo esa misma tendencia haitiana que el articulista contempla como una tendencia universal. Dorsainvil solo registra cuatro y no se sabe por qué omite una, muy importante, que 5 Idem. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 365 14/11/2013 10:11:12 a.m. 366 Pedro Mir veremos a pocas páginas de aquí. Los ciudadanos del Este- dice- unidos para destruir, estaban divididos en cuatro grupos políticos. Uno permanecía fiel a España. Otro quería la independencia sin ambages; el tercero, una independencia protegida por la alianza con Colombia, y el cuarto, que deseaba vivamente la fusión con la República de Haití para realizar la unidad política de la Isla. La acción de Boyer aseguró el triunfo a éste.6 Pero el hecho para nosotros fundamental es que todas esas corrientes giraban precisamente en derredor de aquella que estaba dotada de las más profundas esencias históricas, la tendencia popular hacia la independencia pura y simple sin ambages, a la cual debemos entregar de inmediato nuestra atención más fervorosa. 3 El primer partido político de raíz popular Hoy podemos reconocer la fisonomía histórica de esta tendencia popular, gracias al retrato que nos ha dejado de ella el Dr. Andrés López Medrano en un notable MANIFIESTO lanzado con su firma para protestar del resultado de las elecciones que tuvieron lugar en Santo Domingo, del 11 al 18 de junio de 1820.7 Según todos los indicios, esas elecciones se celebraron en el clima de tensiones que ilustró la sofrenada controversia entre el gobernador Kindelán y el rector de la Universidad, Correa y Cidrón, y en la cual ha debido estar sumergido el propio López Medrano, que era profesor de Lógica y nos ha dejado un volumen de esta asignatura destinado al uso de sus estudiantes. En las mencionadas elecciones, tal como había ocurrido ya en 1814, vigente ya esa Constitución según se nos hace saber en el documento, fueron escamoteados los cargos públicos por los Dorsainvil, J. C.: Manuel d’histoire d’Haiti, Port-au-Prince, 1925, página 232, citado por Ricardo Patee, La República Dominicana, Madrid, 1967, página 112. 7 Aparece completa en Coiscou Henríquez, obra citada, T. II. 6 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 366 14/11/2013 10:11:12 a.m. La noción de período en la historia dominicana 367 oportunistas y politiqueros de siempre, valiéndose de los mismos artilugios y componendas con que suele burlarse la voluntad popular. El MANIFIESTO de López Medrano apareció en esos días para denunciar, en defensa de los derechos del pueblo dominicano, las acciones del elemento reaccionario o, según sus propios términos, anti-constitucionalista. La información más importante que nos revela este documento es que para entonces había sido constituido ya un partido político, con una organización y un programa, destinado a servir de vehículo de las aspiraciones populares. Y, hasta donde podemos saberlo, este fue el primero que se constituyó en la que muy pronto, aunque no oficialmente, sería denominada la República Dominicana. El nombre adoptado por este partido no podía ser, para un partido inaugural en toda nuestra historia, ni más impresionante ni menos significativo. Se denominaba PARTIDO DEL PUEBLO. Y tenía por divisa el interés más justo. No queda la más mínima duda de que el programa de esta organización popular estaba inspirado en la justicia social con un contenido de clase que asombra para una época tan distante y en un país social, política y económicamente tan atrasado como el nuestro a la altura de la segunda década del Siglo xix. Es de suponer que en un escenario donde había dejado tan profunda huella la Revolución Francesa, por la profundidad del estallido revolucionario que había dado origen en la colonia vecina al despuntar el siglo, se reflejara en aquellos días en esta parte de la Isla el contenido teórico que tan ardientemente había actuado sobre los espíritus y que comenzó a agitar al pueblo desde los ya lejanos días de la entrega de Ogé y Chavanne a sus victimarios del otro lado de la frontera. Este partido, según el MANIFIESTO de López Medrano, se inspiraba en el modelo burgués de los partidos de Inglaterra, Francia, Norte-América y la España liberal en los amplísimos territorios de su Imperio y recoge sus proyecciones democráticas y populares (y su tendencia burguesa). NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 367 14/11/2013 10:11:12 a.m. Pedro Mir 368 El autor denuncia los procedimientos que se pusieron en práctica en contra del incipiente Partido tan pronto como se conocieron sus propósitos democráticos: Apenas se concibió y se sospecharon las órbitas sobre que giraba, se proyectó frustrarlo por los medios más opuestos a la moral, armonía y civilidad. El dolo y la calumnia fueron las fuerzas motrices que emplearon los contrarios. Dijeron para arredrar a los pusilánimes, para alucinar a los incautos y para disminuir la firme cohesión (de sus filas) que estaba alimentada por una torpe y abominable intriga. Sin embargo, esta intriga nos permite conocer hoy el contenido real y de extrema significación histórica del Partido del Pueblo. Según el autor, las calumnias que se hicieron propalar en contra del Partido, fueron las siguientes: …que se había fraguado contra la nobleza, clero y catalanes: que se despreciaba a los militares, se desechaba a los jefes y sólo se admitían a los de la más ínfima estirpe; que era necesario tachar a uno de sus miembros de subversivo, nada más que porque repartiría listas con el dictado de CIUDADANO; que se corroboraba con los votos de jóvenes, que no teniendo veinte y cinco años, no estaban en el ejercicio de ciudadanos, como si el genuino sentido de la Constitución, que sólo lo expresa para las elecciones pasivas, no superase en sana lógica (estas) apuradas sutilezas; y que bajo el pretexto de estos actos se trabajaba por otra cosa… López Medrano admite que, en efecto, en permitida hipótesis, el programa del Partido pudo ser contra la nobleza para librarla… de los que la zahieren, pudo ser contra el respetable clero para eximirlo de los cabildeos que perjudican a su pureza, ya que en 1814, de doce miembros que corresponderían a la parroquial mayor, nueve eran eclesiásticos; pudo ser contra los (comerciantes) catalanes ya que cuatro de ellos ocuparon cargos en el Ayuntamiento valiéndose de supuestos servicios a las elecciones; y pudo ser contra los militares, para NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 368 14/11/2013 10:11:12 a.m. La noción de período en la historia dominicana 369 que el pueblo no llegara a figurarse que nos arrastraban con su brillo. Y a continuación agrega: Pero no fueron estos ni otros siniestros fines los móviles del Partido sino los deseos de consultar el beneficio común. Porque …el pueblo, que como dicen los políticos, es buen calculador de sus intereses, los valora siempre por lo que siente, desconfía de lo que no entra materialmente por sus sentidos, y sólo cree lo que palpa independiente de abstracciones. Así es que se atiene a los consecuentes que toca, y no a los antecedentes que no escudriña; así es a nuestro propósito que observará la Constitución más por la práctica, que por la teórica de los principios que envuelve: así es que habiendo visto que esta misma Constitución fue abolida por las maquinaciones de los palaciegos, egoístas y aduladores; que los nobles volvieron a supeditarle en el intentado balance y que el alimento lo paladeó sin haberlo confortado. ¿Qué diría si notase que en el primer arranque de la organización se anteponían a los que siempre han sido los señores? Cuando en nuestro país se habla alguna vez de ausencia de tradiciones democráticas y populares, se comete una deplorable injusticia. Este documento que es, desgraciadamente más argumentativo que informativo y que se basa en unos hechos que supone conocidos por todo el mundo, como en efecto debió haberlo sido en aquellos días, es una de las más preciosas joyas que el pueblo dominicano posee acerca de su propio pasado y sus lejanos orígenes. Con él queda redondeado todo el proceso de su formación histórica que va desde sus primeros y nebulosos balbuceos en las batallas de MALPASO y de PALO HINCADO y sus correrías por SABANAMULA y LA ZOLETA, hasta su organización en un Partido debidamente fundamentado en consideraciones teóricas y dirigido a la acción práctica. Según el articulista de 1822 ya mencionado, este Partido tuvo que enfrentar a un adversario que se pronunciaba en favor de la unión con Colombia hasta un punto de tensión que les hizo temer a los haitianos que corriera la sangre. Este es un testimonio digno de consideración porque, tratándose de un documento que hace esa referencia para justificar la determinación interventora de Boyer, NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 369 14/11/2013 10:11:13 a.m. Pedro Mir 370 tenía que ser conocida por todo el mundo para que pudiera servir de base a la justificación. En el texto del MANIFIESTO sólo se registra una vaga referencia que podría ajustarse a estos informes cuando menciona la contraposición que se concitó de otro partido, porque si fuera pecaminoso armarlos, una maldad no se vence con otra, y si así sucede no por eso deja de ser maldad… Pero todo esto está dicho en un estilo sibilino y en base a insinuaciones que impiden recoger hoy la realidad concreta en todos sus detalles. No podemos saber, al menos contando con estas fuentes que a duras penas llegan a nuestras manos, cuál era esa maldad que de ninguna manera dejaba de ser maldad. Algo se alcanza, pero en ese mismo clima, en la célebre VINDICACIÓN que Correa y Cidrón se vio obligado a publicar para destruir las maquinaciones de otro sacerdote, el Dr. Manuel Márquez Jóvel,8 quien seguramente a raíz del discurso de la Universidad llegó a creer que Correa y Cidrón aspiraba al cargo de Diputado a Cortes y le impediría ser elegido. En esa VINDICACIÓN, sin duda brillante, dice el Rector: ¿Quién creerá que en Santo Domingo, cuya parroquia mayor tiene cerca de siete mil almas de feligresía, no asistieron a las elecciones para compromisarios sino solo sesenta y tres personas, y éstas solo las que fueron llamadas por las listas que él mismo hizo repartir, y aún este número fue preciso completarlo con una docena de soldados que hizo venir a votar un amigo suyo militar? De otro partidillo que se había formado solo asistieron cinco o seis inclusos en los sesenta y tres y de estos mismos los más visibles votaron por el partido del Canónigo, no teniendo ánimo para contrariarlo. Sólo los hechos históricos pueden, en su curso general, esclarecer el contenido de esos acontecimientos. Sobre todo porque hay en el MANIFIESTO un punto negro. El documento fue impreso en Santo Domingo el 25 de junio de 8 Los enemigos del alma (o de la patria) son tres: Bobadilla, Márquez y Valdez. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 370 14/11/2013 10:11:13 a.m. La noción de período en la historia dominicana 371 1820 con una extensión de 12 páginas de 198 por 142 milímetros (unas 6 x 8 pulgadas). Todo este largo recorrido está impregnado de conciencia democrática sin que se manifieste ninguna consideración de tipo racial que, de un solo tajo, habría echado por suelos la calumnia de sus adversarios y habría ubicado netamente el Partido en la línea ultraconservadora del gobernante de turno. Pone en cambio de un lado al pueblo y dice que se le acusa de poner del otro lado a los nobles, al Clero, a los comerciantes catalanes y a los militares. En ningún momento establece división alguna en el Pueblo y, antes bien, recrimina las tentativas de disminuir la firme cohesión de sus filas. Sin embargo, hay una claudicación. Después de enumerar detenidamente los pasos que debe seguir la actividad popular, entre las cuales destaca la de …no sufrir que se age (atropelle) a nuestros hermanos y se anonade indirectamente nuestro suelo, recomienda aprender si es posible hasta de memoria, la proclama del Jefe superior político de esta Provincia acerca de la libertad e igualdad civiles, para no equivocarse en sus acepciones, ni inventar una desigualdad entre los ciudadanos, que solo se advierte entre los que ella especifica… Esta recomendación incalificable, solo puede tener sentido si está destinada a burlar la terrible amenaza, nada menos que el patíbulo, que el Jefe superior había proferido contra aquellos que expresaran ideas de igualdad como las que se contienen en el documento. Es posible admitir esta justificación si se contempla que todo el documento es, en síntesis, una violenta diatriba contra la Proclama de Kindelán, contra sus pronunciamientos antidemocráticos y su actitud de profunda controversia con la propia Constitución que tenía por misión suprema velar. En ninguna otra parte, salvo en esta alusión convencional, se hace la más mínima alusión a las diferencias de condición, lo que debió obligarle a hacer reservas raciales. Y la Historia demostraría con creces que el esquema contenido en la lección que pretende dar Kindelán en su Proclama, era un producto artificial, traído por el Gobernador en su cabeza desde Cuba y que carecía de raíces históricas y de práctica notoria en el seno del pueblo dominicano. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 371 14/11/2013 10:11:13 a.m. Pedro Mir 372 Las palabras finales del documento son las siguientes: Artistas, maestros de oficios, que se han denominado bajos, hombres reputados por plebeyos, si sois ciudadanos, si no tenéis perdidos ni suspendidos vuestros derechos, conoced el precio de esta igualdad, que los Romanos y Espartanos supieron estimar. Los titulados, los Jefes, los Eclesiásticos, los Militares, los Nobles, los Magnates, los Personajes, los que os había sobrepujado en la representación pública son vuestros iguales, y sólo es mejor el que tuviere más virtudes. Gobernaos por esta regla, seréis perfectos Constitucionales y vuestras elecciones carecerán de recelos, hablillas y dicterios. Vuestro Conciudadano, Andrés López Medrano. Y en verdad que, inclusive con sus convencionales claudicaciones frente a la amenaza del patíbulo, el documento tiene una sonoridad revolucionaria que le salvan como gran momento histórico del desarrollo del pueblo dominicano. 4 Apenas se concibió- como decía López Medrano refiriéndose al PARTIDO DEL PUEBLO- y se echaron las órbitas sobre que giraba, se hicieron visibles las acciones más directas y las combinaciones más sutiles para aplastarlo. Y es natural y lógico que así ocurriera. Pero, ¿cuál podría ser la raíz de esa hostilidad? La experiencia histórica de todos los países debería suministrarnos una respuesta inmediata: la clase terrateniente. En Santo Domingo, empero, esta respuesta no puede ser adoptada mecánicamente ni aquella experiencia aprovechada sin recelo. Lo primero que habría que someter a una consideración detenida es la noción de terrateniente. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 372 14/11/2013 10:11:13 a.m. La noción de período en la historia dominicana 373 La noción de terrateniente en Santo Domingo La noción de terrateniente, si nos atenemos a su denotación etimológica, designa el hecho de la tenencia de la tierra. En principio todo individuo que ejerce un dominio sobre una determinada porción de tierra es un terrateniente, de la misma manera que aquel que lo ejerce sobre un determinado número de casas, es un casateniente… Así contemplada, esta noción involucra, aparte de una determinada extensión de tierras que puede inclusive llevar a la calificación de latifundista, un elemento que le es esencial, la propiedad privada. Tan pronto como se introduce la propiedad privada en el problema, la situación en Santo Domingo se carga de rasgos peculiares, hasta el punto de que resulta cuestionable si en el período que tenemos bajo consideración, es aplicable la noción de terrateniente. El problema surge de la circunstancia de que en Santo Domingo la tenencia de la tierra es de naturaleza comunitaria, o dotada con una fuerte gravitación de la propiedad común sobre la propiedad privada. Precisamente, el rasgo que caracteriza el problema de las tierras y que comienza a agudizarse en el período que observamos, es la contradicción producida en toda la sociedad por la inclinación de ciertos sectores hacia el desarrollo de la propiedad privada y el consiguiente desarrollo en dirección capitalista, y la resistencia por parte de otros sectores, interesados en conservar la indeterminación de la propiedad que es característica del régimen comunero, frenando el desarrollo de la inversión de capitales. Tanto la crianza de ganado como el corte de la caoba y la fabricación de azúcar, que constituían el grueso de la producción económica de entonces, requieren grandes extensiones de terreno, unos para el pastoreo de los animales, otros para el aprovechamiento de la caoba, cuyas unidades no se concentran en parcelas delimitadas, sino que hay que buscar los árboles allí donde los ha sembrado el azar por lo menos 25 años antes; y otros en fin para sustituir los terrenos cansados, después de sucesivas moliendas de caña en la fabricación del azúcar. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 373 14/11/2013 10:11:13 a.m. 374 Pedro Mir La comunidad de las tierras permitía el aprovechamiento libre de sus frutos sin las limitaciones que impone el derecho de propiedad claramente definido por medio de cercas alambradas. Esto significa que la parcelación de la propiedad comunera, al impedir el libre usufructo de los terrenos, debía convertirse en la ruina de los agricultores ligados a esta forma de explotación de las tierras. De ahí su resistencia feroz a toda tentativa de superar la indivisión de los terrenos comuneros. Por el contrario, a medida que se iba desarrollando en el país el cultivo del tabaco, que es esencialmente opuesto a la vagancia de los animales y que requería cierta atención asociada a la limitación del territorio bajo cultivo, se desarrollaba al mismo tiempo una tendencia hacia la parcelación de las tierras o cuando menos un desprendimiento cada vez mayor respecto del sistema de los terrenos comuneros, que dejaban de ser así el factor determinante de sus actitudes políticas, como no fuera para hacerles resistencia. Estas dos posiciones contradictorias, derivadas de la naturaleza del aprovechamiento del sistema territorial vigente y que reunía en su torno las fuerzas económicas y por consiguiente políticas más influyentes del país, se expresaban en términos geográficos: los sectores más estrechamente ligados a los terrenos comuneros y hostiles a cualquier tentativa de parcelación, tenían su centro principal en la región sur del territorio: los hateros del Este, concentrados en el Seibo con un centro caobero en Higüey, y los hacendados azucareros del Sur, de la zona de Azua y Baní. Y formando grupo aparte, los sectores tabacaleros del Norte, principalmente en las ricas vegas del Cibao. Vamos a caracterizar estos grupos inmediatamente. I.Los hateros del Este Este sector fue el que menos debía recibir la influencia de los intercambios comerciales que se desarrollaron a partir de la segunda mitad del Siglo xviii con Haití, debido a su alejamiento físico de las zonas fronterizas y las inconveniencias del traslado NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 374 14/11/2013 10:11:13 a.m. La noción de período en la historia dominicana 375 del ganado hasta la otra parte. Por consiguiente, conservó con mayor pureza que cualquiera otra las características recolectoras del régimen original, la montería, como forma de aprovechamiento del ganado y el corte libre de maderas: caoba, cuayacán y campeche. El hato madre del Siglo xvii, que no tiene nada que ver con su antecesor del Siglo xvi, sufrió a la vuelta del siglo una modificación esencial: el producto dejó de orientarse exclusivamente al sustento del núcleo familiar como fue en sus orígenes ya lejanos y se orientó al comercio con extranjeros. Ese giro cambió las relaciones de producción dando origen a un señor típicamente feudal que se enriquecía principalmente con la exportación de la caoba desde el puerto de Santo Domingo a las islas vecinas, y un núcleo de trabajadores que seguían en calidad de siervos las directrices tanto económicas como políticas de este señor feudal. Para estos señores del Este siguió vigente la antigua máxima: la crianza aleja la labranza y fueron en consecuencia los más sólidos defensores de la integridad del sistema de los terrenos comuneros y de paso los más celosos depositarios del pasado español. En un documento del francés Gustave D’Alaux, pseudónimo del cónsul francés en Haití, Máxime Raybaud, que conoció profundamente nuestro país en aquella época y al cual se encontraba ligado por la naturaleza de su representación consular, se ve a este sector agrario como si fuera toda la clase social, agraria, debido a que en el momento en que pudo observarla, mediados del siglo xix, ejercía un visible predominio en la vida pública. Refiriéndose a la época de Boyer (después de 1822) consideraba que el estado de barbarie de los dominicanos tenía por fundamento…los dos grandes recursos de toda organización social imperfecta: la ganadería, que en este clima privilegiado y en ese inmenso territorio casi virgen, no exige ni fondos ni cuidados, y el corte de maderas preciosas, trabajo que conlleva su remuneración inmediata… Agregaba que los vastos terrenos concebidos a los primeros colonos se habían transformado casi en todas partes en hatos de los cuales disfrutaban en común los descendientes de esos colonos… Y concluye NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 375 14/11/2013 10:11:14 a.m. 376 Pedro Mir afirmando que sólo habría bastado la división de esos hatos para arruinar la ganadería…9 Importa poco que D’Alaux ignore que no fueron los terrenos concedidos a los primeros colonos, el amparo real, lo que sirvió de base al hato sino la fuga en masa de los primeros colonos en la situación de catástrofe que siguió a las DEVASTACIONES de 1605 y 1606. Lo que importa es su visión de europeo cultivado respecto a la situación prevaleciente entre los hateros del Este del país, rígidamente adheridos aún en 1850 a la esencial indivisión de los terrenos comuneros y ferozmente hostiles a cualquier tentativa de parcelación o política cualquiera que la implicara. Este sector prestó el más resuelto apoyo a la empresa de Sánchez Ramírez en 1808, contra el francés fuertemente imbuido del sistema de propiedad agraria parcelada que se estableció en el antiguo SaintDomingue, de la otra parte. Fue en sus llanuras donde se libró la batalla de PALO HINCADO. Y uno de sus personajes más destacados e influyentes fue Pedro Santana, lugarteniente de Sánchez Ramírez. Una generación más tarde, un hijo suyo del mismo nombre e igualmente hatero, llevaría a su culminación el papel y la ideología de este sector social y arrastraría a sus líderes a un desenlace trágico: II. Los hacendados azucareros del Sur Este sector de los terratenientes llegó a diferenciarse netamente de sus colegas del Este, debido a que pusieron el énfasis de su producción en la fabricación de azúcar para el consumo local y a la naturaleza de las relaciones de producción que ella originaba, el trabajo servil. El carácter local de su producción impidió que la esclavitud se desarrollara en dirección del sistema de plantaciones, que exige el vínculo con el mercado mundial para ser rentable, y lo mantuvo en D’Alaux, Gustave: «El Emperador Soulouque y su Imperio», en Documentos para la historia de la República Dominicana. Volumen III, presentación y notas de Emilio Rodríguez Demorizi, Santo Domingo, 1959, página 367. 9 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 376 14/11/2013 10:11:14 a.m. La noción de período en la historia dominicana 377 el marco de la servidumbre doméstica. Al mismo tiempo, los mantuvo ligados al sistema de los terrenos comuneros que les permitía el uso de grandes extensiones de tierra llana sin inversiones de capital. Pero su fijación al sistema no era tan profunda, ya que la desaparición del régimen comunitario de propiedad de las tierras no implicaba necesariamente la destrucción de la industria azucarera. Más bien a la inversa. A largo plazo, debía ser precisamente esta industria la que debía ser fatal para el sistema y lo llevaría a su extinción. Por tanto, la permeabilidad de estos terratenientes a otras concepciones políticas era en principio mayor que la de los hateros del Este y debía establecer diferencias de criterio ideológico con respecto a sus colegas. En tiempos de los franceses se encuentra a Pablo Altagracia Báez, uno de los dirigentes más destacados de los hacendados azucareros y semiesclavistas del Sur, prestando su más decidido apoyo a aquellos y en abierta oposición a la campaña de Huber y Ciriaco Ramírez en MALPASO y durante su periplo sureño. Este Báez era un verdadero señor feudal en la comarca y una generación más tarde veremos igualmente a un hijo suyo, Buenaventura Báez, continuando la línea ideológica y la conducta política de esta clase social, arrastrándola a un desenlace igualmente desgraciado. Y no debía ser extraño que, dentro de las mismas concepciones anexionistas y el mismo desenfreno por la conquista del poder característico de toda la clase terrateniente del país, estos dos sectores concluyeran en una rivalidad feroz entre sus más destacados representantes. III.Los tabacaleros del Norte Estos últimos dependían principalmente de un producto que imprimía una tendencia ideológica distinta a la de sus colegas del Sur y del Este. El tabaco fue siempre un privilegio de esta zona y fue uno de los pocos cultivos que resistieron las DEVASTACIONES de 1605 y 1606. El cacao, por ejemplo, desapareció de manera tan rotunda que más tarde se le descubrió en estado silvestre y llegó a pensarse que era nativo de la Isla… NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 377 14/11/2013 10:11:14 a.m. Pedro Mir 378 Pero cuando se entablaron los intercambios comerciales con la colonia francesa en el Siglo xviii, el tabaco fue de los pocos productos que pudieron acompañar al ganado en las operaciones con sus vecinos, y siguió siendo un cultivo atendido sin interrupción en el Cibao. Ya para 1820 esta fértil región comprendía dos tipos de terratenientes. Unos eran los pastores clásicos del tipo de los hateros del Este, partidarios siempre del sistema de los terrenos comuneros –ranchos en las montañas, hatos en las llanuras– que basaban su industria en el ganado y en esa providencial caoba que hizo de Puerto Plata su gran puerto. La norma histórica de estos pastores del Norte siguió siendo la de que la crianza aleja la labranza. Los otros eran los cultivadores de tabaco, que interpretaban esa máxima a la inversa y que eran por tanto los partidarios naturales del sistema de parcelación de las tierras. La naturaleza misma del cultivo del tabaco, una planta delicada que impone la cerca protectora y exige una atención cuidadosa del cultivador, era hostil al uso indiscriminado de las tierras. Bosch traza con su maestría descriptiva en breves líneas estas sutilezas agrarias: La economía del tabaco es tan diferente de la economía del hato como la mañana lo es de la tarde. En rigor, sólo tienen en común que la tierra es en las dos un factor fundamental. Pero en la economía hatera, además de la tierra, y tan importante como ella, está el ganado, que requiere grandes extensiones porque el pasto no se cultiva; es natural, y aparece aquí y allá, en cantidades desiguales. En la economía del tabaco la tierra que se usa es de tamaño limitado, su calidad tiene que ser de buena a muy buena y la producción exige cultivo y cuidados… En la economía del tabaco el limitado tamaño de la tierra que hacía falta para producir una cantidad apreciable de la hoja, hacía antieconómicos los servicios de peones y esclavos, razón por la cual el tabaco tenía que ser cultivado, cosechado y tratado por el dueño de la tierra o por un medianero o arrendatario, si acaso con la ayuda de algún miembro de la familia… NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 378 14/11/2013 10:11:14 a.m. La noción de período en la historia dominicana 379 El ámbito social del productor de tabaco era necesariamente mucho más amplio que el de los esclavos o los peones de los hatos, y aunque ese productor de tabaco fuera un analfabeto, el campo de relaciones más amplios en que se veía situado, tenía que influir en sus ideas…10 La separación ideológica y política de ese sector, respecto de sus colegas del Sur y del Este, fue siempre tajante, a juzgar por las posiciones políticas que asumieron durante todo el curso de la Era Imperial. Mientras estos últimos se inclinaron invariablemente al predominio de una gran potencia imperial europea, los cultivadores del Cibao, en oposición a los pastores de su misma región y de los hacendados del Sur o los hateros del Este, representaban con sus más y sus menos una tendencia decididamente progresista en el país. Pero es claro que su tendencia progresista frente a los otros sectores de la clase terrateniente no debía significar nada cuando la contradicción se establecía con el pueblo. Durante la lucha contra el francés, los terratenientes del Cibao prestaron apoyo a Sánchez Ramírez, en el cuadro de la unidad de toda la clase en ese momento. Ya hemos visto que este apoyo no dejó de oponer cierta resistencia a la política de asedio interminable a la Plaza de Santo Domingo, que obligaba a perpetuas requisas para sostener los ejércitos extranjeros que participaban irracionalmente en aquella acción, y no es difícil que la oscura oposición que culminó con los fusilamientos ordenados por Sánchez Ramírez en 1809, en Santiago, tuviera algo que ver con estos cultivadores. Pero el fracaso de la anexión a España, los separó de sus colegas del Sur y de del Este y los lanzó por otros caminos políticos.11 *** Bosch, Juan: Composición social dominicana, Santo Domingo, 1969, página 195. Ver supra. 10 11 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 379 14/11/2013 10:11:14 a.m. 380 Pedro Mir Estos tres sectores agrarios tienen en común su contradicción con el pueblo y, por ende, una inclinación extranjera, determinada por su inevitable inclinación a buscar apoyo en otras fuentes de poder que no sean las del propio pueblo. Pero sus contradicciones internas las obligarán a tomar caminos divergentes según la actitud de estas fuentes de poder respecto del régimen de los terrenos comuneros. En principio, la actitud haitiana, que se caracteriza por su tendencia revolucionaria a la parcelación de las tierras, para quebrantar la influencia de los latifundios coloniales, constituirá un foco de atracción para sectores hostiles a la perpetuación de la comunidad territorial, como los tabacaleros de Santiago. España, por su parte, atraerá a los sectores más identificados con la conservación del sistema, como los hateros del Este. Francia, que representa una posición avanzada respecto del régimen de tierras pero sin abjurar de intereses coloniales, inspirará a aquellos sectores que pudieron conocer la opulencia del régimen de plantaciones tan grato a los azucareros, incluyendo a los azucareros del Sur. Con estas líneas ideológicas, producto de la naturaleza de sus intereses económicos, estos tres sectores se encontrarán sumergidos en la vorágine de la política cuando hace su aparición el PARTIDO DEL PUEBLO. El rasgo más notorio de la situación es el que le otorga España, cuya anexión ha sumido el país en la crisis más espantosa y que es imputable principalmente a los hateros del Este encabezados por Sánchez Ramírez. De pronto se abre ante la conciencia nacional un abanico de posibilidades históricas que sume a las clases sociales dominantes en el desconcierto. Aquellos que son partidarios de la parcelación de las tierras, no comparten las proyecciones colonialistas de Francia o no comparten las proyecciones revolucionarias de Haití, decidiendo su inclinación de un lado o del otro. Aquellos que son partidarios de la perpetuación de la indeterminación de la propiedad de las tierras, y que se han identificado con el poder español, se encuentran sumidos en el peor de los desconciertos frente a Francia y a Haití, que enarbolan una bandera que les es hostil, y NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 380 14/11/2013 10:11:14 a.m. La noción de período en la historia dominicana 381 España presionada por el descrédito. El carácter apremiante de la situación viene dado por la organización de la línea popular en un partido político cuyas proyecciones hacia la independencia se nutren en un movimiento que sacude a todo el continente y que ya ha alcanzado, con Bolívar, sus más resonantes victorias. Veamos a continuación cómo se ordenan políticamente esas cuatro tendencias en las cuales se sumergen los sectores dominantes del país en función de sus contradicciones económicas fundamentales. 4 La tendencia haitiana De las diversas corrientes políticas que se lanzaron desbocadas a frustrar los objetivos populares, tan pronto como ellos se vieron encarnados y organizados en el PARTIDO DEL PUEBLO, la primera en dar manifestaciones palpables y concretas fue la tendencia haitiana. La Historia se recrea en mostrarnos que en todos los procesos políticos de esta parte de la Isla, se encuentra un apoyo, de una manera o de otra, en la parte vecina. Y no fue precisamente la clase terrateniente, que llegado el caso sería la más agresiva y virulenta portadora de la enemistad con el vecino hasta envenenar toda la historia convencional en nuestro país, la más renuente a establecer estos nexos cuantas veces tuvo necesidad de ellos. Sánchez Ramírez mismo, que es el más recalcitrante y significativo exponente de la mentalidad de los señores de la tierra, no tuvo empacho en aprovechar al máximo la solidaridad de los dirigentes haitianos al emprender su lucha contra el francés. Un testimonio de la más alta calidad es el de Francisco Xavier Caro, comisionado de España para recibir la Colonia que le impuso el Caudillo. En un informe dirigido a la Regencia española en ocasión del fallecimiento de éste, ponderaba la amistad que le profesaban Cristóbal y Petión y decía que especialmente el primero ha sido hasta ahora el principal fundamento NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 381 14/11/2013 10:11:15 a.m. Pedro Mir 382 en que estriba la seguridad de toda la Isla…12 Ambos líderes nutrieron generosamente las armas que combatieron a Aussenac, en el Sur y al general Ferrand, en el Este. Y Toribio Montes, el Gobernador de Puerto Rico, en reconocimiento a la contribución de Cristóbal a la lucha contra el enemigo común en Santo Domingo, le obsequió un reloj y un bastón con empuñadura de oro.13 La razón de esta disposición amable reside sin duda en el hecho de que los dirigentes de esta parte y los de la otra, hablaban el mismo idioma feudal con la misma entonación terrateniente. Como ha explicado el especialista haitiano Pierre-Charles, refiriéndose a los dirigentes que salieron de la revolución del SaintDomingue francés: La nueva clase dominante tenía en su background los modelos de organización y de opresión propios del universo colonial o, en el mejor de los casos, de la Francia del ancien regime. Y Cristóbal en el norte, Petión en el oeste y el sur, organizaron el espacio geográfico de su Estado y estratificaron sus componentes sociales, estableciendo –en el plano jurídico y en los hechos– un sistema feudal. Cristóbal se proclamó rey y constituyó una corte en la que cada príncipe, cada marqués, recibía no sólo una dotación de tierra, sino una dotación de siervos. En la República del oeste, dominada por Petión, se dio un fenómeno similar en el marco republicano. La nueva clase dominante tenía su nueva clase dominada… Tanto por su posición económica de poseedora de las tierras como por ser dueña del poder político, la nueva clase dominante venía a tener intereses fundamentales en la economía agraria. Así, durante todo el Siglo xix –y todavía hoy– un rasgo característico de la sociedad haitiana es la preponderancia de la aristocracia feudal como dueña del poder político…14 Sánchez Ramírez, J. Diario de la reconquista, Proemio de Fr. Cipriano de Utrera, página LIV. 13 Idem. Apéndice, Documento 63, página 280. 14 Pierre-Charles, Gerard: Problemas domínico-haitianos y del Caribe, UNAM, México, 1973. 12 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 382 14/11/2013 10:11:15 a.m. La noción de período en la historia dominicana 383 De modo que había una base material para el entendimiento en familia. Desde su ascenso al poder, el gran ideal de Boyer era el de lograr la reunificación de todo el territorio. Y una vez que alcanzó la eliminación de las fronteras entre el Norte y el Sur, como resultado de la caída de Cristóbal, el objetivo siguiente era el de borrar las fronteras entre el Este y el Oeste. Pero existía ese escollo: España. Y aquí se evidencia la importancia del error cometido por Dessalines. Ningún argumento podía detener en 1804 la acción de las fuerzas revolucionarias en el momento en que emprendieran el desalojo de los remanentes de la expedición de Leclerc que aún permanecían en esta parte, que era tan colonia francesa como la otra. Pero tratándose de España el problema era distinto. No se podía, sin violar todas las normas de derecho, y hacerse pasible de las consecuencias, tratar de imponerse al derecho de España sobre la soberanía de esta parte. Boyer se mostró comprensivo y respetuoso respecto de España y así se lo manifestó a Kindelán, en los momentos en que sus propósitos eran más claros. Otra cosa era si el país se declaraba independiente. Y ese era el papel que los haitianos atribuían a los agricultores del Norte y al que ellos se sentían naturalmente inclinados. Es por eso por lo que, coincidiendo con la llegada del gobernador Kindelán en 1819, comenzó a sentirse en la faja más próxima a la frontera una actividad política poco común, encaminada a la independencia bajo los auspicios de Haití. Desir Dalmazí o Dalmassi, un activista político haitiano, iba y venía de una parte a la otra en gestiones de ese tipo, haciendo provecho de sus relaciones personales en esta parte, lograda durante años de actividad comercial con productores y compradores. Sobre esa base había construido una sólida base para los entendimientos. También entre los hacendados del Sur trajinaba otro activista, José Justo de Silva, dominicano que parece haberse establecido en Haití a raíz de cierto conflicto con la justicia de esta parte. De Silva se manejaba en el Sur con gran soltura y sin que sus actividades, abiertamente dirigidas a la liquidación del régimen colonial español, NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 383 14/11/2013 10:11:15 a.m. 384 Pedro Mir fueran denunciadas al poder central por las autoridades locales, que no dejaron de ser reconvenidas por Kindelán por ese aparente descuido. Y es que los grandes agricultores de esa parte, debido a la naturaleza de sus intereses en la producción azucarera, no tenían una fijación muy intensa respecto a los terrenos comuneros, como era el caso de los hateros del Este, y se mostraban siempre dispuestos a colaborar con la corriente imperante. Por dar un caso notable, Pablo Altagracia Báez que era uno de los hacendados más influyentes de la zona de Azua, estuvo con España, como español que era, hasta la llegada de Ferrand, a cuyas filas se pasó, y más tarde se distinguió como uno de los más sólidos soportes del gobierno de Sánchez Ramírez y llegará el momento en que lo encontraremos en Haití como uno de los más fervorosos adeptos de la nación. Con estos elementos de juicio no deberá resultar extraño que en los primeros meses de 1821, la actividad en el sentido de esta independencia equívoca, fuertemente adversa al movimiento popular que excluía todo tipo de injerencia extranjera en su programa, llegara hasta el punto de animar al teniente coronel haitiano Carlos Arrieu a lanzar un Manifiesto en el cual se proclamaba la independencia de esta parte de la Isla, con el nombre de REPÚBLICA DOMINICANA. El manifiesto concluía con la consigna ¡Viva la República Dominicana!15 Y debemos suponer, aunque en esta suposición juega un papel una tradición que entonces no existía y domina hoy nuestros sentimientos, que ese nombre ha debido tener una resonancia afectiva muy profunda en todos los espíritus, y particularmente para los partidarios de una independencia genuina e integral. Y esa era el arma que se blandía en el viento. Véase a continuación el texto íntegro de la PROCLAMA de Arrieu. Aparece en Rodríguez Demorizi, E. Invasiones haitianas, Introducción, página 29. 15 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 384 14/11/2013 10:11:15 a.m. La noción de período en la historia dominicana Igualdad 385 Libertad REPÚBLICA DOMINICANA PROCLAMA Valerosos Dominicanos: Honrado con la confianza de la JUNTA NACIONAL del Gobierno de la República ¡qué júbilo para un rancio soldado de la libertad, hallarse en medio de vosotros! ¡Qué glorioso sería para él la ocurrencia de guiaros contra un enemigo que en algo correspondiera al noble fuego que os anima! Pero ¿cuáles son vuestros enemigos? ¿El ético gobierno de la España que no tiene una gota de sangre que derramar? ¿Serán, acaso, algunos perversos o trahidores que todavía por su mala fortuna están mezclados entre vosotros? ¿No reparáis, amigos, como de antemano están preparándose ya para huir? Huyan, pues, enhorabuena para nunca jamás volver a parecer; este es el mejor partido que les queda. Pero si algunos de ellos son tan atrevidos, que quieran levantar la cabeza, vosotros les veréis entregarse en vuestro poder implorando el perdón de vuestra generosidad. El ruido solo de vuestras armas bastará a esto. A las armas, pues hermanos, a las armas; qualquier instrumento sirve de arma a un republicano: a las armas y obtendréis la libertad y la paz interior; guerra, guerra a muerte contra el gobierno Español y sus secuaces: hostilicémosles, lo posible hasta que reconozcan nuestra independencia ¡Viva la Religión! ¡Viva la Libertad! ¡Viva la República Dominicana! Quartel General de Montechristo a____de 1821, primero de la independencia. El Coronel Comandante de la División del Norte CARLOS ARRIEU Puerto Rico, Imprenta Nacional NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 385 14/11/2013 10:11:15 a.m. 386 Pedro Mir 5 La tendencia colombiana A esa tendencia haitiana que, como hemos visto, cobraba cada vez mayor intensidad en la banda del norte con su centro en Santiago, se oponía una tendencia colombiana, con su centro en la Capital. Esta, como la otra, seguía un curso equívoco hacia la independencia con el mismo propósito de cortarle el camino al movimiento popular. Esta doble proyección de la tendencia colombiana –tan adversa a la haitianista como a la que anhelaba la independencia pura y simple– canaliza las posiciones y concepciones hateras que estuvieron en la base de la reconquista. Su líder principal es el Dr. José Núñez de Cáceres, el reconocido Cantor de Palo Hincado, Rector que fue de la Universidad y consejero de Sánchez Ramírez, a quien la tradición atribuye el haber colocado en los oídos del Caudillo la idea –rechazada– de la Independencia. A su lado estaba Manuel Carvajal o Carbajal, jefe del Ejército en Palo Hincado, tan hatero como Sánchez Ramírez y su copropietario en diversas monterías. En general esta tendencia recogía al elemento disgustado por el desdén metropolitano con el que fue premiada aquella que fue considerada como la gran hazaña de la reconquista. Su sello era pues el típico de este sector de los señores del campo: hostilidad feroz a la política agraria de los haitianos y desde luego a las implicaciones populares de la consigna por la independencia pura y simple. Jamás traicionará ese emblema. De ahí su ruptura con los grandes agricultores del Cibao, hasta el punto de que en aquellos días, el problema de la independencia apareció ante los ojos de algunos cronistas no compenetrados con las raíces profundas del problema, como una confrontación provincialista entre Santiago y la Capital.16 Pero esta confrontación era mucho más profunda y no se limitaba solamente a los agricultores cibaeños sino en general a cualquier posición política que implicara el destino de los terrenos comuneros. 16 Ver más adelante D’Alaux y Heneken, ambos en ese sentido. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 386 14/11/2013 10:11:15 a.m. La noción de período en la historia dominicana 387 Por eso la desesperación introducida entre los hateros, y que debía expresar políticamente Núñez de Cáceres, ante el desarrollo de una tendencia popular, se extendía al elemento comerciante de la propia Capital, principalmente los catalanes, que eran portadores naturales de esa ideología. Con este cuadro por delante la situación de los hateros era sumamente precaria y se hacía totalmente evidente que la conquista del poder no era posible sin el apoyo de una potencia extranjera. En esa virtud, el desconcierto que sembraba en toda la clase de los señores del campo el desarrollo de la conciencia popular y de su capacidad organizativa, alcanzó entre los hateros los límites del caos, y los lanzó a una carrera contra el tiempo en busca de apoyo exterior, complicando enormemente el trabajo político e ideológico que gravitaba sobre los hombros de Núñez de Cáceres. Y debe tenerse siempre presente, porque esto ayudará a resolver ciertas contradicciones, que Núñez de Cáceres era un hombre de excepcional talento, de sólida cultura, completamente al tanto de la situación continental y de los manejos de las potencias coloniales, y profundamente familiarizado con la naturaleza de los intereses que se jugaban su destino en esta Isla.17 Eso significa que no debemos esperar de él una de esas combinaciones sencillistas que, en una partida de ajedrez, echan a perder las posiciones más ventajosas. Núñez de Cáceres se enfrentaba a un entrelazamiento de fuerzas sumamente complejas y que exigía elevadas dotes combinatorias, y debemos estar dispuestos a exigir que una personalidad excepcional, como la suya se realice plenamente en una situación excepcional como aquella. Y ese es el caso cuando a fines de 1821, el Cantor de Palo Hincado, escuchando siempre el llamado de la epopeya, se lanza a la acción. Un enemigo suyo. Francisco Fernández de Castro, en carta al Gobernador de Puerto Rico en que le acusa de manera desconsiderada, dice no obstante que el que considere que Núñez era un Magistrado que había ejercido su autoridad por tantos años en la misma Provincia de donde era natural, con familia y propiedades, que por otra parte disfruta de la opinión de ser hombre de talento y de luces, y examine las circunstancias de los sujetos seducidos, no se admirara…. Incháustegui, Documentos para estudio, ob. cit., página 502. 17 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 387 14/11/2013 10:11:16 a.m. 388 Pedro Mir 8 La primera independencia El primero de diciembre de 1821, la parte española de la Isla, es declarada independiente de España bajo la dirección del Dr. José Núñez de Cáceres. La noche antes se había presentado ante la Fortaleza con una tropa de morenos comandada por uno de ellos, Pablo Aly, fácilmente incorporado al movimiento después que la lección racial de Kindelán lo hizo meditar profundamente acerca del destino de España. Esta tropa era la única fuerza militar organizada y tras ella se fueron otros destacamentos. A continuación se ordenó reducir a prisión a D. Pascual Real, el Gobernador español, quien prontamente fue embarcado hacia España. Y cuenta García que una vez asegurada la persona del ex-gobernador, se abrieron las puertas de la plaza para dar entrada al teniente coronel Manuel Carvajal, a la cabeza de la tropa que había reunido en los campos para apoyar la revolución…18 Así quedó consumada la independencia de esta parte de la Isla con el nombre oficial de ESTADO INDEPENDIENTE DE HAITÍ ESPAÑOL, bajo los auspicios de la Gran Colombia, cuyo pabellón fue enarbolado al amanecer de aquel día. Y vale la pena acentuar el hecho relatado por el historiador García de que la población se enteró del cambio ocurrido durante la noche, entre otros detalles inusitados, porque al salir el sol fue enarbolada la bandera colombiana y saludada por todos los fuertes…19 O dicho de otra manera: no fue una revolución, sino un golpe de Estado, aunque produzca de todas maneras consecuencias revolucionarias. Pero es difícil suponer que el pueblo comprendiera en los primeros momentos que se trataba de la independencia nacional. Y pronto dejó traslucir esta acción sus vinculaciones con el pasado, toda vez que entre sus primeras disposiciones figuró el García, Compendio, loc. cit. Idem. 18 19 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 388 14/11/2013 10:11:16 a.m. La noción de período en la historia dominicana 389 reconocimiento oficial y reparador a los héroes de la Reconquista, ordenando, siempre de acuerdo con el historiador mencionado, que se concediera a todos los individuos que cooperaron de un modo real y efectivo, y con las armas en la mano, a dicha reconquista, y a los que con tanto valor pelearon en la memorable acción de Palo Hincado, la condecoración de una corona de palma y laurel, bordada de color rojo sobre campo azul, y en el centro el lema PATRIA en letras mayúsculas, bordado de amarillo…20 La elección del nombre extraño e incómodo de ESTADO INDEPENDIENTE DE HAITÍ ESPAÑOL, sin gentilicio propio, como no fuera la vaga denominación de hispano-haitianos, supone una desafortunada elucubración para marginar el otro de REPÚBLICA DOMINICANA que, sin ser perfecto, ya que no era propiamente un nombre sino un calificativo, era más natural para denominar una república de los dominicanos. Sobre todo –y tal vez por eso mismo– cuando era un nombre conocido ya y probablemente antes de ser proclamado por Carlos Arrieu, el teniente-coronel haitiano, en la banda del norte. Tanto es ello así que, cuando la noticia de la proclamación de la independencia de Núñez de Cáceres es conocida en Haití, el periódico oficial LA CONCORDE, gaceta del Gobierno de Haití, de fecha 23 de diciembre de 1821, informa: Nuestros vecinos los españoles acaban de proclamar la independencia de esa parte el primero de este mes. La forma que ellos han adoptado es el de una República que será reconocida baxo la designación de REPÚBLICA DOMINICANA.21 De manera que no faltan fundamentos para presumir que la elección de ese otro reflejaba algún tipo de resistencia. Don Manuel de Js. Troncoso de la Concha ha creído ver en este nombre una estratagema –en todo caso muy candorosa– destinada a eliminar el peligro que podía representar el vecino. Y, declara, el mismo desacertado nombre de Haití Español, con que se adornó el sui generis naciente 20 21 Idem. Coiscou Henríquez, Documentos, ob. cit., página 297. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 389 14/11/2013 10:11:16 a.m. Pedro Mir 390 Estado, parece indicarlo.22 Pero tampoco puede descartarse que la resistencia se extendiera al otro elemento, el de Estado independiente, cuando estaba tan a mano y tan en la onda histórica y tan en la boca de todo el mundo, el término REPÚBLICA: independizarse de una nación y en el mismo nombre con el cual se designa el nuevo Estado difundir y perpetuar la circunstancia de que se fue dependiente del anterior, es un hecho que no puede carecer de significación, y nos exige alguna reflexión que postergamos para más adelante… Porque más importante que el nombre elegido fue la protección elegida. La independencia proclamada por Núñez de Cáceres fue inmediatamente colocada bajo los auspicios de la Gran Colombia y designada la Comisión que debía comunicar esta decisión unilateral a sus dirigentes. Por cierto que no alcanzó esta Comisión, como era su propósito, entrevistarse con Bolívar sino con Páez, quien debió limitarse a darse por enterado y expresar las más lisonjeras congratulaciones y deseos por el triunfo de la bella empresa. Bolívar se enteró mucho más adelante del nacimiento, aunque no de la muerte, de aquella rara criatura colombiana, a la que se refiere en una carta que dirigió no a Núñez de Cáceres sino a Santander, para no comprometerse mucho, el 9 de febrero de 1822: Ayer he recibido las agradables comunicaciones sobre Santo Domingo y Veraguas, del 29 y 30 del pasado. Mi opinión es que no debemos abandonar a los que nos proclaman, porque es burlar la buena fe de los que nos creen fuertes y generosos: y yo creo que lo mejor en política es ser grande y magnánimo. Esa misma isla puede traernos, en alguna negociación política, (?) alguna ventaja. Perjuicio no debe traernos si le hablamos con franqueza y no nos comprometemos imprudentemente por ellos…23 Citado por Demorizi en la Introducción a las Invasiones haitianas, ob. cit., página 25. Vicente Lecuna: Cartas del Libertador, Caracas, 1929, Vol. III, págs. 19-20, citado por Patte en su mencionada obra, página 111. 22 23 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 390 14/11/2013 10:11:16 a.m. La noción de período en la historia dominicana 391 Hacía unos 15 días que el Estado recién nacido había pasado a la historia con el calificativo mucho más risueño de INDEPENDENCIA EFÍMERA, nombre de mariposa. El extraño paso de Núñez de Cáceres al confiar el destino de la joven República a la Gran Colombia, constituye un misterio. Difícil y misteriosa incógnita,24 la llama Demorizi. La Gran Colombia carecía de marina, de intereses imperiales, de tradición antillana (fuera de los contactos de Bolívar con Petión) y se ignora cómo podía darle cabida en su epopeya continental al complejo y distante episodio dominicano. Y no es que Núñez de Cáceres fuera un hombre de mentalidad simplista o tan desusadamente quijotesca que llegara a pensar que la Gran Colombia, llegado el caso, defendería militarmente su Independencia ante una eventual agresión haitiana. Y mucho menos de una notoria y conocida invasión francesa que se preparaba en la Martinica, en su propia cara. Podríamos conjeturar que quisiera él hacer valer el apoyo moral, de la Gran Colombia, confiando que sería suficiente para detener a cualquiera de las dos eventuales invasiones y, de esta manera, realizar en la práctica una independencia pura y simple, sin injerencia de ninguno de los dos bandos en discordia y de la propia Colombia por las razones apuntadas. Se encuentra fundamento documental de esta tesis, que nos devuelve la imagen quijotesca que el propio Núñez de Cáceres, con sus propias manos, dibujaba ente los ojos de sus conciudadanos, en una proclama que les dirigía el mismo 1º de diciembre en que llevaba a cabo su proyecto independentista: …La Independencia de las demás partes de América acaso podría vacilar, pero la de nuestra patria es indestructible para siempre; es una obra consumada, todos los pueblos interiores están por ella y la han pedido con incesante anhelo. Ya sabéis que reventó en Beller, en Montecristi, Puerto Plata y Santiago aunque el antiguo gobierno disimulase o se desentendiese de unos sucesos que no podía evitar. Los valientes hijos de Petión la protegen y acaloran: vamos a entrar con 24 En su introducción a las Invasiones haitianas, citada. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 391 14/11/2013 10:11:16 a.m. Pedro Mir 392 ellos en un tratado de amistad, comercio y alianza para la común defensa. El Presidente de la República, el filantrópico Boyer, nos enviará con abundancia los auxilios que necesitemos y le pidamos para consolidarla. No han venido PORQUE HEMOS DELIBERADO QUE TODO SEA OBRA NUESTRA, en paz, sin efusión de sangre, bien ciertos de la general opinión de todos los verdaderos amantes de la patria…25 Es claro que este documento, que no es una página secreta de su diario ni una carta a una amiga de su confianza, sino una proclama esencialmente funcional y pública, está dirigida a contrarrestar la tendencia haitiana, halagando a aquellos de sus compatriotas que se encontraban bajo la influencia vecina y que se habían pronunciado abiertamente en esa dirección. Y la prueba de que ella no expresa los criterios genuinos y sinceros de Núñez de Cáceres, se encuentra en su proclama a los Fieles y amados Compatriotas del 19 de enero de 1822, donde afirma, una vez que se han desplomado todos sus proyectos, lo siguiente: … yo respondo que los movimientos de la independencia empezaron el 8 de noviembre en Lajabón (sic) en Velez (sic) y Montecristi, y que la capital no hizo otra cosa que salirles al encuentro, con las puras y leales intenciones de conjurar la nueva furiosa tempestad que reventó en aquellos lugares, y que en breve se hubiera propagado hasta llegar a nosotros tal vez mucho más cargada de funestos materiales recogidos en su tránsito…26 De manera que las intenciones de la proclama del 1º de diciembre, si seguimos al pie de la letra la del 19 de enero, no eran las puras y leales intenciones. Pero hay otro elemento que llama poderosamente la intención en esta última, que es de un contenido muy revelador, porque está 25 26 Idem., página 25. Coiscou Henríquez, Documentos, ob. cit. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 392 14/11/2013 10:11:16 a.m. La noción de período en la historia dominicana 393 dirigida a satisfacer los reproches de que era objeto al producirse la acción haitiana. Y es que él manifiesta que su objetivo al declarar la independencia era conjurar la nueva furiosa tempestad que reventó en aquellos lugares y se abstiene de hacer la menor referencia a la otra tempestad que amenazaba también a su independencia y que cobraba cada vez más fuerza en la Martinica. Y la prueba de que él era consciente del nudo histórico en que se encontraba amarrada su independencia, se encuentra en otro documento que igualmente ha salido de sus manos: la carta que le escribe a D. Pascual Real, el gobernador que ha de ser reducido a prisión y embarcado para España, escrita también el 1º de diciembre, cuando escribía su proclama a los Valerosos y Amados Compatriotas para disuadirlos de la tendencia haitiana. En esa carta le menciona al Gobernador español algunas cosas de las cuales se supone que está enterado: La Independencia de la América es en todas partes un suceso determinado por el orden natural de las cosas humanas que podrá ser detenido o acelerado según las causas particulares que concurran a su desarrollo, pero en la parte española de esta Isla es de tan urgente necesidad, que peligraría el bien de la Patria si se detuviese por algún tiempo más: ESTAMOS AMENAZADOS DE DOS INVASIONES (y la España no ha querido ni puede en el día protegernos), cuyos funestos resultados no pueden evitarse de otro modo; la chispa ha prendido en nuestros pueblos limítrofes, y si no se apaga con celeridad iremos a degollarnos en sangrienta batalla con nuestros padres, hermanos, amigos y compatriotas. Así es que convencidos los naturales y vecinos de la parte española de Haití de las fuerzas de estas circunstancias y del derecho que tiene por naturaleza para darse la forma de gobierno más conducente a la seguridad, defensa y mejoras de su estado político, han venido en declararse independientes y en erigir un gobierno libre y democrático…27 27 Introducción de Demorizi en Invasiones haitianas, ob. cit., página 26. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 393 14/11/2013 10:11:16 a.m. 394 Pedro Mir Y aquí aparece de nuevo aquel alegato del articulista K… quien justifica la acción de Boyer explicando que se encontraban frente a frente dos partidos: de un lado, la tendencia colombiana de Núñez de Cáceres, y del otro, la tendencia por la independencia pura y simple. Pero por esta carta de Núñez de Cáceres se entiende, primero, que era verdad que iba a correr la sangre en forma tan copiosa que íbamos a degollarnos en sangrienta batalla con nuestros padres, hermanos, amigos y compatriotas…, lo cual coincide casi literalmente con lo que afirma el cronista haitiano: …estos dos partidos se encontraban frente a frente, su sangre iba a correr y nuestra tranquilidad tenía que ser forzosamente afectada… Pero la carta de Núñez ridiculiza este argumento del cronista ya que ni el partido de los colombianos ni el de la independencia pura y simple disponían de recursos para desencadenar una carnicería en el país. La carta es muy clara y su argumentación es muy sólida porque se basa en el testimonio implícito del Gobernador español Pascual Real a quien va dirigida y a quien se le supone enterado de la afirmación que le hace su remitente: estamos amenazados de dos invasiones (y España no ha querido ni puede en el día protegernos). Por consiguiente, los partidos que podían desencadenar la carnicería en el país tenían que ser forzosamente provenientes del extranjero puesto que se trata de dos invasiones. Una de ellas, no necesita identificación, es la de Boyer. No deberían pasar muchos días para que los hechos materializaran esa identificación. La otra, tampoco debería necesitar esa identificación puesto que también se apresuró a materializarse en los hechos. Si no encontramos en la historia tradicional la menor huella de su presencia es porque esta historiografía prefiere ocultar, cuando no puede mentir. Y esto nos obliga a detenernos en esta segunda invasión que nos ayuda a dilucidar la difícil y misteriosa incógnita en que se envuelve la peregrina idea de poner la independencia del Haití Español bajo el patrocinio de la Gran Colombia. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 394 14/11/2013 10:11:17 a.m. La noción de período en la historia dominicana 395 9 La tendencia francesa Por aquellos días apareció en la costa norte un encantador personaje conocido en nuestros manuales con el nombre de Comodoro Aury. Para unos (García) se trata de un corsario independiente probablemente en sentido de independentista. Para otros (Moya Pons) se trata de un corsario sudamericano… Este personaje también constituye un misterio. Ofreciendo prestar ayuda a cualquier invasión sobre la parte española, hacía propaganda en favor de la Gran Colombia sin que se sepa de dónde le venía el mandato. Moya Pons, citando periódicos de la época, dice que instaba a los vecinos a separarse de España y unirse a la Gran Colombia tal como estaban planeando Núñez de Cáceres y su élite en Santo Domingo.28 Pero, después de estos registros, tanto en el historiador viejo como en el joven, se disipa esta importante figura sin que se resuelva el enigma de su presencia, ni de su mandato grancolombiano ni de la razón de que se mencione en momentos tan comprometedores. Solamente en una fuente, otra vez en la misma crónica del articulista K… tantas veces mencionada, encontramos una pista sumamente débil, pero llamativa e importante: El Presidente fue informado de que habían partido agentes para Colombia, que el Comodoro Aury había aparecido en las costas orientales de la Isla y había tratado de anudar allí diferentes intrigas en las cuales se encontraban mezclados los franceses establecidos en estos parajes y el Conde de Donzelot, Gobernador de la Martinica.29 Este es, sin lugar a dudas el mismo Comodoro Aury, que hemos de ver después en la costa norte haciendo propaganda en favor de la independencia dominicana bajo los auspicios de la Gran Colombia. En La dominación haitiana, Santiago, 1974, página 31. Le propagateur, loc. cit. página 16. 28 29 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 395 14/11/2013 10:11:17 a.m. 396 Pedro Mir Y es posible que este apellido Aury sea colombiano a pesar de su fuerte acento francés. No hagamos el menor intento de aprovechar las coincidencias. Lo que ya no resulta tan indudable ni tan probable es que Colombia, que no pudo prestar atención a la independencia de este país y apenas escuchar a la Comisión que fue a ponerla bajo sus banderas, fuera la misma que pusiera una embarcación bajo el mando de este Comodoro, para que hiciera agitación independentista en su favor antes de que esta independencia se produjera en Santo Domingo, para ignorarla después. En cambio, si aceptamos como valedera la información de K…, en el sentido de que la agitación pro colombiana del Comodoro Aury estaba vinculada a la actividad de los franceses y al Conde de Donzelot en la Martinica, entonces no hay duda de que estamos en presencia de una jugada política de alto vuelo, que exigía altas dotes combinatorias en sus participantes. En ese punto, el misterio Aury envuelve de manera inquietante el misterio Núñez de Cáceres. Raybaud-D’Alaux nos recuerda todavía en 1852 que la memoria de Ferrand pasó a ser y sigue siendo hasta hoy en la parte española, objeto de un verdadero culto…30 Demorizi lo confirma: Cierto- dice en una nota marginal-El general Ferrand siempre ha sido recordado con simpatía por los dominicanos, no solo por su gesto heroico, sino también por sus afanes de progreso para el país que gobernaba, al que llegó a profesarle grande afecto…31 Y nosotros no dudamos que sea así, aunque con la reserva de que estos sentimientos perdurables deben haber encontrado su asiento más cálido en los sectores de élite, en la clase distinguida que, según el historiador García, disfrutó de todos los privilegios en tiempos de Ferrand y que es seguramente la que, según el relato de RaybaudD’Alaux, adivinando de antemano la meta de Boyer y, como no podía esperar el más leve auxilio del gobierno de Madrid, se acordó de la bandera que, ya en dos ocasiones, había salvado la parte española de la invasión por Occidente, y una delegación de notables se llegó secretamente hasta el Gobernador de la Martinica para solicitar la protección de Francia…32 D’Alaux, ob. cit., página 364. En la nota 128 al pie de la misma página. 32 Idem. 30 31 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 396 14/11/2013 10:11:17 a.m. La noción de período en la historia dominicana 397 Esta delegación de notables, por definición no es una delegación del pueblo, ni podía representar a los señores de la gleba en general, que se encontraba dividida, sino concretamente a los del Este, donde se encontraban los plantadores franceses y se sentía su influencia. También T.S. Heneken en obra citada, se refiere a estas circunstancias: Existía, como hemos dicho, un partido de los refugiados franceses que al estallar la insurreción en Haití se habían escapado trasladándose a la parte española de la Isla. Ellos abrigaban, todavía, la esperanza de que si Francia recuperaba un solo punto de apoyo en Santo Domingo, podría entonces enprender la reconquista del Oeste y ellos, los refugiados franceses, recuperar allá sus abandonadas propiedades. Observaron sin embargo, que Núñez de Cáceres no era capaz de sostener las riendas del Gobierno durante la lucha que seguiría y que su política no contaba con la aprobación general del pueblo…33 Aquí, en este breve extracto, aparecen retratadas las tres tendencias, girando en tomo a la premisa de la independencia dominicana. Y es claro que ninguna de las tres contaba con la aprobación general del pueblo, que seguía su propia tendencia. A continuación, Heneken afirma que mientras Núñez y el partido afrancesado hacían sus combinaciones, Boyer los vigilaba muy de cerca… Sin embargo, esta que parece ser una afirmación muy importante, no entrega fácilmente su contenido. Estas combinaciones pueden ser entre sí o independientes una de la otra. Pero una cosa es cierta: que en esta versión se encuentran entrelazadas. Y esta certidumbre se asocia con otra: que la única potencia capaz de intervenir y además en condiciones de hacerlo, respecto de una ocasional declaración de independencia de la parte española de Santo Domingo, a fin de asegurarse un punto de apoyo para futuros o inmediatos proyectos imperiales, era Francia. 33 Heneken, T. S.: «La República Dominicana y el emperador Soulouque», en Documentos para la historia de la República Dominicana, obra citada, página 389. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 397 14/11/2013 10:11:17 a.m. 398 Pedro Mir Y existe una tercera certidumbre: que tanto para Núñez de Cáceres como para los afrancesados, era a todas luces evidente la más mínima sospecha por parte de Boyer de que los pasos encaminados a la Martinica formaban parte de un proyecto de independencia con Núñez de Cáceres a la cabeza, significaba el desplome inmediato e irremediable de esa eventualidad y de ese caudillo. Y aún una cuarta: que no podía haber acción francesa sin independencia dominicana. Francia era y debía ser sumamente respetuosa de los derechos de sus colegas imperiales y sólo podría forzar una situación en Santo Domingo si España era eliminada por los haitianos –que no podía hacerlo por razones similares a la de Francia– o por los mismos dominicanos, que sí podían hacerlo invocando la voluntad del pueblo. Partiendo de estas cuatro certidumbres y en presencia del misterio que desde todos los ángulos nos presenta la independencia de Núñez de Cáceres, resulta difícil desprenderse de una hipótesis que los explica a todos de un solo plumazo. Y es la de que la tendencia colombiana había anudado alguna forma de inteligencia con la tendencia francesa. Nosotros hemos registrado todos los intersticios del extenso trabajo del articulista K… en busca de una mención concreta de Núñez de Cáceres referida a algún tipo de entendimiento con el Conde de Donzelot o algún otro vínculo con la Martinica. Vanamente. Y es claro que si los haitianos hubieran tenido conocimiento de esa vinculación, la historia habría sido distinta y K… no habría tenido necesidad de justificar, en un trabajo tan extenso, la acción militar de Boyer. Esto significa que aún en ausencia de una referencia documental concreta en las fuentes haitianas, la hipótesis no queda eliminada. Y se puede confiar en que más tarde o más temprano llegará a estas u otras manos un asidero clarificador en castellano o en francés. Pero lo importante de una buena hipótesis es que sirve para explicar el fenómeno que carece de explicación. Y precisamente lo bueno de ésta es que no deja un solo aspecto sin una lógica. Y no es fácil llegar a ella, pero una vez que se ha llegado es difícil abandonarla. Veamos cómo se comporta frente a la obstinada resistencia de Núñez de Cáceres: NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 398 14/11/2013 10:11:17 a.m. La noción de período en la historia dominicana 399 Uno, respecto al PARTIDO DEL PUEBLO, en general a la línea de la independencia pura y simple que en ningún modo y bajo ningún concepto podría aceptar la injerencia de los esclavistas franceses en la emancipación del pueblo dominicano; dos, su obstinada resistencia a impedir la participación de los habitantes de la Capital en la acción, mientras organiza una tropa al mando de Carbajal integrada con elementos del campo, cuando es claro que esta población habría respondido sin vacilar al llamado de la independencia pura y simple con más entusiasmo que al de la Gran Colombia pero jamás habría aceptado, ni antes ni después, al colonialismo francés; tres, respecto a los esclavos supuestos o reales de la parte española, toda vez que una declaración hostil a la esclavitud determinaba automáticamente la ruptura con los esclavistas franceses. Y es más notoria la omisión de este punto en la declaración de la Independencia por cuanto la abolición de la esclavitud sólo en escasa medida podría afectar a los intereses nativos, mayormente asociados a la esclavitud doméstica, indiferente a los pronunciamientos abolicionistas. Un pronunciamiento cualquiera en el sentido de la abolición de la esclavitud le congraciaba con los haitianos y despojaba a estos de un argumento formidable para justificar cualquier agresión y, además, le daba una amplitud democrática y un sentido universal a ese acto de libertad y dignificación humana. No se explica cómo un hombre de la altura de Núñez de Cáceres renunciara a unos valores tan imperativos y apremiantes. La única explicación posible es que él pusiera en primer plano el interés de los esclavistas franceses, que se encontraban a la vuelta de la esquina; cuatro, respecto a los comerciantes o catalanes de la Capital, que habrían podido sumarse a un movimiento de independencia puro y simple, con el cual no tenían contradicción histórica de ningún tipo, pero que frente a una combinación francesa no habrían vacilado en inclinar todo el peso de sus recursos del lado de los tabacaleros cibaeños, con los cuales tenían vínculos inmediatos de diversa naturaleza; NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 399 14/11/2013 10:11:18 a.m. 400 Pedro Mir cinco, respecto del nombre de REPÚBLICA DOMINICANA, por las asociaciones episódicas de este nombre con la tendencia haitiana si no es exagerado suponer que el otro, el de Estado Independiente de Haití Español, establecía esa cierta relación de dependencia respecto a Haití, que una opinión muy generalizada ha creído inspirada en un deseo de apaciguar a los haitianos, pero que por el contrario ofrecía perspectivas mucho más espléndidas para Núñez de Cáceres en el caso en que los esclavistas franceses recuperaran la soberanía sobre su antigua colonia del Oeste y su poder imperial sobre toda la Isla, una vez eliminada la presencia de España, único obstáculo que impedía la realización de esa empresa; seis, en fin, respecto a la protección de la Gran Colombia que, si bien carecía de significación práctica, muy bien servía para desvirtuar cualquier sospecha respecto de una eventual combinación con los franceses de la Martinica, y desviar la atención de los haitianos, intensamente concentrada en las actividades de los franceses y de los dominicanos asociados a ellos. El más mínimo indicativo de que Núñez de Cáceres tenía algún tipo de contacto con los proyectos de invasión significa el desplome absoluto e inmediato de ellos. Desde este ángulo, el supuesto candor de Núñez de Cáceres se nos traduce en habilidad, astucia y disposición combinatoria, que se corresponden, punto por punto, con la audacia de dictar dos Proclamas de contenido inverso y contradictorio en unas cuantas semanas: a los Valerosos y Amados Compatriotas del 1º de diciembre de 1821, llena de zalamerías a los haitianos, y a los Fieles y Amados Compatriotas en 19 de enero de 1822, que destila veneno. Y así contemplado, el idealista que desdeña la realidad se nos convierte en el realista a quien le falla una combinación. Pero se trata solamente de una hipótesis a la que, por carecer de asideros documentales más extensos y clarificadores que los que hemos mencionado, no podemos entregarnos plenamente. Su justificación, aparte de ese comportamiento formidable a la hora de disipar NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 400 14/11/2013 10:11:18 a.m. La noción de período en la historia dominicana 401 los enigmas, consiste en que no es la única que haya podido brotar entre los inquietos. Por ejemplo, el Dr. Manuel de Js. Troncoso de la Concha tiene la suya en un opúsculo titulado LA OCUPACIÓN DE SANTO DOMINGO POR HAITÍ, en la cual carga la cuenta del error de Núñez de Cáceres en una aparente confianza de antiguo consejero de Sánchez Ramírez en la política haitiana y dice: La historia descubrirá algún día qué pensamientos oscurecieron el entendimiento del ilustre patricio para hacerle descartar de sus previsiones el peligro que la generalidad veía en lontananza…34 En efecto, todos confiamos en ella. La historia tendrá que explicar qué pensamientos oscurecieron el entendimiento del ilustre patricio respecto de ese peligro que la generalidad veía en lontananza y también respecto del otro peligro que, si no era visto por esa generalidad, lo importante es que era visto por Núñez de Cáceres, con suficiente claridad como para permitirle que alegara al Gobernador Pascual Real, que también tenía que haberlo visto para comprender el alegato, que estamos amenazados de DOS invasiones…35 Y el historiador Carlos Larrazábal no tiene una hipótesis, sino varias. Refiere que en 1823, al llegar a Venezuela procedente de aquí, la primera gestión de Núñez de Cáceres fue dirigida a Carlos Soublette por medio de una carta que comenzaba así: Las circunstancias políticas de mi suelo patrio, me han obligado POR ULTIMO a abandonarlo… Larrazábal hace el siguiente comentario: A primera vista la supraescrita carta del Dr. Núñez de Cáceres no deja ver nada acerca de sus íntimos sentimientos por la suerte de la dolorida patria abandonada. La carta, en verdad, es formal: petición de asilo a la persona que puede darlo. Pero si bien se mira en la Ml. de Js. Troncoso de la Concha: La ocupación de Santo Domingo por Haití, en Clío, Revista Bimestre de la Academia Dominicana de la Historia, Número 81, enero-junio de 1948, Año XVI, página 25. 35 Ver supra. 34 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 401 14/11/2013 10:11:18 a.m. Pedro Mir 402 primera cláusula introductoria se lee un por último que quizás no tenga desperdicio. ¿Por qué se vio obligado Núñez al abandono por último? ¿Por qué no desde un principio? Un año para el arreglo de sus asuntos personales, que no serían muchos, es lapso muy largo. Pensamos que adrede quedaría en su tierra en espera de algo, y en ese lapso no la querría abandonar. Quizás espero en vano la reacción de la Metrópoli, para empeñar la lucha con ella o para volver a su regazo a cambio de Haití; quizás pensó en una reacción del pueblo o también vinculaba todavía sus esperanzas a la Gran Colombia. Pero, al fin llegó la hora de la total desilusión y partió del patrio suelo para siempre…36 Esas son las sucesivas hipótesis que apronta Larrazábal. Sólo una permanece completamente virgen, la posibilidad de que Núñez de Cáceres permaneciera atento al desenlace de una invasión francesa que se festejaba tanto en París como para prepararle ya al Conde Donzelot el título de Marqués de Saint-Domingue. Y esta era más viable que cualquiera otra. Ni España, ni la Gran Colombia, ni el pueblo llano disponían de la fuerza material necesaria para enfrentarse y vencer a Haití, que era una potencia insular. Sólo Francia poseía esa fuerza, poseía el interés y el entusiasmo y poseía una base, la Martinica, desde donde un líder, el Conde de Donzelot, podía lanzar una escuadra victoriosa, y si estos sueños eran realizables para el Conde, no se ve por qué no podían ser acariciados por Núñez de Cáceres. Y resultaron verdaderamente efímeros. En el fondo de la INDEPENDENCIA EFÍMERA se esconde una dramática paradoja. Subjetivamente es la culminación de una estratagema dirigida a sofocar los anhelos, los objetivos orgánicos y la lucha concreta del pueblo hacia la independencia nacional. De esto no queda la menor duda. Cuando menos deja en el aire una densa bruma de desconfianza respecto a sus ideales de emancipación de las masas populares. Y 36 Carlos Larrazábal Blanco: La primera gestión de Núñez de Cáceres en Venezuela, en Clío, Número 98, enero-abril de 1954, Año XXII, página 17. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 402 14/11/2013 10:11:18 a.m. La noción de período en la historia dominicana 403 hasta deja escuchar, con el tono con que ha podido escucharse en las filas del PARTIDO DEL PUEBLO, cierto siniestro resonido del odio. Y de la traición. Pero, objetivamente, es la independencia. Y es todavía algo más: es la primera independencia dominicana. Y quizás todavía mucho más y mucho más importante: la única.37 Desde luego, todo depende de lo que entendamos por independencia. Y es indudable que por esto podemos entender dos cosas: a) UNA sería la consagración jurídica y estable de un Estado que se separa de otro del que formaba parte hasta entonces. La esencia de esta consagración es la eliminación absoluta del poder ejercido por el otro Estado. Y su condición sine qua non es su estabilidad. Esta tesis ha sido sustentada por don Américo Lugo y ha debido ser enarbolada como argumento clave en la disputa de límites con Haití, pues fue comunicado a Don Emiliano Tejera, por entonces Ministro de Relaciones Exteriores, enfrascado en esta disputa. Según Américo Lugo: En 1821 Santo Domingo se constituyó en Estado independiente. La ocupación violenta de un país por otro no constituye un justo título: el 27 de febrero de 1844 nos permitió recobrar nuestra antigua posición de 1821. Lugo invoca una antigua ficción del derecho romano, el postliminio, en cuya virtud los prisioneros de guerra recuperaban su derecho de ciudadanos al retornar a la ciudad: Santo Domingo era un Estado independiente cuando los haitianos realizaron su violenta ocupación, y toda sujeción violenta deja incólume el derecho de postliminio. En virtud de este derecho de postliminio, todo país que logra sacudir el yugo está siempre en derecho de recobrar su antigua posición en la República de los Estados. Luego Santo Domingo está facultado para recobrar todos los derechos que poseía en 1821… Añade en una nota al pie de este trabajo que: Santo Domingo no se independizó de España en 1821 para constituirse en colonia de otro Estado, sino para constituirse en Estado independiente, como se constituyó en efecto, después de la solemne declaración de su independencia, bajo una constitución republicana y como nación libre y soberana. Su propósito de aliarse a Colombia no amengua su condición de Estado, porque aspiraba a entrar en la confederación colombiana como nación libre e independiente. Y, en cuanto a la cortedad del período de la independencia gozada en 1821, el derecho internacional no exige un lapso determinado de vida independiente para reconocer a las sociedades políticas la calidad de Estados. (Véase su trabajo «La cuestión domínico-haitiana», de 1909, publicado en La Opinión, el 25 de julio de 1927, y recopilado por Julio Jaime Julia en su Antología de Américo Lugo, Taller, Santo Domingo 1977, Tomo II, página 51). Américo Lugo era un especialista en Derecho Internacional y en tal condición representó al país en varias conferencias internacionales. 37 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 403 14/11/2013 10:11:18 a.m. 404 Pedro Mir Puesto que la INDEPENDENCIA EFÍMERA fue precisamente efímera, parece que esta condición no se cumple en ella. Pero es sólo un parecer. Lo que se entiende por independencia en este Hemisferio es la ruptura histórica del proceso colonial inaugurado con el establecimiento de las potencias europeas. La independencia significa extinción de la Colonia con la consecuente inauguración del proceso de poder genuinamente americano. Tan pronto como se lleva a cabo esta ruptura, cualquiera que sea el sobresalto que ella sufra por la acción política de otro país del Hemisferio, cae dentro del contexto americano y supone, de todos modos, la superación del proceso colonial y la estabilidad del proceso americano. Por tanto, el criterio de estabilidad debe ser referido a la ruptura del sistema colonial y a la desaparición de la metrópoli europea como estructura de poder en esta parte de la Isla. Y el hecho objetivo es que con la INDEPENDENCIA EFÍMERA se extingue el poder colonial de las potencias europeas en la Isla entera. En la medida en que en Santo Domingo se produce la ruptura completa con el sistema colonial y la expulsión de las dos grandes metrópolis europeas –España y Francia– en el breve lapso de doce años –de 1809 a 1821– de manera irreversible, pone de manifiesto que la INDEPENDENCIA EFÍMERA es una genuina independencia, cuya estabilidad está certificada –en cuanto al poder colonial de Europa– por todo el proceso histórico del país. Y si, como consecuencia de ese mismo esfuerzo se resquebraja 1a estabilidad institucional y se encuentra sumergida en proceso de dominación política por parte de otro país americano, en este caso Haití, ese proceso no afecta el criterio de estabilidad que es esencial a su constitución histórica, puesto que no representa el reingreso de una metrópoli europea ni el restablecimiento del sistema colonial. Otro habría sido el caso si, tras la misteriosa espera de Núñez de Cáceres en Santo Domingo durante un año, se hubiera producido una invasión francesa victoriosa que restableciera su antigua soberanía sobre todo el territorio. Pero eso no ocurrió. Por el contrario, la ocupación haitiana del territorio dejó intacta la independencia en ambas partes de la Isla; lo que hizo fue sustituir el Estado instituido NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 404 14/11/2013 10:11:18 a.m. La noción de período en la historia dominicana 405 por Núñez de Cáceres por el Estado haitiano. El hecho sustancial de la independencia, como ruptura del poder imperial de Europa de toda la isla de Santo Domingo, permaneció intacto. La ruptura de 1821, fue definitiva e irreversible. Es indudable que este problema planteó de manera concreta a los patriotas que en 1838 se organizaban clandestinamente para emancipar al pueblo dominicano. En el único documento que poseemos acerca de los objetivos del movimiento se establecía, como veremos más adelante, que la acción emancipadora comprendía dos pasos: uno, la SEPARACIÓN con respecto al Gobierno de Haití y dos, la creación de la REPÚBLICA DOMINICANA. El paso intermedio entre uno y otro, que sería la declaración de la independencia dominicana, no se contempla.38 Y es claro. La independencia había sido declarada ya en 1821 y en consecuencia, todo el territorio insular era independiente en 1838. De lo que se trataba era de romper la unión de las dos partes El juramento de La Trinitaria, aunque Leónidas García, hijo del autor del Compendio, impugna la exactitud del texto que se conserva del juramento, gracias a la versión que de él dio el prócer Félix María Ruiz. Alega el impugnador, animado por el noble deseo de acusar a Bobadilla de desvirtuar el pensamiento de los trinitarios en el Manifiesto del 16 de enero lo siguiente: Bien es verdad que Félix María Ruiz, después de más de cuarenta años de estos famosos sucesos, al reconstruir en su memoria el juramento prestado por los trinitarios el 16 de julio de 1848, escribió lo siguiente: Juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro Presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano, etc., pero aquí la palabra ‘separación’ no tiene sino un significado genérico que no expresa nada sacramental y además por las obvias razones antedichas poseemos la arraigada convicción de que esto fue un desliz de la memoria, inficionada por la terminología del tan publicado Manifiesto… Ahí debió emplear Duarte la palabra ‘expulsión’, ‘emancipación’ o cualquier otra similar a estas… El texto dice: cooperar a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre e independiente de toda dominación extranjera… Duarte no sustituye independencia por separación como puede haber sido la intención de los redactores del Manifiesto sino que establece dos pasos que corresponden al programa justo que sirve de fundamento a La Trinitaria: primero, la ruptura del hecho anexionista que siguió a la república de 1821 y luego la implantación de una república que, a diferencia de la anterior, fuese libre e independiente de toda dominación extranjera. Esa era, efectivamente la situación histórica porque la República debía ser antecedida de la Separación en dos pasos sucesivos o simultáneos pero distintos… Véase Leónidas García: La independencia y la separación, en Clío, Número 116, Año XXVIII, enero-junio de 1960. 38 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 405 14/11/2013 10:11:19 a.m. 406 Pedro Mir igualmente independientes y establecer separadamente el Gobierno de la parte oriental. Por consiguiente, la declaración de independencia era un paso superfluo, reiterativo e incorrecto. Lo que parece prestarse a confusión es el hecho de que, al separar el Estado común y dar acceso a dos Estados diferentes, los juramentados de 1838 no se muestran partidarios de restablecer o restaurar la república de 1821 denominada ESTADO INDEPENDIENTE DE HAITÍ ESPAÑOL sino una nueva con el nombre de REPÚBLICA DOMINICANA. En esta situación muy bien pudo ser considerada como una SEGUNDA REPÚBLICA como ha ocurrido reiteradamente en Francia y en otros países, porque en el marco de la misma independencia son posibles numerosas repúblicas. Francia ha pasado ya de la QUINTA. Y en lo que atañe a nuestro país, la situación se produjo de nuevo en 1865. En aquella ocasión, como también se verá más adelante, la República es restaurada a pesar de que la cesación de la continuidad republicana, no interrumpida desde 1821, se produce a propósito del restablecimiento del poder colonial de Europa y precisamente de la Madre Patria. En ese caso, sí era posible alegar la ruptura de la independencia de 1821 porque se trataba del retorno del sistema imperial de Europa frente al cual se define la independencia como fenómeno americano. Es lógico –dice Pedro Henríquez Ureña en su famosa carta llamada de la intelección de la nacionalidad independencia para los pueblos de América significa independencia con respecto a Europa, no con relación a otros pueblos de la misma América…39 En la llamada carta de la intelección de la nacionalidad dirigida al autor de Rufinito, F. García Godoy, desde México el 5 de mayo de 1909, Pedro Henríquez Ureña expresa las siguientes ideas: Y ya que Rufinito pone sobre el tapete los problemas de nuestra independencia, voy a permitirme hablar a V. de ellos. Para mí tentó que la idea de independencia germinó en Santo Domingo desde principios del Siglo xix; pero no se hizo clara y perfecta para el pueblo hasta 1873. La primera independencia fue, sin duda alguna, la de Núñez de Cáceres; no claramente concebida, tal vez, pero independencia al fin. La de 1844 fue consciente y definida en los fundadores; pero no para todo el pueblo, ni aún para cierto grupo dirigente. Libertarse de los haitianos era justo, era lo natural; ¿pero comprendía todo el pueblo que debíamos ser absolutamente independientes? Ello es que vemos la anexión a España, y sabemos que, si para unos esta anexión pecaba por su base, para otros fracasó por sus resultados, y por ellos la combatieron. Y lo extraño, luego, es que ni 39 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 406 14/11/2013 10:11:19 a.m. La noción de período en la historia dominicana 407 Y el hecho objetivo y real es que de 1861 a 1865, España ejerció su soberanía sobre la parte oriental de la Isla. A nadie se le ocurrió, no obstante, que fuese necesario declarar de nuevo la independencia. ese mismo fracaso bastara a desterrar toda idea de intervención extraña y que todavía en el gobierno Báez se pensara en los Estados Unidos. Sin embargo, para entonces la idea había madurado ya: la revolución de 1873 derrocó en Báez, no sólo a Báez sino a su propio enemigo Santana; derrocó en suma, el régimen que prevaleció durante la primera República, y desterró definitivamente toda idea de anexión a un país extraño. Ese es para mí la verdadera significación del 25 de noviembre: la obra de ese movimiento anónimo, juvenil, fue fijar la conciencia de la nacionalidad. Desde entonces la acusación más grave que entre nosotros puede lanzarse a un gobierno es la que lo denuncia ante el pueblo como propenso a mermar la integridad nacional; y cuenta que hasta ahora la acusación en todos los casos, parece haber sido infundada. El año de 1873, significa para los dominicanos lo que significa en México el año de 1867: el momento en que llega a su término el proceso de intelección de la idea nacional. Nuestro período de independencia, por tanto, nuestro proceso de independencia moral, se extiende, para mí, desde 1821 hasta 1873. En ese medio siglo, el momento más heroico, el ápex, es 1844. Pero esa fecha debe considerarse como central, no como inicial. La independencia de la República como hecho, como origen creo que debe contarse desde 1821, aunque como en realidad efectiva no exista hasta 1844 ni como realidad moral hasta 1873. Es lógico: Independencia, para los pueblos de América, significa independencia con respecto a Europa, no con relación a otros pueblos de América, aunque estos hayan sido de razas y tendencias tan contrarias a las del pueblo dominado (como ocurrió en nuestro caso) que la dominación se haya hecho sentir como tiranía. No soy yo, seguramente, el único dominicano que se ha visto en este conflicto: cuando algún hispano-americano nos pregunta la fecha de nuestra independencia respondemos naturalmente 1844; pero como con frecuencia surge la pregunta de si para esa época todavía tuvo España luchas en América, necesitamos explicar que de España nos habíamos separado desde 1821: con lo cual declaramos al fin, tácitamente, que esa es la fecha de la independencia dominicana. No pretendo, ni con mucho, afirmar que 1821 sea nuestra fecha más gloriosa. No lo es: nuestra fecha simbólica debe ser siempre la que el voto popular eligió, el 27 de Febrero: no por ser inicial, sino por ser la que recuerda la obra más grave y honradamente pensada, la más heroicamente realizada (tanto más cuanto que el mismo pueblo no la comprendía según lo deja ver el propio Rufinito de Ud.) en la cincuentena de años que he llamado nuestro período de independencia. No porque Núñez de Cáceres haya aparecido como incapaz de sostener su obra hemos de considerarla nula. Y aún sobre el mérito real de Núñez de Cáceres habría algo que decir: la anexión a la Gran Colombia no implicaba, mucho menos entonces, una traición, aunque sí un error de geografía política, por desgracia no subsanable; y en cuanto a su actitud frente a los haitianos, algo han dicho ya don Mariano A. Cestero y, si no me equivoco, el mismo Don José Gabriel García, recordando frases importantes de su discurso en el acto de la entrega. Estas razones de lógica histórica las propongo a Ud. y le agradecería que, de estimarlas justas, les prestara su ayuda con la autoridad que su opinión ha sabido conquistar, en buena lid, en singular combate, durante los últimos años… (La Cuna de América, S.D., No. 124, junio 6, 1909, y reproducida en diciembre de 1955 en la Revista Dominicana de Cultura, Vol. I, Número 2, página 273, del cual el presente es un fragmento). NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 407 14/11/2013 10:11:19 a.m. 408 Pedro Mir Y es seguro que, de haber sido Núñez de Cáceres el líder de 1844, tampoco habría declarado la independencia de nuevo, sino que habría reafirmado su continuidad. Importa poco que en el curso histórico, esta diferencia aparentemente bizantina entre separación e independencia, haya sido inteligentemente aprovechada por aquellos intereses retrógrados que eran o habían llegado a ser partidarios de la separación pero no de la independencia y confundieran intencionalmente su significación. El primero en llamar la atención acerca de este asunto fue el historiador Leónidas García, hijo del historiador clásico, quien alegaba que como también veremos más adelante, el acta de la declaración de independencia fechada a 16 de enero de 1844, se refería a la separación respecto de cualquier país extranjero y aún invocaba su ayuda. En su opinión, la tesis de la separación era un engendro de los enemigos de la patria. No necesariamente. Lo que era evidentemente un engendro antipatriótico era la volatilización de la independencia pura y simple, o sea el segundo paso, pero el primero, la separación, como interpretación de la situación respecto de Haití era totalmente correcta. En los hechos lo que sucedía es que ellos, los enemigos de la patria, eran partidarios de la separación y no lo eran de la independencia. Pero esta independencia no desaparecía por ese hecho puesto que ella había sido consumada, de manera irreversible en 1821. Ella no tenía que ser proclamada de nuevo en 1844. Lo que debió proclamarse entonces es la REPÚBLICA DOMINICANA, el nuevo Estado que sustituía al que proclamó Núñez de Cáceres, con el nombre de Estado Independiente de Haití Español. Y es ese el criterio que aparentemente, al menos en la versión que ha llegado hasta nosotros, sustentaban los patriotas que en 1838, se juramentaron para llevar a cabo la emancipación del pueblo dominicano. Pedirle a estos patriotas que entonces formularan con toda claridad el paso de la independencia, y exigirle a los antipatriotas de 1844 que redactaron el acta del 16 de enero, la eliminación del término separación equivale a reconocer que la parte oriental fue durante los 22 años de Gobierno haitiano, colonia de Haití. No hay otra salida NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 408 14/11/2013 10:11:19 a.m. La noción de período en la historia dominicana 409 posible. La independencia representa la ruptura del orden colonial. Si en 1844 Santo Domingo se independiza de Haití, esto significa sencillamente que la una era colonia de la otra. Y no hay ninguna interpretación jurídica ni histórica ni doctrina política ni texto de ninguna especie que admita o haya admitido alguna vez que Santo Domingo fue colonia haitiana de 1822 a 1844. b) Pero estas son consideraciones que atañen al aspecto formal de la independencia. Ahora debemos considerar los aspectos de fondo. La ruptura del orden colonial europeo sólo representa los aspectos formales, jurídicos, de la independencia americana. Pero este es un proceso mucho más complejo que responde en el fondo al establecimiento, a nivel continental, de un proceso que sigue la burguesía como fuerza histórica a nivel mundial. Este proceso, que se inicia con la Revolución americana de 1776 en los Estados Unidos de América, se extiende por todo el Continente alcanzando a las antiguas colonias españolas y culmina en los alrededores de 1821 en que, siguiendo un patrón hispanoamericano cuyo detonante fue el 2 de mayo español, impone a la burguesía como fuerza dominante o predominante en términos de clase social en todo el Continente. Haití, que es la primera independencia latinoamericana, responde a otro proceso derivado de Francia. Pero en Santo Domingo, cuyo territorio o cuando menos parte de él, había sido el asiento de la primera colonia española del Nuevo Mundo, se incorpora de manera natural a ese movimiento en 1821. Cuenta Lemmonnier-Dellaffosse que cuando Ferrand tuvo noticias de los acontecimientos del 1º de mayo en España, declaró enfáticamente, y con una percepción muy clara de la naturaleza del proceso: Ese movimiento nos mata a todos aquí…40 En un estudio acerca de la independencia en este continente, Foster explica que, mientras en Estados Unidos la unidad de la En La segunda campaña de Santo Domingo, obra citada. 40 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 409 14/11/2013 10:11:19 a.m. 410 Pedro Mir dirección burguesa del movimiento no pudo ser obstaculizada por las fuerzas religiosas –divididas allí en diversas sectas protestantes que se neutralizaban entre sí– en la América hispana esta unidad fue sólidamente conservada por la Iglesia Católica, que constituía un centro de resistencia feudal. Eso hizo posible, explica él, la fragmentación de la dirección del movimiento de la independencia en Latinoamérica e inclusive permitió que en algunos países los terratenientes, en la imposibilidad de detener la corriente histórica, llevaran a cabo ellos mismos la independencia –como ocurrió en Brasil según Foster–41 o impusieran en otros su dirección política para salvaguardar sus intereses económicos. Esa, que fue la situación de Santo Domingo, venía robustecida por la debilidad esencial de la burguesía como clase políticamente influyente o decisiva. La INDEPENDENCIA EFÍMERA es, pues, la expresión dominicana del proceso de absorción americana del proceso mundial de la burguesía. La circunstancia de que el poder político se incrustara en su destino local, no afecta en lo más mínimo la naturaleza del proceso, como tampoco lo afecta la inserción de la clase terrateniente, esencialmente de naturaleza feudal, en la dirección del movimiento desde una época tan temprana como 1809. Y pudo ser esa la fecha de la iniciación del proceso, siempre como respuesta al fenómeno español del 2 de mayo como ocurría en todo el continente, si Sánchez Ramírez, siguiendo los consejos de Núñez de Cáceres, hubiera dado el más mínimo paso hacia la consagración jurídica de un fenómeno que venía cargado de todos sus elementos históricos. Por todo lo que va dicho, se concluye que la INDEPENDENCIA EFÍMERA no solamente fue una genuina independencia americana, estrictamente insertada en el proceso continental con todos sus ingredientes jurídicos e históricos, incluyendo una Declaración solemne y la constitución de un Estado con todos los atributos del poder, sino también la verdadera independencia dominicana. Y en 41 William Z. Foster: Outline political history of the Americas, International Publishers, New York, 1951. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 410 14/11/2013 10:11:20 a.m. La noción de período en la historia dominicana 411 esa misma virtud también la única, porque en 1844 no hubo rigurosamente considerada una independencia sino una restauración, con ingredientes mucho más genuinos e irrefutables que como lo fue en 1865. Y es que toda nuestra historia debe contemplarse como un proceso único de desarrollo que es la única forma en que se producen los fenómenos en el seno de la realidad que nos circunda. No puede ser comprendida, esa historia si se la convierte en un archipiélago de concepciones separadas para cada período o para cada acontecimiento. La independencia no debe contemplarse como si ella estuviera constituida por una realidad tartamudeante, en la que 1809 aparece como una isla conceptual separada de 1821, que es su culminación natural, y donde 1844 se presenta como una realidad dada de una vez por todas sin comprender en qué medida ella cumple y se realiza en 1865 para culminar en 1873 y así sucesivamente. Nuestra historia es un todo apasionante y racional cuya integridad debe ser, no solamente defendida arrogantemente, sino sobre todo conocida en sus más profundos secretos para afirmar los fundamentos de esa arrogancia. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 411 14/11/2013 10:11:20 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 412 14/11/2013 10:11:20 a.m. La anexión a Haití (1822) A hora sabemos que la INDEPENDENCIA EFÍMERA no lo fue tanto. Como independencia que fue, significó, de una vez para siempre, la abolición del sistema colonial en este país. Jamás se restableció la dominación europea como poder real. Si no, a lo sumo, como aventura. Y aún así, tan tarde que no pudo reconocerse ni ser reconocida en su continuidad. Lo que sí fue efímero, como las mariposas, fue la duración del Estado constituido por Núñez de Cáceres. Duró exactamente siete semanas. Del primero de diciembre de 1821 al 21 de enero de 1822. Pero no era necesario más. Bastaba, para establecer la independencia como un hecho jurídico con todas las de la ley: una declaración formal ante la faz del mundo, un acta constitutiva debidamente articulada, y una organización estatal con todas sus facultades coactivas llevadas a la práctica. Y para inaugurar el régimen independiente como una realidad histórica de este país. 1 Boyer, el presidente de Haití que ha logrado la reunificación de los haitianos, decide marchar sobre el joven ESTADO INDEPENDIENTE DE HAITÍ ESPAÑOL, apenas dos meses después de haberse proclamado en la parte antes española. 413 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 413 14/11/2013 10:11:20 a.m. Pedro Mir 414 Un ejército de 12,000 hombres avanza en dos alas sobre el territorio y cubre la distancia que separa a ambas capitales en una marcha triunfal, en la que cunden las banderas haitianas que se enarbolan espontáneamente a su paso y en la que brilla por su ausencia el estampido de los cañones. Una vez en el Palacio de Gobierno de Santo Domingo, recibirá de manos del propio Núñez de Cáceres, portadas en un cojín escarlata,1 según le informan al Tesorero de la Gran Bretaña, las llaves de la ciudad que le otorgarán el dominio de todo el territorio, consumando la anexión de la República al pabellón haitiano. El Presidente en campaña ha llegado a este punto sin experimentar el menor sobresalto y sin que se columbre en ninguna parte un atisbo de resistencia, más o menos digna de tal nombre, que le permita vanagloriarse de la hazaña. En vista de ello, se vanagloria de lo contrario: ante el Senado de su país rinde informe de los excelentes resultados de esta empresa en una Proclama al Pueblo y puede declarar con toda solemnidad y personal orgullo: La reunión de los hijos de Haití, comenzada de un modo definitivo hace tres años y que se halla concluida con mi entrada a Santo Domingo, a nadie ha costado lágrimas…¿Quién desconocerá, en esta feliz revolución, el poder de Dios que arregla los destinos de los pueblos? …2 Y tenía razón. La Independencia desaparece en Santo Domingo sin dejar un mártir, salvo quizás Núñez de Cáceres que abandona el país con una inmensa carga de sufrimientos y reproches, además de su imprenta, para jamás volver. Esta primera formalización de la independencia dominicana se extingue suavemente, sin penas y sin gloria, sofocada por el mismo De T. S. Heneken a Sir Robert Peel, Tesorero de la Gran Bretaña, Santiago, septiembre 1 de 1845 en Emilio Rodríguez Demorizi, Documentos para la historia de la República Dominicana, Volumen III, Archivo General de la Nación, Volumen XV, 1959, página 84. 2 Frank Moya Pons, La dominación haitiana, 2da. Edición, Santiago, R.D., 1972, Apéndice, página 173. 1 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 414 14/11/2013 10:11:20 a.m. La noción de período en la historia dominicana 415 veneno anexionista, esta vez en dosis doble, la colombiana y la haitiana, que extingue el esfuerzo emancipador de 1809 y que pesará desde entonces como un maleficio o más exactamente como un programa y jamás como una casualidad o una fatalidad de las circunstancias, sobre todos los esfuerzos del pueblo por concertar su independencia. Pero es en vano que se buscará en la historiografía usual la fórmula secreta de ese veneno. He aquí como el historiador clásico García trata de explicar ese hecho significativo y provocador de que Boyer desfilara imperturbado por este territorio: Todas las poblaciones del tránsito y la Capital misma, ACOBARDADAS con el recuerdo tradicional de las tropelías ejercidas por Toussaint y Dessalines, en sus respectivas invasiones, se apresuraron a buscar garantías para la vida y los intereses, en actos de SUMISIÓN que la historia no puede considerar espontáneos, toda vez que la FATALIDAD DE LAS CIRCUNSTANCIAS los dictaban o eran impuestos por terror…3 Esta imagen que da nuestro historiador de su propio pueblo es, además de falso, indignante. Esta tesis de la cobardía que se encubre retóricamente con esa melodramática fatalidad de las circunstancias, puede justificar el desliz de alguna que otra señorita de buena familia, pero es inaceptable para explicar la conducta de los pueblos. Es el viejo argumento que difundieron por todas partes Kerverseau y su acólito Chanlatte en su tiempo, para justificar su ridícula derrota frente a las tropas de Toussaint, alegando que fue debida a la cobardía general de la población de esta parte de la Isla.4 Es incuestionable que la causa de esta actitud generalizada de la población tiene raíces internas, y deben buscarse entre aquellos que se apresuraron a buscar garantía para los intereses y no en las poblaciones acobardadas, como asegura García. Pero el papel de los 3 4 José Gabriel García, obra citada, T. II, página 86. Supra. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 415 14/11/2013 10:11:20 a.m. 416 Pedro Mir sectores feudales del país a fines de 1821 se encuentra en él y en sus discípulos modernos, completamente diluido hasta tal punto que los señores de la tierra no figuran antes, durante ni después implicados en la acción de Núñez de Cáceres ni en la acción de Boyer, como si esta clase social hubiese desaparecido del escenario histórico y no hubiese estado directamente involucrada en los acontecimientos. Ha sido escamoteado el hecho fundamental de que tenía bajo su dominio y su provecho el grueso de la producción sobre la que gravitaba la sociedad entera –el ganado y la caoba para unos y el azúcar y el tabaco para otros– y de que en esa virtud es responsable en grado extremo de los acontecimientos que giran en torno a una independencia esencialmente dirigida contra ella o a propósito de ella. Y que, por tanto, una clase social tan agresiva, como ésta había demostrado serlo en la década anterior, no podía desaparecer de su escenario haciendo mutis con unos modales tan apacibles. 2 El propósito de exonerar a los enseñoreados agricultores y monteros criollos de su responsabilidad en los acontecimientos que destruyeron la independencia de 1821 e hicieron desaparecer la organización popular que debía impregnarla de contenido genuinamente patriótico, se oculta en el calificativo de INVASIÓN que usualmente aplica la historiografía convencional al movimiento militar de Boyer. Y es ese último punto el que exige la depuración de las responsabilidades históricas, porque razones pudo haber para hacerle frente a la acción política de Núñez de Cáceres, si tras la Independencia se ocultaban otros fines. Pero nunca pudo haberlas para ahogar en su cuna la primera organización histórica del pueblo dominicano. Entonces no se trata de invasión sino de traición. Al decidirse por el calificativo sobredicho, la historiografía convencional ha eludido a conciencia el caracterizar la situación como ANEXIÓN, que era el término conocido y apropiado, pero que automáticamente involucra la responsabilidad de elementos internos NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 416 14/11/2013 10:11:20 a.m. La noción de período en la historia dominicana 417 en la acción externa de Boyer. Debió entenderse que la invasión no es otra cosa que el aspecto militar de la anexión y que esta anexión era el fenómeno político, el fait historique como lo llamaban los románticos, que exigía la atención esclarecedora y depuradora de la Historia. Y esto con mucha mayor razón todavía cuando a simple vista se advierte que la susodicha invasión tiene más de paseo o parada militar que de acción bélica. En un documento de 1851, el agente inglés E. Bathurst, quien elevaba un informe encabezado PRIVATE al Gobierno inglés acerca de la situación política en el país, describía la acción de Boyer como sigue: Es cosa bien sabida que en 1822, la parte española de la Isla, que es con mucho la más valiosa y que ocupa las dos terceras partes de su extensión, aunque comparativamente despoblada, fue ANEXADA a la República por el Presidente Boyer. Esta ANEXIÓN se consumó con suma facilidad. Es cierto que los franceses se empeñaron en impedirla; pero sus propósitos fracasaron. Todos los españoles de la parte oriental estaban cansados de la dominación de la Madre Patria, pero sólo una parte de ellos quiso unirse a la República de Haití. Los otros preferían el yugo de Colombia, separada de ellos por setecientas millas de océano. Sin embargo, la rápida marcha de Boyer redujo al silencio toda discusión entre los DONES y la isla entera fue puesta bajo su régimen…5 En este relato, hecho de una persona a quien se le confían las informaciones PRIVADAS del Gobierno Inglés, se establece, primero, que la situación contemplada no era una invasión sino una anexión. Y, segundo, que en ella estaba implicada, vista desde un ángulo distinto al que ocupaba el articulista K… la vinculación de los Dones españoles, esto es, no el elemento popular sino el que se distingue por el tratamiento señorial de DON, y que se encontraba a la sazón 5 E. Bathurst: «La Hispaniola, Haití, Santo Domingo, 1851», en Documentos para la Historia Dominicana, de Demorizi, ob. cit., página 453. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 417 14/11/2013 10:11:21 a.m. Pedro Mir 418 inclinado a la unión con la República de Haití, en abierta pugna con el que se pronunciaba por la unión con la República de Colombia. En el mismo sentido se pronuncia Gustave D’Alaux, que ya sabemos que es el pseudónimo tras el cual se oculta el antiguo cónsul de Francia en Haití, Máxime Raybaud, en un documento que ha sido mencionado anteriormente. D’Alaux califica de escamoteo anexionista el paso dado por Boyer y refiere que lo que impartió mayor fuerza a ese antagonismo al negarse a extender su jurisdicción a Occidente fue el Arzobispo Primado de Santo Domingo, de quien se decía que había ayudado a llevar a cabo la ANEXIÓN.6 Y aquí vuelve a aparecer esa dualidad esencial de este concepto que comprende el paso unificador y la participación de elementos internos. La versión de D’Alaux, que nos proporciona otros aspectos interesantes de la situación imperante en esos momentos, es la siguiente: En 1821, un abogado llamado Núñez de Cáceres aprovechó la reacción de descontento o de indiferencia que se había producido con respecto a la bandera española para enarbolar en Santo Domingo los colores de Colombia y proclamarse presidente pero existía una vieja rivalidad municipal entre Santiago, importante ciudad del interior, y Santo Domingo. Casi inmediatamente se originó una escisión, y las pistolas salvadas por Boyer del pillaje del tesoro de Cristóbal, desempeñaron, dicen, un papel importante por ambos lados en este asunto. Visto de lejos, el movimiento que acababa de someter toda la parte francesa al sucesor de Petión (Boyer) podía pasar por una reacción mulata, y éste, que anhelaba conquistar el Este, habría sembrado hábilmente la discordia allí, esperando que al amparo de la especie de solidaridad que su color, su triunfo reciente sobre la influencia africana establecía entre la mayoría mestiza de la parte española y él, haría fácilmente que lo aceptaran como mediador. Efectivamente, una de las facciones lo llamó. Bajo la impresión de la relativa seguridad que él inspiraba, no se había organizado nada para la defensa, Gustave D’Alaux: «El emperador Soulouque y su imperio», en ídem, página 369. 6 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 418 14/11/2013 10:11:21 a.m. La noción de período en la historia dominicana 419 y su ejército, repartido en dos cuerpos que penetraron el uno por el norte y el otro por el sur, llegó sin disparar un tiro a Santo Domingo, donde no tuvo nada más apremiante que proclamar la Constitución del Oeste (9 de febrero de 1822)…7 En el mismo sentido, T. S. Heneken, el informador de la Cancillería británica establecido en este país, donde originó grandes intereses en tierras, refiere en una obra destinada a refutar la anterior que: Siempre hubo gran rivalidad entre los habitantes de la ciudad de Santiago y los de la ciudad de Santo Domingo. Los primeros se enorgullecen de que su pueblo fue fundado por los valientes hidalgos aunque disolutos colonos, que vinieron en el séquito de Colón y los segundos apoyan sus pretensiones de superioridad en el hecho de que son los habitantes de la metrópoli insular. Los santiagueros consideraban que Núñez de Cáceres los había tratado desdeñosamente, pues ningún conterráneo de ellos había sido 7 Idem, página 364. Esta concepción racial del hecho de la anexión que no puede tener otro propósito, o cuando menos otro resultado, que exonerar a los señores de la tierra de su responsabilidad en la interpretación equivocada de la realidad nacional, se perpetúa todavía hoy en la historiografía nacional. Particularmente sorpresiva es esta perpetuación en un historiador joven, Moya Pons, conocedor a fondo de las realidades que determinaban los acontecimientos en ese período y de la naturaleza de los intereses que mediaron en ellos. En su obra laureada, Manual de historia dominicana, UCMM, Santiago 1977, aparecida después de redactarse este capítulo, reitera un criterio expuesto ya en obras anteriores, en el sentido de cargar en la cuenta de los «mulatos», una calificación peyorativa por cierto en nuestro país, la responsabilidad por la anexión a Haití. En su página 223 menciona el sordo pero latente (lo que quiere decir subjetivo) conflicto de razas y alega que Núñez de Cáceres sabía lo mismo que Boyer, que la mayor parte de la población era mulata y veía con mejores ojos la unificación con Haití, cuyo gobierno prometía tierras y la liberación de los esclavos… Y cabe preguntar ¿qué tierras? y ¿qué esclavos? en un país donde abundaban las tierras, donde el sistema comunero daba acceso a todo el mundo a su aprovechamiento y donde los esclavos eran una institución metafísica y desconocida: Sobre todo es sorprendente esta interpretación en Moya Pons porque los nombres de los personajes que se mostraron desde el primer momento favorables a la anexión son conocidos y, por otra parte nadie como él ha examinado con más detenimiento y propiedad el papel que la naturaleza de la estructura económica y el régimen de propiedad en nuestro país, particularmente en el Cibao, representó en ese período y en esos acontecimientos. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 419 14/11/2013 10:11:21 a.m. Pedro Mir 420 invitado a tomar parte importante en el pronunciamiento. Esta desunión fue maliciosamente difundida por los intrigantes emisarios haitianos y efectivamente, Boyer vino llamado por algunos de ellos a tomar posesión del territorio del Este para ANEXARLO a Haití…8 Queda dicho, pues, que lo que imprime su naturaleza anexionista a la acción de Boyer, es la existencia de un núcleo cibaeño evidentemente hostil a la línea popular que rechaza toda inteligencia con fuerzas extranjeras, y también a la tendencia que propugna la adhesión a la Gran Colombia; pero que favorece, en cambio, la intervención militar de los haitianos. Este núcleo no se constituye solamente con los terratenientes de tabaco, aunque expresa sus conveniencias y su tendencia histórica. García nos explica que el núcleo de los comerciantes catalanes siguió de manera militante esa misma tendencia. Vale la pena reproducir su información sin abandonar cierta suspicacia respecto de los intensos prejuicios de este historiador, teniendo en cuenta en este caso que él mismo procedía de las esferas comerciantes de la Capital. De acuerdo con su relato, la marcha de Boyer fue eficazmente favorecida …por la hostilidad que contra el nuevo orden de cosas ejercían los comerciantes españoles, en su mayor parte catalanes, dirigidos en el Cibao por don Manuel Pers, y en Santo Domingo por Buenjesús, que sólo no pudo arrastrar a don Juan Duarte, padre del hombre que debía iniciar la idea de la separación, resentidos profundamente por la eliminación del elemento peninsular del manejo de los asuntos públicos, y por el empréstito de sesenta mil pesos q. se les había impuesto para las atenciones del servicio; y lo que es más serio aún, favorecido por el atentado de Núñez Blanco, quien encontrándose perseguido por la justicia, salió de Jacagua, lugar de su residencia con un hijo suyo y dos de sus más íntimos amigos, uno de ellos de apellido Reyes y otro Mercado, reunió un grupo de hombres armados, y a la cabeza de 8 T. S. Heneken: «La República Dominicana y el emperador Soulouque», en ídem, página 390. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 420 14/11/2013 10:11:21 a.m. La noción de período en la historia dominicana 421 ellos sorprendió el fuerte de San Luis, en Santiago de los Caballeros, del cual se hizo dueño, enarbolando en seguida el pabellón haitiano, como señal de que el Cibao quedaba oficialmente incorporado a la República de Haití…9 Lo que unifica a estos dos núcleos –comerciantes y terratenientes del Cibao– es el vínculo capitalista. Los tabacaleros son los únicos terratenientes del país que trabajan con capitales y pagan salarios y jornales. Y ese vínculo se encuentra omnipresente en las concepciones agrarias de los haitianos, dándoles un contenido progresista y moderno, que debe impulsar a los comerciantes a echarse en brazos de los terratenientes cibaeños, en abierta confrontación con los intereses hateros representados por la tendencia colombiana de Núñez de Cáceres. Hay, pues, muy fundados motivos, como alegó Boyer y niegan tenazmente algunos autores, para llamar, vocablo desafortunado y repugnante, a las tropas haitianas. Al rechazar esa opinión, la historiografía convencional le hace el juego a la línea terrateniente cibaeña, tan opuesta a la tendencia colombiana, por reaccionaria, como a la tendencia popular, por revolucionaria, ocultando el hecho sustancial de que esta última, había echado las bases reales de nuestra historia en Santiago, el corazón del Cibao, planteando desde 1804 la independencia pura y simple y constituyendo, por esos brillantes hechos, el centro más antiguo de la tendencia nacional en el país. Y es tonto, porque los nombres de los que llamaron aparecen estampados con su firma y rúbrica en los innumerables documentos que reproduce Price-Mars y que se encuentran en otros autores. Y los Núñez Blanco, Morel de Santa Cruz, José Peralta y María Salcedo que menciona Leger en su HISTOIRE DIPLOMATIQUE, según Sánchez y Sánchez, están muy lejos de ser los únicos que sustentaran esas posiciones.10 Esta realidad no ha sido válidamente impugnada por la historiografía convencional. 9 García, ob. cit., Tomo II, página 85. Sánchez y Sánchez, Carlos: La «independencia boba» de Núñez de Cáceres ante la historia y ante el derecho público, Santo Domingo 1937. 10 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 421 14/11/2013 10:11:21 a.m. Pedro Mir 422 En un trabajo de interpretación de estos acontecimientos, don Ml. de Js. Troncoso de la Concha, a quien no se puede tachar de lenidad en sus apreciaciones respecto de los haitianos, nos hace las siguientes consideraciones: Doy por sentado y comprobado que, antes de atravesar Boyer con sus tropas la frontera a mediados de enero de aquel año, la bandera haitiana había sido enarbolada en los pueblos fronterizos, primero, y en algunos situados en el interior, después; doy por sentado y comprobado que en Santiago de los Caballeros hasta se llegó a formar una Junta Central Provisional de Gobierno, o cosa así, en oposición al Gobierno del Estado, cuya independencia de España y unión a la Gran Colombia había sido proclamada por el Dr. José Núñez de Cáceres, y que esa Junta, compuesta por personas principales, se puso en comunicación con Puerto Plata, La Vega, San Francisco de Macorís y el Cotuí para obtener la adhesión de estos pueblos al pensamiento que la había movido a organizarse; doy por sentado y comprobado que existieron, y tal vez existan todavía, documentos en los cuales, con la expresión de una fecha anterior a la invasión del territorio de la antigua Parte Española de Santo Domingo por Boyer, se le llama a éste y se proclama que la unión de los dominicanos al Estado fundado por Dessalines y Cristóbal será la realización de felicidad. Doy, finalmente, por sentado y comprobado que desde días antes de la entrada de Boyer en ella, fue izada la bandera de Haití en la misma ciudad de Santo Domingo. Pero esos hechos, que fueron los que sirvieron a la palabra oficial del Gobierno haitiano para tratar de hacerle creer al mundo que los dominicanos habían recurrido a él para venir a ponerlos en paz y someterlos a su autoridad, no tienen ningún valor, como no sea el de que, dentro de la apariencia material de las cosas, acaecieron. Atribuyéndole mayor valor se comete una grave injusticia en contra del pueblo dominicano.11 11 M. de Js. Troncoso de la Concha; «La ocupación de Santo Domingo por Haití», en Clío, Revista Bimestre de la Academia Dominicana de la Historia, Número 81, enero–junio de 1948, Año XVI, página 25. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 422 14/11/2013 10:11:21 a.m. La noción de período en la historia dominicana 423 Nuestra opinión es que, cualquiera que sea el valor que se le atribuyan a esos hechos, y es difícil ocultar su gravedad, se comete una injusticia en contra del pueblo dominicano, por la sencilla razón de que no le son imputables. En los documentos aparecen las firmas de los responsables directos y personales. De modo que al exonerar al pueblo dominicano de toda culpa en esos acontecimientos, el Dr. Troncoso de la Concha tiene toda la razón. Sin embargo, este trabajo incorpora una cita de Lepelletier de Saint-Remy que desnaturaliza esa bella conclusión: La facilidad con que se hace esta entrada –escribió el ilustre historiador Saint-Remy– ha servido maravillosamente para el desarrollo de una tesis que los haitianos han siempre propagado y sostenido con la mira intencionada que se advierte a primera vista. De darle oída a los escritores de la República, la anexión de 1822 fue un acto voluntario y espontáneo; la toma de posesión del Presidente no fue sino la conquista de los corazones. Pero no hay nada menos cierto que esta aseveración histórica. La toma de posesión del 1822 fue pacífica; pero bajo el TERROR que antes había producido Toussaint en la mayoría de las poblaciones. Los españoles de Santo Domingo daba solamente en estas circunstancias una prueba de esa manera extraña de ser y carácter q. los acontecimientos anteriores dejan bien precisado. Plenos de energía para sacudir una dominación establecida, indomables y perseverantes en la insurrección, son mórbidos y débiles en la resistencia. Con tal naturaleza toda sumisión, mirada de lejos y al revés de cierta fraseología interesada, puede parecer una conquista de corazones…12 Y éste es precisamente el tipo de argumentación que no se puede tolerar. La anexión de Boyer no pude ser explicada produciendo una imagen falsa del pueblo dominicano que no puede tener su origen sino en una concepción retrógrada respecto de todos los pueblos del mundo. Nadie puede elaborar una concepción del pueblo que sea 12 Idem., página 30. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 423 14/11/2013 10:11:22 a.m. 424 Pedro Mir aplicable a un solo pueblo. El pueblo dominicano no es una forma peculiar de los pueblos. Es un pueblo como todos los demás que habitan el planeta, y su conducta se rige por leyes históricas que son precisamente válidas porque se dan como fenómeno común y sustancial en todos los pueblos. Lepelletier de Saint-Remy responde al emitir esos juicios a una tradición muy francesa, y en la cual debe haberse sumergido profundamente al escribir su obra, que fue echada a rodar por dos agentes imperiales, de mentalidad colonialista y cavernaria que ya conocemos: el general Kerverseau, despechado de sus derrotas frente a Toussaint, y su acólito el general Chanlatte. Y aquí se ve cuán difícil es disipar una calumnia. El mismo Troncoso de la Concha adopta ese criterio universal: Agrego que no fue el resultado de un querer del pueblo dominicano, ni siquiera el de la generalidad de las personas a quienes se hizo aparecer como solicitando la unión de ambos Estados, sino la obra de la coacción llevada a cabo por el Gobierno haitiano y que se desarrolló por medio de la INTIMIDACIÓN a los dominicanos… (Página 28). La tesis, pues, del haitiano feo y el dominicano cobarde. Pero esas firmas llamadoras tienen importancia secundaria. El hombre se comporta individualmente obedeciendo a infinidad de fórmulas de coacción que van desde una pistola al pecho hasta las pestañas de una débil criatura femenina, pasando por las barajas de una cartomántica, cuando no por los encantos de una bella pía, ya como la de Macao, donde Sánchez Ramírez dejó que el paisaje obnubilara su patriotismo y lo llevara a deambular por extrañas esferas imitando a España, según sus propias palabras. La importancia primordial reside en las clases sociales cuyos intereses imponen la tónica de los acontecimientos, cual que sea el sonido de la determinada cuerda personal. Por eso es falso el ingrediente racial que los autores mencionados introducen en su relato. Ellos sabían –y lo hicieron notar cuantas veces tuvieron necesidad de hacerlo– que el esquema social de esta parte no se sostenía sobre los convencionalismos de las razas. Y que los mulatos no constituían ni constituyeron jamás una clase social en Santo Domingo, como ocurría tal vez en la colonia vecina. Pero, NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 424 14/11/2013 10:11:22 a.m. La noción de período en la historia dominicana 425 si puede comprenderse que, como extranjeros, aplicaran mecánicamente sus concepciones a este país, siempre en persecución de objetivos imperiales, resulta inaceptable que sea repetido por dominicanos desdeñando infinidad de fuentes, testimonios, acontecimientos y tradiciones que muestran lo contrario, y desdeñando igualmente el peligro de introducir en nuestra población un elemento divisionista que puede ser tan pernicioso como arriesgado.13 Los catalanes, por ejemplo, que enarbolaron la bandera haitiana en Santiago, no eran mulatos. Ni lo eran muchos de aquellos que figuran en esa línea desde los tiempos de Arredondo y Pichardo y pueblan los documentos invocados por Boyer, en número tan crecido que sería ridículo consagrarle espacio y atención en estas páginas. D’Alaux recoge el rumor o la calumnia de que entre los partidarios de la anexión a Haití se encontraba el Arzobispo Primado de América, en una época en que todavía no se conocía alguno que fuera mulato ni hubiera aceptado, siendo Arzobispo, un apelativo que todo dominicano consecuente sabe que es infamante y de un mal gusto escalofriante en nuestro país. Moya Pons, quien es por cierto un joven historiador cibaeño reconocido y meritorio, miembro (Secretario) de la Academia Dominicana de la Historia, admite que hubo un movimiento interno en esta parte española que recurría incesantemente a la intervención Ver Patte, ob. cit. página 212: Como cuestión de interés y confirmación del hecho fundamental de que la República Dominicana carece de problemas de razas, en el sentido polémico de la palabra, observemos que el censo nos indica que los blancos representan más de 600 mil habitantes, los mulatos o mestizos 1, 289,285, y los negros 245,032 («Población, densidad por kilómetro cuadrado y porcentaje de población negra», Ciudad Trujillo, 1940). Esto equivale a decir que la República Dominicana es uno de los países hispanoamericanos donde lo que se llama en América el «mestizaje» o cruzamiento de razas ha hecho los mayores progresos, hasta producir una asimilación punto menos que completa entre los dos elementos étnicos que componen la nacionalidad, con el predomino del tipo mixto. La importancia social de esta realidad no necesita ser subrayada, pues Santo Domingo evita con ello algunos de los problemas más agudos de otros países, sobre todo Haití, donde la minoría mulata es exigua, dominando la masa negra, al igual que algunas repúblicas del continente, donde la presencia de grandes colectividades indígenas pesa sobre la integración cultural y espiritual y representa hasta la fecha un lastre para el desarrollo económico. 13 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 425 14/11/2013 10:11:22 a.m. 426 Pedro Mir militar de Haití. Y concretamente señala en su obra acerca de la dominación haitiana, justamente celebrada como la única monografía dedicada a ese tema en nuestro país las inquietudes entre los grupos mulatos de la población dominicana en el sentido de buscar protección bajo el gobierno haitiano…14 Afirmación importante porque el nivel de mestizaje en esta parte era del orden del 90%, lo que sobrepasa con mucho el número de elementos que hasta ahora se consideraba afecto a esa tendencia. Además menciona el sordo pero latente conflicto de razas que maniataba a Núñez de Cáceres (página 35). Y afirma rotundamente (en la página 32 y nota 29 que aparece en la página 41) que fueron los mulatos prohaitianos los que, para adelantarse a la independencia de Núñez de Cáceres, se pronunciaron por la independencia en la costa norte con el nombre de REPÚBLICA DOMINICANA. Y explica: Este acto se interpretó como dirigido por el Gobierno haitiano, pues no parece que existía ningún grupo que buscara la independencia pura y simple en esos momentos… Y en verdad que siguiendo aquello de que si Dios no existiera habría que inventarlo, no se le haría mal servicio a nuestro país confeccionándole artificialmente un acta de nacimiento al pueblo dominicano, en caso necesario. Pero ese no es el caso entre nosotros porque la existencia histórica de nuestro pueblo, en época muy anterior a la que se contempla precisamente en el Cibao, está debidamente certificada por los documentos y por la acción. Como quería Hegel, por la ciencia cuando se reconoce en la modificación que introduce –por ejemplo en 1804– en el mundo circundante, llamado entonces Santiago de los Caballeros. Y es nada menos que Sánchez Ramírez quien da constancia documental de esa existencia de manera oficial. 14 Fran Moya Pons: La dominación haitiana, ob. cit., página 27. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 426 14/11/2013 10:11:22 a.m. La noción de período en la historia dominicana 427 3 No deja de llamar la atención que Boyer desplazara una fuerza de 12,000 hombres para aplastar la independencia de Núñez de Cáceres. Todo el mundo sabía que en Santo Domingo no había más fuerza organizada que el batallón de morenos de Pablo Aly que pudiera recibir la orden de hacerle frente. En realidad, el desplazamiento de un ejército haitiano tan impresionante estaba destinado a otras tareas de más aparato: la expedición de la Martinica. Era un secreto a voces que los esclavistas franceses debían tener a punto un avance sobre Santo Domingo, con el fin de establecer una base para ulteriores acciones sobre Haití. Los informes de que disponía Boyer venían de todas partes, sin que los menos importantes por ser los más lejanos, fueran los que procedían de Francia. Así se supo en Haití que las perspectivas eran tan risueñas en París para los antiguos esclavistas, que en los corrillos palaciegos se le preparaba al Conde Donzelot el título de Marqués de Santo Domingo, o de Saint-Domingue, a recibir de manos del Rey de Francia cuando lograra devolver al imperio la amada colonia perdida. Llegaban los barcos expedicionarios a la Martinica, se preparaba la tripulación, el armamento y las municiones. ¡Se fabricaban galletas en grandes cantidades y las cajas que debían contenerlas! Los antiguos esclavistas se movían impacientes. Y, por fin, llegó el momento anhelado: la independencia de Santo Domingo. España dejaba de ser un obstáculo moral y jurídico para la ejecución del gran proyecto. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas y partió la expedición. En el puente del COLOSSE, buque insignia, iba el Contralmirante Jacob. El periódico AURORA de Philadelphia dio la información de la manera siguiente: St. Fierre, Martinica, 25 de febrero.– Ayer zarpó de este puerto una expedición compuesta de un barco de línea, 3 fragatas, 3 gabarras, 4 bergantines y 4 goletas, llevando a bordo dos mil hombres y 50 piezas de artillería de campo. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 427 14/11/2013 10:11:22 a.m. Pedro Mir 428 La expedición está destinada a Samaná en cuyo lugar levantará fortificaciones para esperar refuerzos, con los cuales se hará un intento para reconquistar a Santo Domingo de manos de los haitianos. El éxito de esta empresa podría permitir a los expedicionarios extender las operaciones para derrocar el gobierno de los negros…15 Era tarde ya. Desde enero, las columnas de Boyer habían ocupado posiciones en espera del desembarco, cuando supieron que la escuadra expedicionaria mojaba en Samaná, como lo cuenta Heneken: Ya hemos dicho que la flotilla francesa, bajo el mando del Contralmirante Jacob, había tenido noticias de los referidos acontecimientos (independencia y anexión a Haití). Fue entonces cuando apareció en Samaná y echó sus anclas en la hermosa bahía, cuya posesión tanto codiciaba Francia. Una de las naves se separó del escuadrón para efectuar un desembarco de tropas en Sabana de la Mar, pueblecito situado en la orilla sur de la bahía. En ese punto establecieron algunos atrincheramientos que dominaban el camino real por donde se iba a la ciudad de Santo Domingo. Pasaron los expedicionarios varias semanas de incertidumbre y el esperado pronunciamiento de los habitantes del país a favor de Francia no se efectuó. Boyer, que no se había engañado en lo que respecta a las intenciones obvias del escuadrón francés, creyó, llegado el momento de terminar la farsa. Para el efecto, envió uno de sus ayudantes de campo al Contralmirante Jacob, para comunicarle que el menor acto de hostilidad, que fuera cometido bajo sus órdenes, podía provocar una matanza general de los pocos rezagados franceses que aún quedaban dispersos en territorio haitiano. Dicho mensaje produjo el efecto deseado. El COLOSSE, buque de batalla que enarbolaba la bandera insignia del Almirante, levó ancla y zarpó de la bahía. El resto de la flotilla lo siguió después. Esta 15 Véase la nota al pie de la página 390 en Documentos para la historia de la República Dominicana, de Demorizi, ob. cit. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 428 14/11/2013 10:11:22 a.m. La noción de período en la historia dominicana 429 acción fue ridiculizada, como lo merecía, por la prensa francesa de aquellos días…16 Nunca más intentaron los esclavistas franceses una nueva aventura. La tendencia francesa de los terratenientes, sufrió una dura frustración. Y así se explican los 12 mil hombres, que efectivamente paralizaron por el terror a los esclavistas franceses. Pero no fue más pequeña la que sufrió la tendencia haitiana. Y de nuevo tenemos que cederle el espacio al testimonio de Heneken, que nos resulta en estos instantes sumamente esclarecedor y a quien no podemos quitarle la palabra. Inmediatamente después del extracto que acabamos de transcribir, dice: Boyer, al anexar el territorio español a la República de Haití, lanzó una proclama contentiva de halagadoras promesas. Alegaba que no había venido como conquistador, sino como padre de su pueblo. Pero aquellas promesas fueron muy pronto olvidadas. En la ciudad de Santo Domingo se estableció una fuerte guarnición de haitianos y los principales cargos públicos fueron también cubiertos por haitianos. Comenzó un régimen de opresiones que hacía a la población dominicana lamentarse amargamente de su desgracia…17 No es posible esto último. Los que lamentaron probablemente su desgracia fueron aquellos que cifraron su felicidad en la intervención de esta fuerza extranjera. El resto de la población, incluyendo a los hateros del Este, no cayeron en trance de lamentaciones. Todo lo contrario, entraron en la fase de la resistencia. Y es precisamente esa resistencia la que puso en evidencia, también, el fracaso de esta tercera anexión, un fracaso por el que pasaron sucesivamente la tendencia colombiana, la francesa y la haitiana. La tendencia española no dejará de experimentar sus frustraciones, aunque débilmente, durante estos episodios. La historia le Idem., página 392. Idem., loc. cit. 16 17 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 429 14/11/2013 10:11:23 a.m. 430 Pedro Mir reservará, por ser la más perdurable y profunda, el desenlace más estruendoso y trágico en 1865. La anexión a Haití, en la cual un importante sector de la población había cifrado sus esperanzas de transformación social, política y económica del país, para superar su atraso secular, fue una nueva, profunda decepción. Su fracaso se hizo patente desde el albur de arranque. El primer grave y profundo error cometido por Boyer consistió en colocar en todas las dependencias de mando del país a los oficiales de su ejército. Se recordará que una de las consignas populares recogida en su programa por el PARTIDO DEL PUEBLO, era el repudio al militarismo, lo que significa que existía una conciencia popular, conocida de los haitianos, hostil a la entrega de las dependencias del poder a los militares. El resentimiento creado por esta medida se extendió a todas las esferas sociales, incluyendo a los terratenientes del Norte, que pudieron soñar con ejercer ellos mismos el poder, contando inclusive con el apoyo militar de los haitianos en caso necesario, pero sin su presencia física inmediata. Una vez que las tropas rechazaron la tentativa de invasión de los esclavistas franceses en Samaná, que justificaba esa presencia, el poder público en este país debió ser colocado en manos de los naturales, como se decía entonces. Boyer retiró efectivamente el grueso de la tropa, pero dejó el poder político en manos de sus propios soldados, originando un sentimiento de profunda frustración entre los terratenientes del Norte, que eran el sector social indicado e inclusive alentado por los propios haitianos. Boyer se percató inmediatamente de que había echado simientes de hostilidad en estas tierras, a donde pudo creer, en parte engañado por sí mismo, que sería recibido con los brazos abiertos. No era así. La tendencia haitiana era sólo una de cinco tendencias militantes en el país. Y si bien pudo ser que él se ganara la opinión pública en circunstancias que le eran decididamente favorables, la presencia directa de sus tropas en las dependencias oficiales era una provocación directa que irritaba a todo el país, incluyendo a aquella tendencia que le era propicia. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 430 14/11/2013 10:11:23 a.m. La noción de período en la historia dominicana 431 Como ocurre naturalmente en estos casos, Boyer explicó esta sensible reacción popular con el argumento racial. Antes no lo usó para tener en cuenta los consejos de gente esclarecida, por ejemplo el multimencionado Bonnet, que trataban de disuadirle de ejecutar la anexión por la fuerza. Ni le servía ahora para transferir el poder a los personajes del Norte, y hasta a algunos del Este, como Tomás Bobadilla, que eran suficientemente listos como para servirles con éxito y con lealtad. Pero sí para dar instrucciones secretas a sus oficiales del siguiente tenor: Han tenido ustedes la ocasión de notar cuál era el prejuicio establecido en este país antes de nuestra llegada. Deberán compenetrarse asimismo con la idea de que todos aquellos que se someterán a nuestras leyes no son de buena fe. Será necesario, pues, conocerlos a fin de observarlos sin que lo sospechen. Sera también necesario, por otra parte, fortificar el patriotismo de aquellos sobre los cuales pesaba semejante prejuicio, a fin de que adviertan el beneficio de los cambios experimentados y q. el gobierno pueda contar con los mismos.18 Con todo lo bien intencionada que pueda ser, esta era una concepción típicamente colonial del problema, que trataba de introducir una división en el seno del pueblo, aún sin percatarse de que la introducía, sobre la base de las diferencias raciales y los matices del color de la piel que él traía profundamente arraigada en la cabeza. Este fue, precisamente, el fracaso de Kindelán, quien traía la misma cuña encajada entre sien y sien, y cuya proclama estaba todavía fresca en la memoria del pueblo, hasta hacer creer a algunos que los revolucionarios haitianos serían incapaces de enarbolar un criterio semejante. Como dice Patte refiriéndose a Boyer: Por desgracia, y a pesar de su buena intención, su política fomentó la rivalidad entre los mulatos y los negros, que ha sido una constante de la historia haitiana…19 Dr. Jean Price-Mars: L. República Dominicana y la República de Haití. Puerto Príncipe, 1953, Tomo I, página 198. 19 Ob. cit., página 119. 18 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 431 14/11/2013 10:11:23 a.m. Pedro Mir 432 En sus instrucciones secretas a los oficiales de su ejército que controlaban el país, Boyer insistía en que: el interés de la República exige que el pueblo de la parte oriental cambie a la brevedad posible de hábitos y costumbres para adoptar los de la República, a fin de que sea perfecta y que la antigua diferencia, destinada a perdurar en el concepto de quienes con criterio egoísta gobernaban allí, desaparezca sin más…20 Es claro que había en este país –y quedan aquí como quedan allá que es lo peor– no pocos pequeños Kindelanes que conservan entre sien y sien la misma cuña, pero la masa de la población en esta parte permanecía insensible –y aún permanece– a las tentativas de dividirlo en términos raciales. Y el haberse encerrado en el círculo vicioso del prejuicio racial, encegueció totalmente a Boyer y le impidió penetrar en la causa verdadera de sus errores, precisamente fue, al dictar su primera gran medida de gran porte, la abolición de la esclavitud, cuando esta venda colonialista se hizo más densa delante de sus ojos. En Santo Domingo, como ya sabemos, no existía esclavitud, o cuando menos no existía aquella que en aquellos momentos era abolida con toda solemnidad. Y, aunque esa abolición revelaba una ignorancia de la situación real y una inclinación a copiar mecánicamente aquí la realidad de allá, lo cual implicaba numerosos peligros, bien podía pasar como un homenaje digno al esclavo negro desaparecido en cuanto esclavo, como el mismo nombre de Haití rendía un homenaje póstumo a la dignidad del indio igualmente desaparecido en cuanto indio. Y lo mismo daba que se aboliera como que no se aboliera una esclavitud de la que tanto se podía decir que existía como que no existía, y más lo último que lo primero. Véase, aún a riesgo de extender prolijamente estas consideraciones, como veía el problema el antiguo cónsul francés en Haití, Raybaud, en el citado trabajo firmado con el pseudónimo de Gustave D’Alaux: 20 Idem., página 198. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 432 14/11/2013 10:11:23 a.m. La noción de período en la historia dominicana 433 El estado social de la parte española de Santo Domingo ofrecía cuando la primera revolución un perfecto contraste con el de la parte francesa. Mientras que aquí, en la parte francesa, los principios verdaderamente cristianos incorporados en el edicto de 1698 habían sido gradualmente sustituidos por una legislación que infamaba los enlaces mixtos, entorpecía las manumisiones y constituía abiertamente el prejuicio de color en medidas de policía contra los libertos, allí se organizaba todo para facilitar la fusión de las dos razas. El Código de Indias reconocía los matrimonios entre amos y esclavas, permitía la manumisión de una manera absoluta, dejaba, de hecho, al esclavo la facultad de rescatarse al reconocerlo como propietario de los frutos adquiridos fuera de las horas de trabajo que debía servir a su amo y en casi todo asimilaba el liberto a los blancos. Las costumbres españolas, con sus tendencias a la igualdad práctica que no excluyen la subordinación, sino que le dan un carácter patriarcal, favorecían aún más el acercamiento, y circunstancias locales acrecentaban esa influencia de las costumbres…21 Desde luego que esa amable disposición de los españoles no se debía al Código de Indias que aquí estuvo a punto de ser sustituido por el Código Negro Carolino, sino a esas circunstancias locales que apunta Raybaud: los colonos en su mayoría se habían dedicado, por otra parte, a la ocupación predilecta de los españoles en aquella época, el pastoreo; y el aislamiento que crea este género de vida, la comunidad de ideas, de educación y de necesidades, y las relaciones de igualdad casi absoluta que acarrean a la larga entre amo y servidor, hicieron el resto…22 Se supone que el lector reconocerá aquí sin vacilar el rostro dramático de las famosas devastaciones, a las que se debe esa nivelación casi absoluta entre el antiguo amo y su servidor oscuro. De modo que la abolición de la esclavitud con Boyer era una medida anacrónica que muy bien pudo ser economizada. 21 22 Idem., página 358. Idem., página 359. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 433 14/11/2013 10:11:23 a.m. Pedro Mir 434 10 El problema alcanzó sus verdaderas dimensiones cuando se comprendió que la abolición implicada era la del sistema comunitario de propiedad de las tierras, en unos términos que ni siquiera habían sido contemplados por los terratenientes del Norte, sus más consecuentes adeptos, y que sin duda, colocados en sus manos como tarea histórica, ellos habrían sabido conducir por otros senderos con un profundo conocimiento de la situación real. Los dirigentes haitianos consideraban que la medida fundamental de la revolución consistía en expropiar las tierras de los esclavistas e inmediatamente repartirlas entre los esclavos emancipados. En su circular del 11 de febrero de 1822 se dispone que: …es necesario, así por el interés del Estado como por el de nuestros hermanos que acaban de recobrar la libertad, que se vean obligados a trabajar cultivando la tierra de la cual dependían y recibiendo una parte de la renta fijada para ellos por los reglamentos…23 De modo que el primer destello de la libertad que traían los haitianos para aquellos que consideraban esclavos, era la obligación de trabajar en unos términos hasta ahora desconocidos. Porque todavía no se sabe qué es lo peor, si el bien que se inspira en la ignorancia o el mal que se apoya en la sabiduría. Lo que es seguro es que ninguno de los dos tiene disculpa. Boyer creó inmediatamente una Comisión que debía rendirle un informe acerca del estado de la propiedad de las tierras en esta parte de la Isla.24 Y sucede que, así como no existía en Santo Domingo Moya Pons, La dominación haitiana, cit., página 46. La Comisión estaba presidida por el general Borgellá y eran miembros, todos habitantes del Este, Valdez, José Joaquín del Monte, Vicente Hermoso, José de la Cruz García y Manuel María Valencia. Fue creada por decreto de Boyer el 22 de enero de 1823 con el nombre de Comisión encargada de resolver sobre la reclamación de los habitantes del este cuyos bienes están en poder del Estado. A esta Comisión se refiere Bobadilla en su Hoja de Servicios, en los siguientes términos: 11º Según se comprueba de los documentos número 9 de habiéndose tratado de poner en 23 24 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 434 14/11/2013 10:11:23 a.m. La noción de período en la historia dominicana 435 una esclavitud real, tampoco existía una propiedad real. En nuestro país se trasmitía libremente el USO de las tierras partiendo de una ficción de propiedad realmente inexistente. Los causabientes poseían en común una propiedad de la cual vendían indefinidamente el derecho de posesión sin que nadie pusiera en cuestión la legitimidad de esa propiedad ni siquiera la existencia real del causante. Ya sabemos que esos causantes emigraron en masa a raíz de las DEVASTACIONES y que, como decía Sánchez Valverde, se perdió hasta el rastro de ellos, de modo y manera que el problema de los títulos de propiedad no se podía tocar en Santo Domingo. En los hechos nadie era propietario y el saneamiento de los títulos era la catástrofe. La vida iba a demostrar que ese problema, el de reconstruir la situación anterior a las DEVASTACIONES, estaba por encima de las fuerzas de la Revolución haitiana. Esta sociedad se había organizado originalmente en torno a los terrenos comuneros y de allí se desprendían sus hábitos ancestrales, su psicología misma y hasta su supervivencia histórica. Y esto no podía ser borrado de un plumazo. práctica la Ley de 8 de julio de 1824 que declaraba Bienes Nacionales en esta parte de la Isla los de los ausentes, Iglesias, Conventos y Monasterios y otras manos muertas y que disponía de mí, diesen las tierras comuneras y se hiciese reparto de ellas a juicio del Gobierno de aquella época, reservándose éste casi el todo y despojando a los que de tiempo inmemorial las habían adquirido por medios legales, y publicado una orden para que le embargasen las maderas procedentes de dichas tierras y que pagasen cada mil pies cúbicos de caoba veinticinco pesos, reunido el comercio y los propietarios de bienes rurales de esta ciudad me eligieron junto con el Licenciado Don Manuel Joaquín Delmonte para que formulásemos unas suplicatorias, haciendo ver el verdadero derecho de propiedad y dominio que ellos y sus antepasados tenían a dichas tierras encareciéndome mucho la necesidad de que yo fuese el portador, para que a viva voz hiciera valer sus derechos cerca del Gobierno Haitiano, y considerando el estado de aflicción de mis compatriotas hecha la petición, dispuse mi marcha a más de cien leguas de distancia, revestido también de los poderes de los habitantes del Seybo, Bani, Azua y Neyba, y obtuve buen resultado, que se suspendió la ejecución de la Ley y medidas consiguientes a la expoliación, habiendo hecho respetar la posesión y el derecho sagrado de propiedad de los habitantes de la antigua parte Española de esta Isla, que se hallaban sin amparo ni protección, sufriendo los tristes efectos de su propio abandono, y de una dominación extranjera. Bobadilla trata de embaucar con estas fantasías a las autoridades españolas durante la Anexión en 1863 pero el Secretario a quien fue presentado, anotó: Para acreditar las observaciones 9, 10, 11 y 12, sólo presenta una certificación expedida por el Sr. General Don Antonio A. Alfau en 20 de agosto del corriente año y conformidad en la misma fecha por el Defensor Público D. Manuel Joaquín Delmonte… NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 435 14/11/2013 10:11:23 a.m. Pedro Mir 436 La Comisión dictaminó que existían cuatro categorías de propiedades: 1º. Las propiedades eclesiásticas, bienes inalienables, concedidos por la Corona española al clero secular y regular, de los cuales los beneficiarios sacaban rentas llamadas capellanías. 2º. Las propiedades con el gravamen del mayorazgo, concebidas a los particulares a título de privilegios nobiliarios. 3º. Las propiedades rurales de inmensa extensión, concedidas por privilegios inmemoriales a particulares para la crianza del ganado. 4º. Y, por último, los bienes propios de la Corona.25 Y esa era la exacta verdad. Sólo que era la exacta verdad del Siglo xvi. Pero había también la exacta verdad del Siglo xvii, uno de cuyos aspectos era la existencia misma del Estado haitiano y los dirigentes de aquel país debieron haber conocido que así como en la parte occidental la propiedad territorial había tomado un sendero distinto a consecuencia de las DEVASTACIONES, lo mismo había ocurrido en esta parte, con la diferencia que allí la propiedad fue regulada por el derecho francés y aquí por un derecho distinto, igualmente válido, que era el derecho consuetudinario o de costumbres. Y era esta la realidad que había que tomar en cuenta. Pero no fue tomada en cuenta. Las recomendaciones de la Comisión se convirtieron en la Ley del 8 de julio de 1824, que establecía que las tierras pertenecientes a particulares, en un país donde ninguna de las tierras pertenecía a particulares (como norma de principio subjetivo –no reconocido públicamente–) pasaban a dominio del Estado: ART. 1o.- Todas las propiedades territoriales situadas en la parte oriental de la isla, antes del 9 de febrero de 1822, año 19, época en que dicha parte se unió a la República, que no pertenecían a 25 Price-Mars, ob. cit., página 202. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 436 14/11/2013 10:11:24 a.m. La noción de período en la historia dominicana 437 particulares, son declaradas propiedades nacionales y formarán parte en adelante del dominio público. ART. 2o.- Son declaradas asimismo propiedades nacionales, y como tales formarán parte del dominio del Estado, todas las propiedades mobiliarias e inmobiliarias, todas las rentas territoriales y sus respectivos capitales que pertenecían ya sea al gobierno precedente de dicha parte oriental, ya sea a conventos de religiosos, a monasterios, hospitales, iglesias u otras corporaciones eclesiásticas. ART. 3o.- Son declaradas asimismo propiedades nacionales todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecen, en la parte oriental, ya sea a los individuos que, hallándose ausentes del territorio cuando se produjo la unión, no habían vuelto el 10 de junio de 1823 esto es, dieciséis meses después de dicha unión, ya sea a los que se marcharon de la isla sin haber jurado, en el momento de la unión, fidelidad a la República…26 Como muy bien asevera Moya Pons: Dicho en pocas palabras, la Ley del 8 de julio de 1824 buscaba eliminar el sistema de los terrenos comuneros…27 Porque el más importante de esos problemas consistía en el hecho de que la mayor parte de los títulos de tierras que se encontraban en manos de los dominicanos desde la era colonial estaban afectados en mayor o menor grado por la posesión, división, usufructo, venta y participación de los terrenos comuneros, lo cual hacía enormemente difícil la determinación de los verdaderos propietarios, pues en el sistema dominicano de tenencia de la tierra el poseedor del título no era siempre el dueño de toda la tierra ya que la misma podía estar afectada, como de hecho estaba, por innumerables ventas de acciones o pesos de tierra que daban derecho a otros individuos y corporaciones a explotarla con la misma capacidad legal y los mismos derechos que el poseedor del título…28 Idem., página 203. Moya Pons, La dominación haitiana, ob. cit., página 59. 28 Idem., página 57. 26 27 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 437 14/11/2013 10:11:24 a.m. 438 Pedro Mir Sin embargo Price-Mars entiende este problema exactamente en los mismos términos que Boyer, sólo que más de 125 años después: Era anticipadamente- dice- lo que ahora llamamos una vasta operación de nacionalización de las propiedades mobiliarias. Significaba esto asimismo uniformar la legislación allí donde había conflicto, y era, por último, el sometimiento a la regla común allí donde había privilegios de Estado y agrega: Pero eso significaba también atentar a los intereses tanto más respetables en cuanto que sus orígenes se perdían en la noche de los tiempos…29 Y esos eran precisamente los intereses que ni Boyer ni Price-Mars llegaron nunca a comprender y que indujeron a ambos a interpretar el problema en términos raciales. Es justo reconocer que, en la polémica que Price-Mars sostuvo con algunos intelectuales dominicanos, en torno a estos problemas de la historia común, tampoco estos comprendieron la naturaleza del sistema agrario que estaba en el corazón mismo de las concepciones y las costumbres de los dominicanos, y cayeron en el mito racial que con muy certeros argumentos combatía Price-Mars. De esa manera fue posible que este historiador, pisando un terreno extremadamente frágil, batiéndose en un terreno que desconocía y presentando un talón sumamente vulnerable, llegó a poner en posiciones de ridículo que hoy llenan de vergüenza a no pocos compatriotas, a unos intelectuales realmente competentes y que tenían en sus manos todos los recursos necesarios para desenmascarar los pequeños prejuicios y los melindres y resentimientos de clase que se escondían detrás de la aureola de competencia tras de la cual se parapetaba Price-Mars. Y éste los acusó con gran soltura de padecer un complejo de bovarismo del que no se supieron defender. 11 Pero la capacidad de resistencia de los terrenos comuneros era inagotable. Al principio se sucedieron las conspiraciones que pronto 29 Price-Mars, ob. cit., página 204. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 438 14/11/2013 10:11:24 a.m. La noción de período en la historia dominicana 439 se revelaron ineficaces. Sobre todo después de la famosa conspiración de Los Alcarrizos, que fue severamente reprimida. Y la razón no podía ser otra que el hecho insoslayable de que la anexión a Haití logró una firme base de apoyo en la misma población dominicana. Los dirigentes políticos, las personalidades destacadas por su ilustración o su posición social o su prestigio moral y público, los profesores y los activistas que en 1820 revelaron su capacidad para ordenar el futuro y establecer la nacionalidad dominicana, se bifurcaron en dos corrientes igualmente negativas: emigraron, como hizo López Medrano, el firmante del MANIFIESTO de 1820,30 para quedarse para siempre en Puerto Rico y verse obligado a renunciar a sus ideales democráticos; o se plegaron en Santo Domingo al nuevo orden de cosas, como hizo Correa y Cidrón, el autor del brillante discurso de 1820 delante del Gobernador Kindelán; ambos a dos, haciendo oídos sordos al ruido atronador que ascendía del corazón de las masas populares. De modo que durante ese proceso vamos a contemplar la línea de sumisión de los notables, que hará posible la dominación haitiana, y abajo, en el anonimato de las masas, la resistencia sorda pero inquebrantable de los terrenos comuneros, en manos del pueblo. Pocas semanas después de la anexión, el 27 de febrero, fecha que después sería memorable, fueron convocadas las urnas para elegir a los representantes de la parte española en las cámaras haitianas. Entre los diecisiete electos figuró Pablo Altagracia Báez, el padre del hijo, a quien hemos visto comparecer en todas las situaciones. Un senador: Antonio Martínez Valdez. Boyer pudo decir con amable sonrisa en el acto de apertura de la primera sesión de la cámara de representantes, que por un feliz concurso de circunstancias extraordinarias, toda la extensión del territorio de Haití se hallaba, sin efusión de sangre, bajo el imperio de las leyes de la República.31 Al concluir su discurso le aplaudieron los 17 ciudadanos elegidos entre las más conspicuas personalidades de la antigua parte española, el Dr. José María Caminero entre ellas. José María Rojas, periodista notable, director de periódicos en Venezuela cuya nacionalidad adoptó, Esteban Faura, Bernardo Pierret, y otros. 31 García, ob. cit., página 101, Tomo II. 30 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 439 14/11/2013 10:11:24 a.m. 440 Pedro Mir Cuando en enero de 1823 se formó la comisión que debía atender las reclamaciones relativas a las propiedades expropiadas por la Ley del 8 de julio, ésta fue integrada por Borgellá, gobernador de esta parte quien la presidió y por Antonio Martínez Valdez, como administrador principal de Hacienda; Tomás Bobadilla, como comisario de Gobierno; el licenciado José Joaquín del Monte, como decano del tribunal civil; Vicente Hermoso, como juez del mismo tribunal; José de la Cruz García, como juez de paz y Esteban Valencia, que era fiel de peso de la Aduana. El Gobierno no tenía de qué quejarse respecto del apoyo que recibía de las personalidades más conspicuas de la antigua parte española. Algunos de ellos dejaron apasionada constancia de ese apoyo. El historiador García, se resiste a admitir esas manifestaciones, alegando que se trataba de los pocos individuos que vivían conformes con el orden existente, entre cuyas manifestaciones se señalaron, a la par de la canción patriótica A Haití, de Manuel Joaquín del Monte, QUE TANTO RUIDO HIZO EN 1825, las observaciones de las notas oficiales cruzadas entre el plenipotenciario español y los comisionados haitianos, que hizo el 3 de junio, por la prensa, el comisario de gobierno Tomás Bobadilla.32 Pero Tomás Bobadilla o el inspirado autor de la canción patriótica que tanto ruido hizo en 1825, no eran individuos aislados, eran un estado de conciencia, una filosofía de clase, y ya se verá más tarde que no estaban muy distanciados de la traición a su propio pueblo. 12 Entretanto, los terrenos comuneros resistían enérgicamente a las disposiciones de Boyer dirigidas a eliminarlos. Los antiguos 32 Idem., página. Tomás Bobadilla: Observaciones sobre las notas oficiales del Plenipotenciario del Rey de España y los de la República de Haití, sobre el reclamo y posesión de la parte este. Santo Domingo, 3 de julio de 1830, 7 páginas en edición bilingüe. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 440 14/11/2013 10:11:24 a.m. La noción de período en la historia dominicana 441 cultivos continuaron sin que el campesinado acatara las disposiciones en el sentido de dedicarse a otras siembras. A su vez, el corte de caoba siguió llevándose a cabo como antes sin que hubiera forma de ponerle coto a esas actividades, Boyer no pudo superar esta resistencia sorda que no daba el frente. Según explica Price-Mars: Tras haber anunciado con gran ostentación de publicaciones que llevaría a cabo las medidas radicales decretadas por la ley y la Constitución, vaciló, titubeó entre la acción y la indecisión, luego anduvo a tientas y se aferró por fin a las veleidades de la aplicación. Creyó de tal suerte apaciguar el descontento y la irritación. No hizo sino aplazar la explosión de los resentimientos, pues nunca renunció totalmente al método de uniformar la legislación, lo cual le parecía el más seguro camino para llegar a la asimilación de las costumbres de ambas poblaciones.33 Según Lepelletier de Saint-Remy, al disiparse el temor de una invasión francesa, que aglutinaba y concentraba todas las facultades del pueblo haitiano, se apoderó de todos la inercia, la desidia y la indiferencia ante los múltiples problemas de construcción nacional que solicitaban su atención.34 Esto, que sucedía en Haití, se multiplicaba en Santo Domingo y se traducía en los hechos en una absoluta incapacidad para dirigir la producción en dirección distinta a la que los siglos habían inducido en la forma de los terrenos comuneros. Por su parte, Patte explica que Haití carecía de funcionarios capaces de encargarse de la administración civil y que poseía una abundancia de militares más o menos improvisados y generalmente mal instruidos,35 que obstaculizaban enormemente la aplicación de las disposiciones emanadas del Gobierno central, a su vez incapacitado para encaminarlas en la dirección elegida por su desconocimiento profundo de la realidad de la parte oriental. En abril de 1830, según refiere García, se dispuso comprar anualmente una gran cantidad de tabaco en rama, a fin de proteger la agricultura, aunque es evidente que se trataba de favorecer a los tabacaleros, pero de todos modos, el historiador asevera que esta Price-Mars, ob. cit., página 204. Citado por Patte, ob. cit., página 118. 35 Idem., página 119. 33 34 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 441 14/11/2013 10:11:25 a.m. 442 Pedro Mir disposición …fue causa de grandes abusos por parte de los empleados haitianos, que siendo comerciantes en su mayor número y, si ellos no, sus mujeres, se aprovecharon de ella para arrebatar a los labradores, a ínfimos precios, el tabaco que cultivaban a costa de muchos afanes y desvelos…36 A Moya Pons, le parece inverosímil esta aseveración. Sí es cierto lo que afirma García –dice– es muy difícil ver cómo en los años que siguieron a estas disposiciones, quedaron muchos dominicanos favoreciendo la unión con Haití sinceramente.37 Es verdad que a García no le duelen prendas para sacar a luz el despotismo de los haitianos, pero para algunos no es tan difícil ver cómo esos muchos dominicanos continuaran favoreciendo sinceramente la unión con Haití a pesar de esas disposiciones, toda vez que ellos eran ciertamente dominicanos pero no labradores. Y muy bien podía ser que no fueran ellos los que favorecían la unión, principalmente dirigida a la explotación de los campesinos, sino la unión la que los favorecía a ellos. Esta aparente contradicción no se encuentra en García sino en los dominicanos, que se dividían entonces en dos clases: los que estaban con el pueblo y los que estaban con Haití o con cualquiera que estuviera contra el pueblo. La profundidad y la complejidad de esta contradicción consiste en aquellos momentos en que, la causa de la liquidación de la propiedad comunitaria encarnada en los terrenos comuneros, que trataban de echar hacia adelante los dirigentes haitianos, es la que correspondía históricamente, en el contexto anexionista, a los intereses del pueblo dominicano. Pero, por la tergiversación del poder que habían hecho los haitianos, se convertía en una causa nacional que debía movilizar al pueblo en su favor. Venía a ser así una contradicción de la contradicción. La causa de los terrenos comuneros, que era la de los hateros del Este y de todos los sectores terratenientes ligados al pasado, pasaba a ser así la causa del pueblo, cobijada en la gran bandera popular de la liberación nacional. La Citado por Moya Pons en La dominación haitiana, página 89. Véase también García, página 151, T. II, Capítulo IX. 37 Moya Pons, ídem., página 50. 36 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 442 14/11/2013 10:11:25 a.m. La noción de período en la historia dominicana 443 contradicción de los sectores más reaccionarios de los terratenientes con el pueblo, se disolvía así en la contradicción con el común opresor extranjero. La resistencia popular encarnada entonces en los terrenos comuneros resultó insuperable para Boyer. Los cortes de caoba siguieron imperturbables su práctica ancestral. En un discurso de principios de 1834, el Gobernador haitiano de esta parte declaraba que si el país no estaba más floreciente, no era por falta de disposición, sino por la frivolidad de ese comercio de madera de caoba a la que por desgracia se había entregado de preferencia…38 Unos días después, el 6 de abril de ese año, se le dio a la población, entre las disposiciones gubernamentales que registra García, un nuevo plazo para hacer verificar sus títulos de propiedad territorial, pues aunque la ley de 8 de julio de 1825 tuvo principalmente en mira asegurar derechos particulares a los que no los tenían sino comunes, a la vez que conocer las tierras pertenecientes al dominio público, no se había logrado eso todavía a pesar de estar nombrada hacía seis años la comisión encargada de hacer la operación, perpetuándose así un orden de cosas que se consideraba como contrario a las instituciones fundamentales de 1a República, y que ocasionaba además notorio perjuicio a los intereses del fisco, el cual tenía necesidad de saber lo que le pertenecía para disponer de ellos según lo tuviera por conveniente, por cuya razón se hizo saber que a partir del 21 de diciembre, prescribirían y quedarían nulos todos los derechos que no estuvieran representados por un nuevo título que rezara la cantidad de tierra asignada a cada uno en los deslindes verificados…39 Pero ni la prohibición de los cortes, ni la obligación impuesta a los campesinos para dedicarse a tales y cuales siembras, ni los plazos para el saneamiento de los títulos que aseguraran derechos particulares a los que no los tenían sino comunes, dieron un solo paso en la dirección establecida por el Gobierno haitiano, y los terrenos comuneros siguieron enarbolando inquebrantablemente la bandera nacional. 38 39 García, ob. cit., página 161, T. II. Idem., página 163. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 443 14/11/2013 10:11:25 a.m. 444 Pedro Mir 13 Boyer cometió muchos y graves errores. El cierre de la Universidad, que había sido el crisol donde se habían fundido las más sólidas y resistentes sustancias del alma nacional, fue uno de ellos, para muchos el más importante. Otros piensan que mucho más importante aún que ese fue la indemnización que aceptó pagar a Francia a cambio del reconocimiento de la República de Haití, ascendente a 150 millones de francos, una parte de la cual fue cargada sobre los hombros de la población dominicana, a pesar de que el acuerdo establecía que ésta quedaría exenta de toda tributación en ese sentido. Pero de una manera o de la otra, éste que debía sin duda herir a los afectados de esta parte, retorna a la cuestión de los terrenos comuneros. El hecho es que para poder cubrir una deuda tan inmensa, la solución no podía estar en otra parte que en una elevación de la producción y, como que la única fuente productiva en todo el territorio seguía siendo la tierra, el pago de esa inmensa deuda debía recaer sobre el esfuerzo directo de los campesinos. Y eso obliga a Boyer a imponer su famoso CÓDIGO RURAL que no era otra cosa que el restablecimiento del clásico sistema de plantaciones que había dado lugar a la gran epopeya emancipadora del pueblo haitiano. De esa manera, Francia volvía a explotar al trabajador haitiano, esclavizado de nuevo, sin necesidad de ejercer directamente ni asumir personalmente ella las responsabilidades de la esclavitud, sino bajo la bandera de la libertad y el nombre altisonante de República. Era inevitable que el pueblo haitiano presentara la más enérgica resistencia a esta medida. El Código Rural, que uncía al trabajador a las antiguas habitaciones bajo las más severas penas, incapacitándolo, inclusive, para abandonarlas sino con una autorización específica del patrón, propiciando así los más tremendos abusos, resultó a la postre inaplicable. Simplemente, los trabajadores no obedecieron. Pero en Santo Domingo, el Código Rural se convertía en una de las medidas más absurdas que pudieran concebirse. Este país no NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 444 14/11/2013 10:11:25 a.m. La noción de período en la historia dominicana 445 había conocido el régimen de plantaciones. Hacía siglos que había desaparecido el trabajo forzoso. Al amparo del sistema de los terrenos comuneros, que entregaba a las fuerzas de la naturaleza todo el impulso productivo, mientras el trabajador dormitaba bajo una mata de mango, la esclavitud, y cualquier otra forma de trabajo compulsivo, había desaparecido del más recóndito intersticio del alma nacional. Con ese paso Boyer disipaba toda posibilidad de llevar a cabo la unión de dos países. Por ese camino, como el agua y el aceite, como el amor y el interés, no se unirían jamás. Así, la anexión a Haití, como la anexión a España, como todas las tentativas anexionistas de los sectores señoriales del campo y de la ciudad, resultaría también un rotundo fracaso. Es curioso –comenta Patte– que la administración de Boyer resultara tan infecunda, cuando las condiciones intrínsecas de su régimen eran aparentemente tan favorables: ocupaba la isla entera; logró mantenerse en el poder más de veinte años, que es un período más que respetable para un gobernante en el Haití de la primera mitad del Siglo xix; pactó con Francia para establecer la paz y, por consiguiente, pudo dedicar su tiempo y sus energías a la organización interna. Sin embargo, cada capítulo de su programa administrativo estaba fatalmente destinado al fracaso.40 Ignoramos cuáles serían los factores que le impusieron a Boyer ese destino en Haití. Lo más probable es que se empecinara en un error inicial cada vez que aparecía un nuevo problema. Aquí en Santo Domingo el error inicial consistió en encarar la realidad dominicana con una óptica haitiana. Y desde luego los problemas fueron muchos. Pero la clave nos la da Moya Pons y vale la pena repetir sus palabras: El más importante de esos problemas consistía en el hecho de que la mayor parte de los títulos de tierras que se encontraban en manos de los dominicanos desde la era colonial, estaban afectados en mayor o Patte, ob. cit., página 119. 40 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 445 14/11/2013 10:11:25 a.m. Pedro Mir 446 menor grado por la posesión, división, usufructo, venta y participación de los terrenos comuneros…41 Pudo haber agregado que detrás de los terrenos comuneros, aunque de una manera paradójica, palpitaba la independencia y que detrás de esta última, palpitaba el pueblo. La tendencia española Así como la anexión a España de 1809 había acarreado el descrédito de los hateros que la habían patrocinado, también el fracaso de la anexión a la Gran Colombia acarreó el de los terratenientes adictos a la tendencia francesa involucrada en ella y, apenas llegada al poder, la tendencia haitiana deslució a los terratenientes del Norte que eran sus patrocinadores más conspicuos. A la vuelta de un año, estas dos anexiones consecutivas habían desautorizado a las fuerzas internas que le servían de sustentación. Pero la tendencia anexionista es un mal incurable de las clases terratenientes. Es una especie de goma, como decía D’Alaux, que se adhiera a los dedos de esta clase social con increíble firmeza. Estos fracasos consecutivos, en vez de hacer volver los ojos hacia una tendencia más sana, hicieron renacer las ilusiones del retorno a la colonia española en aquellos terratenientes que no se habían responsabilizado con la tendencia grancolombiana ni con la haitiana. La tendencia española se hizo eco de las nuevas circunstancias y brotó con renovados impulsos. Los principales protagonistas de esta reincidencia fueron los hermanos Fernández de Castro, principalmente Felipe quien poseía el mayor Mayorazgo que en la Isla había, llamado de Dávila, y Francisco, joven de las principales familias con haciendas en la jurisdicción del Seybo, como lo presentaba Sánchez Ramírez en su Diario de la Reconquista. 41 Citado anteriormente. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 446 14/11/2013 10:11:25 a.m. La noción de período en la historia dominicana 447 Estos personajes eran de la élite favorecida por el General Ferrand durante la nostálgica Era de Francia. Y justamente en las manos de Francisco puso el destino la carrera de Ferrand puesto que, según los cronistas franceses de aquellos episodios, Guillermín y LemmonnierDellaffosse, el Caudillo francés puedo haberse salvado si hubiera prestado oídos a Don Franco como ellos le llamaban y de quien dice un testigo que era más francés que los franceses invocando la opinión popular. Y es verdad que había sido capitán de caballerías en tiempos de Ferrand. No sería nada difícil demostrar que en vísperas de la batalla de PALO HINCADO, este caballero jugaba a las dos cartas… Y sin duda el otro también porque ambos se colocaron en la cúspide social durante el período de la anexión a España y ocuparon elevadas posiciones públicas. Felipe casó nada menos que con Anastasia Real, nombre y apellido de estirpe, y hermanita de don Pascual Real, el gobernador español a quien Núñez de Cáceres derrocó y embarcó para Europa. Con ellos Don Felipe emigró a Francia, luego a España y finalmente a Cuba.42 Por su parte, Don Francisco no tuvo necesidad de emigrar, ya que se encontraba en misión oficial en el extranjero cuando se operó el tránsito de la Independencia. Siendo personajes de tan elevada alcurnia, como lo proclama Don Felipe, por el rango de mi antigua familia en ella y por mi emigración al tiempo del primer cambio político con abandono de mi cuantioso caudal que constituía el primero de aquella Isla en bienes patrimoniales libres y amayorazgados…, su palabra era escuchada en los ámbitos ultramarinos. Ambos hicieron importantes gestiones, parcialmente fructíferas, encaminadas en ese sentido. Las más peligrosas fueron las de Don Francisco porque en ellas reaparecían esas dos cartas que siempre llevaba en su cartera: la carta española y la carta francesa. El antiguo Capitán de Caballería logró inducir al gobernador Latorre de Puerto Rico a dirigirse oficialmente al Conde de Donzelot de la Martinica en demanda de auxilio en favor de la recuperación de la antigua Véase G. Larrazábal Blanco Felipe Fernández de Castro y la ocupación haitiana, en Clío No. 91, septiembre a diciembre de 1951, página 135. 42 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 447 14/11/2013 10:11:26 a.m. Pedro Mir 448 parte española.43 Con ese fin le envió una memoria de la situación general del país indicándole concretamente que podía contarse con el Sacristán Mayor de Santiago, con Manuel Carbajal, el viejo cofrade de Sánchez Ramírez quien, según el informante, estaría dispuesto a proporcionar una fuerza militar de 2 mil hombres, con el cura del Seibo, Dr. José Lemos, con don Antonio Ortiz de Higüey, con D. Antonio de Frías de Los Llanos y D. Luis de Luna en los Ingenios, sugetos de toda confianza y que se hallan en los lugares más a propósito para cualesquiera comunicación…44 Esta memoria le fue remitida al Conde de Donzelot por el Gobernador Latorre de Puerto Rico con vistas a una nueva aventura a la que el Gobernador de la Martinica no quiso arriesgarse. No podré de ningún modo, contestó, ayudar sus proyectos para tales operaciones, porque no estoy autorizado para ello por mi Gobierno…45 Pero no concluyó ahí la cosa. Una nueva representación se le hizo al Embajador francés en Madrid y ahí concluyeron esas ilusiones. Mientras tanto Don Felipe se movía activamente por su lado. Primeramente insistió en salvar su patrimonio personal, dirigiendo numerosas cartas a Tomás Bobadilla en las que daba muestras de simpatía hacia el Gobierno con el fin de que este amigo se las presentara al gobernador Borgellá. Logró que el antiguo gobernador español, Pascual Real, su cuñado, pasando por encima de los escrúpulos del caso, se dirigiera personalmente a Boyer en apoyo de sus reclamaciones patrimoniales. A Bobadilla le escribía desde Puerto Príncipe a principios de 1824 diciéndole: Puerto Príncipe y Febrero 22 de 1824. Mi estimado Bobadilla: tengo el mayor interés como que depende de él toda mi suerte y la de mis hijos y hermanas, el que V. presente al Govierno de esa siudad todas las cartas que he escrito a V. desde que Véase J. Marino Incháustegui: Documento para estudio (Marco de la Época y problemas del Tratado de Basilea de 1795 en la parte española de Santo Domingo). Buenos Aires, 1957. (Volumen VI de la Academia de la Historia), páginas 491 y siguientes. 44 Idem., página 505. 45 Idem., página 506. 43 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 448 14/11/2013 10:11:26 a.m. La noción de período en la historia dominicana 449 llegué a Francia, y después las que le escrivi también desde España, para que se vea como en todas ellas le decía claramente mi voluntad e intenciones de bolver a esta Ysla en el actual Govierno, diciendo a V. en las primeras que desde luego me pondría a cultivar mi ingenio siempre repitiéndole lo mismo haviendo tranquilidad interna; y las otras en que después de saver por cartas de V. con Sola y en otro barco de Havre únicas que he recibido; y en las que me noticiaba embargo de mis bienes como ausente, repetí a V. por contestación me dixiese V. si en ese caso de bolver y a la Ysla o mi hijo mayor me entregarían mis propiedades, para venir o enviar mi hijo pues que yo nunca he manifestado oposición al Govierno actual, sino muy al contrario como privadamente save V. que hablamos cuando el Gobierno de Núñez…46 etc. Don Felipe logra entrevistarse personalmente con Boyer en Haití y, a pesar de los términos amables del encuentro, se me dirigió el secreto negativo al pie de mi demanda… Don Felipe dirigió entonces sus esfuerzos a convencer a la Corona de la viabilidad de recuperar su antigua colonia por medio de una reclamación a Boyer. La demanda debe ceñirse a pedir de Boyer la parte española suponiendo que si él la ocupó, fue con el único designio de ponerse a cubierto de toda invasión extrangera que perturbase el territorio de la República,47 decía en un memorial de julio de 1824. Proponía además el nombramiento de un Comisionado que iría autorizado en el caso de Boyer acceda a la reclamación para tomar desde luego posesión en nombre de Su Majestad y restablecer todos los ramos conforme a las Leyes de Indias, conciliando la economía con el Orden…48 Las ideas de Don Felipe encontraron eco propicio en la Corte y él mismo fue designado en Comisión para reclamar de Boyer la devolución de esta parte de la Isla a España. Como era de esperarse, esta gestión que tuvo mucha resonancia y no dejó de inquietar a Boyer, fue firmemente rechazada. Y quiso el destino que fuera el Clío, lugar citado, página 136. Incháustegui, ob. cit., página 532. 48 Idem. 46 47 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 449 14/11/2013 10:11:26 a.m. 450 Pedro Mir propio Tomás de Bobadilla y Briones, la persona encargada, como comisario del Gobierno haitiano, de redactar el documento más importante de rechazo y repudio de las pretensiones españolas, tan hábilmente conducidas por su amigo don Felipe Fernández de Castro. El documento, cuyo nombre olvidó Bobadilla cuando presentaba su hoja de servicios a las autoridades españolas de Puerto Rico, solicitando un cargo, se denominaba OBSERVACIONES SOBRE LAS NOTAS OFICIALES DEL PLENIPOTENCIARIO DEL REY DE ESPAÑA Y LOS DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ, SOBRE EL RECLAMO Y POSESIÓN DE LA PARTE ESTE. Santo Domingo, 3 de julio de 1830. Impreso en castellano y en francés. Según la versión que nos da el historiador García de este documento, Bobadilla trataba de probar que la separación de España de los habitantes de la parte del Este no fue temporal, ni a causa de circunstancias muy particulares, sino espontánea y fundada en motivos tan legítimos, como el deseo de sustraerse del despotismo, de la arbitrariedad, del olvido y del desprecio a que estaban condenados, para procurarse ventajas sociales y sacudir el yugo de la esclavitud y de la opresión; que la intención de su Majestad Católica de hacer entrar a los habitantes de la isla de Santo Domingo en el número de sus vasallos, equivalía a querer hacerlos entrar en el número de sus esclavos,49 etcétera, y que si la posesión podía acordarle a España legítimos derechos, a la pacífica y no interrumpida de la República debía producirlos mejores, por la manera como había tenido lugar y porque era la que convenía a los naturales para su utilidad y bienestar… García agrega que no fueron estos los únicos argumentos de que hizo uso, que también empleó otros no menos chocantes…50 Y así concluyó esta pacífica aventura de la tendencia española, pero la Historia se encargaría de mostrar que en esa incurable vocación anexionista de los terratenientes, ella sería la que podría exhibir las más profundas raíces. 49 50 García, ob. cit., Tomo II, página 152. Idem., página 153. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 450 14/11/2013 10:11:27 a.m. La noción de período en la historia dominicana 451 Balance Estas cuatro tendencias, sin excepción y sin contemplaciones, debieron morder el polvo de la derrota o del fracaso. Unas a corto plazo. Otras con cierta andadura histórica. Dos de ellas, la colombiana y la francesa, estaban demasiado vinculadas entre sí, al menos aparentemente, y demasiado sujetas a esa condición representada en toda la Isla por el potencial bélico de los haitianos, para no sucumbir prácticamente juntas al primer estornudo provocado por las corrientes de aire del oeste. En 1821 se habían disipado ya. Aunque, como más tarde, se descubrirá, no morirán del todo. En el destino de las otras dos, intervino el tiempo. La tendencia haitiana tuvo un éxito inicial muy sonriente porque rápidamente se convirtió en la anexión a Haití. Un número considerable de personajes de la antigua parte española se mostró prontamente dispuesto a ocupar los cargos más representativos en la nueva situación, tanto en Santo Domingo, como en Puerto Príncipe. Aquellos que no podían o no se sentían dispuestos a hacerlo, como López de Medrano, el autor del manifiesto de constitución del PARTIDO DEL PUEBLO, y el propio Núñez de Cáceres, abandonaron el país. Por cierto no pocos. Pero tampoco fueron pocos los que trataron de hacer carrera. Ya en 1822, un Tomás Bobadilla, demasiado pronto para mejor destino, era corresponsal de «LE PROPAGATEUR HAITIEN», un órgano de propaganda del Gobierno haitiano como lo proclama el título. Al profesor Pattee, tantas veces mencionado por representar una opinión extranjera, supuestamente liberada de los prejuicios locales, y moderna (1967), llama la atención sobre ese hecho inquietante para unos y mortificador para otros: Es importante observar que muchos dominicanos, aún los mas esclarecidos, colaboraron con el régimen haitiano. Algunos lo hacían de buena fe (se sentían honradamente haitianos), otros por la convicción de que era inevitable (ídem, sólo que no honradamente) NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 451 14/11/2013 10:11:27 a.m. Pedro Mir 452 y todavía otros por creer en la tesis de la indivisibilidad de la Isla (ídem, ídem). No es posible aseverar que en 1838 bastaba lanzar el desafío y la nación entera se levantaría como un solo hombre contra la ocupación. El país se había desmoralizado (la élite) y la voluntad de resistencia faltaba precisamente entre los que más lógicamente estaban llamados a ejercer la dirección de la cosa pública…51 Los comentarios entre paréntesis no son de Pattee sino del autor de estas líneas. Y es oportuno hacer notar que el propio Pattee, afirma inmediatamente que la descomposición moral y la inercia se había apoderado de muchos ánimos lo que supone que no alcanzaba a todos como la vida misma se encargaría de evidenciarlo. La importancia de esta distinción es obvia porque explica dos hechos que se iban a poner de manifiesto a corto plazo. Uno es que la resistencia nacional acabaría por hundir en la ignominia a la tendencia haitiana rescatando la línea de soberanía propia. Y otro es que el desarrollo de esta soberanía sería constantemente frenado por las intrigas de elementos procedentes de las filas de la misma tendencia haitiana, Bobadilla entre ellos. Por fin, la última tendencia, la española, caería a raíz de la anexión a Haití en una especie de sopor pero permaneció latente en el seno de los hateros del Este. La resistencia de este sector de los señores de la tierra a los objetivos de la política del régimen haitiano, fue sorda pero pertinaz. Jamás dejaron de cortar madera o de ejercer la montería, quebrantando así la médula del programa político e histórico del régimen haitiano, sin que estos pudieran pasar de la crítica moderada. En toda la región permaneció intacto y soberbio, como en sus buenos tiempos, el sistema comunero. Y los señores permanecieron fieles, sin participar en la política gubernamental en ningún momento, al recuerdo nostálgico y antológico del Gobierno español, acechando la más mínima crisis para lanzarse a la acción. Juan Sánchez Ramírez sería siempre, como se revelaría después, su héroe y su modelo. Patte, ob. cit., página 122. 51 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 452 14/11/2013 10:11:28 a.m. La noción de período en la historia dominicana 453 Ese fue el desenlace al que se abocaron las cuatro tendencias surgidas al calor de la exuberancia popular encarnada en la aparición del PARTIDO DEL PUEBLO en 1820. Pero el gran sentido de la Historia son las enseñanzas que riega en su dilatada andadura. La Historia marcha a grandes zancadas y no se detiene en los pequeños charcos. A veces ni siquiera en las grandes lagunas. El episodio haitiano fue una de esas grandes lagunas historiográficas en las que no se perciben a simple vista los procesos subterráneos en cuyo seno se continúa el desarrollo de la nación dominicana. Sucede que durante 22 años este proceso no se expresa en los términos de las acciones armadas del pueblo y, por el contrario se caracteriza por la entrega de los sectores más conspicuos al interés de la potencia extranjera, al mismo tiempo que por su renuncia a impulsar el desarrollo, siquiera como portavoces ya que no como dirigentes, de la resistencia popular. Eso sí, tan pronto como las fuerzas populares hacen válida su presencia por medio de acciones palmarias, claramente visibles para el historiador objetivo como en 1804 y en 1808, aquellas cuatro tendencias de los señores de la tierra, disipadas como por encanto al primer manotazo militar haitiano, reaparecen con toda su afición anexionista y vuelven a imprimirle al pueblo dominicano los rasgos predominantes de sus luchas históricas. Esta revitalización de las cuatro tendencias que acabamos de examinar revela que también para ellos el episodio haitiano fue una especie de entreacto, un paréntesis agradable, animado por viajes de Puerto Príncipe a Santo Domingo y viceversa. Y, en consecuencia, sacan de los baúles olvidados sus viejos uniformes de combatientes antipopulares y se lanzan a la lucha, dándole rápidamente las espaldas al poderío haitiano, hasta ayer cargado de prestigio y en tal virtud rodeado de lacayos empalagosos. Es lo que debemos contemplar a continuación. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 453 14/11/2013 10:11:28 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 454 14/11/2013 10:11:28 a.m. período de la INdependencia 1844-1873 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 455 14/11/2013 10:11:28 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 456 14/11/2013 10:11:28 a.m. Pequeña introducción L a proclamación de la Segunda República, o REPÚBLICA DOMINICANA, igual que la de la primera o EFÍMERA, no fue el resultado de una guerra revolucionaria. En ninguna parte se escuchó el alarido de la revolución, el grito de guerra que levantó a los pueblos en otras partes, el Grito de Yara, el Grito de Dolores, el Grito de Lares… En Santo Domingo, la Independencia llegó pacíficamente, por medio de un sereno Manifiesto de Núñez de Cáceres en 1821, y por medio de otros tres, uno de Báez, otro de Sánchez y Mella y por fin, uno de Bobadilla, en 1844. Es que en ninguna de estas dos instancias la República advino como el producto de una revolución sino de una conjura. Pudo ocurrir así porque aquellos sectores sociales, contra los cuales iba dirigida la independencia en todo el proceso latinoamericano, se percataron a tiempo de su inevitabilidad y maquinaron con inteligencia y oportunidad para llevar a cabo esa proclamación por ellos mismos. La conjura no fue difícil. En 1844 solo consistió en eliminar el dirigente más caracterizado por su firmeza y a un pequeño grupo de sus partidarios más próximos… Por consiguiente, aquella no era una República verdadera. Para serlo debió haber consumado la victoria de una clase social, que no podía ser otra que la incipiente burguesía, sobre sus adversarios 457 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 457 14/11/2013 10:11:28 a.m. 458 Pedro Mir internos y externos, aunque fuese en base, como sucedió en Haití, de la emancipación de los sectores más oprimidos de la sociedad. Pero una República que comienza por ser falsa tiende, inevitablemente, a convertirse en verdadera. En 1821 nació pacíficamente porque llevaba en potencia la Anexión. En 1844 la llevaba en potencia y en esencia, por delante y por detrás, porque salía de una para entrar en otra, lo cual complicaba enormemente el proceso. Así nacida involucraba tres fases más o menos simultáneas: una era la SEPARACIÓN como parte independiente de Haití; otra era la GUERRA CIVIL, como expresión armada de la lucha de clases, contra la facción anexionista del país; la otra era la GUERRA NACIONAL, como expresión de la lucha contra la injerencia extranjera, tanto haitiana como imperial. Pronto la Isla entera quedó sumida en la guerra nacional. A primera vista era sólo una guerra nacional dominicana cuyo fundamento era la defensa de la República frente a Haití. Pero en el fondo era también una guerra nacional de Haití cuyo fundamento era la defensa de su propia soberanía frente a la eventualidad de la anexión de la República Dominicana a Francia, primero, y a Estados Unidos, después. Para Haití era cuestión de vida o muerte el impedir que se le estableciera una potencia esclavista en el territorio insular. Para el pueblo dominicano la guerra era mucho más compleja. Se trataba al mismo tiempo de consumar la Separación respecto de Haití, de manera concluyente y definitiva, y de impedir que la República cayera en manos de una potencia imperial. Este último aspecto involucraba la lucha contra los elementos anexionistas que, como resultado de la conjura inicial, tomaron el control del poder en la República Dominicana. De modo, que la suya era a la vez una guerra nacional y una guerra civil que se prolongó convirtiendo el proceso en una faena histórica sumamente laboriosa y permanente. Santo Domingo se ganó en esta faena el prestigio, que aún recuerdan los cronistas de la época de ser el país más belicoso del continente. Esta doble lucha, debido a que el aspecto separatista fue superado pronto en el campo militar, se desarrolló en el marco de tres grandes tentativas anexionistas: NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 458 14/11/2013 10:11:28 a.m. La noción de período en la historia dominicana 459 1. La Anexión a Francia. 2. La Anexión a España. 3. La Anexión a Estados Unidos. Las luchas contra Haití representaron un doble papel, al mismo tiempo que frustraban o entorpecían las tentativas anexionistas, servían a la acción anexionista dominicana como bandera para reclamar ardientemente la injerencia extranjera, en base a una supuesta incapacidad del pueblo dominicano para sostener su soberanía a pesar de las reiteradas y concluyentes victorias militares contra las huestes haitianas. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 459 14/11/2013 10:11:28 a.m. Pedro Mir 460 Esquema VI Ciclo Republicano ÉPOCA DE LAS ANEXIONES 1809-1873 Período de la Dependencia 1809-1844 Período de la Independencia LA GRAN GUERRA CIVIL 1844-1873 1844 ANEXIÓN I Francia Independencia oficial 1861 1870 ANEXIÓN II España ANEXIÓN III EE.UU. Restauración Guerra de los 6 años Culminación del desarrollo histórico del PUEBLO NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 460 14/11/2013 10:11:28 a.m. La anexión a Francia E l año de 1838 es un año clave. En este año culminan las gestiones que desde 1826 había emprendido Boyer para obtener el reconocimiento de Francia, a cambio de unas gruesas reparaciones, en beneficio de los esclavistas despojados por la Revolución. Para el pueblo haitiano, como para cualquiera, era la traición. Su independencia le había costado demasiados sufrimientos, sacrificios y martirios para que tuviera que pagar además con dinero lo que había sido ganado con sangre. Desde ese momento, quedó sellada la suerte del régimen de Boyer. Pronto apareció una sociedad oposicionista que desembocaría en un movimiento organizado en Praslin con el nombre de LA REFORMA y bajo la jefatura de Charles Herard Ainé. Eso, en Haití. En Santo Domingo, el curso de los acontecimientos obedece a otra lógica. La tradición independentista, que se remonta a principios de siglo, ha permanecido latente en el seno de la resistencia que los terrenos comuneros han sostenido desde los primeros instantes. Los elementos objetivos están dados. Faltan los subjetivos. Al fin aparecen en la forma de un dirigente carismático y de una organización conspirativa y secreta denominada LA TRINITARIA. La funda Juan Pablo Duarte en 1838. El momento no puede ser más oportuno y rápidamente engarza con la agitación revolucionaria de Praslin. El movimiento de LA REFORMA, que en Haití propugna la eliminación del régimen de Boyer, en Santo Domingo se proyecta, 461 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 461 14/11/2013 10:11:28 a.m. 462 Pedro Mir bajo la dirección de LA TRINITARIA, hacia la eliminación del régimen haitiano en su totalidad, como premisa para la creación de una República nueva en el seno de la comunidad latino-americana y mundial. El desenlace se produce en 1843. Increíblemente, este año de 1843 es la repetición de 1820. LA TRINITARIA es el equivalente del PARTIDO DEL PUEBLO. Significa, ahora como entonces, la emergencia del pueblo en un plano histórico determinante. En ambas situaciones la ocasión es un proceso electoral que, como la Historia no se repite sino en un grado superior de complejidades y desarrollos, se da más de una vez. Igual que en 1820, tan pronto como LA TRINITARIA se manifiesta como una fuerza histórica orientada hacia la independencia pura y simple en manos del pueblo, y no sólo como un movimiento separatista respecto a Haití, empiezan a perfilarse aquellos sectores hostiles a esta tendencia popular. Y, así como entonces cundió el desconcierto entre los sectores más o menos responsabilizados con la anexión a España, ahora se desencadena una desaforada carrera entre estos sectores, más o menos responsabilizados con la anexión a Haití. Uno de sus caudillos confesará después que prefería en último caso, ya que era necesario sacudir el yugo de Haití, ser colono de una potencia cualquiera…1 Evidentemente, lo que era fundamental para ellos era impedir que el poder llegara a manos del pueblo. Pero el problema no se reducía simplemente a convertir este país en colonia de una potencia cualquiera. Era preciso establecer con anterioridad cuál potencia quería y cuál podía y además, que el querer y el poder se dieran en una sola. Las opciones, en 1843 como en 1820, resultaron ser las mismas, con las ligeras variantes que introducían las complejidades de un desarrollo superior: Haití, si llegado el caso no era necesario sacudir el yugo, Francia, ahora como entonces, la más favorecida; desde luego, España; y, aunque parezca inverosímil, porque no lo era menos en 1820, también Colombia. Hay una novedad que brota en el cañamazo de perspectivas que ofrece la nueva situación: Inglaterra. 1 Buenaventura Báez según García, obra citada, página 219. Tomo II. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 462 14/11/2013 10:11:28 a.m. La noción de período en la historia dominicana 463 2 La introducción del elemento subjetivo en el proceso que han conducido sordamente los terrenos comunes, se produce en ese año de 1838, como se ha dicho, con la fundación de LA TRINITARIA. Para que este acontecimiento se produzca tendrán que conjugarse una serie de circunstancias, porque el advenimiento del régimen de Boyer fue enormemente favorecido por el debilitamiento externo que había sufrido la conciencia pública, ya de por sí débil en un país económicamente atrasado, en una época difícil, destruido por devastaciones sucesivas y sistemáticas, aislado del contexto latinoamericano y mundial, y drenado por las emigraciones masivas del elemento más culto y esclarecido. Por encima de todo esto, el elemento calificado que permaneció en el país no se inhibió frente al régimen de Boyer sino que le prestó su inapreciable concurso. Es Bobadilla quien sirve a Boyer a la hora de las argumentaciones de alto nivel que necesita para rebatir las trasnochadas reclamaciones españolas de 1830. Una vez más quedó evidenciado que el Gobierno de Boyer no era el producto de una invasión sino de una ANEXIÓN con todas las de la ley. La descomposición moral y la inercia- opina Patte- se había adueñado de muchos ánimos, prevaleciendo un estado de pesimismo que no veía la utilidad de ningún esfuerzo para sacudir el yugo, por repugnante que fuese a sus sentimientos nacionales. Naciones infinitamente mayores en población y de más larga historia han sido víctimas de una parálisis colectiva en momentos de profunda depresión y han sufrido de igual incapacidad de ver con claridad meridiana la naturaleza de sus destinos. Se necesitó un hombre de visión y de talento para despertar al país de su letargo. Este hombre providencial fue Juan Pablo Duarte.2 Juan Pablo Duarte. He aquí una personalidad difícil para el biógrafo aunque apasionante y rica para el historiador. Duarte carece de biografía. Es, y no podía ser de otra manera, la condensación más coherente de las esencias de un pueblo devastado, atrasado, mil veces frenado en su desarrollo natural. La vida de Duarte es sólo Historia. 2 Patte, ob. cit., página 122. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 463 14/11/2013 10:11:28 a.m. 464 Pedro Mir No hay en ella, como no lo hay en la vida de los pueblos, destellos privados. Carece de esos resplandores personales, de esos brillantes atributos que decoran la vida íntima de los grandes héroes, de los libertadores supremos, de los hombres elegidos por la providencia para encarnar los grandes espasmos de la vida popular. La gente sencilla, y no pocas veces los historiadores incapaces, pero sobre todo los jóvenes, en esta época de héroes fulgurantes y guerrilleros desencadenados, exigen de los grandes hombres las fulguraciones cinematográficas, visibles, el gesto ecuestre con el cual los escultores italianos producen y exportan su mercancía destinada a las plazas públicas. No hay nada de eso en Duarte. No se le conoce una novia como Fanny del Villar o como la Niña de Guatemala. María Antonia Bobadilla y Prudencia Lluberes no pasaron de recibir sendas sortijas.3 No escribió las cartas de Bolívar, que componen un apasionante epistolario, ni las de Martí, que componen un florilegio arrobador. Y menos los versos de este último. Su poesía es como para llenar de rubores el parnaso criollo. No puede exhibir como el patriota cubano la brillantez de la elocuencia, ni el refinamiento del estilo, ni la vastedad y variedad de la cultura, ni la bohemia galante, ni las crónicas incomparables, ni la proyección americana de su magisterio, aunque toda su vida y toda su actividad están impregnadas de ella. Se queda corto cuando es proclamado Presidente en Santiago en ocasión de un discurso que pudo haber revuelto la nacionalidad y hacerla estallar en la epopeya. Ni siquiera alcanza a morir, de cara al sol, dentro de la más pura tradición romántica, como Martí en Dos Ríos. Su exilio no es el de Miranda, de corte en corte, en la más espléndida de las Europas, incluyendo la de Catalina II. No es el relojero infatigable de la epopeya, el artífice lento de la victoria, como Juárez. No es el gran estratega militar de un pequeño territorio, como Dessalines. Su sencillez no es magnífica y soberbia a la vez, como la de Lincoln. No nos deja un retrato que permita a los pintores deleitarse en la imagen de la grandeza, como Washington. Y en la historia misma de su país, pasa como una estrella fugaz que sólo fulgura un instante 3 Clío, No. 81, enero-junio, 1948. 478. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 464 14/11/2013 10:11:28 a.m. La noción de período en la historia dominicana 465 y desaparece en las sombras, mientras queda atrás el relampagueo constante de la fusilería. Para colmo, al momento de proclamarse la República, es el gran ausente… Sin embargo, no hay figura más formidable en la historia dominicana, ni motor más potente en el proceso histórico, ni influencia más prolongada, ni inspiración más arrebatadora, ni iluminación más espléndida para su pueblo. Merece, a justo título, un lugar entre los libertadores de América porque está al nivel de los grandes cuando entrega al pueblo la orientación más firme y segura hacia la libertad. Y lo hace con los recursos más módicos, en el marco de las limitaciones más gigantescas y con la abnegación más profunda. Exactamente como lo hizo su propio pueblo. En definitiva, lo que sucede es que Duarte es el pueblo. Por consiguiente, a nadie deberá extrañar que el gran ausente sea también el gran incomprendido. Es claro. No son pocas las almas elementales que consideran que la independencia dominicana se produjo en el instante súbito del trabucazo del Conde, cuya duración pudo haberse medido en fragmentos de segundo y que bien pudo ser, como han sostenido algunos, el resultado de un accidente.4 De modo que si Duarte estuvo ausente en esa ocasión, no es ya el Padre de la Patria, sino aquel personaje afortunado que tenía en sus manos el trabuco, o el personaje más afortunado todavía que dio la orden del disparo. Y así mismo, si el pueblo estuvo ausente, y en verdad que aquel no fue un acontecimiento de masas. Creíamos que el número de los concurrentes sería mayor, pero desgraciadamente éramos muy pocos- cuenta Serra,5 entonces habría que llegar a la conclusión de que no fue el pueblo quien llevó a cabo su propia independencia, sino que seres providenciales, como considera Patte que lo es el propio Duarte. Se sostiene en «Sucesos políticos de 1838-1845», un informe atribuido a Manuel Joaquín Delmonte destinado a los haitianos, incluido completo en Documentos para la historia de la República Dominicana, colección de Emilio Rodríguez Demorizi, Volumen II, Santiago, R. D., 1946. 5 En Apuntaciones en torno al 27 de febrero de 1844, por Vetilio Alfau Durán, Clío, No. 116, enero-junio de 1960, Año XXVIII, página 101. 4 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 465 14/11/2013 10:11:28 a.m. 466 Pedro Mir No es así. Duarte no es un don de la providencia, sino del pueblo. Y aquella independencia era del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La independencia dominicana es un largo y laborioso proceso que se inaugura, no en Santo Domingo, sino en Estados Unidos en 1776 a nivel continental. Las premisas dominicanas con la gran Revolución haitiana que al mismo tiempo emancipa a los esclavos y a los siervos y a la Nación. Y a cesión que, a consecuencia de ella, hace España a Francia de la parte que posee en la Isla. Este proceso revela sus primeros signos en 1804, luego en 1808, más tarde en 1820, brota a la superficie jurídicamente en 1821, se sumerge nuevamente a la Anexión para reaparecer mucho más acentuados en 1843, emerge de nuevo en 1844 para sufrir las más aparatosas peripecias antes de sumergirse de nuevo en 1861, para reaparecer en 1865 y todavía tendrá que prolongar sus esfuerzos para cuajar, por fin, en 1874. Setenta años justos consume en manifestarse de manera definitiva. Lo demás es el Siglo xx con su propio estilo. Pero toda esta larga y agitada trayectoria no es más que la lucha de una clase social histórica, aquella que encarna y transporta el ideal de la independencia, aquí y en todas partes: la burguesía, y que pugna por alcanzar el poder y dirigir los destinos del proceso histórico nacional, contra aquellas clases sociales vinculadas a una modalidad peculiar de la tenencia de la tierra que denominamos los TERRENOS COMUNEROS. Duarte es el personaje singular, prácticamente solitario, que entre todos los que participan en el recorrido histórico, descubre que este ideal burgués es la causa del pueblo, que el pueblo es capaz y que además sólo el pueblo es capaz, como lo deja establecido en su proyecto de Constitución, en su testamento político6 tal vez en el 6 El Artículo 6º dice: Siendo la Independencia Nacional la fuente y garantía de las libertades patrias, la Ley Suprema del Pueblo Dominicano es y será siempre su existencia política como Nación libre e independiente de toda dominación e influencia extranjera, cual la concibieron los Fundadores de nuestra asociación política al decir (el 16 de julio de 1838) Dios, Patria y Libertad, República Dominicana, y fue proclamada el 27 de febrero de 1844, siendo desde luego, así entendida por todos los pueblos cuyos pronunciamientos confirmamos y ratificamos hoy, declarando además que todo gobernante o gobernado que la contraríe, de cualquier modo que sea, se coloca ipso facto y por sí mismo fuera de la Ley. Este artículo fue escrito, según el Dr. Alcides García Lluberes entre abril y junio NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 466 14/11/2013 10:11:28 a.m. La noción de período en la historia dominicana 467 juramento mismo de LA TRINITARIA, de llevar a cabo la independencia y sostenerla con sus propias manos. Duarte es además el personaje singular que en las nieblas de aquel período difunde, encamina, organiza y dirige la materialización de esa concepción con las armas en la mano. Y, por lo mismo que sostiene que el destino de nuestro país reside en el pueblo, es la estrella, no polar sino popular, que marca los senderos del futuro. En eso consiste su grandeza. Pero volvamos a los acontecimientos. Al despertar el año de 1843, la agitación pública en Santo Domingo, era tan inquietante como esa que en ciertos animales anuncia la proximidad de un terremoto. El 27 de enero había tenido lugar el llamado Alzamiento de Praslin en Haití, y la simple noticia era suficiente para perturbar a cualquier espíritu sensible. También las autoridades suelen ser sensibles, y el general Carrié, a quien correspondía la responsabilidad del orden en Santo Domingo, consideró prudente tomar medidas preventivas. Una comisión capaz de olfatear todo indicio perturbador fue nombrada al efecto. Como era de rigor, la selección se hizo entre elementos profundamente vinculados al medio, conocedores de las costumbres y por tanto capaces de detectar, como los detectives, cualquier brecha por la que pudiera colarse la subversión. Resultaron nombrados unos individuos que, desde largo tiempo atrás, ejercían profesionalmente ante su clientela haitiana, su condición de nativos de esta parte: don Tomás de Bobadilla y el Dr. José María Caminero. Este último ejercía esa profesión con gracia, puesto que no era nativo del país, sino de Santiago de Cuba.7 Bobadilla en cambio era de Neiba y llevaba ese punto de ventaja a su profesionalidad. El 13 de marzo materializó el triunfo de Praslin. Boyer fue embarcado con toda su familia en la goleta Scilla de bandera británica con rumbo a Jamaica y como destino final, a Europa. Aquello era el de 1844. V. Clío, No. 97, septiembre-diciembre de 1953: «Acrisolando nuestro pasado», página 133. 7 Aparece con esa nacionalidad entre los miembros de la Logia Unión, en 1828. Tenía entonces 39 años. Ver Invasiones haitianas, ob. cit. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 467 14/11/2013 10:11:29 a.m. 468 Pedro Mir fin de una larga dictadura –25 años– y, como históricamente 20 años son menos que nada, también de una breve Anexión. Es claro que, si en lugar de una Anexión, se hubiera tratado de una incorporación forzosa, como con cierta irreverencia sometía a la discusión una encuesta del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS en 1937, después de haber cuestionado con no menor irreverencia a Juan Sánchez Ramírez; o de una invasión haitiana, como sostenía Dn. Ml. de Js. Troncoso de la Concha en su contestación oficial a ella en su calidad de Presidente de la Academia de la Historia;8 el hecho de 1822 se habría convertido ya en 1843, a raíz de la caída de Boyer, en una explosión revolucionaria incontenible que habría sacudido a aquella parte de la Isla que había sufrido la invasión haitiana y de inmediato la incorporación forzosa. En ambos casos se habría cumplido el esquema común, el estallido volcánico de la insurrección y desbordamiento de las masas populares en estado de incandescencia. Pero los hechos no correspondieron a ese esquema. La Segunda República llegó en 1844 sin epopeya, casi como un arreglo político. La erupción épica que debía seguir el atropello cósmico tan dramáticamente descrito por Troncoso de la Concha y otros muchos autores, no se produjo. Y no podía ser de otra manera, porque el mismo elemento que prohijó la Anexión, logra apoderarse de la dirección del proceso castrando sus alcances y planteándolo en los términos del cambio de una Anexión por otra. Para alcanzar ese objetivo, el paso primordial consistía en la tergiversación de los propósitos de LA TRINITARIA y, si esto no se lograba, proceder entonces a la eliminación de sus dirigentes más caracterizados, comenzando por Duarte. Y mejor todavía ambas cosas a la vez. 8 Véase el cuestionario propuesto por Gustavo Adolfo Mejía, su presidente en el artículo «La ocupación de Santo Domingo por Haití», en el cual el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, M. J. Troncoso de la Concha, responde a la encuesta. Clío, No. 81, enero-junio de 1948, página 25, ya citado. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 468 14/11/2013 10:11:29 a.m. La noción de período en la historia dominicana 469 La tendencia colombiana,9 que en 1821 había servido admirablemente para desviar la corriente popular, reaparece en 1843 con el mismo carácter. Los trinitarios son reiteradamente acusados de pretender una anexión a la Gran Colombia con el fin de implantar la esclavitud en Santo Domingo. Pero como se ha dicho y contemplado que la Historia se da una vez como tragedia y otra se repite como farsa, el infundio colombianista resultó inoperante. La farsa reveló muy pronto sus entretelones y LA TRINITARIA necesitó unos artilugios más sutiles para desaparecer. El segunde paso, que conduciría a decapitar el movimiento emancipador, exigía el uso de la fuerza y la manipulación del poder. Bobadilla y Caminero disponían de estos recursos pero LA TRINITARIA se les adelantó estableciendo contactos, por iniciativa de Duarte y a través de una feliz gestión de Mella, con el movimiento que en Haití propugnaba el derrocamiento de Boyer. De modo que, cuando este derrocamiento se produjo, el camino quedó abierto para avanzar, mediante la alianza de los trinitarios y los reformistas haitianos radicados en Santo Domingo, contra la alianza de los anexionistas, o absolutistas, como se les llamó entonces, y el Gobierno haitiano representado por Carrié. Los acontecimientos no se hicieron esperar y muy pronto se organizó una manifestación encaminada a deponer al Gobierno que en esta parte todavía representaba al que había sido depuesto en la otra. Y ésta resulta ser la única ocasión en que salen a relucir las armas en toda la etapa de luchas que culmina con la Separación. A la cabeza de esta manifestación figura Duarte con un grupo de trinitarios decididos y el haitiano Ponthieux con los reformistas radicados en esta parte. Se supone que esta es una manifestación de carácter estrictamente político y formal, no una acción militar, puesto que el 9 Por un doble y característico error que explotaron en 1843 los adversarios de Duarte y en 1861 los autores de la Reanexión, el sentimiento popular confundía en el nombre de Colombia el impotente esfuerzo a que se vio constreñido Núñez de Cáceres… (Nota 20, página 69). En sí misma la versión sería torpe, porque la gran Colombia que no existía ya, abolió la Esclavitud que España mantenía en sus colonias, pero la masa negra la recibió por verdadera… (Nota 25, página 70). Máximo Coiscou Henríquez: Historia de Santo Domingo, Vol. II, 1944. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 469 14/11/2013 10:11:29 a.m. Pedro Mir 470 gobierno de Carrié, tras el derrocamiento de Boyer, es un gobierno artificial que solo debe esperar a quien le sustituya. Sin embargo, la intervención negativa de la tendencia haitiana, representada en ese momento por el general Alí, comandante de un batallón de negros nativos de esta parte, creado por los españoles en tiempos de la colonia y que había servido a todos los gobiernos, sin el menor destello de colorido nacional, convirtió la acción cívica en una confrontación armada, sin duda manejado en la sombra por la facción anexionista. De ahí que haya vacilaciones en nuestra historiografía al caracterizar este episodio. Demorizi lo califica de revolución en un artículo conmemorativo de 1943.10 A su vez Moya Pons, en su MANUAL de 1977 no pasa de ver allí una turba de revolucionarios que se formó,11 como esa polvareda que levanta la ventolina en los días calurosos. Por su parte García, quien resulta la fuente obligada pero que se convierte en esta zona de su COMPENDIO como el cronista más fidedigno y el historiador más informado, pese a sus debilidades conocidas y reconocidas, ve un pronunciamiento en el que participa el pueblo amotinado…12 La suya es la versión más meticulosa, aparentemente la más objetiva y de todos modos, la más convincente: Confundidos (trinitarios y reformistas haitianos) unos y otros en un solo grupo de amigos al grito de VIVA LA REFORMA, se dirigieron en masa por la calle del Comercio, en dirección de la residencia del General Carrié, a quien iban a deponer del mando; pero al llegar a la plaza de la Catedral encontraron formado en batalla en ella al regimiento 32, con la orden de disputarles el paso a todo trance. Interrogados por el General Alí, que estaba encargado de la Comandancia de Armas y había sido invitado para tomar parte en el pronunciamiento, sobre el objeto que los guiaba, respondieron a una voz que querían libertad; mas como el viejo veterano les contestara Emilio Rodríguez Demorizi: «La revolución de 1843», Boletín del Archivo de la Nación, Año VI, enero-abril de 1943, Nos. 26-27. 11 Página 267. 12 Ob. cit., página 193. Sigue bastante de cerca los «Sucesos políticos de 18381845», de Delmonte, citados más arriba con datos propios. 10 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 470 14/11/2013 10:11:29 a.m. La noción de período en la historia dominicana 471 que esa libertad la tenían, volviendo la espalda con desdeñosa indiferencia, se rompió el fuego inmediatamente entre la tropa y el pueblo amotinado, quedando muertos en el campo, de parte de la primera, el comandante Charles Cousin y tres soldados de su cuerpo, y de parte del segundo, un venezolano que respondía al nombre de Toribio, sin contar los heridos, que no fueron pocos, hallándose en el número de los del gobierno el teniente Emilio Parmentier, y en el de los reformistas Adolfo Nouel, Pedro de Mena, José Bruno Cordero, Alejandro Taní y Juan Ramón, un pobre muchacho que vendía por las calles mechas de azufre… García agrega a continuación que, …dispersados los reformistas por la tropa, los más comprometidos saltaron las murallas de la ciudad y se dieron cita para la común de San Cristóbal… Mereciéndolo más que no pocos, ninguna calle recuerda en nuestro país a Juan Ramón. Era no obstante, desangrándose en una de las más importantes de la Capital con sus mechas de azufre en las manos, la presencia del pueblo, como un símbolo de luz. Como salta a la vista, este episodio se define por su carácter político y su desenlace policial. No es posible describirlo como una batalla. Los ingredientes revolucionarios son obvios, por lo que no puede definirse como una turba, toda vez que la noción de turba y de acción revolucionaria son antitéticas y por tanto no cabe una turba revolucionaria, salvo que se busque desacreditar a unos y a otros. Pero tampoco nos es dable calificarlo de revolución porque ésta se define por su desenlace. Una revolución no se dispersa por la tropa. Y menos de pronunciamiento.13 Precisamente, si el comandante Alí hubiera pronunciado la Plaza, las posibilidades y las consecuencias revolucionarias habrían sido otras. Pero no fue así. La acción fue importante y La palabra pronunciamiento, se refiere a la acción militar, no a la popular, como motín, pueblo amotinado es una expresión correcta. 13 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 471 14/11/2013 10:11:29 a.m. 472 Pedro Mir merece la atención que le dispensaron los cronistas, porque fue una manifestación activa de la situación de cambio que se vivía en ese momento. Y sobre todo de la capacidad militar de que disponían las fuerzas anexionistas del país para frenar el pronunciamiento. Invitado Alí, respondió desdeñosamente –y pudo contener el desarrollo revolucionario– y fueron dispersados por la tropa– impidiendo el acceso de las masas populares. Pero lo más importante para nosotros no es la caracterización de ese episodio sino de toda una situación en que se impone la naturaleza política del trabajo patriótico. Para Duarte, la significación de ese período, siempre ateniéndonos a los escasos documentos teóricos que nos ha legado, iba más allá de la ruptura con el régimen haitiano. Para él, se trataba de la creación de la nacionalidad integral, no para oponerla a Haití aunque eventualmente ello fuera necesario, sino para incorporarla al mundo, simbolizada en una bandera universalmente válida, incluyendo en su validez, llegado el caso, la confrontación con cualquier enemigo de aquende o de allende el mar. Como ideal, desde luego era espléndido, pero como objetivo político inmediato era, sin dejar de ser espléndido, sumamente complejo y difícil para una personalidad prácticamente solitaria, para un pueblo cuya primera experiencia devastadora había tenido lugar unos tres siglos y medios atrás sin que cesara prácticamente nunca, y para un pensamiento, por más que situado en la dirección histórica, traicionado constantemente por sus portavoces naturales, comenzando por Juan Sánchez Ramírez, parapetados en el poder… Durante estas luchas, la actividad de Duarte se multiplicaba al favor de la corriente histórica pero debe constantemente chocar, de un lado, con la resistencia del elemento conservador a través de sus calumnias más o menos colombianistas, de sus comisiones de investigadores y de sus organizaciones represivas, incluyendo al elemento militar nativo, y del otro, con la visión estrecha de aquellos elementos que, integrados en sus propias filas como trinitarios activos, se inclinan a reducir la significación patriótica del momento histórico inclusive abnegadamente, a la ruptura con Haití… NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 472 14/11/2013 10:11:29 a.m. La noción de período en la historia dominicana 473 Esta concepción de la libertad, restringida a la libertad respecto de Haití, constituyó el veneno que emponzoñó las proyecciones duartistas y sumió al país en los más dolorosos y prolongados sacrificios. Realmente fueron pocos entre sus adeptos más capaces que se percataron de que esta limitación de su pensamiento los empujaba inevitablemente a coincidir con la reacción anexionista, presta a convertir a su aliado haitiano de la víspera en el enemigo más enconadamente odiado, encubriendo su responsabilidad con la leyenda de la incorporación forzosa, del poderío invencible de la reacción haitiana y de la cobardía intrínseca de nuestro pueblo. Y, mientras la vida misma no se encargara de disipar estas tinieblas, en los hechos y en la mente misma de los partidarios de las concepciones revolucionarias de Duarte, la facción anexionista podría manejarse con éxito en el vórtice de los acontecimientos. Pero siempre sería primordial la eliminación de la influencia directa de Duarte… 3 Tres días después de la manifestación pública dispersada por la tropa del general Alí, los rebeldes refugiados en San Cristóbal, a la que pronuncian en favor de la Reforma, retornan en triunfo a la Capital al conocerse la capitulación de Carrié, forzado tanto por la situación en Haití como por los pronunciamientos sucesivos de San Cristóbal, Baní, Azua y otros lugares. Inmediatamente se constituye en la capital una JUNTA POPULAR que debía ejercer los poderes gubernativos hasta el día en que se sancionara la Constitución política del Estado…14 En ella figuran dos reformistas haitianos: Ponthieux, como su presidente y Morín. Dos trinitarios de cepa: Duarte, quien aparentemente funge de Secretario, y Pedro Alejandrino Pina, además de un futuro presidente de la República Dominicana, Manuel Jiménez. Francois P. Sevez hijo: «Pedro Alejandrino Pina», Clío, No. 101, Año XXII, octubre-diciembre de 1954. 14 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 473 14/11/2013 10:11:29 a.m. 474 Pedro Mir El papel de Duarte en esa Junta va a darle un sesgo nacional y le va a imprimir un estilo dominicano a los acontecimientos. En este punto alcanza su grado más alto el contenido nacionalista de LA TRINITARIA y su misión de rescatar el hilo histórico trazado por el pueblo desde principios de siglo. El 7 de abril, esta JUNTA expide una credencial a Duarte, firmada por Pina como secretario interino para que como Comisionado por ella y en nombre del pueblo soberano, instalara y regularizará las Juntas Populares, que debían regir los negocios en las diferentes comunes de su tránsito…15 Y se comprende que Rosa Duarte salude esta credencial como un acontecimiento. En manos del hombre que funda LA TRINITARIA, LA FILANTRÓPICA, la SOCIEDAD DRAMÁTICA, estas juntas populares se convertirán inevitablemente en un factor inapreciable de organización de las fuerzas genuinamente interesadas en el proceso emancipador, en el germen político de la patria nueva. Pero también hace su presencia allí un ingrediente perturbador. Esa inclinación de los patriotas a circunscribir el aliento histórico de aquellos instantes, los induce a hacer el 8 de junio de 1843 una REPRESENTACIÓN ante la Junta Popular, que será condenada por Duarte16 y en la que se vislumbra ya el contenido de la futura MANIFESTACIÓN DEL 16 DE ENERO que habrá de objetivar el triunfo del elemento más retrógrado del proceso nacional. Según la glosa de García, este documento, supuestamente redactado por el Padre Bonilla y dirigido e impreso por uno de los favorecidos en las elecciones impuestas poco después por Herard para sustituir a los perseguidos del 15 de junio, Manuel María Valencia, y que luego se pasó a la oposición separatista, iba calzado por la firma de varias personas incluyendo cuando menos un trinitario de cepa: Juan Nepomuceno Ravelo y otros dos que no dejaban de serlo; Félix María Ruiz y Pedro Pablo Bonilla. Esta REPRESENTACIÓN demandaba de la Junta que, 15 16 Idem. Clío, No. 62, enero-junio de 1944, página 22, citado por Vetilio Alfau Durán en sus Apuntaciones citadas (nota al pie de la página 61). NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 474 14/11/2013 10:11:29 a.m. La noción de período en la historia dominicana 475 reorganizándose como correspondía, dispusiera y ordenara sus actas y sesiones escritas, decretando en ellas el contenido y forma con que se había de expedir los poderes que acreditaran la identidad de los diputados que debían nombrarse para la asamblea constituyente acabada de convocar, en el concepto de que estando firmemente persuadidos de que no eran un pueblo conquistado por Haití, sus actos debían ser escritos en su propio idioma vulgar, y dichos diputados por recibir el encargo de reclamar la observancia de la religión católica, apostólica y romana, y que se conservaran el idioma, usos y costumbres nativos y locales, toda vez que esto ni se oponía, ni contradecía, ni debilitaba la unión simple e indivisible de la república democrática, como tampoco no causaba variedad, contradicción ni discordia, la diferencia de los colores de la piel, ni el origen o nacimiento de los que en la actualidad se llamaban haitianos: sino que antes al contrario, la experiencia de todos los tiempos y de todas las naciones, tenía acreditada la necesidad de hacerlo así, aún en los pueblos conquistados por la fuerza de las armas, encontrando muy cerca el ejemplo de las provincias unidas de Norte-américa, las cuales se gobernaban por unas leyes generales constitutivas de la democracia, que hacían indisoluble la unión e indivisibilidad de la República, dictando cada provincia sus leyes económicas, locales y administrativas…17 Este es en verdad un documento estremecedor. Por varias razones: a. revela que en el seno mismo de los trinitarios, el sentimiento nacional se manifestaba respecto de Haití (en orden a las costumbres, religión, color de la piel, idioma) pero no involucraba el aspecto político (la separación respecto de Haití y la independencia respecto del mundo). b. contradecía en toda su integridad el pensamiento duartiano, que se manifiesta solitario en el hecho de que es rechazado por él, enfrentado a no pocos de sus conmilitones; 17 García, ob. y loc. cit., página 200. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 475 14/11/2013 10:11:29 a.m. 476 Pedro Mir c. anuncia la línea ideológica que más tarde se expresa en el Manifiesto del 16 de enero. d. define y acepta, estando firmemente persuadidos de que no era un pueblo conquistado por Haití, el hecho de la anexión y asegura su perpetuidad por cuanto ni se oponía ni contradecía (siquiera) debilitaba la unión simple e indivisible de la república democrática, y por el contrario, la experiencia de todos los tiempos y de todas las naciones tenía acreditada la necesidad de hacerlo así…, precisamente invocando la Independencia de los Estados Unidos que eran entonces el modelo de la independencia americana. Todo esto a la distancia de unos seis o siete meses de la proclamación de la independencia nacional. Este documento perfila con todos sus rasgos la naturaleza, a la vez, de la Anexión de 1822 y la de la Independencia de 1844. Constituye una expresión y un pronóstico. Describe y anuncia. Son estas fuerzas las que se conjugarán para eliminar a Duarte, debido a que obviamente constituye un obstáculo, tanto más vigoroso por cuanto se afirma e ilumina en el contexto histórico de todo el Continente. 4 De las JUNTAS POPULARES surgieron las JUNTAS ELECTORALES que debían nombrar a los Representantes en la Asamblea Constituyente. En esta ocasión deberán recogerse los frutos de la actividad de Duarte en el seno de la Junta Popular como Comisionado por ella y en nombre del pueblo soberano. El 15 de junio se llevan a cabo las elecciones en un clima de intensa agitación y el elemento nacional alcanza una aplastante victoria popular, que significa el desplazamiento general de los candidatos haitianos. Claramente se vislumbra ya la separación en el plano nacional, a despecho de la imagen que reflejan los connotados dirigentes aglutinados en torno a la REPRESENTACIÓN del 8 de junio. De un lado aparecen netamente NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 476 14/11/2013 10:11:29 a.m. La noción de período en la historia dominicana 477 deslindados los campos. De un lado están los separatistas. Del otro, los conservadores o absolutistas, incluyendo en ellos a la facción nativa, no exento de la participación de algunos trinitarios, identificada con la Anexión. Es nada menos que el propio Manuel María Valencia quien declara alarmado, no sin dejar atrapado al historiador García en la maraña, que aquí como en todos los demás puntos de la República (de la República de Haití, se entiende, lo que indica que en el contexto de la época se consideraba independiente todo el territorio) hay un gran número de hombres que ya por error, ya por interés, o ya por necesidad, habían entrado en las miras del ex-Presidente Boyer y se habían prestado a ser dóciles instrumentos de sus descabellados planes…18 Y era este elemento sórdido, acusado y desenmascarado aquí por Valencia, pero también el sector en el cual él mismo se encontraba incluido, el que constituía el adversario más peligroso, hasta un punto que sólo el tiempo mostraría sus alcances. El enemigo real no era Haití, o cuando menos había dejado de serlo. El delegado mismo del Gobierno, Auguste Brouard, exclamó al conocer los resultados de las elecciones del 15 de junio: Estamos perdidos, la separación de la Parte española es un hecho…19 García, ob. y loc. cit., página 192. Según Sevez en su artículo acerca de Pina antes mencionado. García registra en su Compendio (página 200), simplemente la separación es un hecho, que dice haber pronunciado alguien en la Junta Popular de Santo Domingo el 8 de junio de 1843, pero Sevez alega en la nota número 37 del mencionado artículo que el propio García en su Biografía de Pina, la consigna así: Estamos perdidos, la independencia de los dominicanos es un hecho. Y agrega: Algunos autores han errado al determinar cuándo fue dicha esa frase, pues piensan que salió de labios de Brouard en el curso de los debates en la Junta Popular… La verdad es que le fue inspirada a Brouard por el triunfo del partido duartista en las elecciones del 15 de junio de 1843. Véase página 183 del artículo de Sevez. Tiene cierta importancia el hecho de que en la versión de Sevez, aparezca la palabra ‘separación’, lo que podría indicar que la adopción de ella en el Manifiesto del 16 de enero se debía a la identificación de Bobadilla con el elemento haitiano. Esto podría significar que los haitianos entendieran la situación creada, en los términos de la separación de una parte ya independizada en 1821, de un todo independiente que era la República de Haití, por lo que una nueva proclamación de independencia sería redundante. Y es curioso que en la representación del 8 de junio de 1843, se alude a el ejemplo de las provincias unidas de Norte-américa… En efecto, cuando se planteó la desunión, la Guerra fue llamada de Secesión y ninguna de las partes invocó la Independencia… 18 19 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 477 14/11/2013 10:11:29 a.m. Pedro Mir 478 Curiosamente Brouard comprendía que el hecho político, la independencia separada, era el decisivo, por tener una raíz popular revelada en la consulta pública. Sin embargo, en la facción nativa anexionista, el hecho decisivo era la fuerza. Según refiere un testigo, el comisionado Brouard había llegado a convertirse en el centro hacia donde convergían estos oscuros intereses: …había algunos dominicanos que no salían de su casa llevándoles chismes contra sus paisanos; al extremo que la tarde que llegaron las primeras tropas que venían con Riviere, se agruparon ellos en su casa del tal Brouard, que quedaba en la plaza de la Catedral, y le decían: –ya es tiempo de empezarlos a recoger. ¡Mire, allí hay algunos!… pero parece que él no quiso acceder a sus instigaciones, pero llegó el Gral. Riviere (y) siguieron entonces con más fuerzas las intrigas y denuncias…20 La fuerza con que contaba la facción anexionista era, pues, el general Charles Herard Riviere, el líder de la Reforma, a la cabeza de un respetable aparato militar procedente, no de Austerlitz y Marengo, lo que habría sido muy vulgar, sino de un lugar más convincente y más bonitamente denominado Puerto Príncipe. Y, como era de esperarse, la estructura política patriótica del proceso fue aplastada. Duarte y un cierto número de patriotas se vio obligado a escapar al extranjero. Otros fueron apresados y enviados a Haití, Mella entre ellos. Algunos lograron permanecer escondidos, entre ellos Sánchez, a quien tocará como también a Mella un destino tan impresionante que les reservará, hombro con hombro con Duarte, un lugar en la trilogía de los fundadores de la Patria… La profundidad de esta tragedia resulta inconmensurable. En la mayoría de los casos, la decapitación de un movimiento emancipador impulsado por fuerzas históricas irreversibles, resulta un episodio deplorable pero transitorio. En la situación que aquí se 20 Sucesos políticos de 1838-1845, ob. cit., página 15. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 478 14/11/2013 10:11:29 a.m. La noción de período en la historia dominicana 479 contempla, nada impide confiar en que el Duarte que zarpa hacia el exilio para eludir un golpe severo, estará pronto en condiciones de reanudar la faena interrumpida. Pero acaso él mismo no era consciente de la severidad del golpe que le amenazaba, toda vez que provenía, no sólo de las autoridades haitianas, sino mayormente del mismo elemento nativo, profundamente incrustado en las filas de su propio movimiento, y para el cual el pensamiento radical que él encarnaba, constituía un escollo, dado su prestigio en el corazón del pueblo. La desvinculación de Duarte, por más que pasajera, tendría consecuencias irreparables y de inmensa gravedad. Significaría dos cosas: UNA, la captura del proceso emancipador por la facción anexionista, súbitamente convertida en separatista frente a la presión de las masas populares. Esta no era la más grave. En definitiva, esa captura, como la misma ausencia de Duarte, pudo haber tenido resultados episódicos banales. La OTRA, el hecho de que esta captura hubiera sido posible porque en el seno de los propios duartistas prevaleciera la concepción de que la naturaleza fundamental del momento histórico fuera la ruptura con Haití, era infinitamente más grave. Esta actitud pondría al movimiento trinitario fuera de la tradición popular, clara y neta y además brillantemente puesta de manifiesto de 1804, ciertamente frente a Haití pero también, y de manera inequívoca, contra Francia, en el sentido de la soberanía absoluta. Al circunscribir el proceso de la independencia a la separación respecto de Haití, se hizo posible el ascenso vertiginoso de las fuerzas más negativas del proceso y les permitió enarbolar la bandera anti-haitiana para detener en seco el impulso popular, desviándolo hacia el apoyo de las tendencias anexionistas más recalcitrantes y tenebrosas. Varias modalidades pudo asumir entonces esta tendencia. Unos se inclinaron a Francia, otros a España y todavía otros a Inglaterra. Vetilio Alfau Duran no deja de reconocer, acaso amargamente: Todos, NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 479 14/11/2013 10:11:30 a.m. Pedro Mir 480 empero, tenían un fin: la separación de Haití. Ese era el propósito final de todos…21 Peña-Batlle, como se ha señalado en páginas anteriores, es la pluma más afilada y consciente en la historiografía nacional, casi sin disputa. Es también la que más se independiza de las tradiciones convencionales y, en consecuencia, la que se aproxima probablemente de manera más aguda a las raíces profundas del proceso burgués de nuestra vida histórica. Por eso no es de extrañar que, desde la perspectiva de una clase social que había perdido desde mucho tiempo atrás sus proyecciones revolucionarias, fuera capaz de descubrir esas esencias, situándolas en su época sin tratar de aplicar las concepciones de hogaño, (en las que él mismo militó como un ideólogo del anti-haitianismo más feroz y beligerante), a las de antaño, cuando su clase social era portadora ardiente de un mensaje revolucionario. Y lo justo es que comparta las posiciones de Duarte, saludando inclusive su naturaleza revolucionaria, aunque no las aceptara para la época en cuyo contexto escribía. He aquí su opinión tal como la recoge el propio Alfau Durán: El observador sagaz –escribe el licenciado M. A. Peña-Batlle– echará de ver en todo esto, que el movimiento revolucionario de los trinitarios necesitó defenderse con mayor energía y audacia de las maniobras y de los ataques de los afrancesados, que de la propia iniciativa haitiana. La ausencia de Duarte –continúa Peña-Batlle– tiene una gran significación en el proceso de los últimos acontecimientos. En el momento culminante faltó la dirección inspirada, la mente creadora, el consejo iluminado. Después de la salida de Duarte, se inicia progresivamente, la decadencia del ideal radicalista, hasta perecer a raíz de hecha la separación, en la punta ensangrentada de la espada del hatero seibano El connotado pensador tan a destiempo ido, —agrega Alfau— considera de una manera inconclusa, que el estudio detenido, concienzudo En Apuntaciones en torno al 27 de febrero de 1844, ya citado. 21 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 480 14/11/2013 10:11:30 a.m. La noción de período en la historia dominicana 481 y desnudo de marasmos, nos hace llegar forzosamente a la confusión de que, el triunfo del 27 de febrero fue un triunfo indiscutible del partido anexionista, un triunfo de las ideas reaccionarias, de las tendencias que desde La Reforma, contrarrestaban y perseguían los trabajos de La Trinitaria y La Filantrópica…22 Y no se puede sospechar en Peña–Batlle, la desviación de izquierda… 5 De estas tendencias, la primera en perfilarse con extremado vigor fue la tendencia francesa. La habíamos dejado en 1821, sumida en una desgraciada confabulación expedicionaria oscuramente vinculada a los proyectos independentistas de Núñez de Cáceres. Ahora, al hacerse visible el restablecimiento de la independencia, brota con renovado entusiasmo y copa la atención de las fuerzas retrógradas del país. Su arquitecto más elegante es un personaje que, en contraposición de Duarte, se presta por la excelencia de sus atributos y las peripecias de su vida privada, desde su caballo Pabellón hasta su banda de Mariscal de España, cinco veces Presidente de la República, para una formidable biografía. Naturalmente, se presta también para muchas otras cosas. Una de ellas es la de servir de intermediario para que el gobierno de Francia se apodere de la República en ciernes, ya completamente madura para una acción decisiva. Es Buenaventura Báez. Los haitianos han podido sospechar muy rápidamente cuáles eran las intenciones recónditas de Báez. Había sido elegido representante por Azua a la Asamblea Constituyente, después que Herard Ainé, echó por suelos los resultados de las elecciones del 5 de junio a fin de reemplazar a los perseguidos. Báez –con Juan Nepomuceno Ravelo, trinitario de cepa, fundador, y Manuel María Valencia, el responsable directo de la Representación del 8 de junio a la Junta popular– ocupó una de esas plazas… 22 Idem. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 481 14/11/2013 10:11:30 a.m. 482 Pedro Mir Durante las discusiones del proyecto de Constitución en Puerto Príncipe, Báez planteó a la Asamblea que fuese abolido el antiguo artículo 38 que prohibía a los blancos tener propiedades en Haití. Esta moción no respondía a una situación correspondiente a la región que él representaba en la Asamblea, porque en la antigua parte española los blancos no habían sido despojados de esos derechos. Además Báez era rico y no era blanco, (aunque en su país nadie se lo tomaba en cuenta y bien podía pasar por serlo). El artículo 38 no lo rozaba a él ni a sus representados. Es evidente que la moción respondía a los intereses de los franceses, representados entonces en Haití por el cónsul Levasseur. Y es indudable que este caballero había logrado envolver en su fascinación metropolitana al representante Báez y había conquistado su confianza,23 porque pronto se elaboró un formidable proyecto conocido por el PLAN LEVASSEUR, que le aseguraba a Báez una posición envidiable como el dirigente supremo de la futura República Dominicana, a cambio de unas gentiles atenciones a Francia, consistentes en la Bahía de Samaná y mediante un reconocimiento de protectorado por 10 años prorrogables por toda la eternidad. Báez, quien podía tener fundados motivos para confiar en el éxito de esta hermosa aventura, no contaba con dos grandes obstáculos. Uno era la resistencia del Ministerio Guizot en París, renuente a ver escapársele el pago de la deuda reconocida por Boyer, fuertemente respaldada por la anexión de la parte Este. El otro era Inglaterra que, por una singular disposición de la Divina Providencia, había impedido siempre y seguía insistiendo en impedir, que cualquier potencia extranjera se apoderara de Santo Domingo, inhibiéndose ella misma de hacerlo. Algún día habrá que componer un sublime epinicio a esta bella devoción británica. Eso acaso explique la existencia perpetua de una tendencia inglesa que, en los mismos momentos en que Báez intercambiaba boutades con 23 Los encuentros de Báez con Levasseur se llevaron a cabo a través de un abogado francés, M. Eugenio Dupon, y se celebraban en la propia casa del Cónsul en Puerto Príncipe, según informó Saint-Denis a su Cancillería. V. Clío, No. 94, septiembre–diciembre de 1952, Año XX, página 176. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 482 14/11/2013 10:11:30 a.m. La noción de período en la historia dominicana 483 Eugenio Dupon junto a una copa de borgoña en casa del Cónsul Levasseur, pugnaba por echar raíces en Santo Domingo, sin resultado. Uno de los gestores nativos del protectorado inglés fue un señor Pimentel, nativo de esta parte, a quien prontamente enfrió el famoso desdén británico. Otro fue T. S. Heneken, a quien no cupo igual suerte en razón de que conocía profundamente las normas de rigor por ser él mismo inglés. No se dirigía nunca en sus memorables informes al Primer Ministro sin decirle Milord. Se le verá girar incansablemente en toda situación histórica hasta pasada la Restauración en Santo Domingo. En este último momento se encontrará a otro, don Benigno Filomeno de Rojas, una figura muy interesante, aunque también muy inglesa, de nuestras luchas patrióticas.24 Pero en 1843 la figura más presionante, e impresionante, era la de Báez. Junto a él se levanta en esos momentos otra figura menos impresionante, pero más presionante. La fotografía nos la presenta como un viejillo intrigante, tocado de un birrete negro, con una mirada oblicua de serpiente de cascabel: don Tomás Bobadilla. Y esta figura se nos presenta como el personaje más enigmático de toda la historia nacional. A Bobadilla lo encontramos en todas las posiciones, al lado de todos los regímenes, figurando en todos los movimientos patrióticos, constituyendo la fuerza más temible en todos los movimientos reaccionarios, tan pronto al lado del bien como del mal y recorriendo el proceso completo desde posiciones dirigentes o influyentes. El primero al consumarse la República. Fue su primer gobernante. El primero a la hora de hundirla. Se le apodó el hombre del lápiz, considerándosele el padrino de todas las corrientes ideológicas, sin que se le haya adherido jamás a una determinada corriente de intereses. Todo parece indicar que Bobadilla era el hombre del Clero. También en las altas autoridades clericales se observa esa conducta equívoca y enigmática. A pesar de que la Iglesia tenía fuertes intereses en la política territorial y fue profundamente perjudicada por 24 V. Documentos para la historia, Tomo II, citada, passim. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 483 14/11/2013 10:11:30 a.m. 484 Pedro Mir la política agraria de los haitianos, parece ser que sus objetivos no podían circunscribirse a estos intereses y, por tanto, se colocaban en una esfera superior del poder, tratando de ejercer allí una influencia política para cuyos fines la figura de Bobadilla emergió como una fuerza incomparable. Pero, mientras no se lleve a cabo una investigación especial acerca de este personaje y se dirija la atención a este aspecto fundamental de su vida, es prácticamente imposible, dada la complejidad de su conducta, pasar de consideraciones especulativas de esta naturaleza. Mientras tanto tenemos que atenernos a los acontecimientos. Y por eso esta figura nos retrotrae al momento trágico en que el movimiento popular dirigido por LA TRINITARIA, queda descabezado con el exilio de Duarte. 6 Herard Riviere Ainé, se llevó como Consejero a Manuel Joaquín del Monte y el proceso de la parte Este reanudó su marcha histórica. Quedaba por delante una gran tarea: reagrupar LA TRINITARIA. Aparentemente, la ausencia de Duarte, a más de dispersar sus fuerzas, había introducido una suerte de división entre los dirigentes más destacados. Mella, a quien se debió el contacto inicial con los reformistas por iniciativa de Duarte y, sin duda, hombre apegado a él y presumiblemente identificado con su pensamiento, actuaba por su lado. Francisco del Rosario Sánchez y Vicente Celestino Duarte, hermano del prócer, a quienes suponemos igualmente identificados con aquel pensamiento, actuaban por el suyo. Estos últimos en una carta importante –muy conocida– en la que urgían a Duarte a procurar ciertos recursos, pues es necesario temer la audacia de un tercer partido, le ponían en guardia respecto de las actividades de Mella, No conviene que fíes de él, le decían, y firmaban juntos. El estudio cuidadoso, pero sobre todo la discusión serena de las fuentes disponibles, a las que sin duda deben sumarse otras que tal vez permanecen celosamente guardadas en preocupados anaqueles, nos hace pensar que desgraciadamente Duarte se llevó consigo la NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 484 14/11/2013 10:11:30 a.m. La noción de período en la historia dominicana 485 idea de la Independencia y dejó en manos de sus más próximos compañeros de lucha solamente la idea de la Separación. De otra manera resulta inexplicable que don Tomás Bobadilla, el capitoste de la Comisión encargada de reprimir o denunciar a los trinitarios, el agente impúdico de la injerencia extraña, el representante de la reacción más impermeable a la noción de cambio, emergiera rápidamente como el caudillo del movimiento emancipador. Existen, no obstante, varias versiones. Como sabemos, existían varias tendencias. De acuerdo con una de las versiones, la clave es una de las tendencias. La versión es la de García y la tendencia es la francesa. Cuenta él que, …cuando los representantes a la Asamblea constituyente regresaron a la parte española, trayendo con el desarrollo del plan convenido con Levasseur, los gérmenes de la organización de ese tercer partido a que aludían Sánchez y Vicente Celestino Duarte en su comunicación al iniciador de los trabajos separatistas, ya estos estaban tan adelantados que ni la presencia de Juchereau de Saint-Denis, que llegó junto con ellos, ni los esfuerzos gigantescos que los más venían dispuestos a hacer para impedir que el éxito de la empresa preparada por sus contrarios hiciera abortar los planes en que ellos tenían mayor fe, podían detener el curso (de los acontecimientos). Por eso sucedió que alarmados con el aviso que para granjearse simpatías y hacerse lugar entre ellos demostrándole rectas intenciones, les dio oportunamente Tomas Bobadilla, de los trabajos secretos iniciados por los que señalaron a la opinión pública con el mote de afrancesados… resolvieron desentenderse de toda combinación y de todo proyecto que no tuviera por objeto llevar a cabo, sin pérdida de tiempo, un pronunciamiento general y decisivo…25 Esta versión registra el primer avance de Bobadilla sobre el movimiento trinitario. García, op. y loc. cit., página 225. 25 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 485 14/11/2013 10:11:30 a.m. Pedro Mir 486 Existe otra versión. La de Manuel Joaquín Delmonte, el criollo que se fue de consejero con Herard Riviere y a quien se atribuye un documento sumamente discutido pero sumamente aceptado por sus impugnadores. Cuenta él que, Ramón Mella, que parece tenía amistad con D. Tomás Bobadilla, habló (con alguien) para que Sánchez tuviera con él (con Bobadilla) una entrevista: y que viera una de las copias del manifiesto26 (que ambos habían preparado previamente a la separación) juzgándolo hombre de muchos conocimientos, para que dijera si adolecía de alguna falta, y de ese hecho quedó dicho Bobadilla iniciado en el movimiento. Esto ocurrió casi en los últimos días (e igualmente) aconteció con Caminero, que la misma noche del pronunciamiento fue que se le dijo la señal que se le dio para la reunión que debía ser (llevada a cabo) en los guatiportes detrás del matadero, o séase La Misericordia»27 Más adelante refiere que, cuando la tropa haitiana abandonó el país, inmediatamente después de consumada la Separación, se reunieron (los separatistas) en el Altar de la Patria, se nombró la Junta Gubernativa, provisional, y Fco. Sánchez, que estaba tan advertido de no dejar la Presidencia a nadie, como estaba tan lleno de gozo al ver realizada tan ardua empresa, se dejó envolver, y salió electo Presidente Dn. Tomás Bobadilla, aún sin estar presente; este solo hecho fue bastante para que esa obra que tanto había costado, y que había tenido tan feliz éxito, se empezara a entorpecer…28 Esta versión registra el momento en que la dirección del movimiento trinitario cae en manos de Bobadilla y de Caminero… Se entiende que hubo tres manifiestos. El que aquí se menciona elaborado por Sánchez y por Mella, hasta ahora perdido. Uno de Báez en Azua y el del 16 de Enero de Bobadilla. Véase el artículo mencionado de Vetilio Alfau Durán. Apuntaciones… 27 Sucesos políticos de 1838-1845, op. cit., página 25. 28 Idem., página 30. 26 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 486 14/11/2013 10:11:30 a.m. La noción de período en la historia dominicana 487 Hay todavía otra versión insoslayable. La que aparece en una famosa CONTROVERSIA HISTÓRICA SOSTENIDA EN 1889 ENTRE EL TELÉFONO Y EL ECO DE LA OPINIÓN en que se dice que Tomás Bobadilla desdeñado por los reformistas, en vista de sus antecedentes políticos, supo buscar en el elemento nacional (léase duartista) el lugar importante que no podían menos de proporcionarle sus relaciones y la práctica que había adquirido en su larga carrera política…29 la cual cumple con la que sostiene Mariano A. Cestero en su trabajo del año 1900, «El 27 de Febrero de 1844», donde afirma que Tomás Bobadilla cuando viera al partido fracasado en su combinación separatista, basado en la protección de un Gobierno, francés o español, mientras que el liberal iba adelante triunfando con la suya, netamente nacional, dijo esta maliciosa frase oportunista: yo me voy con los muchachos porque veo que se van a salir con la suya…30 Esta versión registra el hecho de que la iniciativa original de Bobadilla, se remonta a un momento bastante precoz. Pero, además de estas versiones, existen las interpretaciones. El Dr. Alcides García Lluberes, hijo del historiador García, deplora que en ausencia de Duarte, llevado por la necesidad de celebrar una alianza con los conservadores para proclamar la República, y motu propio, procuró y alcanzó la nueva y urgente liga pensara equivocadamente que a pesar de esto Duarte… seguiría rigiendo los destinos de un cuerpo social al cual él había despertado a la vida de la libertad, del honor y de la cultura…31 Por su parte Moya Pons, en su laureado MANUAL, sostiene que Duarte no pudo conseguir ni las armas ni los recursos y este plan (el Y. En el artículo de Vetilio Alfau Durán citado. 31 Idem. 29 30 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 487 14/11/2013 10:11:30 a.m. Pedro Mir 488 de anticiparse a la audacia de un tercer partido) se vino abajo, por lo que Sánchez y su grupo tuvieron que adherirse a la táctica desplegada por Ramón Mella, que consistía en tratar de ganar nuevos partidarios para la causa de la Separación entre la población madura de Santo Domingo. Esta actitud dio sus frutos, pues a finales de 1843 los trinitarios pudieron conquistar para su movimiento a Tomás de Bobadilla, antiguo funcionario del gobierno haitiano durante los años de Boyer, a quien el movimiento de Reforma había dejado fuera de la administración pública y quien se consideraba disidente del gobierno revolucionario. La colaboración de Bobadilla era algo que no tenía precio en aquellos momentos en que los duartistas se encontraban divididos y necesitaban una persona con suficiente experiencia política…32 Este criterio parece indicar que, hallándose divididos los trinitarios por la ausencia de Duarte, la personalidad de Bobadilla realizó el prodigio de unificarlos bajo una dirección común en la que los Sánchez, los Mella y los Vicente Celestino Duarte quedaron en un segundo, y muy pronto en un tercer rango, hasta quedar completamente eliminados del proceso. Es pues, innegable, —opina Vetilio Alfau Durán— que la ausencia de Duarte en el calamitoso y confuso período de la vigilia del grito emancipador de Febrero, fue causa de que la dirección de los acontecimientos cayera en las manos hábiles y conservadoras de Bobadilla, con menoscabo de los legítimos derechos de los delegados duartistas… Luego cita a Peña Batlle: Lejos Duarte del país, la concepción trinitaria comenzó a sentir la influencia negativa de Bobadilla, quien llegó a ejercer decidido imperio sobre los acontecimientos. De tal modo influyó este hombre, quien días antes había estado al lado de los haitianos, que en el Manifiesto (del 16 de Enero)… escrito seguramente por la mano de Bobadilla, llegaron a expresarse las ideas y los propósitos de los afrancesados… Página 275. 32 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 488 14/11/2013 10:11:30 a.m. La noción de período en la historia dominicana 489 Y concluye Vetilio Alfau Durán: Don Tomás Bobadilla, pues, con ese diligente oportunismo que nunca lo abandonó, con esa sagacidad que siempre lo condujo a la superficie del revuelto mar de nuestra vida nacional, supo asumir la jefatura del movimiento separatista, unificándolo y consolidándolo de una manera tan hábil, que indudablemente lo condujo al triunfo.33 Esta opinión de Vetilio Alfau Durán nos luce profundamente acertada. Del conjunto de versiones que hemos mencionado, en tomo al hecho de la Separación de Febrero y al juego de los intereses que participaron en ella, se desprende que hubo un fuerte debilitamiento ideológico de LA TRINITARIA, al que debía seguir inexorablemente la división en sus rangos. Esta división no podía deberse a una causa tan superficial como el fracaso de Duarte en traer buen acopio de armas. Sin ellas se hizo la Separación. Sin ellas se apoderó Bobadilla del Proceso. La causa tiene que rastrearse en las profundas contradicciones de clase –y no de razas, ya que las razas no son sino la expresión de las contradicciones de clase cuando el contexto, que no era el de Santo Domingo, es de naturaleza racial que animaban a todo el proceso. Y el hecho es que las posiciones populares, evidenciadas por los acontecimientos a través de un importante recorrido histórico, estaban encamadas exclusivamente –y ahora se ve con claridad meridiana– en la individualidad de Duarte, más que en LA TRINITARIA misma. Como dice el Lic. Leónidas García, el otro heredero del historiador García. LA TRINITARIA no fue más que la máscara de que se valió la reacción conservadora o antiduartista para introducirse en tan gran movimiento y apoderarse del fruto de una labor patriótica a la que había obstaculizado por todos los medios que tuvo a su alcance…34 33 34 Artículo citado. Lic. Leónidas García: «La independencia y la separación», en Clío, No. 116, enero-junio 1960, Año XXVIII, página 146. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 489 14/11/2013 10:11:30 a.m. Pedro Mir 490 Y aquí podríamos muy bien concluir estas consideraciones con unas palabras conclusivas, como éstas de que se sirve Moya Pons en igualdad de condiciones, para concluir las suyas, donde dice: Así nació la República Dominicana, gracias a la dedicación y a la actividad de los trinitarios, quienes a última hora tuvieron que aliarse con el antiguo partido boyerista de Santo Domingo, cuyos líderes principales se encontraban en desgracia, entre ellos Tomás Bobadilla y José Joaquín Puello (?), quienes poseían un enorme prestigio entre la clase alta de la Capital, el primero, y entre las masas de color (?), el segundo…35 Pero resultaría inevitable introducir en ellas unas ligeras modificaciones, para acomodarlas a las consideraciones precedentes, que serían del siguiente tenor: Así nació la República Dominicana, emponzoñada por el veneno anexionista, gracias a la dedicación y a la actividad de los trinitarios embaucados por Bobadilla contra el pensamiento y la acción de su fundador, Juan Pablo Duarte, y llevando en sus entrañas el germen de la guerra nacional al mismo tiempo que el de la guerra civil, engendrados por la traición interna comprometida con la rapiña colonial a expensas de su propio pueblo. Y de esa manera dejaríamos el relato abierto a unos acontecimientos que, ávidos de expresar las esencias de ese pueblo inmortal, tocan precipitadamente a la puerta de las próximas páginas… 7 Tan pronto como se materializó el hecho de la Separación comenzó a clarificarse la corriente popular. La Junta Central Gubernativa dispuso el envío de delegados a todo el país a fin de recabar la adhesión de las comunes de su tránsito. Frente a la corriente 35 Página 279. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 490 14/11/2013 10:11:30 a.m. La noción de período en la historia dominicana 491 conservadora se manifestó ardientemente la tendencia cristalina de la independencia pura y simple, en todas aquellas municipalidades a donde alcanzó la curiosidad histórica. La razón de esta euforia nacional, ahora nos resulta clara. Se ignoraba los oscuros manejos que carcomían al movimiento de LA TRINITARIA. Ante las grandes masas, LA TRINITARIA seguía siendo la advocación más pura del anhelo popular. Seguía siendo Duarte, el ausente. El Presidente de la Junta Central Gubernativa era Bobadilla. Y, no bien se habían llevado a cabo los actos sacramentales que consagraban la Separación, apareció en escena el mediador supremo, el cónsul francés, Eustache Juchereau de Saint-Denis, un personaje sumamente interesante, originalmente destinado, según se ha dicho, a una posición similar en Haití pero finalmente destinado a esta parte por gestiones de Levasseur, el viejo amigo de Báez, interesado en hacer camino a sus ilusiones imperiales. La capitulación tuvo lugar en sus manos y la joven República Dominicana fue representada por una Comisión en la que por una circunstancia sumamente extraña, tal vez para servirse de su apellido, sólo figuró en ella uno de los antiguos miembros de LA TRINITARIA original, Vicente Celestino Duarte. Pero el personaje principal era nada menos que el Dr. José María Caminero. Los cuatro restantes pertenecían a la vieja fracción bobadillista o conservadora. Al historiador García este hecho le arranca algunas expresiones conmovedoras al registrar la circunstancia de que la susodicha Comisión estuviese constituida por unos individuos con excepción del primero, que acababan de presentarse acatando el hecho cumplido, lo que prueba, o el desinterés, el desprendimiento, la abnegación y la buena fe de los hombres de febrero que todo lo posponían en aras del bien público; o las reservas con que principiaba a ejercer su influencia Bobadilla, ocultando bajo la apariencia de un respeto exagerado a los principios de unión y concordia proclamados, los propósitos reaccionarios a que, como se verá más adelante, sirvió desde muy temprano…36 Op. y loc. cit., página 231. 36 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 491 14/11/2013 10:11:30 a.m. Pedro Mir 492 Pero estos propósitos reaccionarios se maquinaban en la Capital y bajo la máscara de LA TRINITARIA, como dice Leónidas García, por lo que, a la distancia de los pueblos, no se alcanzaba a ver más que el rostro de Duarte. La máscara cumplía a cabalidad sus propósitos. Y así se puede comprobar en unos testimonios que recoge el historiador García acerca de los cuales jamás se volvió a hacer mención fuera allí. Cuenta; García37 que los Comisionados para adherir a los pueblos al hecho de la Separación y deponer a las autoridades haitianas que aún permanecían en sus puestos, tuvieron variado éxito. Muchos de ellos debieron retornar a la Capital porque ya los pueblos habían dado el paso patriótico espontáneamente. San Francisco de Macorís, por ejemplo, había respondido a diligencia de Manuel Castillo Alvarez y sus demás compañeros durante las persecuciones de 1843, época por tanto de LA TRINITARIA duartista y adheridos a su pensamiento. No ocurrieron las cosas así en algunas localidades importantes como La Vega y Santiago donde la Comisión encontró dificultades: Al llegar el día 4 a la primera de estas poblaciones, donde lo encontró todo preparado y hasta la bandera hecha por las señoritas Villa, se reunieron en la municipalidad todas las notabilidades de la común, inclusos el gobernador, general Felipe Vásquez, y el comandante de las armas, coronel Manuel Machado, quienes enterados de la comisión que llevaba (Pedro de Mena, acompañado de Leandro Espinosa) manifestaron que como autoridades haitianas salvaban su voto, aunque protestando no hacer oposición, con cuyo motivo quiso saber Cristóbal José de Moya, según refiere la tradición, con qué contaban los iniciadores del movimiento para sostener su obra y quién respondía de la suerte de las familias, a lo que replicó el coronel Toribio Ramírez que él y los guardias nacionales que tenía la honra de mandar servirían de muralla para contener el furor de los haitianos, manifestación patriótica que arrancó al Presbítero José Eugenio Espinosa y a Juan Evangelista Jiménez un fervoroso viva a 37 Idem., passim, páginas 236 y sigs. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 492 14/11/2013 10:11:31 a.m. La noción de período en la historia dominicana 493 la República Dominicana, que fue calurosamente contestado por José Taveras, Bernardina Pérez, Juan Alvarez Cartagena, José Portes, José Gomes y otros más…. Esta disposición a constituir a los propios nacionales en muralla para contener el furor de los haitianos, sin mencionar a ninguna fuerza extraña, se puso de manifiesto también en Santiago, donde Reunida dicha corporación, llegó a ella el delegado de la Junta Central y le dio cuenta de su comisión, promoviéndose entonces una escena parecida a la de La Vega, pues que tomados los pareceres no faltó quien tratara de averiguar, propósito que la tradición atribuye a Santiago Espaillat, los recursos y la PROTECCIÓN con que contaban los dominicanos, para sostenerse, porque no le parecía prudente lanzarse a una empresa tan peligrosa sin tener seguro EL APOYO DE UNA NACIÓN: pero como todavía no había acabado de hablar cuando Domingo Daniel Pichardo dijo con sublime energía que para sostener la separación proclamada BASTABA CON EL PECHO DE TODOS LOS DOMINICANOS, hubo tal animación que los concurrentes prorrumpieron a unanimidad en un vítor a la República Dominicana, cuyo advenimiento en la ondina del Yaque saludaron muchos santiagueses pudientes y hasta el comerciante español don Tomás Rodríguez, ofreciendo los bienes de que disponían, si de ellos era menester para consolidarla… En Moca, el general J. M. Imbert, cuyo nombre se cubrirá de gloria no mucho tiempo después, la declaró adherida al movimiento emancipador y el día 5 de marzo de 1844 lanzó una Proclama en la que decía que: ya llegó la hora en que podemos decir: el pueblo que quiere ser libre, no hay poder que lo domine; la República Dominicana quiere y ha jurado morir o ser libre sin depender de nadie, solo de ella misma…38 Emilio Rodríguez Demorizi: Guerra domínico-haitiana, Santiago, 1944. Página 38 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 493 14/11/2013 10:11:31 a.m. 494 Pedro Mir Estos testimonios revelan que el hecho de la Separación iba acompañado en el seno de los pueblos de la determinación de defenderla, de acuerdo con el pensamiento que Duarte había sembrado activamente en el seno de la nacionalidad, sin más apoyo y protección que el pecho de todos los dominicanos. De modo que la imagen que proyectaba la Junta Central Gubernativa bajo la presidencia de Bobadilla, era la imagen de Duarte. Y de esa manera se explica que una comisión en la que figuraba Juan Nepomuceno Ravelo, embarcara al punto con destino a Venezuela, para reintegrar al país con todos sus honores, a aquel a quien este pueblo enardecido consideraba como el verdadero Padre de la Patria recién nacida. 8 ¡Es verdad que la nuestra, la de nuestro pueblo, es una historia de escalofrío! Cuando Duarte desembarcó en medio de los vítores del pueblo entusiasmado y paladeaba con supremo deleite los néctares de la victoria, ignoraba según debemos presumir, que hacía ya buen rato que era vencido. Tal vez sabía menos que LA TRINITARIA había desaparecido ya y que el pueblo que hacía allí ostentación de un júbilo universal, se debatía ya en las marismas de la guerra civil y en las de la guerra nacional, a un mismo tiempo. Y una vez más que, la falta de una concepción certera del proceso que tenía lugar en el seno del pueblo de la antigua parte española, condujo a los dirigentes haitianos a insertarse de manera negativa en el curso de los acontecimientos que tenían lugar en ella. Si hubiesen sido capaces de olfatear la naturaleza de la lucha de clases que se libraba sordamente en las entrañas de la Junta Central Gubernativa, de clases y no de razas, cuando menos se habrían inhibido en espera del desenlace del proceso, que no habría podido ser otro que el estallido de la guerra civil. 54: «Pronunciamiento de Moca: Proclama a los habitantes del este» por el general J. M. Imbert. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 494 14/11/2013 10:11:31 a.m. La noción de período en la historia dominicana 495 Junto al pueblo se habría visto en esa guerra civil a Duarte, a quien el presidente Herard Riviere de Haití conocía por el contacto que Mella había establecido con su movimiento en la etapa conspirativa. En el plano de antiguos compañeros de lucha, Herard pudo haberse inclinado a prestar su más decidida solidaridad al movimiento popular dominicano, guiándose por la significación que para él ha debido tener Duarte. Se puede alegar en contra de estas consideraciones, que Herard no era un revolucionario moderno, que era pedir mucho a un patriota del pasado, colocándonos a la altura de más de un siglo y amparándonos en una soberbia ignorancia, siempre parecida a la arrogancia, respecto de las motivaciones imperantes en aquellos días. Pero, si en lugar de cometer los errores se hubiera librado de ellos, ahora nosotros tendríamos que otorgarle a Herard Riviere la categoría del genio y nuestras plazas públicas estarían llenas de estatuas, saludando en él, como hemos saludado en Martí, y en el propio Duarte, la visión del futuro y la vigencia contemporánea. Por el contrario, Herard Riviere no pudo superar la visión episódica y se inclinó por la salida que le pareció más fácil, la fuerza. Pero no fue más grave que esa fuerza resultara una ilusión alimentada por las brillantes hazañas de su propia lucha por la Independencia. Lo triste es que esa fuerza no sirviera para otra cosa que para desviar la naturaleza de las contradicciones internas de nuestro país y las transformara en contradicciones externas, apagando las apetencias revolucionarias en favor de las patrióticas, y alineando a lo más puro del proceso nacional del lado de los enemigos de Duarte, vale decir del pueblo, que se vio obligado así a posponer sus luchas interiores para concentrar todos sus esfuerzos en la salvación de la patria, permitiendo que sus propios enemigos, parapetados en el sofisma de la amenaza haitiana, emergieran a los primeros planos de la glorificación nacional y pusieran la patria en subasta pública en los mercados extranjeros. De modo que la guerra civil tuvo que librarse durante largos años en las entrañas mismas de la guerra nacional, elevando a un grado superlativo la complejidad del proceso, no sólo contra Haití, sino también contra Francia, contra España, contra Estados Unidos y, NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 495 14/11/2013 10:11:31 a.m. 496 Pedro Mir sobre todo contra las facciones anexionistas nativas, que aprovechaban la más mínima brecha para colar por ella la intriga y escamotear los intereses populares. La guerra nacional estalló el 19 de marzo. Un contingente impresionante emprendió una vez más la marcha hacia la antigua parte española, ahora la República Dominicana. Al frente de una de sus dos alas, la del Sur, venía el mismo presidente Herard Riviere. Por el Norte venía Pierrot. En la fecha antedicha, Herard se encontraba frente a Azua después de algunas escaramuzas sin mayores consecuencias. Traía todas las trazas de un Ejército arrollador. Y aquí ocurre una de las situaciones más singulares y que habría de arrastrar las consecuencias más profundas para la vida de esta nación. Un ejército nativo, improvisado a la carrera, comandado por un General igualmente improvisado que, al igual que sus tropas, olía por primera vez la pólvora y se enfrentaba de golpe al rostro impresionante de la epopeya, logra detener el avance de las tropas de Herard y lo obliga a retirarse dejando en el camino un número importante de soldados, entre los cuales algunos vestían vistosos uniformes. Esta victoria increíble se derramó como un vendaval de júbilo por toda la nación. Todo el mundo quiso saber quién había sido el autor de ese gran triunfo de la Patria. Y, cuando aún no había habido tiempo para reconocer a los individuos que se encontraban entre las bajas del enemigo, y un uniforme más reluciente que el de otros hizo pensar que se trataba de Herard Riviere, la noticia llegó a los más remotos confines de la República, se desparramó por la campiña donde se detuvo el arado, se paralizó el curso de los arroyos y abortaron las yeguas, y, como anunciado por un resplandor, emergió en los horizontes de la Patria el capitán oscuro a quien la República Dominicana creyó deber el milagro de convertirse en una república verdadera. El nombre de este semidiós deslumbrante: Pedro Santana. Es verdad que el ala del Norte bajo el mando de Pierrot había sido despedazada de manera más decisiva e incontrovertible por José María Imbert, el autor de la proclama de Moca antes mencionada. Pero muchos pudieron ver en esta victoria alcanzada el 30 de marzo NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 496 14/11/2013 10:11:31 a.m. La noción de período en la historia dominicana 497 una consecuencia de la del día 19, cuanto más que un factor inapreciable fue la noticia llegada hasta Pierrot de que entre las bajas de la batalla de Azua estaba la del propio Herard. De modo que, antes de cerciorarse si se trataba sólo de un uniforme que podía ser el suyo, se batió en retirada tan pronto como rompieron los fuegos y no se detuvo sino en Haití, aún cuando antes recibió órdenes del propio Herard de sumarse a su contingente. La batalla del 30 de marzo vino de esa manera a contribuir al endiosamiento de Santana. Claro. Era a esto a lo que se referían los munícipes de San Francisco de Macorís cuando se estremecían con el símil de la muralla y cuando los de Santiago, que luego serían conducidos por este Imbert que apabullaba a Pierrot, arrancaban vítores con la metáfora de el pecho de todos los dominicanos… Había llegado la hora de la verdad. No es necesario mucho esfuerzo para representarse lo que en esos momentos debió ocurrir en el seno de la Junta Central Gubernativa. Allí se encontraba, encarnada en Duarte, la voz del futuro. Pero también se encontraba, encarnada en Bobadilla, la voz del presente. La victoria del 19 de marzo se inscribía en el presente. Y lo que se entiende cuando se invoca la hora de la verdad, es la voz del presente. El futuro debe esperar. Tal vez a ello, el general Santana no quiso esperar en Azua a que las tropas haitianas se repusiesen del golpe y de la sorpresa. Era lo justo. El hombre del presente, que era Bobadilla en la Junta pero que era Santana en el campo de batalla, debía cabalgar sobre el tiempo, seguir hiriendo los ijares de su caballería al borde del minuto sin dejar respirar al enemigo, arrancándole el más mínimo segundo a la victoria. Debía convertirse en el conquistador de las horas más que de los propios hombres. Y este parece haber sido su criterio cuando en vez de hacerla avanzar hizo volver a su caballería y, en lugar de precipitarse sobre el enemigo en desbandada, se retiró a Baní, abandonó la plaza de Azua y permitió que el enemigo, después de curar sus heridas y olfatear el terreno, la ocupara pacíficamente, convirtiendo la derrota en victoria y la victoria en oprobio. Deberá llegar el momento en que este episodio inenarrable se comprenda en función de la vida, de las fuerzas históricas, del NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 497 14/11/2013 10:11:31 a.m. Pedro Mir 498 entrecruzamiento de intereses sociales y no en función de las peculiaridades del individuo solitario. El contenido de los hechos históricos escapa al análisis cuando se le subordina a las instancias individuales. Lo único aconsejable es dar la espalda al individuo, a sus humores, a sus fantasmas, a sus dolores de espalda y sus faltas de ortografía –espectaculares y consecutivas en Santana– y atenernos a las fuerzas gigantescas de la Historia, a las cuales debe el individuo su conducta y los acontecimientos su estilo… El historiador García en cambio, se lo reprocha al General Santana: Si el General en Jefe hubiera estado a la altura del papel que representaba, habría comprendido que para coronar tan espléndida victoria, lo procedente era destacar alguna fuerza de caballería o de infantería, que picara la retaguardia el enemigo; y si esto no era posible porque estuvieran escasos los pertrechos, designar una compañía para que observara sus movimientos, estableciendo el servicio ordinario de vigilancia. Pero como no tenía conocimientos técnicos, ni práctica todavía en el arte de la guerra, lo que es disculpable siendo el primer lance en que se encontraba, lejos de hacer así no pensó, abrumado con el peso de la responsabilidad que tenía sobre sí, sino en levantar el campo, sin que hubiera sospechas inminentes de un nuevo ataque, ni falta absoluta de medios de resistencia, pues que a más de no haber dado el enemigo señales de vida, hubo de incorporarse al campamento en el curso del día, un cuerpo procedente de San Cristóbal, a las órdenes del Coronel Lorenzo Araujo. Esto no obstante, consecuente con el fin que se proponía, convocó a los oficiales superiores a una junta de guerra, y aunque en ella hubo opiniones contradictorias, la inexplicable retirada se llevó a cabo durante la noche, con tan poco orden que los dos panaderos de la tropa, sargentos Jacinto Catón y Félix Coliet, y algunos más que dormían juntos, entre ellos el sargento Segundo Rodríguez, lo supieron al amanecer, porque se encontraban solos en el pueblo… NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 498 14/11/2013 10:11:31 a.m. La noción de período en la historia dominicana 499 Andando el tiempo –añade el historiador García a continuación– el mismo general Santana, al hacerles cargos a Báez en 1853, le atribuyó el haber instado a su hermano Ramón a que le aconsejara la retirada y dejase entrar a los haitianos a la Capital, con cuyo motivo hizo aquel en su defensa la siguiente revelación: Santana me imputa haber aconsejado la retirada en esta ocasión, (después de la batalla de Azua): mentira atroz, pues que fue de los pocos que creyeron segura la victoria, si se empleaba en oportunidad la excelente caballería que yo mismo habría reunido; y fue por esto que para hacer triunfar en la junta de guerra su pensamiento de retirarse a Baní, me despachó a la Capital en solicitud de municiones… Lo que indica que la operación no es tan justificable, ni fue correcta, cuando su autor trató de rehuir la responsabilidad de ella ante la Historia…39 Moya Pons lo defiende: La retirada de Santana no fue bien comprendida por muchos de los contemporáneos, pero lo cierto es que al poner las escarpadas lomas de El Número entre su pequeño ejército de tres mil hombres mal armados y los diez mil soldados haitianos de Herard, la ciudad de Santo Domingo se libró del enorme riesgo de ser nuevamente ocupada por los invasores en caso de que se hubiera perdido una batalla que parecía a todas luces muy desigual. Azua era un poblado de casas de madera situado en medio de una sabana y podía ser cercado muy fácilmente por un ejército numeroso y luego reducido a cenizas con la simple ayuda del fuego. (sic) El encuentro del 9 de marzo sirvió a las tropas dominicanas para detener momentáneamente a los haitianos y para luego retirarse y posicionarse estratégicamente en Baní y Sabana Buey. A juzgar por sus efectos, el retiro de las tropas de Azua fue una buena medida…40 García, op. y loc. cit., página 244. Agrega en la página siguiente: Habiendo reinado en ella unidad de pensamiento y de acción, la dificultad habría quedado cortada de raíz con el reemplazo del General Santana, a quien faltaba, a más de las aptitudes necesarias, la fe en el triunfo; pero como la división la iba contaminando al compás de las dificultades que se presentaban y había interés en algunos de sus miembros en conservarle en un puesto en que les hacía falta para la realización de combinaciones futuras de que no estaba ageno Juchereau de Saint-Denis, y que manejaban Bobadilla y Caminero, recurrió a un medio conciliador… 40 Manual, página 283. 39 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 499 14/11/2013 10:11:31 a.m. Pedro Mir 500 Pero no necesariamente a todas luces: El Cónsul británico en Puerto Príncipe, N. Ussher, informaba al vice-almirante Sir. Chas. Adam, el 8 de marzo de 1844 lo siguiente: Si los españoles están resueltos a sostener su independencia la cuestión de la lucha parece ser muy dudosa, pues es muy poca la confianza que se puede tener en las mal disciplinadas, mal armadas e indispuestas tropas de la República (de Haití), de las que se dice están desertando tan pronto como salen de la ciudad…41 El 5 de abril, el mismo cónsul Ussher informaba a la Cancillería Británica: Los españoles parecen haber tomado una posición muy fuerte, la cual defendieron con varias piezas de artillería, mientras el Presidente haitiano no tenía ninguna, y recibieron a los haitianos con una nutrida descarga de metralla que los obligó a retirarse en medio de una gran confusión. Dos días después, al acercarse nuevamente a la plaza la encontraron enteramente evacuada por las tropas españolas y los habitantes, quienes se habían retirado a Baní para allí prepararle un recibimiento similar al Ejército haitiano. Este rechazo ha llevado gran desaliento al ejército, y centenares de soldados han desertado y regresado a esta parte de la Isla…42 El Capitán del Eurídice, barco de la Marina Británica, Geo. Elliot, comunicaba al vice-almirante Adam, desde la Bermuda, el 19 de abril de 1844: A la hora de mi partida (de Puerto Príncipe) no había llegado más informe de los movimientos del Presidente y de su ejército, excepto que él había llegado a Azua, pequeño puerto situado entre Jacmel y Santo Domingo, logrando de este modo una comunicación por mar Emilio Rodríguez Demorizi: Documentos para la historia de la República Dominicana, Tomo III, Archivo General de la Nación, Vol. XV, página 28. 42 Idem., página 33. 41 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 500 14/11/2013 10:11:31 a.m. La noción de período en la historia dominicana 501 con Puerto Príncipe, y que él debía avanzar seguido sobre Santo Domingo, donde los españoles estaban fuertemente aposicionados, bien provistos y resueltos a luchar por su independencia. Se consideraba que el ejército del Presidente tenía unos 20 mil hombres, pero mal armados y en gran desesperación por la falta de provisiones. El número de los españoles en Santo Domingo se consideraba igual, y la opinión general parecía ser que los haitianos serian vencidos…43 El Cónsul Ussher a Lord Aberdeen, Secretario Principal de Estado en la Cancillería Británica, a 21 de abril de 1844: El Gobierno (haitiano) dice que el Ejército se compone de once mil hombres, pero el Almirante francés (De Moges) no estimó que hubiera cuatro mil, mientras que los dominicanos tienen por lo menos el doble de ese número y poseen una caballería bien montada y eficiente, arma en que el Ejército haitiano está miserablemente deficiente…44 Beras en CLÍO trata de controvertir estos duros hechos con loables y a veces felices argumentos. Pero la clave de este problema no era entonces, y todo indica que tampoco lo es en la actualidad, de naturaleza militar. En primer lugar, estaba la causa popular: Bastaba la resolución del pueblo dominicano, como le bastó al haitiano al emanciparse de los franceses, para que se libraran de esa presión militar con sus propias fuerzas, de acuerdo con un criterio que allí mismo en Azua fue Duarte a poner en la prueba de la práctica. En segundo lugar, Herard Riviere representaba una causa reaccionaria, inmensamente repudiada por el pueblo haitiano, poco dispuesto a combatir por ella. En consecuencia, la clave del problema era política. El problema consistía en que una victoria sobre los haitianos en Azua era una victoria del pueblo y, así como Juan Sánchez Ramírez, un modelo que 43 44 Idem., página 45. Idem., página 46. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 501 14/11/2013 10:11:31 a.m. Pedro Mir 502 Santana glorificó de la más elevada manera como se verá después, contuvo sus tropas después de la victoria de PALO HINCADO y las desmovilizó y desmoralizó durante el sitio innecesariamente prolongado de la plaza de Santo Domingo, también Santana contuvo a su caballería a fin de dar a Bobadilla un poder de maniobra y un marco de tiempo propicio para arrebatarle esta victoria al pueblo. Pruebas estremecedoras e incontrovertibles no faltan. Carta del general Santana al Presidente de la Junta Central Gubernativa, Don Tomás Bobadilla, a 14 de abril de 1844, cerca de un mes después de la batalla del 19 de marzo, desde su Cuartel General de Baní. Al ciudadano Tomás Bobadilla. Dilectísimo amigo: Por la carta que dirigo a la Junta en esta fecha se impondrá V. de que los haitianos han atacado ayer el Maniel, y aunque a esta fecha no tengo detalles los suponemos hoy posesionados de aquel punto. Ignoro sus intenciones: las velaré y obraré en consecuencia. Estoy asegurado que en la fuerza que los siguen hay una multitud de españoles; y posesionados ellos de seis pueblos españoles, nos harán la guerra con los nuestros y a nuestras expensas, en tanto que nosotros nos arruinamos, con nuestros trabajos todos paralizados y con la fatiga de un arte tan penoso como el de la guerra y a que los nuestros no están acostumbrados; y así es que a mi modo de pensar inter más dure la lucha, más incierta tenemos la victoria. Si como hemos convenido y hablado tantas veces, no nos proporcionamos un socorro de Ultramar… V. tiene la capacidad necesaria para juzgar todo lo que le puedo querer decir, y para no hacerse y conocer que debemos agitar esas negociaciones con que al juicio de todo hombre sensato solo podremos asegurar la victoria. Le estimaré me conteste dándome una noticia positiva del estado de estos asuntos; y si acaso están paralizados agítelos V. por cuantos medios estén a su alcance, pues a nosotros toca, en circunstancias tan delicadas, hacer esfuerzos por la felicidad pública y por hacer triunfar nuestra causa. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 502 14/11/2013 10:11:31 a.m. La noción de período en la historia dominicana 503 Soy de U. con toda consideración, su verdadero amigo, PEDRO SANTANA.45 No es necesario mesarse los cabellos ante este documento. Ya el historiador García lo ha hecho con la indignación del caso. Y tras él muchas y nobles voces. Además, Santana escribió ésta y otras cartas igualmente desesperadas a Bobadilla quien, por más que compartiera los apremios de Santana, encontraba dificultades en la Junta para hacer avanzar sus objetivos. Pero nosotros avanzamos por el momento en otra dirección. Dos días después de la sonada victoria de Santana y de su no menos sonado abandono de la plaza que acababa de dominar, la Junta Central Gubernativa dispuso que Duarte se trasladara a aquella zona, siendo de necesidad en la armada expedicionaria del Sud, que, además del Jefe expedicionario General Santana, haya otro oficial superior que pueda reemplazarla en caso de falta y que le ayude y coopere con él a la defensa de la Patria…46 Esta era, en cierto modo, una respuesta a la pasividad aparentemente inexplicable de Santana, pero la situación que se planteaba era de naturaleza superior. Si Duarte tomaba el mando del Ejército y lograba rechazar victoriosamente a Herard hasta la frontera, cosa que por los elementos de juicio que hoy poseemos no habría sido difícil y más bien fácil, el prestigio de Santana se habría volatilizado. A su vez, la dirección del momento histórico habría vuelto a las manos de Duarte. Esto habría significado el desplazamiento de Bobadilla y de Caminero de la Junta. Todo el programa anexionista se habría desplomado. El cónsul francés quedaba en condiciones de ocupar en Haití el cargo para el cual, según se decía había sido originalmente designado. La Bahía de Samaná habría podido entregarse de nuevo a sus deliquios bucólicos. Báez habría quedado reducido a una fórmula redundante de pequeño gran señor de voz aflautada. Y el pueblo, con una burguesía trepidante aunque incipiente a la cabeza habría llegado al poder… Guerra domínico-haitiana, op. cit., página 99, documento 27. Idem., documento 18, página 76. 45 46 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 503 14/11/2013 10:11:31 a.m. Pedro Mir 504 Y esto, que no se podía permitir, ofrecía la ventaja de que se podía impedir. Santana desconoció a Duarte y desconoció la autoridad de la Junta. Situó el conflicto en el territorio de la fuerza y, en esos instantes, la guerra civil se estremeció en las entrañas de la guerra nacional. Desde luego, plantear esa opción en las mismas barbas del Ejército haitiano, no podía tener otro resultado que la muerte de la joven República. Y no hay duda que, de los dos, el único capaz de pensar que la situación iba más allá de la aureola personal era Duarte. Y prefirió apelar a la Junta: DIOS, PATRIA Y LIBERTAD REPÚBLICA DOMINICANA Cuartel General de Baní, 1º de abril de 1844 A los miembros de la Junta Central Gubernativa: Es por la tercera vez que pido se me autorice para obrar solo con la división que, honrándome con vuestra confianza, el 21 del paso, pusisteis bajo mi mando para que, en todo de acuerdo con el General Santana, tomara medidas de seguridad y defensa de la patria. Hace ocho días que llegamos a Baní, y en vano he solicitado del General Santana que formemos un plan de campaña para atacar al enemigo, que sigue en su depravación oprimiendo a un pueblo hermano que se halla a dos pasos de nosotros. La división que está bajo mi mando solo espera mis órdenes, como yo espero las vuestras, para marchar sobre el enemigo seguro de obtener un triunfo completo, pues se halla diezmado por el hambre y la deserción. Dios guarde a Uds. muchos años. Juan Pablo Duarte.47 Esta confianza en la victoria y esta apreciación de la fuerza real del enemigo, respondían en toda su integridad al momento histórico 47 Idem., documento 23, página 90. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 504 14/11/2013 10:11:31 a.m. La noción de período en la historia dominicana 505 y, si en el seno de la Junta, se acunaban los ideales y las perspectivas de la nacionalidad, no debería tardar una respuesta concordante con estos pensamientos. La respuesta que vino fue la siguiente: DIOS, PATRIA Y LIBERTAD REPÚBLICA DOMINICANA Santo Domingo, 4 de abril de 1844 y 1º de la Patria LA JUNTA CENTRAL GUBERNATIVA Al General de Brigada J. Pablo Duarte. Compañero y amigo: Al recibo de ésta se pondrá Ud. en marcha, con solo los oficiales de su Estado Mayor, para esta ciudad donde su presencia es necesaria, avisándoselo al General Santana. Saludamos a Ud. afectuosamente. El Presidente de la Junta: Bobadilla. (Y, entre otros), Fco. Sánchez.48 Y esta era la derrota total y final. La derrota de Duarte y la derrota de Sánchez, que debió estremecerse al estampar su firma, porque por ese camino se encaminaba directamente hacia el martirio… Lo que sucedía es que las gestiones para materializar la anexión a Francia, en los términos de un Protectorado y en base a la cesión perpetua de la Bahía de Samaná, caminaban sobre rieles desde mucho antes del regreso de Duarte al país. El día 8 de marzo, como una semana después de la proclamación de la República en la que se destacó la participación mediadora del cónsul Juchereau de SaintDenis, y quince días antes del regreso de Duarte, Bobadilla había visitado el Consulado francés para presentarle al señor Cónsul, las simpatías de la Junta. Fue el primer avance de Bobadilla, en base a su elevada investidura oficial, para gestionar la intervención francesa, Idem., documento 24, página 91. 48 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 505 14/11/2013 10:11:32 a.m. 506 Pedro Mir inclusive en términos militares. Según refiere Víctor Garrido, el mismo día a las 8 de la noche, Saint-Denis recibió de Bobadilla una carta con la cual le remitía una nota firmada por todos los miembros de la Junta, suplicándole que la examinara a placer y anunciándole que le visitaría de nuevo el día siguiente en la mañana y en efecto compareció a la visita acompañado del joven Sánchez, el jefe del partido revolucionario hoy día miembro de la Junta Gubernativa, según informa Saint-Denis.49 Poco después, porque lo informa Saint-Denis el 13 de marzo a su Ministerio en Francia, y después de hacer el elogio de Santana calificándolo como un verdadero señor feudal del Seibo, dice que desde su llegada a Santo Domingo ha venido a visitarme y a ponerse a la disposición de Francia así como todos aquellos que obedecen sus órdenes. El me ha hablado con el más vivo entusiasmo de su devoción, de su adhesión y de su admiración por nosotros…50 Y es sólo el 15 de marzo cuando Duarte regresa del exilio en medio del júbilo de sus compatriotas, a incorporarse al proceso nacional. Ya en ese momento estaba vencido. Y no debe haber tenido tiempo para desatar su mochila y sacudirse el polvo del camino, y menos para orientarse en los entresijos de la política que se cocinaba en esos momentos, cuando se desencadena el 19 de marzo la batalla de Azua y el 21 se encuentra al frente de una división para incorporarse a la guerra del Sur. En seis días es absolutamente imposible que Duarte haya podido recapturar el hilo de los acontecimientos y anudar las fuerzas populares que debían sostener sus posiciones ideológicas y sus proyecciones políticas. Se enfrenta prácticamente solo a Santana en Baní y todavía aturdido por el regreso, por la acogida ciudadana, por la fisonomía de la joven República y por la impresionante contingencia de la guerra inmediata. Santana puede acogerlo con arrogancia. Detrás de él se encuentra Francia, la Junta Central Gubernativa y un ejército de peones del Seibo con los cuales ha podido detener al haitiano y llenarse de prestigio en todos los confines de la República. De modo que, cuando recibe la 49 50 Víctor Garrido: Política de Francia en Santo Domingo, Sto. Dgo. 1962, página 36. Idem., página 40. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 506 14/11/2013 10:11:32 a.m. La noción de período en la historia dominicana 507 comunicación gubernamental que le impone el retorno a la Capital y le obliga a pasar por la humillación de comunicárselo a Santana, pudo muy bien seguir su camino directamente hacia las selvas de Venezuela. Aquí no le podía restar otra posibilidad que la de seguir luchando solo, él, un luchador natural, en nombre de unas ideas a cuyo lado estaba la razón y el destino histórico. De nuevo en el seno de la Junta se enfrentará directamente a la conjunción reaccionaria que la dirige y a la confabulación anexionista con el Cónsul francés que la envenena. El 26 de mayo obtiene un éxito importante al forzar a Bobadilla a plantear públicamente el contenido de sus gestiones anexionistas. Asisten a la sesión de la Junta convocada con ese objeto, el Arzobispo, los comerciantes y las personas notables de la ciudad. En esta sesión, Bobadilla leyó un comentado y combatido discurso con el cual pretendió inducir a sus oyentes a aceptar como conveniencia para la República el protectorado de Francia. Impugnado por Duarte, quien logró apoyo entre los asistentes, la propuesta de Bobadilla fue rechazada.51 El 1º de junio de 1844, la Junta remite al Cónsul francés un proyecto que, sin liberarse de la ponzoña anexionista, representa una pequeña victoria que Duarte le arranca al enemigo. En este documento se reducen los alcances de las proposiciones del 8 de marzo completamente ajustadas a las ambiciones del Cónsul francés, que le fueron brindadas por Bobadilla como Presidente de la Junta, debidamente acompañado. El documento del 1º de junio visto aisladamente y no en función del que había sometido Bobadilla el 8 de marzo, ha servido para que los enemigos de Duarte le acusen de haber compartido la borrachera anexionista. En él aparece ciertamente su firma. Pero aún contemplando el documento sin compararlo con el anterior, sin tomar en consideración las amenazas del Cónsul francés y la actitud que asumió Duarte casi inmediatamente, ocurre que es la única vez que aparece su firma en un documento semejante. Inducir de un hecho aislado una ley general, componer con una sola golondrina 51 Idem., página 45. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 507 14/11/2013 10:11:32 a.m. 508 Pedro Mir todo un verano, es cosa que no se aprueba en ningún idioma. Por tanto, debe estudiarse el documento a la luz de los acontecimientos que le rodeaban, antes y después de sus firmas. Veamos la siguiente glosa que hace Víctor Garrido del contenido del documento del 1º de junio, en comparación con el del 8 de marzo: La Junta, al proponer a Saint-Denis bases nuevas de negociaciones, hace constar estas tres cosas: que con solo nuestros esfuerzos y nuestros propios recursos, protegidos por la Divina Providencia, hemos logrado que esos opresores (los haitianos) lo evacuasen (el territorio); que con la retirada y destrucción del Presidente Riviere, la conquista de nuestra independencia debe ser considerada como un hecho cumplido y nuestra conducta y disposiciones son un testimonio de ser acreedores a ella y que entre la posibilidad de los varios partidos en que está fraccionado Haití soliciten nuestra unión y alianza, preferirían entrar en relaciones estrechas con la magnánima Nación Francesa para consolidar nuestra independencia. Luego pregunta a Saint-Denis si dada la distancia y la urgencia no podrían los representantes del Rey de Francia que se hallan en la isla (el almirante de Moges, el Cónsul General asentado en Haití y él mismo), reconocer provisionalmente la Independencia Dominicana bajo la protección política de Francia. La Junta considera que el reconocimiento debe ser el primer paso, pues con él se pondría en mejor situación para los tratados que hayan de seguirse después de la aprobación de S. M. el Rey de los Franceses… A cambio de que los buques de Francia nos protejan si las circunstancias lo exigieren, consiente en que se ocupen provisionalmente la Bahía de Samaná, mientras que por un tratado amplio y explicativo se afianzan definitivamente los respectivos derechos. En este nuevo proyecto de convenio es claro que no se ofrece nada definitivamente. Se pide un reconocimiento provisional de la independencia sujeto a entendimiento entre las partes a la hora de discutir los tratados que han de seguirse, y se ofrece también la ocupación provisionalmente de la Bahía de Samaná, mientras que por un tratado amplio y explicativo se afianzan definitivamente los respectivos derechos, siempre que las circunstancias exigiesen que los navíos de guerra franceses intervengan en NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 508 14/11/2013 10:11:32 a.m. La noción de período en la historia dominicana 509 la defensa de nuestra independencia, por lo que tanto el reconocimiento como la ocupación de Samaná devienen condicionales. Por esta propuesta del 1º de junio se busca un reconocimiento provisional como condición indispensable para poder contratar más luego, o lo que es lo mismo, se busca crear previamente una situación de igualdad entre las futuras partes contratantes, y una protección política también provisional, así como una ocupación provisional de la Bahía de Samaná, no de la península. Nótese también que protección política y protectorado no son términos equivalentes. La primera puede dispensarse sin que exista el segundo que implica cesión parcial de la soberanía del estado protegido. Por el contrario, por las proposiciones del 7 de marzo, a cambio de un crédito en dinero, fusiles, municiones de guerra y navíos, se ofrecen a Francia toda la ayuda que juzgare necesaria en caso de que se quisiere dirigir fuerzas contra Haití y ceder a perpetuidad la península de Samaná dentro de los límites fijados por la naturaleza y que la hacen península, por lo que es ostensible que los nuevos componentes de la Junta, a pesar de las premiosas circunstancias que gravitaban sobre ellos, mostraron mejor espíritu de previsión que los anteriores…52 No hay duda. Contemplando el contenido de las proposiciones del 1º de junio, firmadas por los miembros de la Junta bajo la presidencia de Sánchez e incluyendo la firma de Duarte, se llega a la conclusión de que ha habido un rechazo respecto de las proposiciones del 8 de marzo, cuando todavía Duarte no había regresado al país y había ingresado en ella. Su presencia es clara en este giro del contenido de uno y otro documento. Pero hay todavía más. También hay que contemplar el documento del 1º de junio a la luz de los acontecimientos que se producen una semana después, el 9 de junio, cuando aún no se ha secado la tinta con la cual fue firmado. Este día memorable, amparado en el Ejército que comanda el general Joaquín Puello, Duarte expulsa de la Junta a los cabecillas de la facción anexionista, Bobadilla y Caminero. 52 Idem., página 47. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 509 14/11/2013 10:11:32 a.m. Pedro Mir 510 El pensamiento que domina ahora en la Junta, en la cual figura siempre Sánchez como Presidente,53 y que debe contribuir a esclarecer el sentido de la firma que Duarte estampa en las proposiciones del 1º de junio, queda establecido con toda claridad y firmeza en una carta en la que la Junta responde a otra que T. S. Heneken, el conocido agente inglés ha enviado un día antes del golpe, el día 8, protestando por el contenido de las proposiciones del 1º de junio. Esta carta, según afirma Emilio Rodríguez Demorizi está escrita de puño y letra del mismo ilustre prócer, como se advierte al más simple examen del documento, que corresponde, además a la ideología política del Fundador, a su conocida actitud nacionalista. Dice así: DIOS. PATRIA Y LIBERTAD REPÚBLICA DOMINICANA Santo Domingo, junio 18 de 1844, año 1º de la Patria. LA JUNTA CENTRAL GUBERNATIVA Al Sor. Teodoro Stanley Heneken Muy señor Ntro.: Acusamos a V. recibo de su nota fecha 8 del corriente cuyo contenido nos manifiesta la protesta que en nombre del 53 Opina Víctor Garrido que: El examen profundo de los hechos, que las disidencias internas complicaban incesantemente, lleva a colegir que si el joven Sánchez se dejó engatusar en el primer momento por la habilidad diplomática de Saint Denys y el interés político del astuto Babadilla, al retorno de Duarte al país él se reintegró a la fila y a las ideas del Maestro, fundador de La Trinitaria. Solamente esta interpretación parece justificar que los generales Duarte y Puello confiaran a Sánchez la presidencia de la Junta que surgió del golpe militar del 9 de junio; pero es muy posible también que, además de esto, influyera en la elección sus conocidas vinculaciones con Bobadilla y Saint Denys, las cuales podían situarle en la posición de elemento moderador y conciliador entre ambos grupos. El hecho de que Saint Denys hasta en el momento en que Santana aprisiona al General Sánchez estime injusto suponerle enemigo del estado de cosas creado por Santana el 13 de julio, autoriza a pensar que Sánchez no era tan radical en su oposición al protectorado francés, como el caudillo de la revolución de febrero y el jefe militar del 9 de junio. El ritmo cada vez más impetuoso de los acontecimientos en marcha nos hará presenciar un desenlace de los mismos, no por esperado menos sorprendente y en él Sánchez corrió igual suerte azarosa que Duarte… (Ob. cit., página 53). NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 510 14/11/2013 10:11:32 a.m. La noción de período en la historia dominicana 511 Gobierno británico hace V. contra la ocupación de la Península y Bahía de Samaná por cualquier fuerza extranjera. Nosotros creemos inadmisible una protesta de semejante naturaleza, pues dicha Península y Bahía de Samaná corresponden a nuestro territorio, y el pueblo dominicano como libre y soberano tiene la entera disposición de lo que es suyo. Sin embargo después de la reforma operada en el cuerpo de esta Junta creemos poder asegurarle que en nada tendrá que inquietarse el Gobierno de S. M. Británica sobre una ocupación extranjera de dicha Península de Samaná, pues hallándose el pueblo entero opuesto a toda intervención extranjera en nuestra política nos parece que deben disiparse por consecuencia los motivos de la protesta. Nos es muy sensible el no tener el honor de dirigirnos en la actualidad a un agente reconocido y esperamos que V. se servirá manifestar al Gobierno de S. M. Británica el deseo sincero que tenemos de entrar en relaciones recíprocas de comercio y amistad que podrán en lo venidero concederse y proporcionar una fuente de utilidad para ambos pueblos. El Presidente de la Junta: Fco. Sánchez. Juan Pablo Duarte. P. A. Pina. J. M. Ramírez. Félix Mercenario. J. Tomás Medrano.54 Esta carta responde a todas las interrogaciones que habría podido suscitar la presencia de la firma de Duarte en el documento del 1º de junio. Es claro que no ha podido operarse en su pensamiento un giro tan acentuado solamente para un documento, cuando se encuentra como una constante desde 1838 hasta el fin de sus días. El documento del 1º de junio debe ser contemplado como una victoria de Duarte sobre el documento del 8 de marzo de Bobadilla. Y lo demuestra la ira con que fue recibido por el cónsul Saint-Denis. Y sobre todo con la acción que el propio Duarte lleva a cabo contra la Junta, sólo ocho días después, el 9 de junio, para librarla de esas tendencias nocivas, encabezadas por Bobadilla y Caminero. Pero el contragolpe no se haría esperar. Clío, No. 103, abril-junio de 1955, Año XXIII, página 97. 54 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 511 14/11/2013 10:11:32 a.m. 512 Pedro Mir Una vez que Duarte ha echado a andar la Junta en la dirección emprendida con la fundación de LA TRINITARIA, certificada en la acción durante los acontecimientos de 1843, se va a producir un hecho que hace pensar en la intervención de algunos dioses mitológicos empeñados en hacer pasar a Duarte, como en la leyenda de Sísifo, por un martirio que se repite incesantemente. Cuantas veces el proceso histórico toma el sendero de sus ideales tiene que afrontar el exilio. Más adelante podremos ver si se trata de fuerzas mitológicas o de circunstancias materiales. Pero por el momento, la imagen de un destino sobrenatural, brota a la imaginación con fuerza casi incontenible… El 20 de junio Duarte se ve obligado a abandonar su misión insoslayable en el seno de la Junta, más que nunca necesitada ahora de su presencia directa y constante, para dirigirse a Santiago de los Caballeros, por encargo de la propia Junta, lo que no puede entenderse de otra manera que como encargo del propio Duarte, a fin de intervenir en las discordias intestinas y restablecer la paz y el orden necesarios para la prosperidad pública. Pero, ¿cuáles pueden ser estas discordias intestinas que obligan a Duarte a abandonar la Junta en un momento tan crítico y nada menos que con el propósito de restablecer la paz? ¿Es que se trata de la guerra? En cierto modo, sí. En Santiago se ha originado una situación extremadamente grave y que, no solamente puede echar por tierra la victoria acababa de alcanzar por Duarte y trastornar toda la concepción nacional envuelta en la fundación de LA TRINITARIA, sino convertir la Isla entera en un verdadero volcán. Los indicios que nosotros podemos advertir, en el marco de nuestras limitaciones y nuestros recursos, se descubren ya en una frase sibilina que se encuentra en el documento del 1º de junio y que, dada la presencia de Duarte a la hora de su elaboración, no nos permite pasarla inadvertidamente. Allí se dice que, entre la posibilidad de que los varios partidos en que está fraccionado Haití soliciten nuestra unión y alianza, sería preferible entrar en relaciones estrechas con la Magnánima Nación francesa para consolidar nuestra independencia… NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 512 14/11/2013 10:11:32 a.m. La noción de período en la historia dominicana 513 En unas comunicaciones recibidas por el Conde de Mirasol, Capitán General de Puerto Rico, y remitidas por este al Secretario de Ultramar, se informa que por noticias recibidas el 25 de mayo de Santo Domingo se dice que la parte del Norte se había separado de la del Sur y que pedía una alianza con la República Dominicana…55 La situación era sumamente compleja en Haití. En Los Cayos mandaba el jefe Accau de manera independiente. Boyer, que había abandonado su exilio en Europa, y Herard, trabajaban juntos en Jamaica con vistas a un eventual retorno al poder en Haití. Y se informaba en Caracas que entre fines de junio y comienzos de julio las autoridades haitianas habían solicitado la protección del Gobierno inglés a través de un comisionado enviado con tal fin ante el Capitán General de Jamaica, aunque naturalmente sin éxito. La información publicada en Caracas decía que: Según todos estos antecedentes no será extraño que ocurran muchos sucesos importantes en toda la Isla de Haití, y que veamos interviniendo de alguna manera ya el gobierno inglés, ya el gobierno francés o ambos a la vez. Si algo de esto no sucede, es difícil que aquella Isla deje y de ser un teatro sangriento de horrores que hagan gemir la humanidad y retroceder espantosamente la situación…56 En este marco tenebroso de circunstancias, y sin que hayamos podido establecer sus vínculos directos con el viaje de Duarte a Santiago de los Caballeros pero sin poder separarlos, se puede presumir que los revolucionarios de la parte norte de Haití hayan tratado de buscar contactos con algunos elementos de la parte norte de la República Dominicana, al ser rechazados por la Junta Central Gubernativa dominicana que, por estar situada en el sur, ha podido ser identificada con los revolucionarios del sur de Haití. Las cosas pueden no haber sucedido así pero se sabe que por esos días había surgido un movimiento más o menos serio que se Emilio Rodríguez Demorizi: Relaciones domínico-españolas, Academia Dominicana de la Historia, Vol. III, 1955, documento 5, página 13. 56 Idem., documento 6, página 16. 55 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 513 14/11/2013 10:11:32 a.m. Pedro Mir 514 proponía separar con Santiago de los Caballeros a la cabeza, la parte norte de la República Dominicana de la parte sur. Este movimiento coincidía punto por punto con los acontecimientos que tenían lugar en Haití y debía despertar muy razonables suspicacias en el seno de la Junta. Y es claro que esto no podía tener otro desenlace que la catástrofe para la corriente popular dominicana en momentos en que Duarte ha logrado colocar a la Junta bajo su influencia, expulsando a los Bobadilla y los Caminero que naturalmente corrieron a buscar asilo y encontrarlo en el consulado francés. Pero la importancia del viaje de Duarte se mide por el hecho de que al frente del supuesto movimiento separatista del Cibao, se encontraba nada menos que un hombre del prestigio que debemos suponer en Mella, por la naturaleza de su actividad política en aquellos días. Es así como, por una suerte de destino, encontramos a Duarte envuelto siempre en las más difíciles situaciones en el seno de sus más acreditados partidarios. En la misma fuente a que nos hemos dirigido se lee que: Dice también la carta de Santo Domingo que ahora se presenta el ambicioso Mella separando la parte de Santiago de la República y que el Gobierno había comisionado al General Duarte para que pase a tratar con aquel, autorizando a éste para concederle cuanto pida a condición de que se someta al Gobierno y que por las noticias recibidas del (Puerto) Príncipe aparecía que los agentes del gobierno inglés trabajaban para entrometerse en la marcha del Gobierno de Guerrier pero que éste no estaba dispuesto a seguir los consejos ni a someterse a la influencia de sus planes…57 Quiere decir, que estas cosas iban juntas. Pero la primera es escalofriante. La creación de una República en el norte sobre la base de una unión y alianza con otra en el norte de Haití, equivalía a duplicar la Anexión de Boyer y por consiguiente a embrollar y prolongar el proceso nacional. Sólo la presencia de Duarte en el Cibao podía 57 Idem., documento 7, página 20. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 514 14/11/2013 10:11:32 a.m. La noción de período en la historia dominicana 515 contener esta tendencia y, por el tiempo que permaneció allí, se supone que la empresa no fue fácil. Los acontecimientos posteriores son conocidos. Tal vez sin renunciar a su pensamiento se lanzó a una aventura, tan débilmente rechazada como tan débilmente aprobada por Duarte, que iba a significar el fin, y el 9 de julio de 1844 proclamó a Duarte como Presidente de la República. La iniciativa, que no dejó de ser recibida con calor en el Cibao, le vino de perillas a los sectores que se apoyaban en el prestigio y en el ejército de Santana y no tardó la Junta, respetuosa de la ley militar, en desconocer la autoridad tanto del patrocinador como del patrocinado, declarándolos simplemente traidores a la patria.58 El arzobispo Portes le dio un toque de eternidad al Manifiesto del 24 de julio de la Junta Central Gubernativa en que se hacían estos cargos, ahora bajo la Presidencia de Santana mediante una Carta Pastoral en la que se calificaba de ofensa a Dios desobedecer los mandatos y órdenes tanto del General de División y Jefe Supremo Santana, como de la Junta Central Gubernativa, para lo cual os conminamos con excomunión mayor, a cualquier persona que se mezclare en trastornar las disposiciones de nuestro sabio Gobierno…59 Y debemos preguntamos: ¿qué fue lo que verdaderamente sucedió? ¿No se había dicho que Duarte era el pueblo y que el pueblo –como lo preconizaba él mismo– era el verdadero artífice de su En la proclama que lanza el general Santana con este fin, se acusa a Duarte de anarquista. El anarquista Duarte, siempre firme en su loca empresa, se hizo autorizar, sin saberse cómo, por la Junta Gubernativa, para marchar a La Vega con el especioso pretexto de restablecer la armonía entre el Sr. Cura y las autoridades locales: pero el objeto real y verdadero de su viaje, era consumar el mencionado proyecto en el que entraba como requisito indispensable, su elevación a todo trance a la Presidencia de la República. Llega en efecto a la ciudad de Santiago, y ayudado del que se titulaba General en Jefe del Departamento del Cibao, se presenta como el libertador de los dominicanos; se denomina único delegado del Gobierno con poderes ilimitados; propaga por todos aquellos pueblos el favorito sistema de la pretendida venta del país y del restablecimiento de la esclavitud… (Proclama del general Pedro Santana, Jefe Supremo de la Nación, del 28 de julio de 1844. Cita del Lic. Leónidas García en su artículo mencionado «La Independencia y la separación», en Clío, No. 116, página 149). 59 Documentos para la historia, Tomo III, citada, página 47. 58 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 515 14/11/2013 10:11:32 a.m. 516 Pedro Mir propio destino? ¿Es que el pueblo se redujo a sí mismo al papel de espectador? Todo este episodio desgraciado parece no haber consistido en la derrota de Duarte sino también, y es lo único importante, de esas concepciones populares. Parece como si aquellas concepciones que Santana compartía con Bobadilla, y a las que se refiere en su famosa carta del 14 de abril cuando le dice que si como hemos convenido y hablado tantas veces, no nos procuramos un socorro de Ultramar… y coloca estos tremendos puntos suspensivos cuyo contenido suple con las palabras inmediatamente siguientes, V. tiene la capacidad necesaria para juzgar todo lo que le quiero decir y para no hacerse ilusiones y conocer que debemos agitar esas negociaciones con que al juicio de todo hombre sensato sólo podremos asegurar la victoria… En fin, que el pensamiento de Duarte pareció inscribirse bruscamente en el mundo redundante de las ilusiones… Pero debemos rechazar, una vez más, la tendencia a reducir la esencia de la vida histórica a las instancias individuales, al idealismo del uno y el realismo del otro. La confrontación de Duarte y de Santana en Azua, no fue el choque de Don Quijote con Sancho Panza. Fue la expresión de un proceso histórico inevitable cuya marcha no podía ser determinada sino por la confrontación constante de las fuerzas que dominaban el período y le imprimían su sello a los hombres y a las cosas. Duarte era el poder ascendente de la burguesía a nivel mundial en vías de establecer su hegemonía a nivel continental y todavía en la búsqueda de su camino natural en la República Dominicana. El año de 1838 es un año clave, entre otras razones porque evidencia el éxito en dirección burguesa de la política haitiana de la fragmentación de las tierras en Santo Domingo, en aquellos puntos en que pudo ser implantada. Y por eso en ese año se funda LA TRINITARIA con éxito, como respuesta a una necesidad histórica porque su proyección a la independencia «pura y simple» tiende a hacer que el rendimiento de las tierras en manos privadas se revierta en favor de los dominicanos. Duarte, en cuanto encarnación individual de ese proceso, es lo porvenir. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 516 14/11/2013 10:11:32 a.m. La noción de período en la historia dominicana 517 SANTANA era el presente. O más bien el punto en que el pasado perdura en el presente. Es la fuerza militante y concreta de aquella porción de la sociedad que todavía gira en torno a las formas comunitarias de la propiedad que conocemos como los TERRENOS COMUNEROS, esencialmente hostiles al desarrollo de la propiedad privada, como fuerza total y predominante de la sociedad, decidida a perdurar eternamente. Santana es el rostro duro y beligerante de una sociedad que se resiste a morir. No tiene que ser necesariamente consciente de ello. Le basta con ser un verdadero señor feudal en el Seibo como lo califica el Cónsul francés a falta de un calificativo más exacto. La verdad es que no es la sociedad a la que se dirigen sus ojos sin saberlo cuando miran hacia España, sino ese sistema peculiar que ha impregnado la vida histórica de este país y que, con la misma abnegación que lo haría la caballería andante en Don Quijote, encarna en él la libertad de cortar caoba en cualquier terreno y montear el ganado donde se encuentre. Y, sobre todo, la resistencia feroz al alambre de púas que representa de manera odiosa a la propiedad privada estropeando el paisaje. Por eso, tan enemigo resulta para Santana el régimen haitiano, caracterizado por su afición a la definición capitalista de la propiedad territorial, como puede serlo el anarquista Duarte,60 de acuerdo con su propia calificación. Y tal vez todavía más, por ser más próximo. La cuestión, empero, no es si lo es o no lo es, sino si puede serlo. Y, en efecto, lo será en la medida en que los TERRENOS COMUNEROS dominen todavía la economía nacional y hagan girar en su torno los acontecimientos políticos. Por su parte, en la misma medida en que los sectores de naturaleza burguesa de esta sociedad sean todavía incapaces, por la debilidad de su desarrollo y por el peso que tienen en la sociedad, Duarte será derrotado. No será Santana quien derrote a Duarte, sino MADAME LA TERRE quien envolverá en sus maleficios a MONSIEUR LE CAPITAL. Y en el marco de este destino, cada cual representará su papel de espíritu angelical para los unos y de espíritu diabólico para los otros. Ver nota 58, supra. 60 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 517 14/11/2013 10:11:32 a.m. Pedro Mir 518 El historiador canadiense Patte lo ha comprendido así con ejemplar lucidez: Con el establecimiento de la república en 1844 –dice– notamos que el estilo de vida en Santo Domingo no se modifica sensiblemente. No sería exagerado afirmar que la República independiente continuó siendo una sociedad de ganaderos y pastores. País de jinetes y de hábitos de pastoreo. Santo Domingo, a mediados del Siglo xix, se asemeja en algo, aunque en pequeña escala, a la Argentina de la misma época. Un Sarmiento dominicano hubiera podido escribir sobre el drama de civilización y barbarie que representaba la vida pública de la nación antillana. Es posible que la inestabilidad característica de la vida dominicana haya tenido sus orígenes en este modo de vivir; en las extensas sabanas por donde deambulaban estos hombres a caballo, desdeñosos de la existencia plácida y fija de los agricultores…61 Pattee ha tratado de encontrar la explicación de este fenómeno, según nos parece, en algunas fuentes acreditadas y ha venido a dar en una que, desgraciadamente, ha comenzado y terminado por deplorar su incompetencia para proporcionarle alguna ayuda: Como dice el historiador español José M. Ots Capdequi, todo el conjunto de estos preceptos sitúa el problema para Santo Domingo en condiciones diferentes de aquellas en las cuales se sitúa este mismo problema para otros territorios de América… En una palabra, la base jurídica del régimen de tierras en Santo Domingo tuvo un carácter muy especial, que lo diferenciaba notablemente del de otros territorios españoles de Indias. De aquí arranca la naturaleza de la vida económica dominicana durante la época colonial, con proyecciones importantes en los Siglos xix y xx. Este régimen de tierras abundantes y comunes contribuyó al fomento de la ganadería y, sobre todo, desarrolló en el campesino algunas características que perduran a través de los siglos: cierto despego a la tierra, un sentimiento de nomadismo y escasa vinculación con la tierra misma…62 61 62 Patte, ob. cit., página 205. Idem., página 204. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 518 14/11/2013 10:11:33 a.m. La noción de período en la historia dominicana 519 Si se comprende que esta es la imagen que encarna Santana y que la visión de Duarte trae al país en 1838 es la ruptura en miles y miles de pedazos de esta imagen ancestral, la confrontación de ambos en el episodio de Baní alcanzará sus verdaderas dimensiones. Entonces no será difícil admitir que cuando era vitoreado al regresar de Venezuela, por cuanto aquella sociedad a la que consagraba sus pensamientos y su vida carecía todavía de la madurez que exigía este compromiso, Duarte era ya un vencido, aunque a la larga era un vencedor… Y es que mientras a Duarte todo le resulta difícil y le sale mal, a Santana todo le resulta fácil y le sale bien. Es indudable que las fuerzas que apoyan a aquél no están maduras aún para sus sueños, mientras que las que apoyan a éste cuentan todavía con el peso de su hegemonía en la economía nacional. Para cumplir sus fines no tenía Santana que ser el hombre idóneo y capaz que difícilmente podía encontrarse en su medio. En una fuente española ya mencionada se informa que por abril el hombre del día es Pedro Santana, hombre del campo y todo lo que esto puede significar se descubre en la siguiente esquela que le envía a Bobadilla cuando este le informa de cierta conspiración a consecuencia de lo cual María Trinidad Sánchez, tía de Francisco del Rosario, y los hermanos Puello, son ejecutados, el mismo día en que se cumple el primer aniversario de la Independencia: Muy hapresiado Don Tomás: me ha sorprendido su esquela en cuanto alo que u medise de la asonada para tumbar el ministerio yo creo que esto puede ser falso y esto fuere así sería hun atentado yo procurare in formarme y esbitar cualquier de sorden hasies que no lo creo repito lo que llo es sabido es que halgunos ofísiales han dad su dimisión como se me dise. Su hafetisimo servidor y hamigo. Santana.63 Todavía le quedarían algunos alientos a la tendencia francesa, pero sus días estaban contados y llegaría el momento en que apuraría el 63 Documentos para la historia dominicana, Tomo II, Volumen V del Archivo General de la Nación, colección Demorizi, ya citada, página 39. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 519 14/11/2013 10:11:33 a.m. 520 Pedro Mir trago de la frustración más amarga. La derrota de Duarte, a quien el cónsul Saint-Denis consagró sus más refinados odios y sus más cordiales insultos, joven sin mérito, envidioso de los triunfos de Santana, alborotador y otras lindezas, no favoreció en lo más mínimo sus pretensiones. Aunque sin dejar de serlo, el obstáculo más severo que pudieron encontrar el cónsul Levasseur y su colega de Santo Domingo, Saint-Denis no estaba aquí sino en Francia: la deuda contraída por Boyer en 1826 y ratificada en 1839. Después de un prolongado silencio y por fin debido a una severa exigencia de Saint-Denis, el ministro Guizot se ve obligado a decir la última palabra. La última palabra es NO. A Francia no le interesa que se rompa la unidad del territorio haitiano y que dé origen a una independencia separada en la antigua parte española. Si de todos modos esta ruptura es un hecho cumplido, Francia no está dispuesta a echar sobre sus hombros la responsabilidad de un protectorado formal. A lo sumo estaría dispuesta, le dice Guizot a Saint-Denis, a otorgarle una cierta protección que no sería en ningún caso un protectorado aunque podría ser un lazo tan estrecho como aquel si la nueva República Dominicana está dispuesta a ¡hacerse cargo de la parte de la deuda contraída por Boyer! Santana no tiene inconveniente alguno pero encuentra una inesperada e importante resistencia: Bobadilla. Este oportunista formidable y agudo, se percató en algún instante y por algún signo sutil de que la tentativa de anexión a Francia, estaba liquidada y le puso el frente, convirtiéndose de la noche a la mañana en el solo defensor de los intereses y derechos del país contra lo que llamaba pretensiones injustas e incalificables de la Francia, según informó Saint-Denis a su Ministerio. Y él mismo explica la causa de ese brusco viraje: Bobadilla, cuya impopularidad aumenta todos los días, prevé una caída próxima. Tomando la defensa de los derechos e intereses de España, espera poder darse por víctima de su devoción y de su fidelidad a la antigua metrópoli y granjearse la buena voluntad y el favor del gobernador de Puerto Rico en donde ya una parte de su familia está ventajosamente establecida. Se hace notar, en efecto, que ese camino coincide con la llegada a Santo Domingo del Padre Bobadilla, NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 520 14/11/2013 10:11:33 a.m. La noción de período en la historia dominicana 521 su hermano, quien desde muchos años atrás reside en San Juan de Puerto Rico…64 Santana rompe con Bobadilla y hace algunos avances por iniciativa propia con Levasseur, pero nosotros dejamos estos aspectos episódicos a los historiadores ya que, decididamente, la Anexión a Francia se ha hundido en el fracaso sin pasar de tentativa y entre tanto, truena ante esta página la Anexión a España. Víctor Garrido, obra citada, páginas 65-66. 64 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 521 14/11/2013 10:11:33 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 522 14/11/2013 10:11:33 a.m. La anexión a España 1 U na vez disipada la Anexión a Francia como una posibilidad inmediata y concreta, y sólidamente afincada Inglaterra en su política de oposición rotunda a apropiarse de Santo Domingo, quedaron libres las manos de otras dos potencias muy fuertemente calificadas para esta acción: la una, España, por sus vínculos históricos con su antigua colonia primogénita; la otra, Estados Unidos, por su vinculación continental a través de the sea of our destiny. Santana resultó ser el hombre de los Estados Unidos. El hecho de haber sido el Presidente de la República en 1844, le otorga prioridad a Estados Unidos sobre España en estos avances y ya en diciembre de ese año se encuentra investido el Dr. José María Caminero con el cargo de Ministro Plenipotenciario de la flamante República Dominicana, sin duda por elección del Ministro de Relaciones Exteriores, don Tomás Bobadilla, de quien como sabemos era un aliado incondicional, para gestionar en Washington el reconocimiento oficial de aquel Gobierno. La marcha de estas gestiones va a alinear a Santana estrechamente con la política norteamericana. Como contrapartida, Buenaventura Báez resultó ser el hombre de España. Su pelo revuelto, sus penetrantes ojos verdes, sus abundantes patillas a la moda, a los que había que sumar la vestimenta elegante y los modales desenvueltos, hacían de él no solamente un 523 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 523 14/11/2013 10:11:33 a.m. Pedro Mir 524 dandy, sino una pequeña flor europea en los jardines antillanos. Frente al rústico Santana americano, Báez era la cultura y el refinamiento de Europa. Y debían mirarse mutuamente por encima del hombro… La contradicción de estos dos personajes desde el poder, que va a llenar el período más turbulento de la lucha de los dominicanos por consolidar la independencia de su país y proporcionarle sus genuinos fundamentos populares, no es casual. Aunque no dejan de componer su parte del cuadro, no son las faltas de ortografía de Santana ni las corbatas de seda de Báez las que les llevan a presentarse de manera tan destacada en nuestra historia. Tampoco lo son la sagacidad e inclusive brillantez de los agentes de las potencias en conflicto. Con todo lo deslumbradora que puede haber sido la gestión de un agente norteamericano como Cazneau o de un agente español como Segovia, el verdadero protagonista de esta lucha es el pueblo dominicano, trabajando sordamente, presionando con todos los recursos a su alcance, moviéndose en un mar de oscuras contradicciones y lanzándose continuamente a la arena para certificar con su sangre y su sacrificio la justeza de su misión. Y ésta es una de esas ocasiones donde súbitamente brotan a la superficie las reservas metodológicas. El historiador nacional, don José Gabriel García, ceñido estrechamente a una concepción romántica que no pocas veces obnubiló la pureza de sus intenciones y la limpidez de juicios no puede librarse de los destellos de la personalidad individual. Para él todo este largo proceso de luchas por la independencia nacional se caracteriza, no por el papel del pueblo sino por la aparición providencial de cuatro gigantes: Entre todos los personajes esclarecidos que sirven de adorno a la diadema de las glorias patrias, asoman más de relieve que los otros, cuatro figuras culminantes, cuatro caudillos afortunados que, por el asombroso ascendiente que tuvieron sobre las masas populares, no menos que por la influencia y soberanía que ejercieron sobre los destinos del país, pueden ser considerados como los astros más resplandecientes que NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 524 14/11/2013 10:11:33 a.m. La noción de período en la historia dominicana 525 hasta hoy han relucido en el cielo siempre esplendoroso de Quisqueya: estos varones singulares son, el brigadier Juan Sánchez Ramírez, el licenciado don José Núñez de Cáceres, el general Pedro Santana y el ilustre prócer don Juan Pablo Duarte…1 Salta a la vista que en esa secuencia histórica claramente discernible, sobran tres o sobra uno. Y evidentemente falta otro. Si en lugar de considerar los atributos individuales como motor de la Historia, el historiador García hubiera considerado en su lugar a las fuerzas materiales que se agitan en su seno, se habría percatado de que tres de esos personajes encarnaban fuerzas anti-históricas y por consiguiente, no actuaron como motor sino como freno en la materialización de los destinos nacionales. Las fuerzas que impulsaban ese destino se conjugaban y actuaban históricamente en el seno del pueblo, que es el personaje que falta, y encarnaban en Juan Pablo Duarte, que es el personaje que sobra, si no-, como declara el propio García- por la superioridad de sus dotes materiales e intelectuales, a lo menos por la mayor importancia de su obra… Claro. Porque no se trata de esas dotes materiales e intelectuales que sirven de adorno a la diadema de las glorias patrias, sino de las fuerzas materiales y espirituales, ya que las intelectuales se deterioraron rápidamente, que subyacen en las entrañas de las grandes luchas del pueblo. De esos cuatro personajes sólo uno, Duarte, respondió al llamado de las fuerzas históricas y, en buena lid, debería compartir el anonimato con el pueblo… En esa virtud podemos afirmar con toda suficiencia que, en el fondo, la contradicción que se plantea tan enconadamente en los personajes antes mencionados, Santana y Báez, se remonta a una época tan distante como las Devastaciones de 1605 y 1606 en que ninguno de los dos, ni siquiera los padres de Juan Sánchez Ramírez, estaban por nacer. De manera que el encuentro no es casual. Lo que sí resulta casual es el alineamiento de Santana con los Estados Unidos y el alineamiento de Báez con España. Volviendo 1 Clío, No. 80, julio-diciembre, 1947, páginas 69-76. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 525 14/11/2013 10:11:33 a.m. 526 Pedro Mir siempre al fondo de la cuestión, Santana no puede coincidir con la política norteamericana ni Báez con la española. Sólo las veleidades de la política del momento y la corrupción que el uso o la ambición del poder pudo introducir en el corazón de estos hombres, explica que en un momento dado se encuentren en esas posiciones. Pero, más tarde o más temprano, el imperio de las leyes históricas se impondrá configurando el desenlace… 2 Santana es el representante más puro del antiguo hatero y por consiguiente el enemigo más acerbo de la propiedad privada como fundamento y resultado de sus vinculaciones agrarias. De ese nudo intrínseco se desprenden todas sus concepciones sociales, políticas, históricas e inclusive religiosas, sin descartar el pañuelo que se amarraba a la cabeza. De modo que es un enemigo sustancial de los Estados Unidos, por cuanto esta nación encarna como ninguna la proyección histórica de la propiedad privada y la acentuación del poder de las clases burguesas, precisamente duartianas, de toda sociedad. Si se toma en consideración que Juan Sánchez Ramírez, el padre de la tradición españolizante en el país, identifica equivocadamente a España con la filosofía de los terrenos comuneros, su modelo entrañable no puede ser otro que España. La modestia de sus recursos intelectuales le impiden a Santana ir más allá de la identificación de una ideología con un personaje y este personaje no puede ser otro que Juan Sánchez Ramírez, a cuyo lado combatió su padre, Pedro Santana, de quien recibió nombre, pensamiento y fortuna tanto como su sistema de vida personal. Esta base fundamental de su vida, que solo de manera epidérmica puede asociarlo con los Estados Unidos, pero que le asocia de manera vertebral a España, le llevará pronto a romper con Bobadilla, que representa otras fuerzas, y más tarde a apurar hasta la última gota el acíbar de la decepción, aunque no sería necesariamente acíbar, envuelto en la tragedia más escalofriante y conmovedora de la historia nacional. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 526 14/11/2013 10:11:33 a.m. La noción de período en la historia dominicana 527 Báez es también un producto de los terrenos comuneros, tanto en su filosofía como en su vida privada. Pero hay una diferencia esencial. Báez es un gran señor, mucho más en el sentido feudal del señorío que Santana, en la región azucarera del Sur. Azua, la ciudad que figura como centro de esa región, fue una zona azucarera desde el Siglo xvi. Allí fundó Gorjón su emporio, de allí salió su famoso Colegio con rango universitario y hasta allí llegaron las llamas de las Devastaciones de Osorio. Cuando se restableció la industria azucarera había perdido la opulencia original pero conservó la duplicidad antagónica de su fisonomía: la vocación hacia la propiedad privada de índole capitalista y el aprovechamiento del sistema comunero a falta de uno más apropiado y moderno. La visión conciliadora que insufla ese sistema peculiar de la industria azucarera del Sur, le viene a Báez de su padre, Pablo Altagracia Báez, quien no fue renuente a colaborar con la anexión española de Sánchez Ramírez después de haber colaborado con los franceses de Ferrand, lo cual no le impidió colaborar con los haitianos en tiempos de Boyer. Pero inclusive pudo haberle venido de su propia sangre, porque era hijo de una antigua esclava de quien nunca renegó ni tuvo necesidad de hacerlo, y llevaba por tanto en sus venas fuertemente ligados en un vínculo amoroso al esclavista, ciertamente moderado, y a la Esclavitud. De modo que en Santana y en Báez se enfrentaban, con tanto mayor encono cuanto más fuerte fuera su dominio del poder público, estas dos grandes fuerzas irreconciliables. Y, claro está, ellos podían subjetivamente tomar las posiciones que en un momento dado les aconsejara su almohada, pero detrás estaban los núcleos sociales que los respaldaban y que, a fin de cuentas, los amarraban a un desenlace inevitable. Para completar el cuadro clásico del alineamiento de las fuerzas históricas en el proceso nacional, faltaría aquí la toma de posiciones por parte de los sectores del país tradicionalmente ligados a la producción tabacalera y, por esa circunstancia, más ligados que cualquiera de estos dos a la tendencia capitalista. Pero la experiencia frustratoria de la Anexión a Haití, les impuso una especie de marginación del poder en los primeros años de la República, que abrió el camino para el despliegue de esta otra contradicción entre azucareros NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 527 14/11/2013 10:11:33 a.m. Pedro Mir 528 y hateros. Y es natural que los Estados Unidos representaran para ellos un modelo ideal. Veían en la gran nación americana los frutos del sistema burgués y la prodigiosa encarnación de la independencia y de la democracia. En Santiago se encontraba la gente más culta del país, mejor informada de los acontecimientos y de las corrientes intelectuales predominantes en Europa y América y, en consecuencia, su admiración hacia el sistema americano obedecía a muy razonadas y profundas concepciones. En el país se conocía esta inclinación amable de los cibaeños hacia la gran democracia del Norte y no dejó de ser utilizada por los sectores que les eran adversos para propiciar sus maquinaciones en favor de Francia. En los archivos de Washington se encuentra una carta muy singular en la que un grupo de familias cibaeñas se dirige al General Santana conminándole a llevar a cabo la anexión a los Estados Unidos. Según García, la tal carta no fue otra cosa que un chantaje que le hicieron los anexionistas inclinados a Francia al cónsul francés para forzarlo a tomar una decisión. La carta viene fechada a 22 de septiembre de 1849, en los momentos en que el General Santana venía de los campos de batalla con una nueva aureola de capitán victorioso y omnipotente después de batir a Soulouque. Por lo mismo que se trata de una farsa, el lector si quiere puede saltarla, a menos que se interese por las ideas y los argumentos que en ella se esgrimen y que no dejarían de reflejar el pensamiento de algunos sectores, no necesariamente cibaeños. La carta, aquí de nuevo vertida al español de la traducción inglesa, dice así: GENERAL: Los infrascritos, persuadidos de su desinteresado amor a la patria, y al mismo tiempo convencidos de que un igual amor a nuestra nacionalidad (que usted ha defendido tan dignamente) le obliga a aceptar cualquier cosa antes que verla destruida por los bárbaros haitianos, si el azar de la guerra se vuelve contra nosotros; conociendo además nuestros escasos recursos y lo que es peor los inmensos daños que el presente estado de incertidumbre ocasionan al país; deteniendo la civilización y el progreso, interrumpiendo su tranquilidad y exponiéndola diariamente a los más NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 528 14/11/2013 10:11:33 a.m. La noción de período en la historia dominicana 529 pesados sacrificios; por estas y otras razones nos dirigimos a usted con el propósito de expresarle en confianza y con sinceridad nuestra opinión acerca de los verdaderos intereses de nuestra patria. Los objetivos del Gobierno de Washington al declarar el principio de que ninguna potencia europea deberá interferir en los asuntos internos de América, han sido los de proteger los intereses del nuevo mundo, e indudablemente este es el acto más excelso y magnánimo de una grande y elevada política. Ha llegado el momento de llevar este principio a la práctica, recordándole al Gobierno de los Estados Unidos, que también nosotros pertenecemos a la gran familia americana y que no solamente por el carácter americano común sino también por la firmeza con la cual hemos sostenido nuestra independencia, merecemos las ventajas que los 27 Estados disfrutan en la Unión. Sería superfluo abundar sobre las ventajas de esta idea. La similitud de las instituciones, la proximidad de las dos naciones, los intercambios de su comercio, la inmigración que ellas pueden promover y que sería la fuente de nuestro bienestar y nuestra prosperidad; hacen mil veces preferible ser (norte) americanos a ser arruinados por los azares de una guerra sin fin.(¿?) Esta es la única vía posible para hacernos respetables y mantener nuestra independencia, formando un Estado independiente como aquellos de la Unión; porque el calificativo de americanos es el único que cabe en el Nuevo Mundo y el cual, con el devenir del tiempo, se convertirá en el mismo Gobierno y la misma Nación. Así pues, nosotros le suplicamos, General, que tome en consideración esta prueba de nuestro patriotismo y el hecho de que nuestro único objetivo es la estabilidad y el progreso de nuestra patria, que solo podemos encontrar vinculada a esa gran Nación. Confiamos, General, en que si usted está animado de los mismos sentimientos, favorecerá nuestra demanda con nuestro Gobierno, haciendo uso de la influencia que usted posee en los asuntos de la patria. Tenemos el honor, etc.…2 2 Esta carta es traducción del texto inglés que aparece en William R. Manning: Diplomatic correspondence of the United States (1831-1860), Vol. VI, Washington, 1935, página 53. La traducción es nuestra. Al enviársela al Secretario de Estado NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 529 14/11/2013 10:11:33 a.m. 530 Pedro Mir Esta carta fue dirigida a Santana, según el historiador García, por algunos adeptos a su política, a quienes el caudillo contestó diciéndoles que el programa que había publicado el Presidente de la República probaba hasta la evidencia que no tendría predilección por otra nación, sino por aquella que les ofreciera más ventajas, y en el más breve término posible, por lo que debían esperar que la solicitud que hacían tendría buena acogida; que él no había considerado oportuno someterla en los actuales momentos al gobierno porque estando persuadido de que el comisionado americano que se encontraba en Santo Domingo, había escrito a su gobierno solicitando poderes e instrucciones para entenderse con ellos, esperaba que le llegaran, para entonces, con conocimiento de sus facultades, saber cómo se debía obrar, a fin de no dar un paso infructuoso…3 García encuentra la confirmación de que estos documentos eran el resultado de combinaciones en una nota que el Gobierno le envió al gerente del Consulado francés en la cual le invitaba a que diera lo más pronto posible una solución definitiva al importante negocio del protectorado; y que si por desgracia la decisión de la Francia era negativa, que tuviera a lo menos el mérito de no ser tan dilatada que les impidiera dirigirse al agente especial de los Estados Unidos que acababa de llegar…4 Este importante documento- dice García- que publicó Britannicus en 1852 y que nadie ha desmentido, viene a corroborar la opinión que sustentamos, por estar tan claras como la luz, de que todas las cuestiones de la anexión o protectorado extranjeros nacieron en el país y fueron alimentadas por los mismos hombres, sin que el fracaso de un plan los desanimara para pensar en otro…5 El hecho mismo de que fuera posible tejer intrigas de esta naturaleza a costa de la burguesía santiaguera, muestra hasta qué punto norteamericano, John M. Clayton, el Agente Especial Benjamín E. Green, le informa acerca de ella lo siguiente: Le envió copia de una petición dirigida por las principales familias del distrito de Santiago al General Santana en favor de la anexión a los Estados Unidos. Tengo entendido que otras similares se preparan aquí y en Puerto Plata. Hasta que este documento me fue remitido por un viejo conocido mío, Don Nicolás Julia, no he tenido conocimiento alguno de este movimiento (que es sin duda resultado de mi llegada a este país) ni se me ha propuesto ningún patrocinio hasta ahora… Este último detalle es significativo pues parece indicar que no era ese su propósito y parece abonar la opinión de García en el sentido de la patraña que él denuncia… 3 García, Compendio, Tomo III, página 55. 4 Idem., página 56. 5 Idem. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 530 14/11/2013 10:11:33 a.m. La noción de período en la historia dominicana 531 se encontraba ella en una etapa todavía balbuceante. Y desde luego explica su aparente marginación del poder. Faltaban todavía algunos años y el giro de ciertos procesos económicos para dejar constancia de su presencia histórica y de su capacidad de acción. Entonces se conocerían sus pensamientos y se podrían cotejar con los términos de la presente carta, para comprobar que ésta expresaba el pensamiento clásico de los hateros del Este. El de los tabacaleros del Norte, tenía su propio estilo. 3 Desde muy temprano, ya en 1843, se manifestó en el rejuego político de Santo Domingo, una tendencia hacia la reanexión a España que fluía paralelamente a esas otras tendencias. Según las propias fuentes españolas, se trataba de una vocación fuertemente arraigada en los sectores del interior y particularmente en los campos, o sea en la esfera comunera. Don Antonio López de Villanueva, antiguo soldado de la reconquista Sánchez-ramirista, llegó a perfilar en 1843 un plan sumamente detallado y aparentemente factible que no dejó de ser tomado en consideración por las autoridades españolas en Cuba, a donde se dirigió con ese propósito. Su iniciativa había sido estimulada por cierto movimiento naval en estas costas, relacionado con el apresamiento de unos buques españoles por unidades navales haitianas, con un escarceo muy agitado entre ambos países. Mucha gente creyó en la posibilidad de una ruptura militar que podría favorecer la enarbolación del pabellón español en esta parte. Villanueva ha debido dejarse arrastrar por el entusiasmo que este asunto despertó en todos los sectores de la antigua parte española. Pero España estaba todavía muy impregnada de su política secular respecto de Santo Domingo para tomarla en cuenta y tenía demasiado fresca la ruptura de 1821 para sentirse arrastrada a una nueva aventura… Desde 1835 se encontraba establecido comercialmente en el país un antiguo Teniente Coronel de las armas españolas en Venezuela, NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 531 14/11/2013 10:11:33 a.m. Pedro Mir 532 de donde vino arrojado por las turbulencias políticas de aquel país, Pablo Paz del Castillo. En 1843 fue acusado ante las autoridades haitianas de conspirar en favor del partido colombiano y finalmente expulsado a Curazao. Anduvo en relaciones con Duarte y sus amigos durante el exilio, más o menos aparentemente ligado a la gestión patriótica dominicana pero era, en realidad, un agente subterráneo de los españoles en Santo Domingo, de quien las autoridades de Puerto Rico recibían mensajes y solicitudes de pasaporte y facilidades de todo tipo para sus gestiones. Véase a guisa de ejemplo lo que informaba el Capitán General de Puerto Rico a sus superiores en España, por el mes de mayo de 1844: En relación con uno de los agentes particulares que mi antecesor tenía en los diferentes puntos que rodean esta isla, se me ha presentado uno de estos comisionados llamado D. Pablo de Castillo, natural de Canarias y establecido hace años en Santo Domingo, con la pretensión de que esta Capitanía General auxiliara los movimientos verificados en aquella Isla y asegurando que la sola presentación de un buque de guerra con alguna fuerza disponible bastaría para que se arbolara el Pabellón de Castilla y volviera aquella parte de nuestros antiguos dominios a la obediencia de S. M. El hombre parecía íntimamente penetrado de sus explicaciones, pero como esta Capitanía General ni tiene instrucciones para obrar en casos semejantes, ni fuerzas de mar proporcionadas al objeto, le manifesté que mi obligación era mantenerme neutral sin tomar parte en los negocios interiores de ningún país, y corno él deseare trasladarse a la Isla de Cuba por si encontraba otros medios en aquella Capitanía General le di el correspondiente pasaporte…6 Existe mención también de D. José Pión, español establecido en Santo Domingo, respecto del cual informa el mismo Capitán General de Puerto Rico a sus superiores en agosto del año siguiente en estos términos: Según me ha manifestado Pión sobre la opinión que hay en Santo Domingo en favor de España, asegura que no hay un mulato que no 6 Emilio Rodríguez Demorizi: Relaciones dominico-españolas (1844-1859), Ciudad Trujillo (Santo Domingo), 1955, página 9. Más noticias sobre este agente en otros documentos que aparecen en la obra. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 532 14/11/2013 10:11:34 a.m. La noción de período en la historia dominicana 533 esté decidido a pronunciarse por ella, que les ha visto llevar ya en su casa, ya en la calle, entre su camisa la bandera española, como prenda que aprecian y desean enarbolar. Que el Gobierno de Santo Domingo es gobierno porque lleva el nombre de tal; pero que su cimiento es un costal de plumas que espera el viento para llevarlo al puerto de salvamento…7 Y agrega que Si no mediase el mal tiempo pasaría a verse con V. E. (el Excmo. Sr. D. Francisco Armero, Secretario de Estado y del Despacho de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar, en Madrid) y a la vez haría una exacta pintura de aquello… Don Juan Abril parece haber sido un agente mejor acreditado, por lo menos ante el Capitán General de Puerto Rico, porque por mayo de 1846 le informa de una Comisión del Gobierno dominicano que va a Europa y si no puede convenir con nuestra Corte debe ir para la de Francia e Inglaterra… El Capitán General le contestó en estos términos: Puerto Rico, 15 de mayo de 1846. Sr. D. Juan Abril. Mi estimado amigo por la apreciable de Vd. del 1º recibida ayer me he enterado de lo que se trata y aunque no tengo bastantes antecedentes no me parece del todo mal la comisión máxime si yendo en ella nuestro amigo (Buenaventura Báez) éste se encarga de instruir por separado y con reserva, al Gobierno de S. M. de lo que pueda convenir mejor a la España. Si quiere alguna carta de introducción, la facilitaré. Doy las órdenes oportunas a los Comandantes militares de Ponce y de Mayagüez para lo que Vd. desea y si llegare el caso diríjase Vd. a ellos reservadamente. Mis afectuosos recuerdos al amigo Báez y Vd. como siempre deseándole toda clase de felicidades su afectísimo, attº, S.S. Q.B.S.M., el Conde de Mirasol.8 7 8 Idem, página 40. Idem., página 49. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 533 14/11/2013 10:11:34 a.m. Pedro Mir 534 Parece que como resultado de esta amistad entre D. Juan Abril y Buenaventura Báez con el Conde de Mirasol, éste fue madurando hasta dirigirse concretamente al Ministerio de Estado en Madrid en demanda de autorización para intentar volver a la dominación española de la República Dominicana. El ministro de Estado respondió trazando con toda claridad los lineamientos de la política española respecto de Santo Domingo y sus fundamentos filosóficos: El Capitán General de Puerto Rico, llevado de un laudable celo en favor de los intereses de la España ha examinado solo las probabilidades de la empresa; y encontrándola posible, y aún fácil, desea con ardor aumentarla, porque carece sin duda de datos necesarios para pesar las ventajas o los inconvenientes que nos producirá el llevarla a cabo, y las complicaciones que de aquí podrían seguirse al Gobierno de S. M. en sus relaciones con las demás potencias. Desde luego saltan a la vista los peligros que producirían para la seguridad y el orden de Puerto Rico las estrechas y frecuentes relaciones que no podrán menos de existir entre esta Isla y la de Santo Domingo, una vez vuelta a dominio español. En Santo Domingo es preponderante la raza de color y sería muy de temer que poniéndose en contacto con la de Puerto Rico se rompiese el equilibrio entre la población blanca y la de color, en que estriba la paz de la colonia. Por otra parte, los hábitos de desorden e indisciplina que debe haber creado en Santo Domingo la anarquía que aflige al país, podrían ser muy funestas para la seguridad de los habitantes de aquella pacífica Antilla. Pero el inconveniente más grave que encuentra este Ministerio en el proyecto del Capitán General son las complicaciones que produciría en las relaciones del Gobierno de S. M. con la Inglaterra y los Estados Unidos. El Conde de Reus cree que nada hay que recelar por este concepto toda vez que no habiendo reconocido la España la independencia de la República Dominicana, conserva su derecho a la posesión de aquel territorio; pero no podrá ocultarse a la ilustración del Sr. Conde que la legitimidad del derecho no es bastante para intentar una empresa de esta magnitud sin recelo de encontrar oposición en los intereses que se crean lastimados, y que sería cuando menos imprudente provocar NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 534 14/11/2013 10:11:34 a.m. La noción de período en la historia dominicana 535 esta oposición cuando ninguna ventaja podemos esperar para compensarla. En efecto, el estado de decadencia o más bien de completa ruina a que las convulsiones políticas han reducido la isla de Santo Domingo, alejan toda esperanza de coger algún fruto de los gastos que su reconquista y conservación causarían al Gobierno de S. M.9 Por estos documentos, y por lo que ya sabemos, el mercado anexionista se encontraba completamente en baja por los años de 1840 y tantos. Las posibilidades en Francia eran sumamente remotas y todavía lo eran más en Inglaterra. La política española era totalmente renuente a embarcarse en una empresa que, como ellos lo entendían, aleja toda esperanza de coger algún fruto, que compensara los gastos de su reconquista y conservación, debido al estado de decadencia o más bien de completa ruina en que se encontraba Santo Domingo. Para los Estados Unidos la realidad era otra. Cual que fuera el estado ruinoso en que se encontraran las finanzas del país, había una gran Bahía con minas de carbón en sus inmediaciones. Había además oro, plata, cobre y otros metales en sus minas. No había en el mundo planta alguna que no pudiera crecer en el valle de La Vega. Lo único que se necesitaba era una inversión capaz de hacer rendir esta Isla y de enriquecer a los inversionistas avispados. Al menos esto decían los informes reiterados de los agentes norteamericanos. El primero fue John Hogan, caballero de Nueva York, quien fue designado agente del Gobierno de los Estados Unidos para investigar los recursos naturales del país y la capacidad de los dominicanos para sostener su independencia. La visita de Hogan fue motivada por las gestiones que el Gobierno de Santana hizo en Washington para obtener el reconocimiento de la Independencia dominicana e instrumentar un tratado de amistad, comercio, etcétera entre ambos países. El Secretario de Estado Calhoun le comunicó al enviado dominicano, el Dr. Caminero, que el uso de su Gobierno era enviar un comisionado antes de reconocer la independencia de un país recientemente establecido, a fin de obtener 9 Idem., página 70. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 535 14/11/2013 10:11:34 a.m. 536 Pedro Mir conocimiento de los hechos y circunstancias que se consideren necesarios para llegar a una decisión.10 Hogan visitó el país a principios de 1845 y quedó encantado. Todos los frutos de las zonas tropicales y templadas podían crecer en su suelo. Las riquezas minerales no le iban en zaga. Esta magnífica Isla sobre la cual la naturaleza ha derramado sus más escogidos tesoros, con mano generosa- decía en su informe del 4 de octubre de 1845- ha sido sin embargo víctima de toda la miseria que el hombre puede infligir a sus semejantes…11 (Upon a brother man, literalmente Sobre un hombre hermano suyo). A Hogan siguieron otros. David D. Porter, un joven teniente que llegaría a ser andando el tiempo Almirante de la Flota de Estados Unidos y que volvería al país ya con el grado de Vice-Almirante, recorrió la Isla a lomo de mula, en 1846. Entre observaciones sumamente pintorescas rindió un informe que influyó mucho en la decisión del Departamento de Estado. Contaba él que, después que su barco saludó la plaza de Santo Domingo sin que obtuviera la respuesta de rigor, se les acercó una lancha en la que venía un individuo que al subir a bordo, pidió prestado un poco de pólvora para corresponder al saludo, ya que no tenían en existencia… Porter visitó a Santana a quien le impresionó mucho pues, aunque le pareció un mulato como de 40 años, con un pañuelo bandana amarrado a la cabeza, no afectó ningún embarazo, ni se sintió amilanado o encogido ante el riguroso uniforme del oficial americano, de alegres ojos azules… El informe fue decididamente favorable a la aspiración de la República. Pero a Santana se le fue aireando la paciencia. La República Dominicana no era una finca tan fácil de gobernar como El Prado. Los problemas financieros comenzaron a acumularse y a alimentar una oposición de la cual no sabía cómo desembarazarse. La Iglesia lo mortificaba. En 1846 había dispuesto el envío de una Comisión al frente de la cual iba Buenaventura Báez, acompañado de José María Medrano y Juan Esteban Aybar, con destino a Europa, a fin 10 11 Manning, ob. cit., documento 2191, página 3. Idem., documento 2213. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 536 14/11/2013 10:11:34 a.m. La noción de período en la historia dominicana 537 de gestionar el reconocimiento de la República por parte de España, Francia e Inglaterra, sin aparente resultado. En julio de 1847, Báez le escribía a su amigo: Va nuestro compañero Medrano a referir a vuestro Gobierno, después de una espera en España de más de ocho meses, y ojalá tuviésemos la posición que manteníamos bajo el de Soto Mayor, la de ahora es estacionaria. Caído Soto Mayor, Pacheco no ha pensado sino ganar tiempo, y nada más. Nuestro amigo de P. R. tiene mucha razón, yo estoy desesperado, y si en septiembre no ha determinado algo la España, me marcho.12 Esta misiva fue probablemente enviada a D. Juan Abril quien, a su vez, se la envió al Conde Mirasol, el Capitán General de Puerto Rico, y éste a Madrid. Abril presentaba una imagen deplorable de la situación en Santo Domingo: Interin los haitianos mantengan la política de estarse en sus fortificaciones y no atacarnos, se conservará el país, pero el día que vamos a atacar estamos en el caso de poder hacer muy poca resistencia, porque el desaliento y descontento son grandes. Generalmente por este tiempo con la cosecha del tabaco las onzas bajaban pero hoy está a $200 y escazas; así es que todo vale un sentido en moneda del país; en fin yo no sé en qué pararemos. Las Cámaras lo dejaron todo como estaba, solo una Ley para los ladrones, de pena de la vida; son tantos que no hay nada seguro, veremos con esta Ley si los extingue o si los hará asesinos. Y agregaba conclusivamente: Sr. Conde estamos mal, mal.13 Relaciones domínico-españolas, ob. cit., página 68. Idem., página 69. 12 13 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 537 14/11/2013 10:11:34 a.m. 538 Pedro Mir No aguantó Santana y renunció el 4 de agosto de 1848. Le sucedió Manuel Jiménez a quien le tocó la desgracia de que, como resultado de las gestiones de la Comisión de Báez, Francia se decidiera a reconocer a la República y firmar con ella un tratado de paz, amistad, comercio y navegación. Automáticamente, Haití entró en campaña. Soulouque, el nuevo Presidente, vio una turba de fantasmas esclavistas que le hacían señales amenazadoras desde Santo Domingo. Arrancó de Haití con un Ejército arrollador ante el cual Jiménez no supo qué hacer y hubo que llamar desesperadamente a Santana. Y de inmediato la situación cambió. Los dominicanos se sintieron envalentonados y los haitianos aterrorizados. La campaña haitiana de 1849 se disipó en un suspiro. Desde luego, cayó el Gobierno de Jiménez. Santana lo echó del poder de un manotazo después de intercambiar insultos y le designó un sustituto. Resultó electo don Santiago Espaillat. Este don Santiago debió ser altamente estimado por el caudillo triunfante para merecer esa distinción. Lo que sabemos de él nos indica que era un conservador de cepa puesto que lo vimos en Santiago de los Caballeros, cuando se discutía en la municipalidad la adhesión a la República recién proclamada, alegar que la República independiente no era posible sin el auxilio de otra Nación. Los despachos americanos a Washington lo presentan como un español de sangre pura y de gran reputación de probidad. Don Santiago, a pesar de esas calificaciones tan envidiables, declinó la elección y obligó a Santana a proponer otro sustituto. Esta vez parece que primó el éxito de las gestiones europeas y la designación de sustituto se combinó con la voluntad de los electores para que llegara al poder por primera vez don Buenaventura Báez. No mucho después llegó un nuevo comisionado americano, Benjamín Green, quien se enteró de que el nuevo Presidente era un hombre de considerable talento y cautivadora palabra, elevados ingresos y fortuna privada…14 aunque fuertemente inclinado hacia la tendencia francesa. Sus instrucciones revelaban una disposición amable por parte de Estados Unidos hacia la joven y preocupada República: En su informe del 27 de agosto de 1849, en Manning. ob. cit., página 43, doc. 2216. 14 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 538 14/11/2013 10:11:34 a.m. La noción de período en la historia dominicana 539 Usted ha leído los informes del Sr. Hogan a este Departamento (State Department) y del Teniente Porter a la Marina acerca de las condiciones y perspectivas de la República Dominicana. Estos contienen las últimas informaciones auténticas acerca del tema. Sin embargo, los dominicanos han dado al mundo recientemente otra prueba indicativa de su capacidad para mantener la independencia, rechazando victoriosamente al Ejército haitiano enviado otra vez para subyugarlos. Si sus observaciones confirman los despachos de los Sres. Hogan y Porter, el Presidente (de los Estados Unidos) podría sentirse inclinado ahora a hacer un reconocimiento público de esto por parte de su Gobierno. Trate, por consiguiente, de cerciorarse de si la raza española tiene o no la ascendencia en ese gobierno, si se inclina a mantenerla y si en cuestión de números esta raza tiene una proporción tan favorable respecto de las otras como ocurre en otros Estados de la América española. Dirija particularmente su atención a la administración de la justicia, tanto en materia civil como criminal, e investigue si los litigios entre nuestros ciudadanos dominicanos son y seguirán siendo en el futuro correcta e imparcialmente resueltos por los Tribunales. Cuando un país se considera capaz de rechazar los intentos de otro para conquistarlo e invocar su jurisdicción sobre él, la cuestión inmediata que debe tomarse en cuenta para decidir la conveniencia del reconocimiento es la capacidad y la disposición de un Gobierno para administrar justicia…15 Báez ejerció la Jefatura del Estado con gran desenvoltura y no menor independencia. No cortejó al Comisionado Green ni al mismo General Santana. Por el contrario, celebró un Concordato con la Iglesia, que irritó extremadamente a Santana, quien creyó ver en aquel paso una medida dirigida contra él. Y desde ese momento le enfiló los cañones, de modo que cuando Báez cumplió su período en 1853, Santana se hizo elegir como el nuevo Presidente y no tardó en hacerle frente al Arzobispo y al ex presidente Báez. A uno le expulsó tres sacerdotes. Al otro le declaró traidor y otras lindezas, En ídem., doc. 2193, página 7. 15 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 539 14/11/2013 10:11:34 a.m. Pedro Mir 540 expulsándolo también del país. Y, dándole gusto a una vieja vocación de mandonismo, apretó las tuercas al país y desató una persecución brutal contra los elementos vinculados al pasado Gobierno. Esta violenta ruptura iba a costarle sangre y sacrificios inmensos al país. El retorno de Santana al poder significó, entre tanto, una atmósfera más favorable para un tratado con Estados Unidos que sirviera de base al reconocimiento. Las observaciones de Green se tradujeron en el envío de un agente norteamericano, William L. Cazneau, debidamente autorizado para la instrumentación de ese tratado. Una de sus cláusulas incluía el arrendamiento de la Bahía de Samaná. Sus instrucciones rezaban: El más poderoso motivo para el reconocimiento de la República Dominicana e instrumentar un Tratado con ella, es la adquisición de las ventajas que los Estados Unidos esperan derivar de la posesión y control de la porción de territorio de la Bahía de Samaná… Y agregaba: El propósito no es que el territorio cedido sea muy grande: una sola milla cuadrada probablemente proporcione todas las conveniencias que los Estados Unidos tratan de obtener…16 La certidumbre de que este tratado contaba con todo el apoyo de Santana, desencadenó automáticamente la guerra. 6 Pero esta era una guerra distinta. Representaba un ascenso extraordinario en el nivel de la conciencia popular y se multiplicó en numerosos frentes. Ahora no se trataba solamente de Haití con el objetivo de mantener la separación como un hecho cumplido. Ahora 16 Idem., doc. 2199, página 17. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 540 14/11/2013 10:11:34 a.m. La noción de período en la historia dominicana 541 se trataba de la independencia verdadera, amenazada por el proyecto de anexión a Estados Unidos y dirigida contra el Comisionado Cazneau, de una parte, y de Santana de la otra. El carácter nacional de esta guerra se desdoblaba de esa manera en dos frentes, el haitiano y el norteamericano. Pero al mismo tiempo involucraba la lucha contra Santana y su camarilla favorable al tratado, en un frente civil. La invasión de Soulouque llegó en el peor de los momentos. El proyecto de tratado había caminado con buen pie y se encontraba en el Congreso listo para su aprobación y ratificación, sin cuya condición no podía ser presentado al Congreso de los Estados Unidos. La resistencia del cónsul inglés y el cónsul francés se encontraba abarandada por la Doctrina de Monroe que Cazneau había invocado, sin duda inspirado por un soplo genial. Era la primera vez en toda la historia de esta Doctrina que se veía sometida a esa prueba directa, pasando de la esfera de los principios abstractos al campo de su aplicación real y directa.17 (Véase LAS RAÍCES). Y aunque los cónsules la recibieron con un desdén imperial, el peso de este hecho era realmente insoslayable y no podía ser olvidado. Es presumible que esta resistencia pudiera ser vencida, y en eso confiaba Cazneau, movilizando algunas unidades navales u otros procedimientos igualmente disponibles. Pero la resistencia popular era de otra naturaleza. El clamor callejero denunciaba el Tratado como una tentativa por parte de una nación esclavista de sumir a los dominicanos de color en la Esclavitud. Aunque Cazneau ocultaba deliberadamente a Washington la raíz de esta resistencia, que podía dar al traste con su papel en esa misión, se vio obligado en una ocasión en que la inspección de unidades navales norteamericanas en la Bahía de Samaná trastornaba sus planes, a comunicar que, debido a la actividad de esos barcos el partido antiamericano había levantado el grito absurdo de que los EE. UU. intentan sumir al pueblo en la esclavitud y que el general Santana estaba conspirando en esa traición…18 Pedro Mir: Las raíces dominicanas de la doctrina de Monroe, Santo Domingo, 1974 (passim). 18 Idem., doc. 2260, página 129. 17 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 541 14/11/2013 10:11:34 a.m. Pedro Mir 542 El clamor popular fue lo suficiente intenso para forzar a los Congresistas, entre los cuales se encontraba Theodore Stanley Heneken, el agente inglés nacionalizado dominicano, a introducir una modificación al artículo 3º del proyecto de tratado en estos términos: todos los dominicanos, sin distinción de raza o de color, deberán disfrutar en todos los Estados de la Unión Americana de los mismos derechos y prerrogativas que los ciudadanos de esos Estados disfrutan en la República Dominicana. Entre otras razones que el Congreso tiene para esta enmienda una de ellas es que hay Estados en la Unión Americana donde todos los hombres son iguales ante la ley y disfrutan de los mismos derechos pero que hay también otros Estados, donde no solamente dejan de ser iguales sino que hay una raza y ramas de la misma que son totalmente exceptuados…19 Y ahí debía quedar la cosa porque el Congreso norteamericano no aprobaría jamás un tratado que incluyera unas estipulaciones de esa naturaleza con los votos del Sur. Pero Santana era la clave. En la medida en que su prestigio pudiera sobreponerse sobre la voluntad popular, el Congreso podría aprobar el proyecto tal como se la había sometido. La acusación constante de complicidad en esos objetivos había minado su capacidad para hacerlo avanzar y Cazneau fue decisivamente derrotado. Del Secretario de Estado Marcy al gral. Cazneau: Washington, diciembre 18 de 1854. Señor: Su despacho del 22 de noviembre ha sido recibido. Es lamentable que usted haya fracasado en consumar el objetivo de su misión en la República Dominicana. El Presidente (de los Estados Unidos) no percibe razón alguna para creer que se alcanzaran resultados satisfactorios con la prolongación de su visita. 19 Idem., doc. 2275, nota al pie de la página 152. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 542 14/11/2013 10:11:34 a.m. La noción de período en la historia dominicana 543 Por consiguiente se ha dirigido a mí para demandar de usted la terminación de sus deberes oficiales y retornar a los Estados Unidos a la primera oportunidad que se le presente. Respetuosamente de usted, etc.20 En esa situación se produce la invasión de Soulouque y todo indicaba que era la gran oportunidad de Santana. Al conducir una vez más al pueblo hacia la victoria contra el enemigo inmediato, debería retornar de los campos de batalla suficientemente aureolado por la gloria como para imponer en el Congreso su voluntad de salvador supremo de la patria. La acusación de traidor no podría resistir al resplandor de las hazañas en los campos de batalla. La lucha civil se habría complicado enormemente y tal vez el pueblo se habría visto obligado a aplazar sus objetivos históricos hasta las carnestolendas. Pero el rendimiento popular en la guerra contra Soulouque cambió completamente las perspectivas que se vislumbraban. El invasor fue completamente batido y obligado a retirarse por la presión de numerosas batallas, entre ellas la de Cambronal y de Santomé. Esta vez quedaron eliminadas para siempre las incursiones bélicas de los haitianos. La significación de esta victoria era inmensa, entre otras cosas porque era una victoria delicada. Si el móvil de la invasión era la oposición al Tratado norteamericano, el pueblo suprimía con su victoria una fuerza que operaba en su favor. Y no le quedaba otro camino por cuanto esa fuerza operaba al mismo tiempo en el sentido de su sumisión nacional. Por tanto la responsabilidad de su propio destino quedaba ahora más profundamente decidido en sus propias manos. Al mismo tiempo se produjo un hecho nuevo. El artífice de esta victoria no resultó ser Santana. Y en definitiva nadie. Ninguno de los jefes victoriosos pudo acreditarse por sí solo esta victoria. Por primera vez quedó claro en la conciencia nacional que el verdadero triunfador había sido el pueblo. Idem., doc. 2200. 20 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 543 14/11/2013 10:11:34 a.m. 544 Pedro Mir En consecuencia, esta vez no regresó Santana a la Capital aureolado por la gloria. En ninguno de los encuentros decisivos se encontraba él directamente al frente de las tropas y la victoria final quedó repartida en numerosas manos, incluyendo nombres hasta entonces desconocidos. Mientras tanto, llegaba a Santo Domingo un cónsul español investido de facultades nuevas, Don Antonio Segovia e Izquierdo, que le otorgaba un sentido completamente inverso a las actividades que había movilizado Cazneau en favor del tratado. La primera diligencia de Segovia fue apelar a los sentimientos tradicionales que había sembrado la Madre Patria en el corazón de los dominicanos. España era también una nación esclavista, pero los dominicanos no habían sufrido el peso de las concepciones esclavistas de España, tal como habían sido aplicadas en Cuba. Y estaba la lengua, las costumbres, la religión de su lado. Partiendo de ese criterio, Segovia abrió automáticamente las matriculas del Consulado a todo dominicano que quisiera registrarse en ellas como español y pronto le iban a faltar libros y sellos suficientes para dar servicio. En el fondo, la Matricula de Segovia era un ardid político para organizar la oposición a Santana en favor de Báez. Segovia llegó, inclusive, a abandonar momentáneamente el Consulado para entrevistarse con Báez en el extranjero. Y, como el corazón de esta lucha era la eliminación del proyecto de tratado con Estados Unidos, cuya amenaza no había sido abolida con la derrota de Cazneau mientras quedaba en el poder Santana, la actividad de Segovia se convirtió en la batalla contra los propósitos norteamericanos. La resistencia popular alcanzó entonces un vuelo inusitado y el agente comercial de los Estados Unidos, Jonathan Elliot, a quien quedaban encomendadas transitoriamente las gestiones que antes correspondían a Cazneau, se vio obligado a apelar al auxilio del cónsul inglés, en vista de que el francés no se mostró dispuesto a defenderlo de la ira popular… Los problemas comenzaron a acumularse alrededor de Santana y éste, por fin, se adhirió a una táctica que le era cara y consecuente, la retirada: renunció a la Presidencia de la República y se retiró a su famosa hacienda de El Prado. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 544 14/11/2013 10:11:34 a.m. La noción de período en la historia dominicana 545 Este punto era exactamente el que perseguía Segovia. La presidencia quedó en manos del vice-presidente, Manuel de Regla Mota. La elección de un Vice-presidente le venía de perillas para abrirle el camino a Báez. En efecto, en dos breves episodios, Báez resultó electo para la Vice-presidencia y poco después, Presidente de la República por segunda vez. El proyecto de tratado con los Estados Unidos quedó sumido en un profundo sueño y la Bahía de Samaná comenzó a respirar de nuevo y envuelta en una dorada mediocridad. Pero las clases son las clases. Báez recibió un legado prodigioso con el cual pudo haberse convertido en este momento en uno de los más brillantes próceres de la nación dominicana. Eliminado Santana como la personalidad más influyente del proceso nacional, reducido su prestigio patriótico por la desgraciada aventura en favor de la anexión a una potencia extranjera y desmejorado en la última campaña de Haití, tenía por delante Báez una oportunidad brillante para encaminar al país en la dirección democrática de su desarrollo capitalista, principalmente dirigiendo sus ojos hacia los tabacaleros del Cibao, donde residían las fuerzas populares más desarrolladas y más claramente dirigidas en esa dirección. Y así lo habría hecho si su mentalidad no hubiese estado amarrada a sus raíces comuneras y a la mentalidad del Sur. La llegada de Báez al poder coincide con un auge económico en el Cibao que se manifestaba en el ingreso de un volumen impresionante de especies monetarias. El oro y la plata se encontraban circulando en cantidades tan apreciables que habían desplazado a la moneda de papel, emitida incesantemente hasta perder su valor en relación con el oro. Hubo un momento en que llegó a cambiarse en la proporción de $1,100, la onza. Pero Báez disfruta de una situación en que se cambia a $59 por onza. El paso inmediato no podía ser otro que el de recoger los billetes depreciados y reorganizar las finanzas del comercio de manera saludable. Pero Báez no miró sino a su enriquecimiento personal y a los intereses de las camarillas que lo sustentaban y dispuso una medida dirigida a embolsarse el oro circulante. En vez de emitir, como se pensó, cuatro millones de pesos debidamente respaldados, emitió 18 millones y estableció el NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 545 14/11/2013 10:11:34 a.m. Pedro Mir 546 cambio a razón de $68 ¾ por onza, con lo cual se ocasionaba grandes pérdidas a los productores del Cibao. El resultado fue una revolución lindísima, la del 7 de julio de 1857, que encajaba de manera absolutamente perfecta en el curso histórico. Por medio de ella, la naturaleza burguesa de la independencia alcanzaba su expresión más clara y permitía a los cibaeños realizarse de acuerdo con una trayectoria que se remontaba a los ya remotos tiempos de 1804 y que había tenido una expresión transitoria y fallida con la nominación de Duarte para la presidencia de la República con sede en Santiago de los Caballeros. Esta revolución se presenta como la liquidación de la influencia de los hateros del Este y los azucareros del Sur, cuya formación social, económica e ideológica, constituían un freno para el desarrollo del capitalismo y, por consiguiente, la consolidación de la independencia y el ajuste histórico del país en el sentido del desarrollo continental. Este planteamiento quedó claramente objetivado en el Manifiesto que sirvió de fundamento a la Revolución, y en el cual declaraban, según una glosa del historiador García, que los habitantes de las provincias del Cibao, en el transcurso de catorce años, habían dado pruebas de sumisión soportando una serie de administraciones tiránicas y rapaces que habían caído sobre la República y la habían despojado de cuanto podía formar la dicha de la nación, sin que ellos hubieran pedido cuenta; que las constituciones de 1844 y 1854 (Santana) no habían sido más que los báculos del despotismo y de la rapiña, porque el artículo 210 en la primera, y el inciso 22 del artículo 35 en la segunda (que habían acordado poderes dictatoriales a Santana) habían sido el origen del luto y llanto de innumerables familias; que los gobiernos habían violado la libertad individual, poniendo presos y juzgando arbitrariamente a los ciudadanos; que habían ahogado la libertad de imprenta y se habían apoderado de la nación pidiendo facultades omnímodas, y para obtenerlas habían imaginado conspiraciones, que habían puesto el terror en los pueblos y disuelto la representación nacional con manejos insidiosos; que la presente administración (Báez) había hecho más todavía, pues NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 546 14/11/2013 10:11:35 a.m. La noción de período en la historia dominicana 547 que no contenta con hacer lo que las otras, quitaba al pueblo el fruto de su sudor, porque en plena tranquilidad pública, mientras el aumento del trabajo del pueblo hacía rebosar las arcas naciones de oro y plata, mientras disminuidos los gastos públicos, no por disposiciones del gobierno, sino por circunstancias imprevistas, le dejaban la bella actitud de emplear los sobrantes en cosas útiles, había dado en admitir más papel moneda, y no solo en emitirlo, sino que no satisfecha con sustraer por ese medio, e indirectamente, parte de la riqueza pública, había sustraído directamente, y en gran cantidad, el resto del haber del pueblo; que éste deploraba la falta de buenos caminos y la de una defensa organizada contra el imperio de Haití, al cual había olvidado todo lo que hacía la felicidad pública y se había convertido en un animal dañino, a quien toda la nación debía combatir; que guiada por el sendero del despotismo había sumido a la nación en la ignorancia, privándola de escuelas y colegios; y que temerosa de la naciente riqueza de una provincia, la había empobrecido cuando debió emplear sus conatos en presentarla como modelo a las demás, a fin de que todas fueran ricas…21 La limpieza y la claridad de este documento es asombrosa. Nunca antes se había emitido en el país una declaración que, sin ser el instrumento de la aberración personal, examinara con justeza tal y acusara con tal legitimidad los males que se abatían sobre la Nación. Pero es que además engarzaba de manera cristalina en el proceso histórico. Hasta entonces los sectores que hemos dado en identificar como los tabacaleros del Norte, en los cuales cuajaba de la manera más acentuada la tendencia fundamental de la independencia, habían sido supeditados en el poder en primer lugar con los hateros del Este, cuyo despotismo se había enseñoreado del Gobierno al amparo de su hegemonía en la producción agraria y su odio ancestral a los dirigentes haitianos y, en segundo lugar, por la habilidad conciliatoria de los caudillos del Sur. Desgraciadamente, todavía en 1857 pesaba sobre la conciencia nacional el atraso en la producción agraria y seguía haciendo posible García, Compendio, ob.cit., Tomo III, página 243. 21 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 547 14/11/2013 10:11:35 a.m. 548 Pedro Mir el resplandor de los antiguos caudillos. Y debido a ello, una medida tan justa como el decreto de la amnistía general que debía reintegrar al país a los exiliados y que desde luego, no podía exceptuar al General Santana tras su expulsión del país por Báez, iba a llevar esta revolución a su descomposición y finalmente a su fracaso. Las primeras acciones pusieron al país entero a los pies del Gobierno provisional, presidido por Valverde y secundado por algunas de las personalidades más ilustres del país, como Ulises Espaillat, Pedro Fco. Bonó, Benigno Filomeno de Rojas y otros, y no le quedó al Gobierno más que la plaza de Santo Domingo y la de Samaná en el extremo oriental de la República. Al año siguiente se reunieron en masa los más ilustres cibaeños y dieron a luz una nueva constitución que recogía los más elevados principios de su clase social. Pero la reintegración de Santana al país polarizó la lucha en los términos de la contradicción entre los caudillos, Santana y Báez, contra cuyos respectivos gobiernos iba dirigido el manifiesto del 7 de julio. Muchos elementos que, aún en las filas del Gobierno, eran solidarios con los planteamientos del movimiento de Santiago, se adhirieron tenazmente a la lucha contra él, militando en las filas gubernamentales a pesar del repudio de todo el país y de su propio repudio. En las mismas filas de la revolución esta polarización sembró la vacilación y el desconcierto cuando Santana acabó por convertirse en el jefe de la revolución que lo combatía. Esto no impidió la derrota del Gobierno ni eliminó los objetivos de la Revolución, que esta vez en efecto lo era, sino que prolongó la agonía de un sistema político y social definitivamente condenado. No pasaría mucho tiempo antes de que este proceso volviera a restablecerse con mayor vigor pero sería necesario que las fuerzas que lo frenaban agotaran hasta el fin sus posibilidades de maniobra. Y el primer turno debió corresponderle a Santana. Aunque nos place apelar a la mitología porque engalana la prosa y despierta la imaginación, nosotros no podemos interpretar el destino de este personaje en esos términos. Es verdad que uno se siente atraído a pensar que las estrellas rigen nuestro destino y hemos visto que en los diez primeros años de su vida histórica, Santana NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 548 14/11/2013 10:11:35 a.m. La noción de período en la historia dominicana 549 parecía ser conducido generosamente por una estrella propicia o por un hada madrina que convertía en victorias sus errores. Después las cosas comenzaron a suceder a la inversa como si la estrella natal o el hada generosa le hubieran abandonado. Así le ocurrió en el campo de batalla y le ocurrió en el campo político. Cuando retornó al país amparado en la amnistía general decretada por el Gobierno revolucionario del 7 de julio, en Santiago, Santana debió recluirse en su residencia de El Prado y observar desde allí tranquilamente como pacía su ganado mientras vigilaba el curso de los acontecimientos por si la victoria de la revolución del 7 de julio tomaba un sesgo desagradable. Y, como que esto no podía caber en su cabeza y difícilmente en la cabeza de cualquier otro personaje involucrado en el proceso como él, una vez que asumió el poder por tercera vez, se enfrascó en los mismos errores. De nuevo se entregó al despotismo y de nuevo impulsó la carrera hacia la entrega de la República a una nación extranjera. Casi inmediatamente después de su retorno al poder, regresó Cazneau. Durante el entreacto baecista no había dejado de trabajar en Estados Unidos y venía ahora con un plancito mejor aceitado. Su optimismo le impidió percatarse de los signos emocionales que a no dudar recorrían el rostro de Santana. Si Cazneau hubiera podido leer a Tansill, cuya obra desgraciadamente no había sido escrita todavía, habría podido encontrar una orientación muy afortunada en la página 245, donde aparecen las consideraciones siguientes: Santana tenía lo suficiente de estadista para comprender la necesidad de ceder ante una fuerza superior. Ante la oposición europea, se había inclinado hacia una política de amistad íntima con los Estados Unidos, pero finalmente se le había evidenciado de forma incontrovertible que el apoyo norteamericano era algo sumamente incierto. Ni el presidente Pierce ni el secretario Marcy estaban preparados para la intervención activa en Santo Domingo y a la larga Santana percibió cuán patéticamente inoportuna había sido su política. No cabe sorprenderse de que él criticara tajantemente la futilidad de su propio liderazgo: NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 549 14/11/2013 10:11:35 a.m. Pedro Mir 550 A esto estoy reducido después de haber firmado el tratado norteamericano, y ¿qué he obtenido con la amistad de los Estados Unidos? Ni siquiera un buque de guerra para investigar los asuntos de aquí, y una vez que Báez vuelva, adiós a todos los proyectos y convenios norteamericanos.22 Báez en efecto volvió y efectivamente se disiparon los proyectos y convenios, pero ahora que él regresaba al poder después de haber echado a Báez, en el mismo impulso regresaba Cazneau, Santana no recuperó nunca su anterior confianza en el tejano ni en sus patrocinadores. Sus ojos se dirigieron ahora a España. Probablemente se irguió en su imaginación enfebrecida la figura de Juan Sánchez Ramírez como en los días inmaculados de su niñez. Es cierto que esta imagen nunca lo había abandonado. Cazneau debió haber observado que en su despacho había tres imponentes retratos: Colón, el descubridor; Juan Sánchez Ramírez, el reconquistador y Pedro Santana, el Libertador. Estos retratos, y el título que acompaña al último, habían sido colocados allí exactamente el día 18 de julio de 1849, en virtud de una venturosa disposición del Congreso, cuando Santana regresaba victorioso de la batalla de Las Carreras, como a veces regresaba Napoleón Bonaparte. Ahora, diez años después, Cazneau pudo haber fijado su atención en un decreto del 25 de junio de 1859, que disponía una pensión de 200 pesos a doña Juana Ramírez de Montenegro con carácter vitalicio por los servicios prestados a la patria a principios de siglo por su padre, Don Juan Sánchez Ramírez, héroe de la Reconquista.23 Y, después de este recorrido evocador, Santana envió al General Felipe Abad Alfau con un brindis surtido a España: el Protectorado o la Anexión. España dirigió sus ojos hacia la bandeja de plata y cortésmente eligió la Anexión. Desde el primer momento comenzaron a circular por el país entero los más siniestros rumores. Al principio fue fácil disiparlos porque una misión a un país extranjero no tiene por qué despertar 22 23 Tansill. García, Compendio, Tomo III, página 335. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 550 14/11/2013 10:11:35 a.m. La noción de período en la historia dominicana 551 suspicacias. Pero se fueron sucediendo los hechos, y los rumores continuaron sucediéndose. En enero de 1861 es detenido Mella. En otra época Mella no había tenido reservas en aceptar una misión diplomática a España para gestionar en nombre de Santana el Protectorado y aún la Anexión. El hecho de pronunciarse en contra cuando ella apenas se vislumbra, da la medida de la presión popular. El padre Meriño, Manzueta, Leger y otros hacen enormes esfuerzos para impedir que se produzca este desenlace. Un día llegó un enviado español y sostuvo una prolongada conversación con Santana en Los Llanos, no lejos de su residencia del Seibo. Cuando el buque en que vino zarpó con destino a Cuba, iban juntos el enviado y un ministro dominicano, don Pedro Ricart y Torres. No se explicó muy claramente por qué. Ni para qué. Los signos se hacían cada vez más evidentes y, por fin, durante la semana del 18 al 26 de marzo, sin exordios ni rogativas sin preparación ni ablandamiento de la conciencia popular aunque tomando las debidas precauciones, exactamente como un golpe de Estado, es proclamada la Reanexión a España en todos los pueblos de la República que acaba de morir. Era la segunda vez, en toda la historia de la humanidad, de polo a polo, que una colonia emancipada varias veces, de los franceses, de los haitianos y de los propios españoles, volviera voluntariamente, inclusive de manera suplicante y humilde, al seno de su metrópoli. A Robert Ripley se le escapó ese Believe it or not. Y la primera vez no había sido otra sino la misma colonia reiterativa. A España no le quedó más remedio que inscribirse en esta atmósfera de singularidad… La carta que Santana le dirigió a la Reina, ofreciéndole en bandeja de plata esta preciosa Antilla, resultó muy parecida a la que en su momento dirigió Sánchez Ramírez a su misma corona en 1809. Recibidla señora; haced la felicidad de este pueblo que tanto lo merece, obligadle a seguir bendiciéndoos como lo hace, y llenaréis la única ambición del que es, de Vuestra Majestad, el más leal y amante de vuestros súbditos. Santo Domingo, marzo 18 de 1861. PEDRO SANTANA. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 551 14/11/2013 10:11:35 a.m. Pedro Mir 552 La frase obligadle a seguir bendiciéndoos no era de muy buen gusto para dirigirse a una Reina en esas circunstancias, porque la otra que sigue la única ambición del que es podía interpretarse como la ambición del único que es y, en efecto, el día 2 de mayo estalló una insurrección antianexionista en Moca, aunque fue severamente reprimida y aplastada. Ya antes, desde el 7 de abril, habían comenzado a llegar de La Habana la flota y el ejército español. El 19 de mayo acepta formalmente España la Reanexión. El 25 ya están Sánchez, Cabral y otros exiliados invadiendo por la frontera con ayuda haitiana y apoderándose de algunos puntos fronterizos.24 La hazaña no dura mucho. Bajo presión española, el Gobierno haitiano suspende la ayuda y Sánchez es capturado y fusilado con 20 de sus compañeros, después de un juicio sumario que estremeció la nacionalidad hasta sus más profundas fibras. Ese error inmenso iba a resultar irreparable. Yo soy la bandera dominicana; dijo Sánchez y esa frase feliz la salvó a ella y lo glorificó a él. Entretanto, Santana pudo sentirse en el estado de ánimo propicio para leer y releer una carta entrañable: Al General Pedro Santana: Al recibir tu carta y al aceptar los deseos del pueblo dominicano se ha llenado de júbilo el corazón de la Reina de las Españas, hoy Reina también de ese territorio. Intérprete de los sentimientos de esta Nación que llevó su religión y su idioma a la antigua Isla Española descubierta por el inmortal Colón, no puedo dejar de desear para esa hermosa Antilla toda la prosperidad, todo el bienestar y toda la grandeza que han tenido y tienen los dominicanos de mis coronas. Manifiesta a esos habitantes el cariño que les profeso, y diles que me desvelaré por su felicidad. Nadie mejor que tú puede hacerles conocer mi voluntad, tú que tanto te has afanado por su bien y has conseguido 24 Seguimos aquí por razones prácticas la cronología de la Embajada americana publicada en el volumen Foreign Affairs en que se publican los documentos del Departamento de Estado en Washington, correspondiente al año de 1906: Cronological events in Santo Domingo, T. C. Dawson, Minister. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 552 14/11/2013 10:11:35 a.m. La noción de período en la historia dominicana 553 siempre para su bandera la victoria. Recibe la expresión del aprecio de tu Reina, ISABEL. Palacio de Madrid, 26 de mayo de 1861...25 Algunos espíritus malévolos que pudieron esperar de la Reina de todas las Españas uno de esos monumentos literarios del Siglo de Oro, por cierto escasos en el Siglo xix, llegaron a pensar que en el momento de escribir esta carta a los dominicanos de sus coronas y de sus coronillas no se encontraba en el Palacio de Madrid ninguno de sus Secretarios y, tratándose de esta preciosa Antilla, se la encomendó a uno de sus cocheros. Pero de todas maneras resultó un imperial homenaje, porque Sánchez Ramírez, con todo y haber sido el inventor del procedimiento, no alcanzó jamás semejante privilegio… 8 El historiador García recoge una anécdota chusca, no muy fina ni brillante que digamos, pero que refleja de manera bastante exacta el estado de ánimo que se generalizó en el seno de las capas populares, cuando desembarcaron los españoles. Cuenta que uno de esos personajes callejeros, conocido de todo el mundo porque iba de esquina en esquina y de pueblo en pueblo evocando la época legendaria y remota que llamaban Tiempo España, cayó en estado de melancolía y depresión al ver desembarcar a los soldados de las legiones de Ultramar y dejó de mencionar en absoluto a los españoles. Alguien le inquirió acerca de este brusco cambio y él se explicó diciendo que estos no eran los españoles de antes. Pero estos son los mismos, le replicó su interlocutor. —No- contestó rápidamente y, sin hallar otro argumento o no atreviéndose a dar el verdadero, añadió: Aquellos eran más blancos… Exactamente lo mismo le sucedió a Santana. Seis meses después de haber jurado, Santana ofrece su renuncia como Capitán General, Pirala. 25 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 553 14/11/2013 10:11:35 a.m. 554 Pedro Mir el 7 de enero de 1862, y su renuncia le es aceptada. Un nuevo Capitán General, Ribero, viene de España. El repudio nacional a la Reanexión se ahonda y una nueva insurrección es suprimida en Neiba, en febrero de 1863. En abril, ejecución de conspiradores en Santiago. En agosto 16, en Capotillo nuevo levantamiento y esta vez no podrá ser suprimido. El último Capitán General, La Gándara estima que la insurrección general, definitivamente incontrolable, estalló el 21 de febrero de 1863, en Guayubín. Viéndolo bien, estalló mucho antes, tal vez en Moca el 2 de mayo de 1861 y aún antes, cuando fue detenido Mella. El hecho real es que la Reanexión a España no fue aprobada nunca y lo mismo da remontarla a 1861 como a 1809. Fijarle fecha a un proceso que arranca de manera dramática el día que Tomasa de la Cruz cayó muerta en redondo en las Cuatro Calles, al conocerse la Cesión de España a Francia, en 1795, es convertir la historia en una especie de rosario en que las cuentas de vidrio se alternan con los eslabones de plata… El punto más resplandeciente de este proceso es el despertar vigoroso de la nacionalidad, con una alegría que ya se había manifestado en la revolución del 7 de julio en el Cibao. Los acontecimientos van a seguir ahora el mismo esquema y librando en sus entrañas la misma guerra a la vez nacional y civil. Con ese carácter estalló en todos los confines. De pronto surgieron guerreros y guerrilleros de gran talla como Luperón. Y Monción, Pimentel, Florentino, Rodríguez, Salcedo, Cabral, Polanco, y la lista resulta innumerable como ocurre cuantas veces el verdadero protagonista resulta ser el pueblo. La lucha de guerrillas, cuya iniciativa se atribuye a Mella, hizo filigranas destruyendo los convoyes y capturando armas y provisiones. Nuevos refuerzos venidos de La Habana y otros puntos quedaban rápidamente aniquilados. Y sin que se supiera cómo ni por qué se sumó de pronto un combatiente desconocido, súbitamente estremecido por un sentimiento nacional, el Aedes Aegipty, el mosquito trasmisor de la fiebre amarilla. Parece absolutamente incontrovertible que la fiebre amarilla hizo estragos en las filas españolas. Pero cuando uno entra en la NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 554 14/11/2013 10:11:35 a.m. La noción de período en la historia dominicana 555 consideración de que las grandes y orgullosas potencias imperiales no pueden aceptar de ninguna manera que los desarrapados pueblos humillen sus armas, sobre todo en un caso como el presente, que podía alimentar la insurrección en una colonia tan apreciada como Cuba, uno se siente inclinado a la discusión. Los españoles no estaban descubriendo a Santo Domingo en 1861. Aquí combatieron y amaron durante siglos sin más fiebres que las amorosas. Los franceses, que invocaron en Haití el argumento de la fiebre amarilla, fueron derrotados en Santo Domingo sin acordarse de ella en sus llamaradas. Aquí lucharon las tropas inglesas. Las tropas que desembarcaron en 1861 venían aclimatadas de Cuba y en todo caso eran tan españolas como don Juan Abril o Pablo Paz del Castillo, en cuyos numerosos informes a la Corona nunca se encontró la más mínima huella de la presencia del mosquito egipcio aunque indudablemente existían. Dicen que de los 14 norteamericanos que vinieron al país en plan colonizador de acuerdo con el esquema de Cazneau, 9 fueron despachados por la fiebre amarilla en esos mismos días. A saber. Es posible que este extranjero diminuto se sintiera inflamado por el fervor patriótico y se sumara a los combatientes nativos porque hay cierto espíritu de solidaridad que trasciende la clasificación de Linneo. Lo cierto es que las tropas españolas fueron humilladas en Santo Domingo por el pueblo dominicano, aunque sea forzoso admitir que esa gloria fue compartida con mucha dignidad por el Aedes Aegipty. Y en qué forma. Fue una humillación universal. A Ribero lo sustituyó Vargas en octubre del 63. A Vargas, La Gándara a principios del 64. Se conoce casos de dramáticas fugas como la de Buceta que por sí sola merecía el tratamiento pindárico. La Gándara se verá obligado a reconcentrarse en la Capital acosado por las guerrillas que le impiden avanzar cuando, como ocurrió en Monte Cristy, toma la ciudad atacándola por mar donde no actuaban las guerrillas. Santana, desde luego, ha sido puesto al frente de tropas españolas y grupos de las reservas de dominicanos. Pero esta vez las tácticas que le habían favorecido contra los haitianos no le dan resultado contra sus compatriotas. En Guanuma no figura el mosquito entre los NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 555 14/11/2013 10:11:35 a.m. Pedro Mir 556 combatientes, y en diciembre de 1863 se retira a su zona oriental. Los españoles no le perdonan a Santana lo que les parece un engaño. Por fin, después de un animado intercambio de correspondencia que se convierte en uno de los episodios más profundamente humanos que haya podido leerse jamás en cualquier historia, La Gándara le nombra un sustituto y le ordena reportarse a Santo Domingo. Alguien le pone en el secreto y viene a la Capital por sus propios medios, eludiendo el buque que ha ido a recogerlo y que, según se le ha susurrado, tiene la encomienda de conducirlo a La Habana para ser juzgado. La alta oficialidad española ha conocido las cartas, concretamente dos, que Santana ha enviado a España censurando las tácticas españolas y responsabilizándolos con la derrota. En la capital, al día siguiente de su llegada y después de una primera discusión, muere de una misteriosa muerte que se registrara como fiebre cerebral y que no deja satisfechos a algunos investigadores. El siguiente artículo de Máximo Coiscou Henríquez ilustra muy comedidamente este episodio desgraciado: LA MUERTE DEL MARQUÉS DE LAS CARRERAS Para completar en cierto modo el relato que nos hizo el doctor Alberto Gautreau Delgado en presencia de D. Abad Henríquez, daremos la versión de una visita que hacia 1921 hizo a nuestro Señor Padre (q.e.p.d.) el fenecido historiador Apolinar Tejera Penson. D. Apolinar estudiaba el problema de la muerte de Santana, y quiso conocer la opinión de nuestro Padre en la ocurrencia. Nadie ignora en este país que el Dr. Rodolfo Coiscou Carvajal, ejerció durante más de ocho lustros la Medicina con alta eficacia y segura brillantez. Circunstancia que movió a Tejera a preferir su opinión al respecto. Pensaba Tejera que Santana pudo adquirir una infección palúdica en el campamento de Guanuma: que debió someterse al tratamiento arsenical en uso entonces; que la ingestión incontrolada de NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 556 14/11/2013 10:11:35 a.m. La noción de período en la historia dominicana 557 arsenicales pudo terminar la acumulación y la toxemia medicamentosa consiguientes. Pensaba así Tejera porque su hermano, D. Manuel, edecán de Santana en los días de la muerte del Marqués de Las Carreras, recordaba en sus pláticas de cosas de aquellos días cómo llamó su atención la presencia del frasco ya vacío, de una poción negruzca, junto a la hamaca en que Santana se moría. Tejera preguntó a nuestro Padre: ¿Piensa usted en la posibilidad de una toxemia medicamentosa, o en la de un acceso pernicioso, o en la de un suicidio? Nuestro Padre, tras larga reflexión, contestó: Pienso en la posibilidad de una toxemia medicamentosa de origen arsenical; no descarto, claro está, la de un suicidio, siempre posible en casos como el de Santana; descarto, en cambio, la posibilidad de una muerte súbita, de origen pernicioso, pues no consta el cuadro clínico previo y concomitante al hecho de la muerte, que haría admisible tal hipótesis. Resulta de seguro interés relacionar las versiones que se explican entre sí de D. Manuel Tejera Penson y de D. Pdr. Gautreau Guirado. Por ellas gana sufragios la hipótesis del suicidio del Marqués de las Carreras. (1956)26 Inmediatamente después, el Capitán General español dio órdenes para el retiro de los retratos que se encontraban en el antiguo despacho de Santana y ahora en los salones del Palacio de Justicia donde funcionaba la Real Audiencia Territorial. El de Juan Sánchez Ramírez, considerando que el primero fue quien concibió la colosal empresa de reconquistar el país para España en 1808, cedido por ésta a la Francia en 1795 al ajustarse la paz de Basilea, quien capitaneando un corto número de valientes, tan decididos como su Caudillo, dio con voz denodada el grito de guerra que produjo desde luego un alzamiento casi general y la expulsión de las Águilas francesas que en Europa a la sazón habían remontado más que nunca su vuelo… Máximo Coiscou Henríquez: Escritos breves. 26 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 557 14/11/2013 10:11:35 a.m. 558 Pedro Mir Considerando que el segundo, hijo de uno de los héroes de Palo Hincado, es Español, de consiguiente tanto por herencia como de corazón, ofreció el país en 1844 a la patria de sus mayores después de haberlo librado del yugo de Haití cuyas huestes rechazó de Azua, con pérdidas considerables, en marzo de dicho año. Considerando que por puro españolismo no cesó de repetir la oferta, hasta que aceptada logró en fin que ondeara en todos los puntos de la Isla el pabellón de Castilla que había sido su más ardiente deseo. Vengo en decretar… que el de Juan Sánchez Ramírez se entregue al ilustre Ayuntamiento cuya corporación, como la más autorizada de la Isla… está obligada a librar de inciviles ultrajes al precioso lienzo… Y el de Pedro Santana a sus herederos. De este modo unos y otros recordarán siempre que España, grande y magnánima ahora como en todos los tiempos, ni aún después de la muerte deja de amparar a los hijos que la han querido… El documento, que rezuma ironía por todos sus poros, indica que esta fue una medida punitiva, aunque póstuma, de extrema severidad, tanto respecto del uno como del otro, y fuertemente cargada de intenciones de ejemplaridad…27 En España los liberales dirigidos por Narváez ganan cada vez más terreno en sus acusaciones contra los conservadores de O’Donnell, por su aventura dominicana y logran que el decreto de abandono sea introducido en las Cortes en enero de 1865. En mayo 31 comienza la evacuación. A mediados de julio, Galván, el autor de Enriquillo, como Secretario del Gobierno español, y como un español más, entrega las llaves de la ciudad a sus ex-compatriotas y emigra a Puerto Rico con las tropas. La Restauración de la República –nombre con el que se conocen esas brillantes jornadas y que bien pudo haber sido aplicado a la proclamación de la independencia en 1844 puesto que era entonces una restauración de la República de 1821– quedó consumada. La guerra fue una verdadera escalada. España desembarcó en julio de 1863, tres mil hombres, y a comienzos de 1865 subían a 27 Documentos para la historia dominicana, Tomo II, documento 139, página 479. 13 de junio de 1865. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 558 14/11/2013 10:11:35 a.m. La noción de período en la historia dominicana 559 más de 25 mil. Pirala dice que se desembarcaron en total 30 mil hombres, sin contar la flota, que operó y participó en la guerra. Y costó según los cálculos de Pirala mismo, 300 millones de reales de las arcas españolas, según González Tablas, España perdió 18 mil soldados y gastó 35 millones de pesos. La Restauración fue, quizás, el episodio más brillante de la lucha del pueblo dominicano por su independencia. Solo quizás, porque fue un episodio, si se quiere breve, de una lucha mucho más compleja, difícil y prolongada, de la cual no fue más que un estallido fulgurante y victorioso. Ni siquiera durante su transcurso y en medio de los acontecimientos más absorbentes y apremiantes, tuvo respiro la otra lucha, la lucha titánica entre esas dos fuerzas que en nombre del destino burgués se batían contra aquellas que obstaculizaban su marcha. Esta lucha, como ha ocurrido en todas partes, tenía una expresión nacional y otra internacional. Las naciones imperiales se entrelazaban con las fuerzas criollas en una complicadísima malla de maquinaciones, rejuegos y acciones insurreccionales, para lograr mutuamente, las unas apoyándose en las otras, sus objetivos históricos, decididamente en contra de los intereses populares. Por su parte, el pueblo, en la medida de sus recursos y oportunidades, conducía la marcha histórica. La Guerra de la Restauración fue su propia victoria. Pero, aunque esta victoria constituyó uno de los puntos más altos de su proceso histórico, no significó todavía una victoria final. La guerra nacional, a pesar de la eliminación de España, continuaba vigente. La guerra civil, a pesar de la eliminación de Santana, continuaba igualmente vigente. Echemos una mirada a estos dos grandes aspectos de la lucha del pueblo dominicano en esta etapa. I) En cuanto a la guerra nacional. Un fenómeno singular que amerita estudio, efectivamente llevado a cabo ya por un funcionario del Departamento de Estado norteamericano, pero que todavía contiene infinitas posibilidades de desarrollo, consiste en la inhibición de las fuerzas internacionales, que durante un largo período se disputaban la posesión de la Isla o cuando menos de la Bahía de NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 559 14/11/2013 10:11:36 a.m. Pedro Mir 560 Samaná, durante el período de la guerra restauradora. Cada una con sus motivaciones propias, permaneció al margen de la guerra y abandonó a los grupos que servían sus intereses en el interior del país. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, ni siquiera Haití, que en los primeros momentos ayudó a Sánchez y a Cabral y luego los abandonó a su propia suerte, participaron de una manera o de la otra en esta guerra. El pueblo dominicano tuvo que enfrentarse absolutamente solo contra una nación europea poderosa y que tenía dos posesiones, Cuba y Puerto Rico, a ambos lados de la Isla. Como nos explica el mencionado funcionario del Departamento de Estado, Mr. Hauch. Para abril de 1865, sin embargo, España tenía decidido desde mucho antes, apartarse de la ‘equivocada política de 1861’. Su decisión a este respecto no fue dictada en primera línea por el temor de lo que otras potencias podían hacer. Inglaterra había seguido un curso de estricta neutralidad; Francia, si algo hacía, era simpatizar con España, y ni Haití ni los Estados Unidos, aunque básicamente favorables a la causa dominicana, estaban en condiciones, en el momento en que la decisión española fue adoptada, ni siquiera de indicarles que tal concurso podría serle prestado en el futuro inmediato. El crédito mayor de la victoria dominicana debe acreditársele, por consiguiente, al pueblo dominicano, que virtualmente solo, con la única ayuda de la topografía y el clima de su país y de su aliado el mosquito de la fiebre amarilla, representó el papel principal en la retirada completa de España en julio de 1865. No hay episodio más bravío en toda su Historia…28 28 Charles C. Hauch: Attitude of Foreign Governments Towards the Spanish Reopcupation of the Dominican Republic (Actitud de los gobiernos extranjeros ante la reocupación española de la República Dominicana) Hispano-American Review, mayo de 1947, Volumen XXVII, página 268 (la traducción es nuestra; hay versión española en Clío que no hemos podido consultar. En lo que se refiere particularmente al papel de los Estados Unidos, aparentemente frenado por la Guerra de la Secesión debe verse el trabajo de Jerónimo Becker publicado por Eme-Eme (Estudios Dominicanos), Número 14, Volumen III, septiembre-octubre de 1974, en el cual se da una visión española del problema y se presenta, aunque no de manera muy clara, una actitud distinta según que se trate del norte o del sur. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 560 14/11/2013 10:11:36 a.m. La noción de período en la historia dominicana 561 Estas consideraciones son hermosas. Y autorizadas. Y no deberían ser olvidadas. II) Pero Hauch no destaca, aunque apunta, puesto que se sitúa fuera del marco de su interés temático, un fenómeno paralelo y que permite comprender hasta qué punto esa victoria merece ser acreditada al pueblo dominicano. Y es que, simultáneamente con la guerra contra España, el pueblo libraba, como lo hemos señalado reiteradas veces, una furiosa e implacable guerra civil en sus propias entrañas. Aquellos sectores de las clases dominantes que se proyectaban históricamente hacia la hegemonía del sistema burgués y que habían enarbolado la bandera de la Revolución el 7 de julio en Santiago de los Caballeros, se batían contra otros sectores que permanecían vinculados a la hegemonía de los terrenos comuneros y, por consiguiente, en mayor o menor grado, consciente o inconscientemente, de manera certera o equivocada, a la propia España pero que eran, no obstante, enemigos a muerte del General Santana. Estos sectores, y particularmente el elemento cibaeño sin excluir a un considerable sector ubicado en la Capital, se aglutinaban en el Gobierno provisional de Santiago, organismo civil encargado de la dirección de la guerra, en el cual figuraron los ideólogos principales de la revolución del 7 de julio y de la Constitución de Moca. La evidencia de estas pugnas de clase se hicieron evidentes cuando culminaron con el fusilamiento del Presidente de ese mismo Gobierno provisional, el General Pepillo Salcedo, español de nacimiento y dominicano de nacionalidad, vinculado a la facción baecista de la reacción comunera. En una cronología de la Embajada norteamericana en este país, de la cual ya se ha hecho mención en otra parte, se consigna en noviembre de 1863 los desacuerdos entre los generales patriotas Pimentel, Luperón, Monción, Florentino y otros que España se lanzó a la aventura de la Reanexión contando con una eventual victoria de los esclavistas del sur y prestó a éstos cierta ayuda, con lo cual provocó alguna actitud por parte del norte aparentemente destinada a favorecer a los dominicanos, pero de todos modos, intrascendente. Se refiere a una queja española porque los barcos americanos permanecieron indiferentes ante un trasiego de armas a los dominicanos… NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 561 14/11/2013 10:11:36 a.m. Pedro Mir 562 operan sin respetar las órdenes de la Junta. El propio Salcedo, presidente de la Junta, disputa con sus colegas de Santiago. Anarquía y masacres por Florentino y otros… y atribuye éxitos a la expedición española enviada al oeste de la costa sur debido a que los patriotas están desmoralizados por las disensiones… Sin embargo, las victorias más fulgurantes de la guerra tuvieron lugar en 1864. El triunfo de Polanco en Monte Cristy al impedir que las fuerzas navales enviadas por La Gándara pudieran salir de esa población después de haberla ocupado a fines de diciembre de ese año y la ocupación de Higüey, cuatro días antes, la una en el norte y la otra en el este de la República, fueron las dos acciones militares con que concluyó la Guerra porque los españoles no intentaron ya ninguna otra operación y decidieron permanecer en actitud defensiva hasta que las Cortes españolas ordenaron la evacuación. Pero es también un hecho la existencia de tales disensiones como quedó comprobado una vez más tan pronto se hizo efectiva la recuperación de la soberanía… Por otra parte, estos sectores sustentaban una contradicción esencial con su propio pueblo. Recelaban continuamente de la elevación de su desarrollo político y de su capacidad cada vez más notoria de ejercer a manos llenas su propia soberanía. Para encubrir este recelo enarbolaban el clásico argumento favorito de Santana y de Bobadilla de la imposibilidad de la independencia sin el concurso de otra nación. Toda la literatura de la época está llena de manifestaciones en ese sentido. En una carta dirigida por el Gobierno Provisional al general Florentino en 2 de noviembre de 1863, se le dice amargamente: Al Gobierno no se le ha ofrecido hasta ahora más protección que la de la Divina Providencia, ni Inglaterra ni la América del Norte han dado hasta ahora síntomas de vida, sin embargo de haber sido el primer cuidado que tuvo el Gobierno, de solicitar su intervención y protección… NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 562 14/11/2013 10:11:36 a.m. La noción de período en la historia dominicana 563 Hauch y otras fuentes recogen abundantemente las gestiones que se hicieron en Estados Unidos. Dos misiones partieron para aquel país con ese propósito, las llamadas misiones de Pujol y Clark. Este Clark (William) era un norteamericano residente en Santiago. Dice Hauch que el 24 de noviembre de 1863, el encargado de Relaciones Exteriores de la Junta, Ulises Espaillat, una figura destacada en la vida nacional por su proverbial honestidad, su reconocida cultura y la naturaleza progresista y liberal de su pensamiento, le escribió a Seward, uno de los más activos promotores del proyecto de tratado de la Bahía de Samaná, desde su posición de Secretario de Estado, invitándolo directamente a llevar a cabo una intervención americana en interés de ambas naciones. Expresaba que el Gobierno provisional no había enviado representación alguna a Europa por respeto a Estados Unidos y en previsión de su apoyo. Y añadía que el común interés de rechazar la intervención europea, hacía posible el establecimiento de un protectorado americano en la República Dominicana.29 Al mismo tiempo, Benigno Filomeno de Rojas, Vice-Presidente del Gobierno provisional, escribía a Lincoln, solicitando the interposition of a timely and protecting hand (la interposición de una ayuda oportuna y protectora). Otros dos miembros del gobierno provisional, siempre según Hauch, fueron a Puerto Príncipe para entrevistarse con el Ministro americano B. F. Whidden. Pedían el reconocimiento de Estados Unidos pero en el despacho que el Embajador envió a Washington, afirmaba que Estados Unidos podía adquirir la Bahía y la Península de Samaná con este Gobierno no amigo. Las misiones de Pujol y Clark no fueron recibidas en Washington. El Secretario Seward dio instrucciones al Gustavus Koerner, Ministro americano en Madrid, para asegurarle al Gabinete español que Estados Unidos no había recibido las misiones de Clark y de Pujol ni siquiera en términos informales, ni mucho menos había aceptado sus demandas. Idem., página 262. (Hauch). 29 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 563 14/11/2013 10:11:36 a.m. 564 Pedro Mir Tansill (página 267) nos refiere que el ultimo en entrar a desempeñar la presidencia (José María Cabral) fue un ‘entusiasta amigo de Norteamérica’ y el agente comercial norteamericano Paul T. Jones, confesó a Seward que le tenía a Cabral un alto aprecio personal. En vista de la actual situación, Jones creyó muy pronto iniciar negociaciones para obtener la bahía de Samaná para destinarla a una base naval. Si el Secretario Seward deseaba una base de ese tipo, Jones estaba seguro de que ‘se podría obtener fácilmente’… pero Jones no estaba destinado a llegar a la fama negociando un tratado para la cesión de la Bahía de Samaná a los Estados Unidos…30 Contrariamente al espíritu de estas gestiones, el pueblo dominicano, y poco queda fuera del pueblo dominicano, después de estas y otras gestiones, supo sacudirse la opresión y el poderío de una nación tan respetable como lo era todavía España. Fue su propia obra. Y es a la vista de esos documentos que Hauch llega a la conclusión, para nosotros muy justa y para el acaso muy deprimente, de que solo al pueblo dominicano debe acreditarse la victoria restauradora. Desde aquí enviamos a Mr. Hauch nuestra consideración más elevada… El Gobierno provisional de Santiago ha debido tener muy justos motivos para considerar que actuaba en nombre del pueblo dominicano y con el más elocuente aplauso, así como el más profundo respaldo de toda la Nación, cuando inesperadamente se le apareció un fantasma cuya sola presencia amenazó con desmantelar toda esta linda tramoya. Son increíbles las sorpresas que se reserva la historia y las jugadas en que se complace enredar a sus personajes favoritos. Cuando nadie podía tener la menor idea de su existencia física misma, puesto que hacía años que se le daba por muerto, se presentó en escena nada menos que el mismísimo Juan Pablo Duarte. Este sí era un lío. Duarte traía sobre sus hombros dos grandes problemas. Era la figura histórica más profundamente venerada por las más grandes masas del pueblo dominicano. Ese era ya un grandísimo problema. El otro es que era un intransigente y tenaz adversario de toda tendencia, concepción o manejo encaminado a 30 Tansill, ob. cit., página 207. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 564 14/11/2013 10:11:36 a.m. La noción de período en la historia dominicana 565 enajenar el territorio nacional. Y era difícil negarle a aquel apóstol un lugar en los momentos en que, como en 1844, se libraba la gran lucha por la consagración de una independencia de la cual él era el forjador más ilustre y consecuente. ¡Qué hacer…! La solución era triste pero fácil. Más de veinte años de prédica anexionista constante había logrado endurecer y aún contaminar a los espíritus más puros y Duarte no cabía en aquel escenario. Su destino era el de los fantasmas, disiparse en las sombras. Por eso debe haber producido consternación en el seno del Gobierno provisional, primero la noticia de que Duarte había reencarnado y se encontraba de regreso al país, y después la carta que dirigía al Gobierno desde Guayubín, ya en tierra dominicana y en plan de lucha, demandando un lugar en la dirección de la faena revolucionaria. Arrojado de mi suelo natal por ese bando parricida que empezando por proscribir a perpetuidad a los fundadores de la República ha concluido por vender al extranjero la Patria, cuya independencia jurara defender a todo trance; he arrastrado durante veinte años la vida nómada del proscrito, sin que la Providencia tuviese a bien realizar la esperanza, que siempre se albergó en mi alma, de volver un día al seno de mis conciudadanos y consagrar a la defensa de sus derechos políticos cuanto aún me restase de fuerza y de vida… Sus conciudadanos leyeron estas palabras cono si fueran amenaza y más aún cuando continuó la lectura, pero sonó la hora de la gran traición en que el Iscariote creyó consumada su obra, y sonó para mí también la hora de la vuelta a la Patria… Creo, no sin fundamento que el Gobierno Provisorio no dejará de apreciar luego que me comunique con él personalmente lo que he podido hacer en obsequio de nuestra justa causa…31 La carta, firmada en Guayubín, el 28 de marzo de 1854, tenía el tono de un fundador de la Patria que se reintegra al corazón de sus compatriotas, con un látigo en las manos… El Gobierno se apresuró a dejarle entender sin muchos tapujos y no poca grandilocuencia que no descubría muchas diferencias entre él y cualquier otro ciudadano: Emilio Rodríguez Demorizi: Actos y doctrinas del gobierno de la Restauración, Santo Domingo, 1963, página 104. 31 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 565 14/11/2013 10:11:36 a.m. Pedro Mir 566 Señor General: El Gobierno Provisorio de la República ve hoy con indecible júbilo la vuelta de Ud. y demás dominicanos al seno de su Patria. Nada más satisfactorio para el pueblo dominicano que la prontitud con que los verdaderos dominicanos responden al llamamiento de la Patria; de esa Patria sostenida con el heroísmo y la sangre de sus hijos. Por un momento llegó a desaparecer nuestra Independencia, y el pabellón de nuestra gloria se vio sumido en el olvido, mas quedaba fijado en el corazón de todos los dominicanos… Etcétera. Siguen palabras de ese tenor que bien pudieron haber sido dirigidas al cónsul de Suecia. Y concluye con unas palabras corteses. Venga, pues, General, la Patria le espera, persuadida que a la vez que luchamos para rechazar el enemigo, nos esforzamos por la unión que es la que constituye la fuerza. Abril 1º 1864, Firma el Ministro de Relaciones Exteriores, encargado de la Vicepresidencia. Ulises F. Espaillat.32 Como se ve, la carta concluye con una exhortación a la unión prefigurando ya las dificultades que, para la unidad del Gobierno, se vislumbraban en el eterno proscrito. Y es que el mismo VicePresidente-Canciller firmante tenía sus sombras. Un hombre de espíritu refinado y culto, indudablemente de gran sensibilidad humana y patriotismo reconocido, como don Ulises Espaillat, no podía permanecer frío ante el regreso de Duarte si no mediaban poderosas razones. La unidad que él y sus compañeros de Despacho vieron en peligro no podría tener otras razones que las eventuales discrepancias con Duarte respecto a la búsqueda de una timely and protecting hand, como llamaba Rojas al protectorado americano. Don Ulises tenía sus propias sutilezas. El 7 de diciembre de 1861, ya en pleno Gobierno español, había sido nombrado por Santana, Segundo Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Santana. En fecha 17 de noviembre de 1865 fue mandado a buscar por Pimentel para que en la Capital al arribo del Señor Báez, y temeroso de regresar al Cibao por las persecuciones, permaneció allí unos cinco meses, según refiere un pariente 32 Idem., página 105. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 566 14/11/2013 10:11:36 a.m. La noción de período en la historia dominicana 567 suyo33 y agrega que durante los Seis Años, permaneció retirado en su casa hasta el grado de no visitar ni siquiera a sus parientes y amigos, y esto fue causa para que cierto político del Cibao dijera que su retraimiento era lo que más lo recriminaba… Estas nieblas no son tan intensas como para disminuir su talla de patriota ilustre en no pequeña medida y sobre todo para merecer el respeto que sus contemporáneos le otorgaron. Pero sí son suficientemente poderosas para enfrentarse a un hombre de la categoría apostólica de Duarte e impedir el verse obligado a intercambiar opiniones y criterios con él acerca del destino de la Patria, desde las esferas mismas del poder. Por lo demás, había otros miembros importantísimos del Gobierno Provisorio. Benigno Filomeno de Rojas cuya entrega a su papel histórico llevó a trabajar en el seno de ese Gobierno hasta 1865, cuando comido por la tisis descendió al sepulcro a los 44 años de edad, abandonó Londres veinte años atrás para consagrarse a la lucha patriótica, no sin antes dirigirle una carta a Lord Aberdeen, canciller británico, en protesta por un proyecto de concesión para explotación de las minas de oro dominicanas mediante Tratado. Al final de su carta le decía: Si la intención del Gobierno británico es simplemente la de colocar la Isla bajo su influencia, me parece que hay varios medios de poder hacerlo, sin la condición o privilegio del trabajo de las minas (perjudiciales en alto grado al desarrollo de los increíbles recursos agrícolas y otras clases que posee la Isla), que no es del todo una condición indispensable. He creído un deber mío dirigirme a Su Excelencia para empezar mi objeción al Tratado de una manera francamente abierta. Quiero ahora añadir que si la Isla de Santo Domingo tiene alguna importancia para el Gobierno británico y los esfuerzos de una de las familias más numerosas e influyentes de la parte española son de alguna Augusto Espaillat: «Apuntes sobre la vida de Espaillat» en Papeles de Espaillat, por Emilio Rodríguez Demorizi, Santo Domingo, 1963, página 473. 33 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 567 14/11/2013 10:11:36 a.m. Pedro Mir 568 utilidad para realizar sus planes, considero que estoy justificado en ofrecérselos, así como mis servicios personales…34 Es obvio que estos pequeños lunares, que no pocas veces sirven de adorno a los hombres públicos e inclusive le ayudan a cumplir su misión verdaderamente patriótica, tenían que aparecer como grandes montañas a los ojos de Duarte. Y, como que esto no se le podía permitir, se le invitó rápidamente a servir al Gobierno Provisional en el exterior en claridad de miembro, por cierto secundario, de una misión cualquiera como la gestión de armamento en el Perú. Duarte comprendió que carecía de sentido hacer resistencia y, después de negarse a aceptar esa designación, se vio forzado a reconsiderar su actitud y aceptar el que debía ser, inapelablemente, el exilio final. El Vice-Presidente, ahora interino, le escribió en esa situación diciéndole en uno de sus párrafos más sobresalientes: Así, General, no crea usted ni por un momento que su presencia pueda excitar envidia ni rivalidades, puesto que todos lo verían con mucho gusto prestando aquí sus buenos servicios a la Patria. Sin embargo, siendo muy urgente, como usted sabe, la misión a las Repúblicas sudamericanas y habiendo este Gobierno contado con usted para ella como lugar donde usted mayores servicios podría prestar a su Patria, aprovecha su decisión… y se ocupa en mandar redactar los poderes necesarios para que mañana quede usted enteramente despachado y pueda, si gusta, salir el mismo día…35 El trago debe haber sido amargo para Duarte. Esa clase social que lo expulsaba de su seno, si se permite la expresión, de una manera tan grosera, era la suya. Por ella había sacrificado su existencia entera. Había visto en ella, desde que estalló su adolescencia, un porvenir brillante que se confundía con los objetivos y los anhelos de todo el pueblo dominicano. Consideraba que en ella se encontraban las Documentos para la historia de la República Dominicana, ob. cit., página 75, documento 27. 35 Actos y doctrinas del gobierno de la Restauración, ob. cit. página 108. 34 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 568 14/11/2013 10:11:36 a.m. La noción de período en la historia dominicana 569 fuerzas que deberían hacer de su Patria una nación avanzada y próspera, un reino de la libertad y de la opulencia universal, sin necesidad de amputarse la más mínima porción de sus propios miembros ni poner en pública subasta el patrimonio nacional. Su decepción debe haber sido inmensa, aunque se debe reconocer que no fue menor, ni se la evitaron procediendo de otra manera, aquellos que, como el propio don Ulises Espaillat, se la hicieron tragar de una manera tan precipitada. A Duarte le quedó cuando menos el privilegio de desahogarse en una carta, de esas que se suelen considerar como un testamento político, que no por conocida de memoria podemos exonerarnos de reproducirla: En Santo Domingo no hai más que un Pueblo que desea ser y se ha proclamado independiente de toda Potencia extranjera, i una fracción miserable que siempre se ha pronunciado contra esta lei, contra este querer del Pueblo Dominicano, logrando siempre por medio de sus intrigas y sórdidos manejos adueñarse de la situación i hacer aparecer al Pueblo Dominicano de un modo distinto de como es en realidad; esa fracción o mejor diremos esa facción ha sido, es y será siempre todo menos dominicana; así se la ve en nuestra historia, representante de todo partido antinacional i enemiga nata por tanto de todas nuestras revoluciones; i si no, véanse ministeriales en tiempo de Boyer, i luego Rivieristas, i aun no había sido el 27 de Febrero cuando se les vio proteccionistas franceses i más tarde anexionistas americanos, i después españoles, i hoy mismo ya pretenden ponerse al abrigo de la vindicta pública con otra nueva anexión, mintiendo así a todas las naciones la fe política que no tienen; i esto en nombre de la Patria, ¡ellos que no tienen ni merecen otra Patria sino el fango de su miserable abyección! Ahora bien, si me pronuncié dominicano independiente, desde el 16 de julio de 1838, cuando los nombres de Patria, Libertad, Honor nacional se hallaban proscriptos como palabras infames, i por ello merecí (en el año de 43) ser perseguido a muerte por esa facción entonces haitiana, i por Riviere que la protegía, (i a quien engañaron), si después en el año de 44 me pronuncié contra el protectorado francés (ideado por esos facciosos) y cesión a esa NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 569 14/11/2013 10:11:36 a.m. Pedro Mir 570 potencia de la Península de Samaná, mereciendo por ello todos los males que sobre mí han llovido; si después de veinte años de ausencia he vuelto espontáneamente a mi Patria a protestar con las armas en la mano contra la Anexión a España, llevada a cabo a despecho del voto nacional por la superchería de ese bando traidor i parricida, no es de esperarse que yo deje de protestar (i conmigo todo buen dominicano) cual protesto i protestaré siempre, no digo tan sólo contra la anexión de mi Patria a los Estados Unidos, sino a cualquiera otra potencia de la tierra, i al mismo tiempo contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo nuestra independencia nacional i cercenar nuestro territorio o cualquiera de los derechos del Pueblo Dominicano…36 Con esta carta concluye la acción directa de Juan Pablo Duarte en la vida histórica de su pueblo. Como se habrá visto, resulta inseparable una acción de la otra. Si se aísla a Duarte y se le coloca en una vitrina para que sus compatriotas le contemplen, se desploma. La grandeza de Duarte es la grandeza de su pueblo. Una vez más se verifica en él que la Historia no es trabajo de los hombres, sino de los pueblos. Los nietos y biznietos dominicanos debían olvidarse de lo que hicieron individualmente sus abuelos y bisabuelos si quieren ser dominicanos presentes y consecuentes y descubrir lo que el pueblo dominicano hizo colectivamente por ellos. Los dominicanos no son una descendencia biológica forjada en secretas alcobas, sino una descendencia histórica que atraviesa los siglos, marcha por encima de las cabezas de los hombres y permanece activa, secreta, militante y perpetuamente viva. Duarte lo dijo: En Santo Domingo no hay más que un pueblo. También, aunque no pudo percatarse de qué manera fue el pueblo mismo el autor de la Revolución del 7 de julio, y sólo pudo descubrirlo durante la Guerra de la Restauración cuando el proceso popular alcanzó su punto más elevado, lo dijo don Ulises Espaillat: 36 Tomado de Máximo Coiscou Henríquez, Historia de Santo Domingo, Tomo II, Sto. Dgo. 1944, página IX, (nota al pie). NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 570 14/11/2013 10:11:36 a.m. La noción de período en la historia dominicana 571 Es preciso que recordemos que esta revolución no se parece a la del 7 de julio. Esta última fue revolución de unos pocos que arrastraron consigo las masas. En la revolución actual, fueron las masas que se levantaron, arrastrando consigo a todos los demás. En la de julio, las masas se pusieron a disposición de los inteligentes; en ésta, los hombres inteligentes se han puesto a la devoción de las masas. En la revolución de julio, era una media docena de individuos los que se hallaban comprometidos; en la revolución presente es todo el pueblo quien lo está. En la revolución de julio el pueblo pudo haberse dicho: aquellos pocos que han ideado la revolución, serán solos los responsables, y como el pueblo en nada se ha metido, nada tendrá que temer. Hoy no podrá decir eso. Nosotros tampoco podríamos escapar al furor de los enemigos, antes al contrario, los españoles no perdonarán nunca a los inteligentes el que se hayan puesto a disposición del pueblo, haciendo causa común con él… Hoy no es media docena de hombres los que se hallan comprometidos; son muchos miles de personas, que primero pasarán por montones de cadáveres, antes que dejarse engañar por unos cuantos malvados…37 La vigencia de Duarte consiste en que no lo dijo solamente en función de la Restauración, sino en función de todo el proceso. Aparece ya en el juramento de LA TRINITARIA con todo lo apócrifo que pueda ser, lo consagra como un dogma sacrosanto en el proyecto de Constitución de 1844, lo reitera de manera dramática en su carta al Gobierno Provisorio en 1864 y, sobre todo, lo proyecta hacia lo porvenir. Y así lo hemos de ver en las páginas que siguen… 37 Este artículo apareció en forma de editorial sin firma en el Boletín Oficial del Gobierno Provisorio. Demorizi afirma que su autor es con toda seguridad Ulises Espaillat. Ver «Actos del Gobierno», obra citada, página 76. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 571 14/11/2013 10:11:36 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 572 14/11/2013 10:11:37 a.m. La anexión a los Estados Unidos 1 A la Gran Guerra de la Restauración sucedió, sin solución de continuidad, la gran Guerra de los Seis Años. Esta lucha formidable sirvió para poner ante los ojos del pueblo la evidencia de que la conquista plena de su soberanía y de su nacionalidad, no era cuestión de individualidades, por soberbias que éstas pudieran serlo. La lucha resultó una confrontación, no entre individuos, sino entre fuerzas históricas. Al mismo tiempo evidenció que la responsabilidad contraída consigo mismo por el pueblo, en aras de su propia supervivencia, reposaba en sus propias manos y que, por consiguiente, el pueblo mismo era una fuerza histórica. Y, además, la fundamental. Y todavía arrojó una tercera evidencia. Aquella de que la lucha histórica no estaba constituida de manera episódica, en la cual la mal llamada guerra de la reconquista o la mal llamada guerra de la independencia contra Haití y la mal llamada guerra contra la anexión en lugar de la reanexión a España, eran instancias separadas en el proceso emancipador. Toda esta lucha era una sola y gigantesca hazaña del pueblo dominicano. La dificultad de la evidencia derivó de la circunstancia de que las fuerzas históricas no salen a escena representándose a sí mismas sino encarnadas en individualidades propias y carismáticas. En Santo Domingo, desde el primer silbido de la independencia, ya en 1821, las 573 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 573 14/11/2013 10:11:37 a.m. Pedro Mir 574 fuerzas adversas al proceso popular encarnaron simultáneamente el costado externo y el costado interno en un solo individuo. No se puede descartar que aún en una etapa balbuceante, tan remota como 1804, se diera ya este fenómeno en Serapio Reinoso, como sustentan algunos comenzando por el historiador García. Y era tan difícil comprender la naturaleza de esta doble encarnadura que el mismo La Gándara, el soberbio Capitán General de la ardiente Colonia, cayó en la trampa. Su gran error consistió en asumir la responsabilidad de las fuerzas externas, separándolas de las fuerzas internas que le eran afines, y hasta entonces reunidas inseparablemente en la personalidad de Santana. Con este paso debilitó a Santana y se debilitó a sí mismo. Convirtiéndose en una minoría extraña, contra la cual se volvieron las mismas fuerzas que lo introdujeron en el país, resultó fácil presa para la ira popular. Su altivez le impedía reconocer que el aniquilar a Santana, en quien despreciaba al mismo pueblo dominicano, ignorando las sagaces advertencias de este experimentado caudillo, cometía un suicidio. Y el mismo trago de arsénico que borró a Santana del escenario nacional, borró a las tropas españolas y reembarcó a La Gándara envuelto en el ridículo. Fue un mutuo castigo y una mutua venganza. 2 Todavía el 27 de junio de 1865, el Capitán General La Gándara, obligado a manipular un protocolo de canje de prisioneros, se dirigía a sus vencedores, por lo demás respetuosos y protocolares, con una altanería y un desprecio de la más genuina estirpe colonial: Declaro, para que puedan hacerlo saber Uds. a su Gobierno, que llevaré a cabo la evacuación del territorio hasta donde me convenga, en las circunstancias que correspondan a mis proyectos ulteriores, y que continuaré la guerra en la forma que sea más ventajosa a los intereses y al honor que represento…1 1 Demorizi: Actos y doctrinas del gobierno de la Restauración, ob. cit., página 442. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 574 14/11/2013 10:11:37 a.m. La noción de período en la historia dominicana 575 He aquí la contestación correspondiente del Gobierno Provisorio: Usted es un soldado vencido y humillado por nuestras gloriosas armas aunque prefiera alegar que su adversario ha sido un insignificante mosquito. Por tanto, la evacuación no se hará hasta donde Ud. le convenga sino hasta donde nosotros lo hemos obligado. Ni podrá tener Ud. proyectos ulteriores y mucho menos podrá Ud. continuar la guerra. A Ud. no le queda más que la insolencia, de la que hace uso con una festinación y una alegría muy prontas de las naturalezas mediocres, más digna del sainete español que del escenario trágico de la guerra. Y, como que el nuestro no es un poder verbal sino el poder real del pueblo, le conminamos a abandonar el país, si así lo desea, mañana mismo. Pero esta es una carta imaginaria a la que deliberadamente le hemos puesto las mismas palabras finales con las cuales el Gobierno Provisorio obligó a Juan Pablo Duarte a abandonar el país. Y es que en el fondo las contradicciones de ese Gobierno con la Monarquía española no eran tan profundas como aquellas que le eran esenciales, las contradicciones con su propio pueblo cuya encarnación individual era precisamente Duarte. Al fin es que las tropas españolas abandonaban el país pero aquí quedaban las tierras comuneras con las armas en las manos… Para complicar las cosas, Báez, un ala sumamente comprometida de ese sistema territorial a todo lo largo del proceso, se encontraba en España, ostentando su banda de Mariscal español y por tanto ligando la supervivencia del sistema al destino de la Reanexión. Así sucedía que, para algunos sectores baecistas, la guerra no era contra España sino contra Santana, y por consiguiente de lo que se trataba no era de vencer a España sino de sustituir la banda de Marqués por la banda de Mariscal. A esta complicación se sumaban otras. Muchos baecistas oscuros, que hasta entonces no habían acumulado suficiente prestigio como para figurar en las pantallas de la vida pública, emergían ahora NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 575 14/11/2013 10:11:37 a.m. 576 Pedro Mir aureolados por las victorias guerreras y constituían una renovación de los antiguos cuadros militares del baecismo. A Báez había que eliminarlo en los términos de violencia suprema en que había sido eliminado Santana. O dicho de manera objetiva, la guerra no había terminado. Ya desde 1864 se había puesto de manifiesto la naturaleza de esta nueva fase de la guerra. El conflicto brotó a propósito de la conducta de un combatiente brillante a quien, a pesar de una vida política anteriormente oscura, se le identificaba con la corriente baecista. Era José Antonio Salcedo (PEPILLO), una de las figuras a quien la guerra había hecho surgir a los primeros planos de la notoriedad popular. La correlación entre baecismo y españolismo ocasionó que Salcedo, habiendo llegado a ser presidente del Gobierno provisional, fuera fusilado en circunstancias controversiales. Y, aunque podía discutirse la cuestión de su baecismo así como la de su conducta supuestamente equívoca durante los combates, se sospechaba que Salcedo era español y resultaba sumamente delicada su posición como presidente del Gobierno que dirigía la guerra contra España. La verdad es que Pepillo era español. Según su hija Leonor, nació en Madrid de padres españoles oriundos de Santo Domingo… Antes de la Guerra de la Restauración no aparece en ninguna actividad ni siquiera pálidamente patriótica. De acuerdo con su ficha biográfica en PRÓCERES DE LA RESTAURACIÓN de Demorizi, aparece en 1862 perseguido por haberle dado muerte a Luciano Tavárez y luego fugándose de la cárcel en agosto de 1863, tras de lo cual el General Michel, Gobernador de Santiago, de alguna manera se ve obligado a considerarlo sin duda alguna la base de la revolución…2 Siendo nada menos que el Presidente del Gobierno Provisorio, propició unas conversaciones con un enemigo tan implacable como La Gándara para el intercambio de prisioneros, según sus amigos inspirado en sentimientos humanitarios. Pero existe un testimonio sumamente comprometedor, aparecido nada menos que en el 2 Demorizi: Próceres de la Restauración, (Noticias Biográficas), Santo Domingo, 1963. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 576 14/11/2013 10:11:37 a.m. La noción de período en la historia dominicana 577 periódico de Madrid LA ESPAÑA (Número 5597) del 5 de noviembre de 1864, precisamente el día de su muerte, en el cual se dice lo siguiente: ULTRAMAR, Santo Domingo. – Las últimas correspondencias de Santo Domingo nos comunican las siguientes noticias relativas el sometimiento de los rebeldes y pacificación de la Isla: El nombrado Pepillo Salcedo, jefe de los insurrectos, ha remitido a Montecristi todos los prisioneros nuestros que conservaban en su poder como rehenes, y al dar este paso tan grato para nosotros, también ofrece someterse a nuestra primera autoridad con las fuerzas de su mando, asegurando a la vez que las partidas sueltas que circulan por los demás de la Isla serán sometidas también, merced a la influencia que sobre ellas tiene y los medios de que puede disponer para cumplir esta promesa. No es dable pintar con su verdadero colorido, el entusiasmo con que ha sido recibida esta grata nueva, pues todos a la vez se felicitaban con las mayores demostraciones de júbilo, dando gracias a la Divina Providencia por tan feliz suceso y la salvación de nuestros caros hermanos que tantos peligros han corrido y por quienes tanto se ha ido temiendo que fueran sacrificados. Una orquesta improvisada recorrió las calles de esta capital en la mañana de este día anunciando a su vecindario tan feliz nueva y preparándolos para que con ella se dispusiese a gozar de mayores demostraciones. Las últimas noticias de Montecristi alcanzan al 5 de octubre. Los cinco comisionados por Salcedo llegados a Montecristi el día 1º fueron los siguientes: Pablo Pujol, Pedro A. Pimentel, Alfredo Deetjen, Belisario Curiel y Manuel Rodríguez Objío. El día 26 y 18 habían llegado a Montecristi el subteniente don Miguel Muzas, ayudante del Sr. Velasco, doña Juliana Ruiz con dos hijos y el asistente del antedicho subteniente, que se encontraban prisioneros.3 3 Demorizi: Actos y doctrinas, ob. cit., página 189. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 577 14/11/2013 10:11:37 a.m. Pedro Mir 578 En una sesión del Senado el 20 de enero de 1865, el Duque de la Torre explicaba así la muerte de Salcedo: … cuando el General La Gándara hizo su brillante expedición sobre Puerto Plata, el desaliento de los rebeldes fue tal, que se presentó Salcedo y entró en tratos y negociaciones con el General en Jefe del Ejército. Y tengo noticias auténticas, aunque no quiero revelar por quién, para no comprometer al que me las ha dado… de que la facción estaba disuelta; pero como no siguió el movimiento que se hizo sobre Puerto Plata, se rehicieron, marchóse Salcedo, se apoderaron de él. Polanco se apoderó y asesinó al hijo de Salcedo y se levantó con el Poder. Ha habido cuatro contrarrevoluciones desde que empezó la revolución…4 No fue el hijo de Salcedo sino él mismo quien fue fusilado, según todas las apariencias, por orden efectivamente de Gaspar Polanco, quien asumió poco después la presidencia del Gobierno Provisorio. La Guerra entretanto siguió su curso con el desenlace que ya hemos conocido. Pero, aún antes de que las autoridades españolas evacuaran el país y se dieran las condiciones para la agudización de la lucha interna que arrastraba el proceso, ya brotaba violentamente en la forma del repudio que uno de los miembros de la comisión negociadora enviada por Salcedo a Montecristi, Pedro A. Pimentel, con otros compañeros, manifestaba en una Exposición en la que se decía: Dominicanos: Cuando en los meses de agosto y septiembre del año de 1863, allá en las montañas de Capotillo y en los campos de Dajabón, Jácuba y Montecristi, un puñado de hombres dieron el grito de ¡PATRIA O MUERTE! sacrificando sus familias, quemando sus hogares y ofreciéndose en holocausto a la libertad de nuestra querida patria, vendida por media docena de traidores al Gabinete de Madrid, el General José Antonio Salcedo, fue uno de nuestros más aventajados compañeros y el más generoso de nuestros soldados…5 4 5 Idem. Demorizi: Actos y doctrinas, ob. cit., página 275. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 578 14/11/2013 10:11:37 a.m. La noción de período en la historia dominicana 579 Su defensa no era muy convincente: Corría el mes de octubre del año expirado: por entonces España, fatigada de la lucha y creyendo sorprender nuestro patriotismo, ofreció la paz (!). El Presidente Salcedo, creyendo ser su deber imponerse de las proposiciones del Gabinete de Madrid, envió al campamento español una Comisión, tal vez arrastrado por la generosidad de su alma, que hizo preceder por dos oficiales españoles, prisioneros de guerra y de este modo, facilitar en cuanto fuera compatible con su propia honra las negociaciones…6 Parece que el General Salcedo, hombre carente de formación política, fue arrastrado a ese destino por un negociador experimentado, Don Pablo Pujol, según se desprende de unas comunicaciones que, también inspirado por el deseo de defenderlo, inserta Archambault7 en su obra acerca de la guerra restauradora. Pujol se dirigió a La Gándara en estos términos: Excelentísimo señor: En las Islas Turcas tuve una entrevista con Don Federico Echinagustia, que se me presentó como comisionado de V. E. para que me dirigiese a V. V. con el fin, según me dijo, de ver si por ese medio se consigue hacer cesar la guerra que desgraciadamente aflige a este país. Idea tan halagüeña no podrá sino encontrar en mí la aceptación más cordial. Pero no teniendo poderes para dar ese paso, creo injustificable la acción de dirigirme a V. E. hoy que, desgraciadamente se encuentra mandando los ejércitos enemigos de mi patria, sin antes tomar la autorización de mi Gobierno, y para 6 7 Idem., página 276. Archambault las toma de La Gándara quien admite que propició las gestiones para el canje de prisioneros pero que el fruto maduraba más de prisa de lo que él esperaba, en vista de que el Gobierno provisional entendía que el asunto era de la muy necesaria inteligencia, por medio de un prudente política, entre V. E., representante del Gobierno de su Patria y la Nación dominicana, a quien igualmente representa el Gobierno, relativamente a la cesación de la guerra y término de la presente contienda. Véase Anexión y guerra de Santo Domingo, por el general Gándara, Madrid, 1884, edición facsímil de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, página 323. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 579 14/11/2013 10:11:37 a.m. Pedro Mir 580 evitar dilaciones, determiné ponerme en camino para ésta, y desde aquí, con la venia de mis colegas, escribir a V. E. Así lo he practicado, y hoy, debidamente autorizado, tengo la honra de dirigirme a V. E. Después de una larga tirada, la carta concluye: Los dominicanos, Excelentísimo señor, hoy como ayer, no desean la guerra con España; sólo quieren mantener incólumes su libertad e independencia. Que el Gobierno español, pues, entrando de lleno en los grandes y elevados principios de humanidad y conveniencia política, dé una prueba de la magnanimidad tan característica de la nación española, devolviendo a este pobre y desgraciado país, la paz y el sosiego, la tranquilidad y el reposo. Mi Gobierno, Excelentísimo señor, a pesar de los elementos con que cuenta para proseguir la guerra hasta lo infinito, a pesar del entusiasmo que el pueblo dominicano desplegó a medida que avanzaba la lucha; a pesar de los odios y rencores que todo estado de guerra produce, no creería justificar su conducta, siempre justa y por consiguiente templada, si no me autorizase hoy a dar así este paso cerca de V.E. para ver si, recabando una contestación de V.E. a la presente, se logra dar fin a las presentes complicaciones… Es de suponer la altanería con que La Gándara contestó a esta carta: Muy Señor mío y de mi mayor consideración: Hoy recibo la importante comunicación que se ha servido usted dirigirme desde Santiago, con fecha 16 de agosto (!) próximo pasado. Al contestarla, no me es posible analizar su contenido, que me llevaría a una larga discusión, probablemente inútil; diré a Vd. sin embargo, que con dificultad podría usted haberse dirigido a un espíritu más benévolamente dispuesto que el mío para hacer justicia a algunas consideraciones. Desgraciadamente, la cuestión esencial que envuelve el escrito a que me refiero, la plantea usted de una manera inadmisible. Empieza usted por pedir más de lo que podrían obtener con NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 580 14/11/2013 10:11:37 a.m. La noción de período en la historia dominicana 581 una victoria completa sobre nosotros, y usted, estoy seguro, tiene la conciencia de que estamos muy lejos de esa situación. Conozco la de usted y conozco mi fuerza. No digo a usted más que para demostrarle que no puede pedirme una abdicación completa. Yo soy un General en Jefe a quien su Gobierno le dice: Pide cuanto necesites para vencer y vence. He pedido, y el Gobierno ha otorgado, pero usted apela a la hidalguía de la nación española por mi intercesión, y no he de ser yo quien estorbe el ejercicio de esa hidalguía en cuanto se posible y compatible con la honra de mi patria. La carta concluye después de unos párrafos adicionales, diciendo que si ella, …logra inspirar a usted y a sus colegas confianza en mi palabra y en ni rectitud, puede usted si le conviene (y les conviniese a ellos) venir a este cuartel general, en la completa seguridad del mayor respeto a su persona, en donde, en una conferencia particular, podremos llegar a mejor inteligencia que por medio de una larga serie de comunicaciones… La responsabilidad de esta gestión cayó en pleno sobre el presidente Salcedo con el desgraciado desenlace ya conocido. Ese desenlace fue como un mensaje al Capitán General y debe haber influido profundamente en la decisión de España de abandonar el país. De esa manera brutal e inequívoca pudo él alcanzar la noción absoluta sintetizada en la consigna de Patria o Muerte enarbolada por los revolucionarios. Comprendió que no había alternativa. Desde ese momento el contenido de la consigna era el de que si el ejército español no reconocía la Patria, estaba condenado a muerte. Y España optó por el reconocimiento. Antes de dos años, el Gobierno español felicitaba al general Cabral por haber asumido la Presidencia de la República anunciando que serían bien recibidas sus proposiciones para estrechar los lazos de amistad de una y otra nación. Y aunque en realidad, añade el cronista, la República Dominicana había sido reconocida por España al firmar NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 581 14/11/2013 10:11:37 a.m. Pedro Mir 582 el general Gándara el Tratado con Pimentel, esa respuesta ratificó el reconocimiento…8 3 La Guerra de la Restauración detuvo en seco las gestiones para una eventual anexión a Estados Unidos. El paraíso campestre construido por Cora Montgomery, la activa consorte del general tejano Cazneau, fue barrido por los españoles y con él todos los borradores de la anexión a Estados Unidos con los cuales había sido cobijado. El gobierno de Cabral, significó un giro en redondo que permitió el renacimiento de las viejas esperanzas, pronto frustradas. Y poco tiempo después Cabral se enfrentaba a una nueva revolución encabezada por los partidarios de Báez. Cabral no vaciló mucho para darse a sí mismo un golpe de Estado, pasándose a las filas de la revolución para que Báez asumiera el poder por tercera vez. Báez, ya lo sabemos, era una verdadera perla. Durante la guerra había permanecido en España y había recibido allí la banda de Mariscal de los Ejércitos españoles. En una carta que el embajador americano en Madrid dirigía a un amigo en Estados Unidos, le hacía esta bella reseña de nuestro personaje: Conozco bien al General Báez. Mientras mi familia estuvo ausente de Madrid unas cinco o seis semanas, yo comía en el Hotel del Príncipe donde él residía entonces y, ya que le consideraban un diplomático le asignaron un asiento regular a mi izquierda. Es un hombre, como dirían los franceses, bien rusé, parcialmente educado en Francia, de modales europeos y muy preparado para el engaño, si lo deseaba. Antes que nada, nunca pude averiguar si había tenido algo que ver con la anexión. No se unió a los insurgentes y los liberales sospechaban tanto de él que tuvo que marcharse a Francia mucho 8 Jerónimo Becker: «La cuestión de Santo Domingo, 1861-1865», en la Revista Eme-Eme, Número 14, septiembre-octubre 1974, Santiago de los Caballeros, página 99. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 582 14/11/2013 10:11:37 a.m. La noción de período en la historia dominicana 583 antes de que comenzara la insurrección. Estaba en Madrid, según decían, para aconsejar a los españoles sobre cómo administrar el país y probablemente buscaba empleo, esto es, antes de que los problemas desembocaran en una guerra abierta. Se declaró neutral ante mí, después de comenzada la lucha, y debe haber convencido a los españoles de que los favorecía a ellos o de otro modo lo habrían alejado rápidamente de Madrid…9 Del Hotel del Príncipe, después de despojarse cuidadosamente de la banda de Mariscal, Báez pasó a la Presidencia de la República, y la estrella de Cazneau, o sea Cora, comenzó a refulgir espléndidamente en los cielos de Santo Domingo. El Secretario de Estado norteamericano Seward decidió pasar unas vacaciones en este país y Cazneau lo sometió en su propia casa a un tratamiento seductor, lo arreó por las calles de la ciudad de Santo Domingo e hizo que el Presidente Báez le hiciera un recibimiento público. Seward encontró que el Presidente Báez era un hombre de pequeña estatura y de apariencia atractiva… Al menos así le pareció a su hijo Fredrick que le acompañó por el edén invernal, como llamaba Cora a este paraíso. Como resultado de esta visita, el Presidente Johnson (el de 1865, que no debe confundirse con el Presidente Johnson de 1965 por la extraordinaria similaridad de las situaciones en que, uno y otro, llegaron al poder y se vieron envueltos en una aventura dominicana)10 designó a Cazneau Comisario Cónsul General norteamericano en la República Dominicana. Báez no tardó en dirigir una carta personal al Presidente Johnson que era una plegaria por la amistad y el reconocimiento.11 Este reconocimiento llegó por fin el 17 de septiembre de 1855, o sea 22 años Tansill, obra citada, página 268. El Johnson de 1865 (Andrew) era vice-presidente cuando fue asesinado Lincoln y en esa circunstancia asumió la Presidencia de los Estados Unidos. El segundo Johnson, (Lyndon B.) era también vice-presidente cuando fue asesinado Kennedy y en esa circunstancia similar asumió la Presidencia, viéndose envuelto en otra ingrata aventura dominicana al disponer una nueva intervención militar en 1965. 11 Tansill, obra citada, página 272. 9 10 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 583 14/11/2013 10:11:37 a.m. Pedro Mir 584 después del establecimiento definitivo de la República. Pero Báez no era ya presidente. A pesar de que Báez había resultado según afirmaba Cora al Secretario Seward, un norteamericano bastante auténtico,12 cuando un nuevo movimiento revolucionario lo derrocó, se refugió en la residencia del cónsul francés. Las negociaciones siguieron, no obstante, con Cabral, el nuevo Presidente. Un nuevo agente comercial norteamericano, J. Somers Smith llegó al país y el Presidente fue a presentarle sus saludos. En su obra mencionada, Tansill recoge un seductor intercambio verbal entre ambos: —General, ¿cuál es la situación en su país? Contestó: —Somos muy pobres y no sé qué podemos hacer. ¿Nos pueden ayudar, Cónsul? —Bueno –dijo– quizás podamos. ¿Qué desean ustedes? —No sé exactamente, –dijo. —Envíeme su ministro de finanzas, –dije yo. El Ministro de Finanzas vino al día siguiente y yo le pregunté: — ¿Qué desean? —Queremos como un millón, –dijo–. Y dije yo: — ¿Qué indemnización nos pueden dar? No podemos dar dinero sin recibir algo en compensación. Respondió. —Tenemos minas de carbón en Samaná. — ¡Oh, –dije yo–, tenemos mucho carbón en los Estados Unidos: queremos algo mejor. ¿Qué le parece la bahía de Samaná como una base naval? Pensó que era factible. Refiere Tansill que animado por esta conversación, José G. García, el Canciller dominicano, escribió a Seward el 8 de noviembre de 1866 solicitando el avance de un millón de dólares en calidad de empréstito y en condiciones justas, equitativas y razonables.13 12 13 Idem., página 275. Idem., página 278. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 584 14/11/2013 10:11:37 a.m. La noción de período en la historia dominicana 585 Al llegar a este punto, es lo indicado que quitemos la palabra al Sr. Tansill y se la pasemos al Canciller dominicano, nada menos que el historiador nacional. El historiador García, a diferencia de Tansill, nos permite orientarnos en el papel del pueblo dominicano y su relato nos muestra que todas esas revoluciones y cambios de actitudes de los personajes durante esos episodios, no eran sino la manifestación de las presiones populares, carentes de una encarnadura física que permanecía flotante en la imagen fugaz de Duarte, en sus prédicas, en sus sacrificios y en su recuerdo. El lenguaje del pueblo era la acción. Pero el sentido y las directrices de esa acción se expresaba de manera impalpable por medio de presiones, murmullos y a veces hasta en oscuras cantaletas. De alguno que otro que entraba en oscuras maniobras pronto una voz anónima salía a la palestra diciendo que el personaje en cuestión: No me gusta a mí Primero cacharro Y después mambí14 El rasgo más característico de la vida social en nuestro tiempo, –dice nada menos que el general La Gándara en sus famosas memorias– es el influjo cada vez mayor y más decisivo de la opinión pública: todos los pueblos buscan a porfía medios para que su manifestación pueda ser rápida, tranquila y veraz, combinando los que ofrecen la tribuna y la imprenta, de suerte que recíprocamente se apoyen, se corrijan y se completen… Pero volvamos al antiguo Canciller y ahora historiador, don José Gabriel García, magnífico testigo en una ocasión en que él mismo era actor de primera categoría. La versión que nos ha legado en su COMPENDIO acerca de aquel episodio es la siguiente: Nacida la República a la vida autonómica, como es sabido, con el pecado original del desacuerdo de sus hijos en materia de independencia, García, Compendio, T. IV, página 33. 14 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 585 14/11/2013 10:11:37 a.m. Pedro Mir 586 que unos aspiraban a que fuera absoluta, y otros solamente relativa, no habían servido de escarmiento por desgracia las controversias suscitadas por esa rivalidad en el pasado, en que se empeñaron tantas glorias y se gastaron tantas reputaciones bien adquiridas; ni las calamidades acarreadas por la anexión española, tan funesta para los dos pueblos, habían bastado para evitar que la semilla de la idea antinacional, regada sigilosamente por sus tradicionales sostenedores volviera a germinar poco a poco, formando prosélitos que, atraídos por Joaquín Delmonte, el más convencido de todos, no tardaron en acercarse al cónsul americano, Mr. John Sommers Smith, para inducirle en falsas apreciaciones sobre el estado de la opinión pública, que halagando sus intereses personales le movieron a escribir a su gobierno, de quien, sin duda, tenía instrucciones sobre el particular, que ‘era cierto que cualquier arreglo que se deseara podía obtenerse sin dificultad’; viniendo a coincidir con esta manifestación la propuesta hecha en el gobierno por uno de sus miembros de solicitar de los Estados Unidos, en calidad de préstamo, un millón de pesos en armas y dinero, bajo condiciones justas y razonables; idea que no obstante algunas objeciones hechas respecto de lo extraño del procedimiento, fue acogida por la mayoría del consejo, haciéndose la solicitud lisa y llanamente sobre el empréstito el 8 de noviembre de 1866. Esta solicitud debía ir apoyada por una comunicación del cónsul Smith, quien de acuerdo con los promovedores del plan, aseguró al ministro de Estado que estaba autorizado a ofrecer a los Estados Unidos la explotación de minas de carbón de Samaná y la cesión de los cayos Levantado y Carenero, situados a la entrada de la bahía, suplicando que en caso de negativa se considerara esta oferta como confidencial, a fin de que no perjudicara las relaciones de la República con otras potencias. El gobierno americano, que deseaba hacía tiempo por motivos marítimos, comerciales y políticos, tener una estación naval en las Antillas, a cuyo propósito obedeció probablemente la visita del ministro Seward al presidente Báez en 1865, acarició como era natural, la esperanza de obtenerla fácilmente por medio de un arreglo con la República Dominicana, y bajo esta impresión despachó al subsecretario de NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 586 14/11/2013 10:11:38 a.m. La noción de período en la historia dominicana 587 Estado, Mr. Frederick Seward, acompañado del Vicealmirante Porter, con plenos poderes para concluir, como el único medio de prestar a la República la ayuda que necesitaba; un tratado de venta o arrendamiento de la península y bahía de Samaná, ofreciendo por precio de la cesión proyectada dos millones de pesos, pagaderos mitad al contado y la otra mitad en armas y municiones, debiendo acordarse la soberanía completa de los Estados Unidos sobre el territorio que le cedieran. En presencia de este desenlace para el cual no estaba el gobierno preparado, pues como se ve había caído en un lazo al acoger cándidamente la idea del empréstito, se dividieron las opiniones de los ministros, y mientras que los de guerra y marina y relaciones exteriores pidieron que no se tomara en consideración el asunto, y el de interior y policía buscaba medios de llegar a un arreglo en que no peligrara el dominio inmanente de la península, el general Pablo Pujol, que estaba ya al frente del ministerio de hacienda y comercio, no vaciló en prestarle todo su apoyo. Debía decidir el punto el voto del presidente Cabral, quien pidiendo permiso para asesorarse con los generales Pedro Alejandrino Pina y José del Carmen Reinoso, sus amigos íntimos, concluyó después de oírlos, por negarse en absoluto a conocer de un asunto tan contrario a la constitución que había jurado cumplir, la cual prescribía que ninguna parte del territorio de la República podía ser jamás enajenada. En vista de tan terminante resolución, pusieron en juego los partidarios de la idea todos los medios lícitos, y aún algunos reprobados, que les parecieron oportunos, para impedir el rompimiento definitivo de las negociaciones. Pero todo fue inútil, y el Subsecretario de Estado tuvo al fin que retirarse, confesando a su gobierno que le era imposible llegar a un arreglo con la República Dominicana bajo las bases de las instrucciones que tenía, porque esta República ofrecía simplemente conceder privilegios que se podían obtener sin tratado en cualquier parte del mundo civilizado, aunque haciendo, sin embargo, la observación que, informes extraoficiales le sugirieron, de que los hombres influyentes del país comprendían perfectamente que el transferimiento de la bahía de Samaná a los Estados Unidos sería ventajosos para los dos países, pero que no se atrevían a asumir la NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 587 14/11/2013 10:11:38 a.m. Pedro Mir 588 responsabilidad de esa medida por miedo a la opinión pública, o lo que es más, a las prevenciones del pueblo dominicano...15 Como ocurría cada vez que estos manejos antipatrióticos trascendían al pueblo, estalló la revolución. Los acontecimientos se desencadenaban espontáneamente, a veces sin razón visible y en no pocas ocasiones con resultados contraproducentes. Según nos refiere Moya Pons, la denuncia de que Cabral pensaba vender la Bahía de Samaná a los norteamericanos, apenas dos años después de terminada la anexión a España, le hizo perder la poca popularidad que le quedaba y la revolución siguió ganando fuerzas. A finales de 1867, cuando el enviado del Gobierno dominicano Pujol en Washington quiso continuar las negociaciones, la revolución estaba a punto de triunfar y las tropas baecistas se acercaban peligrosamente a la Capital…16 Tansill lo cuenta así: El Gobierno de Cabral lo había arriesgado todo contando con el éxito de la misión de Pujol (siempre Pujol) en los Estados Unidos, y al pasar las semanas sin la llegada de noticias favorables desde Washington en relación con el arrendamiento de la Bahía de Samaná, los partidarios del gobierno abandonaron toda esperanza de resistir al avance los ejércitos revolucionarios. En febrero de 1868 se instituyó un Gobierno Provisional en la ciudad de Santo Domingo y no tardó en circular el rumor de que Buenaventura Báez, que ahora residía convenientemente en Curazao, sería invitado a regresar como Presidente de la República…17 Regresó. Apenas pasado un mes, el 2 de mayo de 1869, asumía esa alta investidura por cuarta vez. Este gobierno se caracterizó por la desesperación de una clase social que había llevado al grado más profundo su descomposición histórica. El mismo Moya Pons apunta que la vida dominicana se degradó hasta el extremo de ver a su Presidente convertido en un aventurero Memorias del general La Gándara. García, Compendio, T. IV, página 143. 17 Tansill, ob. cit., página 306. 15 16 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 588 14/11/2013 10:11:38 a.m. La noción de período en la historia dominicana 589 con el único empeño de sacar dinero de la venta de la República a otros aventureros norteamericanos, entre los cuales también se encontraba el Presidente de los Estados Unidos, Ulises Grant…18 4 Esta loca aventura duró seis años y, como que la respuesta popular no cejó un instante, la Guerra se llamó también de Los Seis Años. No entremos en los pormenores del sacrificio que una guerra tan prolongada supone para un pueblo que brota en el seno de una sucesión interminable de increíbles devastaciones. Y de revoluciones incesantes. Y solo. Además sería inútil. La imaginación no alcanza la infinitud en que se pierde cada instante. Pero esto habría sido lo de menos porque uno de los aspectos más admirables de este pueblo es su capacidad y su voluntad de supervivencia. De modo que, cualesquiera que hubieran podido ser estos sacrificios quedaba en el trasfondo de ellos la convicción profunda de que con la victoria vendría la recuperación, aunque esta recuperación no se hubiera traducido en otro resultado que el de sobrevivir. En cambio, lo que sí amerita una constancia es el hecho de que la dictadura baecista, particularmente feroz en esta etapa, infligió a este pueblo unas heridas que tardarían muy largos años y le ocasionarían muy profundos sufrimientos antes de sanar, si es que alguna vez sanaron. Una de ellas fue el empréstito Hartmont. Esta maligna maniobra financiera fue la mayor estafa que haya podido perpetrarse jamás contra este pueblo. La suma por la cual se hizo el préstamo ascendía a 420,000 libras esterlinas, equivalentes a unos dos (2,000,000) millones de dólares. Hartmont, un estafador que trabajaba con nombre supuesto y tenía graves problemas con la policía,19 tuvo la perspicacia Moya Pons: Manual, ob. cit., página 369. Hartmont era un tipo siniestro que se cambiaba el nombre cada vez que la justicia lo atrapaba. Un rumor sostenía que era un nativo de Luxemburgo cuyo nombre real era Edmond Hertzberg. Durante un tiempo estuvo conectado con la firma Armand and 18 19 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 589 14/11/2013 10:11:38 a.m. 590 Pedro Mir de inscribir esta deuda en la Bolsa de Londres con lo cual adquirió una extraordinaria fuerza y, sobre todo, la capacidad de emitir bonos fuertemente garantizados. De operación en operación, y con un título oficial de representante del Gobierno dominicano, Hartmont convirtió la deuda original en otra que ascendía a cerca de un millón (1, 472,500) libras, o unos 7 millones de dólares. Esta suma, verdaderamente fabulosa en 1869, y todavía hoy, no fue recibida jamás, ni siquiera en su monto original, por el Gobierno dominicano. Toda esta tremenda estafa se tradujo en algo así como unos 150 mil dólares, o mucho menos, que recibió el Sr. Báez. Desde luego, también 150 mil dólares eran una bonitísima suma en esa época si le caían graciosamente en las manos a un mísero mortal. Pero Hartmont recibió como cuatro veces esa suma en concepto de comisiones. Y no era todo. Para garantizar el pago de esa deuda el Gobierno daba en prenda un pequeño tesoro: los ingresos de las aduanas, los bienes nacionales, incluyendo las tierras comuneras, las minas de carbón de Samaná lo que significaba prácticamente la península y la bahía que por sí solas sobrepasaban con creces las sumas ya abultadas, y los bosques del Estado, o sea la caoba, el guayacán, el campeche y otras maderas que por sí solas habían sostenido al Gobierno de Ferrand y en gran parte al país entero durante siglos. Y todavía la romántica islita de Alto Velo llamada así por Colón porque siempre coronada por unas nubes blancas parecía una novia ceñida de un alto velo. Esta islita atraía por una especie de fascinación romántica a las aves migratorias y a los mercaderes norteamericanos, quienes habían descubierto que, entre amores y amores, las aves depositaban y abandonaban un precioso guano altamente cotizado por aquellos Company de Burdeos, pero falsificó una carta de cambio a nombre de su patrono y fue sentenciado a cinco años de cárcel. Huyó a Inglaterra y dio inicios a una carrera de negocios como comerciante en Londres. En marzo de 1867 fue declarado en bancarrota, pero el año siguiente pudo restablecerse en los negocios bajo el nombre de Hartmont y, atraído por las esperanzas de grandes ganancias obtenibles en las inversiones dominicanas, visitó a Santo Domingo y obtuvo una concesión (el 8 de mayo de 1869) para remover y vender guano de la Isla de Alta Vela (Alto Velo)… Hartmont regresó a Londres con una comisión para servir como Cónsul General de la República Dominicana… Véase Tansill, ob. cit., página 412. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 590 14/11/2013 10:11:38 a.m. La noción de período en la historia dominicana 591 días. Al regresar de cada año encontraban que sus alcobas habían sido completamente higienizadas. A pesar de ello, las aves no enarbolaron allí ninguna bandera. Pero los norteamericanos sí. El historiador García fue de los participantes en una acción del Gobierno dominicano para restablecer la soberanía y enarbolar la bandera dominicana con los correspondientes escarceos diplomáticos. La famosa deuda Hartmont enterró a Báez y siguió enterrando gente a todo lo largo del siglo, se continuó en el siguiente y trajo más de una intervención militar norteamericana con todas las consecuencias que una imaginación exaltada puede suplir. Por generaciones enteras millones de dominicanos tuvieron que sacar de sus bolsillos privados las escuálidas monedas que una vida económica precaria permitía ocasionalmente depositar en ellos. A millares y millares les costó la vida la protesta. Y, de esa manera, el Sr. Báez pudo mantener durante algunos años la pulcritud y el refinamiento de sus modales… Pero no era suficiente. La ambición no era de alto velo sino de alto vuelo y la meta se convirtió en la venta, no ya del islote romántico sino de la Isla entera, aunque por una deficiencia histórica solamente podía disponerse de la parte correspondiente a la República Dominicana. Moya Pons dice que Báez fue cambiando poco a poco la idea de Samaná por la de la anexión de todo el país a los Estados Unidos. Y naturalmente volvió a entrar en escena el susodicho general tejano William L. Cazneau, su fascinadora consorte Cora Montgomery y un aliado de una lucidez resplandeciente, el Coronel Joseph W. Fabens. Estos imperialistas escogidos como les llama Tansill, inundaron a Washington con un verdadero ciclón de argumentos, folletos, cartas, mensajes secretos y hasta fotografías de edificios y muchachas en las playas, a los que sumaban una actividad extremadamente refinada y constante para atraer a los políticos y personajes de todo tipo capaces de influir en las decisiones de las altas esferas gubernamentales norteamericanas. El verano de 1868 no fue una estación muy propicia para este tipo de actividades. Una ola de críticas periodísticas se había desencadenado en todo Estados Unidos en contra de la expansión colonialista. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 591 14/11/2013 10:11:38 a.m. Pedro Mir 592 El TRIBUNE de Nueva York publicó un suelto encantador que ilustra el estado de opinión el día 16 de julio de ese año: CABALLEROS que quieran vendernos el norte de México, la Baja California, Saint Thomas, Saint John, la BAHÍA DE SAMANÁ y otras chucherías, comprendan de una vez por todas que debe existir el consentimiento de ambas Cámaras del Congreso o de lo contrario no habrá negocio válido. Tenemos bastantes deudas y no mucho oro…20 En Santo Domingo la atmósfera estaba mucho más caldeada. Con una diferencia, allí la batalla era verbal mientras que aquí la batalla era genuinamente campal. En realidad la gran guerra civil solo brevemente pudo ser denominada de la Restauración, que fue más que otro episodio, matizado por la presencia de las tropas españolas. Una vez evacuado el territorio, los restauradores cambiaron las cintas que colocaban en sus sombreros para distinguirse durante las refriegas cuerpo a cuerpo, de los voluntarios dominicanos alistados en el ejército español. Al subir Báez al poder, los baecistas se pusieron cintas rojas y sus adversarios cintas azules. Rojos y azules continuaron ahora la guerra, no contra España sino contra los Estados Unidos. Ahora el Capitán General La Gándara se llamaba Buenaventura Báez. Frente a él, algunos de los capitanes más brillantes de la Restauración, Luperón, Cabral, Pimentel, e inclusive Ulises Heureaux cuya carrera personal seguía en ascenso. Desde el primer momento Báez se percató de que la silla presidencial estaba totalmente desvencijada y exigía un apuntalamiento rápido y, más aún, desesperado. El avispado coronel Fabens logró que viniera el profesor geólogo Gabb a investigar los tesoros mineros sobre la base de unas modestas concesiones, la quinta parte, de las tierras exploradas, y se afirma que al terminar las exploraciones por lo menos la décima parte de todo el territorio de la República Dominicana se encontraría bajo el control de Fabens y Cazneau. Pero la guerra ardía en todas partes. El Gobierno fusilaba en San Cristóbal, pero se batía Manual, página 370. 20 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 592 14/11/2013 10:11:38 a.m. La noción de período en la historia dominicana 593 en Neiba, mientras Luperón le daba picotazos de un lado al otro llenándose de gloria. Mientras tanto, Fabens y Cazneau multiplicaban sus afanes, incorporando nuevos elementos a su programa anexionista. Hartmont conectó con el plan y le otorgó a ese otro aventurero unas 1,000 libras esterlinas por sus servicios. Según Tansill, No importa a dónde uno mirara (Hartmont, la firma londinense Peter Lawson and Company, el geólogo William Gabb, el Presidente Grant y el Presidente Báez (la Bahía de Samaná o la Isla de Alto Velo) en el asunto de las oportunidades de inversión en la República Dominicana, dos figuras estaban siempre presentes, Joseph W. Fabens y William L. Cazneau… La revolución había engarzado con los acontecimientos haitianos poniendo al Presidente Salnave del lado de Báez y a Nissage Saget en contacto con los azules. A fines de ese año, Salnave tuvo que abandonar Puerto Príncipe y decidió forzar el paso de la frontera trabando combate con Cabral para unirse a las tropas de Báez en Azua. El fracaso le fue fatal porque a la postre fue entregado a su enemigo y fusilado, con lo cual Nissage, amigo de los azules, se convirtió en un súbito dolor de cabeza para Báez. Inmediatamente se dirigió al cónsul americano, Smith, quien dicho sea de paso condenaba tanto las aventuras de sus compatriotas Fabens y Cazneau como la fiebre anexionista del propio Báez, y sostuvo la siguiente conversación que Smith comunicó a sus superiores con su habitual estilo, palabra por palabra: El señor Báez me convocó en noviembre; solía convocarme tres o cuatro veces al día. Lo fui a visitar por solicitud suya el 8 ó el 10 de noviembre de 1868, y me dijo: —Quiero pedirle algo. Le pregunté: — ¿Qué es? Dijo: NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 593 14/11/2013 10:11:38 a.m. Pedro Mir 594 —¿Enviaría usted un mensaje en mi nombre a los Estados Unidos? Quiero enviar una propuesta a su Gobierno… Le dije: –Redáctela, envíeme a Delmonte, indíqueme su naturaleza, y yo la enviaré con mi hijo. Pero, señor Báez, ya que él vuelve allá por cuenta de usted, tendrá usted que soportar los gastos… El señor Báez replicó: —Cónsul, somos muy pobres; no tengo ni un dólar; pero después de realizada la transacción, si usted ha incurrido en gastos, lo cual, naturalmente, habrá ocurrido, yo le pagaré Le dije: —No puedo saber si mi gobierno estará dispuesto a pagar su mensajero, pero veré lo que puedo hacer… Visité a un amigo y le dije: —Deseo mil dólares para enviar a mi hijo a nuestro país con una propuesta para el Gobierno de los Estados Unidos. Él me dijo: —Puedes disponer de lo que quieras. Le dije a mi hijo que se preparara para llevar la propuesta a los Estados Unidos. Mi hijo regresó a la Patria y él fue la causa del párrafo del mensaje del Presidente Johnson de diciembre de 1868 en el cual afirmaba que había llegado el momento en que era necesario indagar sobre los asuntos en Santo Domingo…21 Con Grant le fueron mejor las cosas a Báez que con Johnson y una de las primeras alegrías fue la visita del general Orville E. Babcock quien, sin tener credenciales para ello, se llevó un plan perfectamente articulado de regalo para su Presidente. En su segundo viaje al país fue él quien vino con el plan doblemente articulado, un primer proyecto, la anexión y, si fracasaba, un segundo proyecto, el arrendamiento de Samaná. El artículo 6 del proyecto de Tratado establecía que no debía haber donaciones ni concesiones después de la firma del tratado. A Báez le resultó un estorbo. El General Sacket, 21 Tansill, ob. cit., página 313. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 594 14/11/2013 10:11:38 a.m. La noción de período en la historia dominicana 595 quien había acompañado a Babcock, declaró en una investigación del Senado las molestias que ese artículo había ocasionado. No es posible prescindir de esta deliciosa escena: Justo cuando el artículo sexto… estaba bajo consideración, (los funcionarios dominicanos) lo objetaron durante mucho tiempo… y el General Babcock se molestó mucho por ello, y me dijo: —Parece que algo no anda bien aquí. La conversación cesó y él se levantó y se dirigió hacia la ventana, y estaba mirando por la ventana cuando el Presidente Báez se volvió hacia mí y dijo: —Yo les diré lo que queremos; el general Babcock fue muy bueno con nosotros el verano pasado; envió al capitán Queen con el Tuscarora para capturar este Telégrafo y perseguirlo hasta un lugar donde fue apresado por los ingleses; y entonces también el Sr. Smith había sido muy antipático con nosotros, y nosotros presentamos ciertas quejas al general Babcock y él las investigó y las presentó ante el Presidente y el Sr. Smith fue cancelado y el Sr. Perry fue enviado en su lugar: y por estas cosas, demostrando gran bondad por parte del general Babcock, nos gustaría hacerle una donación de tierras en Samaná. Yo le dije al Presidente en español: —Señor Presidente, algo así podría matar el tratado en cuestión de minutos. —Bueno, dijo él, queremos hacerlo como un acto de generosidad, y no podemos hacerlo si esto se incluye en el tratado; lo que queremos hacer es firmar el tratado, que sea presentado ante nuestro Senado mañana; ellos donarán esta tierra, y entonces haremos que el sexto artículo sea fechado dos días después. Yo le dije. (A Babcock) —General, ¿sabe usted lo que ellos persiguen? Él dijo: —No. Dije yo: —Ellos quieren donarle una tierra en Samaná y quieren que este artículo sea fechado dos días después. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 595 14/11/2013 10:11:38 a.m. Pedro Mir 596 Babcock levantó las manos y dijo: — ¡Dios mío! ¡Cualquier cosa semejante arruinaría el tratado, no puede ser! Báez dijo: —Muy bien: solo queríamos hacerlo como un acto de bondad. Entonces firmó el tratado inmediatamente y allí terminó todo.22 Terminó todo el relato pero no la vida. Tan pronto como se firmó el tratado, Babcock entregó al Gobierno la suma de $150,000 dólares y partió acompañado de Sacket el 4 de diciembre de 1869 para Samaná con el propósito de izar allí la bandera norteamericana y echar la bandera dominicana en el safety can. Cuenta un emocionado testigo que aquello fue un verdadero acontecimiento espiritual. El domingo siguiente, después de haberse izado la bandera americana, estuve presente en los servicios de la Capilla americana wesleyana. Todo el local estaba lleno de personas bien vestidas, reposadas, constituyendo una congregación devota, que había venido a dar gracias a Dios por las bendiciones que en breve recibirían por el establecimiento de un buen Gobierno… El Capellán, Reverendo Jacob James, pronunció un sermón vigoroso y bien razonado sobre el carácter del gran cambio político que en breve ocurriría… La escena fue conmovedora, pues toda la congregación, compuesta por varios centenares de personas, recibió sus palabras con lágrimas y sollozos de alegría y gratitud…23 El conmovido testigo que así informaba al Secretario de Estado Hamilton Fish era nada menos que el Coronel Fabens. Y si la congregación era wesleyana y su ilustre reverendo era Mr. James, difícilmente podía manifestarse allí la más microscópica vibración de la espiritualidad dominicana. Esa espiritualidad se estaba depurando a cañonazos en San Juan donde el General Cabral, después de suscribir una protesta pública por aquella ignominia, había desatado una ofensiva con éxito, derrotando a las tropas gobiernistas después de sendos combates que duraron tres 22 23 Idem., página 446. Sumner Welles: La viña de Naboth, Santo Domingo, 1973, Tomo I, página 362. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 596 14/11/2013 10:11:38 a.m. La noción de período en la historia dominicana 597 horas y derramaron ríos de sangre en Viajama y el Túbano. Por su parte, Luperón había lanzado su propia protesta desconociendo al Gobierno de Báez. Llovieron las exposiciones al Senado dominicano y al Departamento de Estado de Estados Unidos condenando la enajenación del territorio nacional, firmadas por prestigiosos hombres públicos, José Gabriel García entre ellos. Los periódicos independientes libraron, según refiere éste mismo, una batalla impresionante. Hubo un nuevo alzamiento en Guainamosa. Otro en Puerto Plata. Y aún una trama sofocada a tiempo en la misma Capital. El Gobierno fusilaba a troche y moche. Pero la guerra continuaba. Tampoco en los Estados Unidos había terminado todo. Quedaba por delante la batalla en las Cámaras y allí el proyecto tenía que superar una montaña llamada Sumner. 5 Charles Sumner (1811-1874) era una noble figura. Después de graduarse de abogado en 1830 y ejercer su profesión en el clima distinguido de Boston pasó tres años en Europa en la flor de su juventud y de su talento. Como fruto tal vez de esas experiencias, abrazó la causa abolicionista y se convirtió en uno de los líderes más destacados de ella, antes y después de la Guerra Civil. Sumner Welles, su hijo, piensa que este campeón de los «derechos humanos» como se dice hoy, vio en el proyecto de anexión de Santo Domingo a Estados Unidos una amenaza para la independencia de Haití. Es un hecho que durante una conversación que sostuvo Sumner con el ubicuo Coronel Fabens la preguntó si éste creía que la anexión se detendría con Santo Domingo. —¡Oh, no! – Contestó el enviado dominicano– usted debe poseer también a Haití…24 Y no fue solo Sumner quien vio las cosas de esa manera. El representante haitiano en los Estados Unidos dirigió una protesta al Tansill, ob. cit., página 465. 24 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 597 14/11/2013 10:11:38 a.m. Pedro Mir 598 Departamento de Estado alegando que el proyecto de anexión de Santo Domingo constituía una amenaza para la independencia de su país.25 La verdad es que en los Estados Unidos, y en la misma España, desde 1795 en que la cedió por esa razón, esta isla se consideraba perdida por la preponderancia de la raza negra. Y lo más probable es que Sumner no se detuviera en hacer distinciones metafísicas respecto de un lado y del otro. Lo importante es que para este hombre ilustre la dignidad humana estaba por encima de las configuraciones raciales y de los prejuicios que en ellas se alimentan. A esa convicción consagró el último aliento de su vida y no solamente su posición en el Senado. Pero derrotó al Presidente Grant y redujo el proyecto a un episodio más de los muchos que decoran la azarosa vida histórica de este país. El punto culminante de su propia vida fue el discurso que pronunció Sumner cuando el proyecto fue presentado ante el Senado: La resolución ante el Senado obliga al Congreso a tornar parte en una sangrienta danza macabra. Constituye ese paso una medida de violencia. Ya se han dado varios, y ahora se le pide al Congreso que de uno más… El propósito de esta resolución, como lo demostraré es comprometer el Congreso en una política de anexión… Es un paso más en una medida de violencia que ha sido iniciada y mantenida hasta ahora por la violencia… Como Senador, como patriota, no puedo ver a mi país, permitiendo que su buen nombre sufra sin hacer un esfuerzo para evitarlo. Báez es mantenido en el poder por el Gobierno de los Estados Unidos para que pueda traicionar a su país… La Isla de Santo Domingo, situada en aguas tropicales, y ocupada por otra raza, no podrá convertirse jamás en una posesión permanente de los Estados Unidos. Podréis tomarla por la fuerza de las armas o por la diplomacia, cuando un escuadrón hábilmente manejado puede más una que un ministro; mas la jurisdicción impuesta por la fuerza no puede perdurar. Ya un estatuto superior ha 25 Stephen, Patterson. V. Sumner Welles, ob. cit., página 377. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 598 14/11/2013 10:11:38 a.m. La noción de período en la historia dominicana 599 entregado esa Isla a la raza de color. Es suya por derecho de posesión, por estar mezclado su sudor y su sangre con la tierra, por su posición tropical, por su sol reverberante y por la inalterable naturaleza de su clima. Tal es el mandato de la Naturaleza que no soy yo, por cierto, el primero en reconocer. Santo Domingo es el primero de un grupo predestinado a la independencia en el Mar Caribe, y hacia el cual nuestro deber es tan evidente como lo son los Diez Mandamientos…26 En Sumner se escucha la imponente resonancia del discurso de Montesinos en los albores de la colonización y, unos tres siglos después, el de Correa y Cidrón pronunciado en la universidad, ambos a dos pronunciados delante de los encomenderos. Como consecuencia de esta apelación vehemente al corazón humano y al sentimiento de la justicia universal, Sumner fue separado de su cargo como líder de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por el presidente Grant. No mucho después se le acusó injustamente de insultar a los soldados de la patria al proponer cierta resolución acerca de los nombres de las batallas de la Guerra de Secesión y, completamente amargado por la falta de nobleza de sus adversarios, asistió a los debates que su propia causa promovía en el Senado. La acusación no prosperó y pudo tener la satisfacción de oír que era absuelto entre las más cálidas manifestaciones de respeto. Sumner se retiró a su casa y aquella misma noche cayó fulminado por la angina pectori. Murió lleno de tristezas porque su mujer, a quien amaba, se había divorciado de él no mucho antes. Tal vez no se habían apartado todavía de su pecho las amarguras que le había producido el abrazarse a una causa hermosa y justa cuando las donaciones y las concesiones andan por medio. Y por fin el presidente Grant quedó libre de un adversario de gran talla. Pero en muchos lugares y sobre todo en la memoria de las generaciones quedó para siempre la resonancia de su bello discurso: 26 En varias partes se encuentra este fragmento del discurso del Senador Sumner. Lo reproduce su hijo en La viña de Naboth, Tansill en la obra que hemos venido citando, Demorizi en el Informe de la Comisión de los Estados Unidos en 1870, etc. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 599 14/11/2013 10:11:39 a.m. Pedro Mir 600 La resolución ante el Senado obliga al Congreso a tomar parte en una danza macabra… 6 Báez no había dejado solo al presidente Grant y a sus acólitos en la lucha por el tratado. En Santo Domingo resucitó el procedimiento de Santana convocando a un plebiscito para cuya aprobación contaba con todos los recursos habidos y por haber. El Mayor Perry, quien había sustituido a Smith por la renuencia de éste a suscribir los desafueros de Báez, firmó en su calidad de Cónsul o Agente Comercial en la República Dominicana el proyecto de tratado pero no se adhirió a los procedimientos puestos en práctica para imponer su aprobación. No cesó de reportar los abusos y los atropellos de que era testigo, denunció que las cárceles estaban llenas de opositores y que se amenazaba con el fusilamiento o la proscripción a toda persona que intentaba la más mínima protesta. Un ciudadano norteamericano que poseía concesiones en las salinas de Monte Cristy desde los tiempos de la Reanexión española, también se pronunció contra estas maquinaciones gubernamentales. Fue a parar a las cárceles baecistas, se le despojó de sus bienes y creó un tremendo embrollo en Washington que contribuyó a nublar las perspectivas del proyecto. Todavía su caso, perpetuado en un expediente de los archivos de Washington conocido por el Hatch Report, pues se llamaba Davis Hatch, constituye objeto de apasionante estudio. El plebiscito se llevó a cabo el 19 de febrero de 1870 y arrojó un lindísimo resultado: 15,159 votos a favor contra 11 en contra. Se dice que estos once votos fueron emitidos por el propio Báez, a quien le pareció que la unanimidad absoluta podía no resultar convincente. Y no debe haber dejado de producir sus efectos porque el tratado no fue rechazado de plano tras el brillante discurso de Sumner. Uno de los partidarios de la mutual Grant-Báez propuso en su lugar el envío de una Comisión para investigar la situación real en Santo Domingo. La llamada proposición de Morton prosperó y la NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 600 14/11/2013 10:11:39 a.m. La noción de período en la historia dominicana 601 Comisión vino a Santo Domingo. Esta es la misma Comisión a que nos hemos referido mucho más atrás, al ilustrar las concepciones prevalecientes en nuestro país en torno a esa institución peculiar que denominamos terrenos comuneros.27 El informe resultó sumamente interesante para quien conociera a fondo el país y hoy, la altura de casi un siglo, constituye un verdadero monumento histórico. Posee el inmenso valor de estar compuesto por una serie abundante de testimonios directos que, aunque en muchos aspectos eran ajustados al propósito de favorecer la anexión, escapaban al control de los comisionados. Pero este valor inapreciable hoy, no se manifestaba como tal al Senado de 1870 en Estados Unidos y por fin el tratado fue definitivamente rechazado. Al Presidente Grant no le quedó más remedio que resignarse y decidirse a remendar su prestigio, con lo cual demostró que no estaba construido de la misma pasta que el Presidente Báez… La pasta de Báez era indudablemente de una consistencia mucho más sólida. Era un cíclope. Tenía un solo ojo rígidamente fijo en un propósito inquebrantable, como el cañón Bertha de largo alcance que bombardeaba a París en 1918. Cuando el tratado perdió interés, cambió de puntería. En vez de regalarle el país a los Estados Unidos decidió vendérselo a una compañía privada. Esta operación era mucho más cómoda puesto que si algún Congreso tenía que intervenir, era el suyo. Y por allí andaban Fabens y Cazneau… La historia dominicana parece complacerse en mostrar que sus luchadores más tenaces, más inquebrantablemente adheridos a la directriz de su pensamiento, más hábiles en sortear los obstáculos y en perseguir sus objetivos, han sido aquellos que se han colocado exactamente en dirección opuesta a la voluntad del pueblo. En las filas patrióticas no se encuentra un solo patriota integral, salvo Duarte y desgraciadamente desprovisto de ese calibre, capaz de exhibir la coherencia, a veces inclusive hasta la fascinación de nuestros déspotas. No es cuestión solamente de Báez. Es también Sánchez Ramírez, es Santana y otros que sobrevendrían después. No puede Ver supra, página 208. 27 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 601 14/11/2013 10:11:39 a.m. 602 Pedro Mir negarse que junto a ellos hubo siempre otros personajes de brillantez incomparable: los Núñez de Cáceres, los Bobadilla, los Delmonte, los Gautier que acaso fueron los peldaños que le dieron estatura. Pero también esta selección oportuna o el servicio que supieron obtener de ellos, es parte de su espectacularidad. Báez se enfrentó a un número impresionante de adversarios imponentes de los cuales sólo uno era de su temple, Santana, y era de su mismo linaje anexionista. En cambio no se encuentra en las filas patrióticas uno solo, ni siquiera Luperón, quien rechazó reiteradamente el poder desde donde podía realizar las aspiraciones populares, y quién sabe si por atender a sus intereses personales como se le ha reprochado varias veces,28 que fueran tan profunda y tan enérgicamente consecuentes con sus principios, como estos campeones de la enajenación nacional. La única explicación posible es que aquellos ideales por los cuales se batía el pueblo, debían ser expresados y dirigidos por las personalidades que brotaban del seno de la burguesía y, aunque no faltaron voces calificadas, la clase social que representaban carecía de la preponderancia económica, del peso en la vida nacional que era imprescindible. Esa puede ser la explicación pero la significación histórica de este fenómeno no es otra: el pueblo dominicano ha sido el gran caudillo, el héroe integérrimo, el forjador incomparable de su propia historia. No hay en toda la historia de América un sólo pueblo que, sin carecer de innumerables héroes y de grandes hazañas individuales, haya forjado su propia historia tanto en su conjunto como en sus etapas de una manera más anónima y, por consiguiente, de manera más intrínsecamente popular. Es justo reconocer que durante la guerra que tuvo que librar el pueblo dominicano para asegurar su soberanía, no careció de aliados. Sumner, los cónsules Smith y el Mayor Perry, el ciudadano Davis Hatch, que tuvieron que soportar inclusive el sacrificio, Nissage Saget y los países que abrigaron a sus exiliados. A ellos se oponían fuerzas considerablemente superiores. Toda la campaña de 28 Moya Pons, por ejemplo. Ver Manual, página 385 y sig. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 602 14/11/2013 10:11:39 a.m. La noción de período en la historia dominicana 603 Báez para lograr la anexión estuvo apoyada por la asistencia naval, no menos de siete buques de guerra participaron en ella, de los Estados Unidos. Al presidente Grant había que sumarle la astucia y la habilidad incomparables de Fabens y Cazneau. De Babcock, de O’Sullivan, de Hartmont, de los aventureros de Alto Velo y los recursos infinitos del poder. Pero la actividad del pueblo no cesó nunca. Se batió siempre en desventaja y superando las constantes victorias del Gobierno; llenó las cárceles, afrontó los fusilamientos, soportó la miseria infinita, y gritó sin cesar frente a los organismos colegiados de Estados Unidos y del país a través de mensajes, artículos de prensa, manifiestos revolucionarios, cantaletas populares y hasta nombretes peyorativos. Semejante lucha merecía la victoria. Pero no de inmediato. La próxima fase, fue el cambio de puntería de Báez, quien se presentó el 2 de enero de 1873 ante el Senado de su país, después de dejar constancia de su poder tras sus victorias contra las armas revolucionarias y su visita en plan de vencedor al Cibao, y allí en el Senado declaró por medio de un mensaje en el cual expuso que había cesado la necesidad de anexar la República o arrendar la Península y la Bahía de Samaná a los Estados Unidos. Era de esperarse que el próximo anuncio fuera el de que se procedería de inmediato a la reconstrucción del país y el retorno a la concordia del pueblo dominicano, sobre la base de la reafirmación de su soberanía y de un programa de trabajo sustentado en la paz y en la libertad. O, lo más lógico, presentar su renuncia reconociendo su incapacidad para llevar a cabo esos planes sino era en base a la enajenación del territorio nacional. Pero Báez no hizo ninguna de las dos cosas. El anuncio fue una nueva declaración de guerra. Según Sumner Welles, Aseguró a los senadores que estimaba estar más de acuerdo con el progreso de la civilización y los verdaderos ideales del pueblo dominicano al llegar a un acuerdo con una compañía particular para el arrendamiento del territorio. Trasmitía al mismo tiempo al Senado, un contrato que su representante, don Manuel María Gautier, había convenido con una asociación compuesta de varios financieros de NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 603 14/11/2013 10:11:39 a.m. Pedro Mir 604 New York incorporados bajo el nombre de Samana Bay Company of Santo Domingo…29 Son dignas de reproducirse las palabras con las cuales el autor mencionado, inicia un nuevo capítulo, el que denomina «De Báez a Heureaux», después de describir el contenido de las estipulaciones del nuevo convenio de entrega del país. En el año de 1873, ocurrió de nuevo en la República el fenómeno social y político que periódicamente se había manifestado en la Historia dominicana: un contagioso y febril deseo de obliterar el pasado, y de crear una nueva era bajo la dirección de nuevos jefes y bajo nuevos auspicios. Este anhelo estuvo siempre asociado a los fines de los instigadores de revoluciones que continuamente estaban en estado de fermentación: siendo el resultado, mas bien, como en el presente caso, del cansancio y el descontento de los jefezuelos de cada comunidad, formadores de la opinión pública, por el desastre y la devastación ocasionada al país por los jefes que le había sido impuestos. Esta aspiración manifestada al principio por algunos grupos en distintas partes del país, fue infiltrándose poco a poco a través de toda la masa analfabeta que obedecía a sus jefes locales…30 Una sola reserva. Precisamente esta masa analfabeta no obedecía a sus jefes locales. Por el contrario se imponía a sus jefes locales. Esta simple inversión del planteamiento es lo que hace posible comprender la naturaleza providencial del proceso histórico dominicano. De improviso la guerra brotó con renovado vigor. Se multiplicaron los fusilamientos. Corrió abundantemente la sangre que esta vez no fue solamente la sangre roja de los azules sino de los propios rojos. La revolución entró en las mismas venas del Gobierno y comenzó a perfilarse una completa unidad nacional en la que los viejos caudillos que habían mantenido la resistencia militar contra Báez durante 29 30 Sumner Welles, ob. cit., página 384, Tomo I. Idem., página 389. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 604 14/11/2013 10:11:39 a.m. La noción de período en la historia dominicana 605 estos seis años fueron sustituidos por promociones nuevas. Entre los fusilados estuvieron algunos rojos que se levantaron en el Cibao pero también la de un grupo de revolucionarios encabezados por el general Manzueta, quien había sido capturado, al decir del historiador García,31 a favor de una traición odiosa después de mantenerse prófugo desde la caída del ex-presidente Cabral por las escaboras serranías de la Hilera Central… Báez y la Samana Bay Company estaban condenados a ojos vista. Uno de sus gobernadores, el de Puerto Plata, Ignacio María González, encabezó un movimiento cuyo nombre sin mayores aditamentos debía sacudir los impulsos históricos de la masa analfabeta por el simple hecho de su formulación sin necesidad del programa que, en efecto le sirvió de base: se llamó el «Movimiento Unionista Nacional» y la unión estalló. El 2 de enero de 1874 Báez se dio cuenta de que estaba vencido. Presentó su renuncia y emprendió el camino del destierro. Ulises Espaillat, quien por esta feliz circunstancia pudo abandonar la cárcel, describió al acontecimiento de la siguiente manera: Una sola opinión reinaba en el país. Una sola convicción existía. Una única necesidad se hacía sentir. La opinión, la convicción, la necesidad de unir en uno solo todos los partidos, trayendo otros hombres al poder… Aquellos que se deleitaban de antemano con toda la sangre que esperaban hacer correr en el Cibao; aquellos que se habían formado para sí una poesía de los lamentos de las víctimas y de las lágrimas de sus desoladas familias; esos hombres, en fin, que en su delirante sistema pedían sangre, más sangre, iban a caer sin lucha al grito de Unión, Fraternidad, Concordia. La hora fatal que llega a los malos gobiernos, había sonado. Aquello se desmoronó sin ruido, cayó sin lucha, vergonzosamente. Tremenda lección…32 31 32 García, Compendio, Tomo IV, página 218. Idem., página 223. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 605 14/11/2013 10:11:39 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 606 14/11/2013 10:11:39 a.m. Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Vol. VIII Vol. IX Vol. X Vol. XI Vol. XII Vol. XIII Vol. XIV Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1844-1846. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1944. Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. I, C. T., 1944. Samaná, pasado y porvenir. E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1945. Relaciones históricas de Santo Domingo. Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, C. T., 1945. Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, Santiago, 1947. San Cristóbal de antaño. E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, Santiago, 1946. Manuel Rodríguez Objío (poeta, restaurador, historiador, mártir). R. Lugo Lovatón, C. T., 1951. Relaciones. Manuel Rodríguez Objío. Introducción, títulos y notas por R. Lugo Lovatón, C. T., 1951. Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1846-1850. Vol. II. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1947. Índice general del «Boletín» del 1938 al 1944, C. T., 1949. Historia de los aventureros, filibusteros y bucaneros de América. Escrita en holandés por Alexander O. Exquemelin, traducida de una famosa edición francesa de La Sirene-París, 1920, por C. A. Rodríguez; introducción y bosquejo biográfico del traductor R. Lugo Lovatón, C. T., 1953. Obras de Trujillo. Introducción de R. Lugo Lovatón, C. T., 1956. Relaciones históricas de Santo Domingo. Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1957. Cesión de Santo Domingo a Francia. Correspondencia de Godoy, García Roume, Hedouville, Louverture, Rigaud y otros. 1795-1802. Edición de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959. 607 NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 607 14/11/2013 10:11:39 a.m. 608 Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. XV Documentos para la historia de la República Dominicana. Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959. Vol. XVI Escritos dispersos. (Tomo I: 1896-1908). José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005. Vol. XVII Escritos dispersos. (Tomo II: 1909-1916). José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005. Vol. XVIII Escritos dispersos. (Tomo III: 1917-1922). José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005. Vol. XIX Máximo Gómez a cien años de su fallecimiento, 1905-2005. Edición de E. Cordero Michel, Santo Domingo, D. N., 2005. Vol. XX Lilí, el sanguinario machetero dominicano. Juan Vicente Flores, Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXI Escritos selectos. Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXII Obras escogidas 1. Artículos. Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXIII Obras escogidas 2. Ensayos. Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXIV Obras escogidas 3. Epistolario. Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXV La colonización de la frontera dominicana 1680-1796. Manuel Vicente Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXVI Fabio Fiallo en La Bandera Libre. Compilación de Rafael Darío Herrera, Santo Domingo, D. N., 2006. Vol. XXVII Expansión fundacional y crecimiento en el norte dominicano (16801795). El Cibao y la bahía de Samaná. Manuel Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXVIII Documentos inéditos de Fernando A. de Meriño. Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXIX Pedro Francisco Bonó. Textos selectos. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXX Iglesia, espacio y poder: Santo Domingo (1498-1521), experiencia fundacional del Nuevo Mundo. Miguel D. Mena, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXI Cedulario de la isla de Santo Domingo, Vol. I: 1492-1501. Fray Vicente Rubio, O. P., edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXII La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo I: Hechos sobresalientes en la provincia). Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXIII La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo II: Reorganización de la provincia post Restauración). Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2007. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 608 14/11/2013 10:11:39 a.m. Publicaciones del Archivo General de la Nación 609 Vol. XXXIV Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo xvii. Compilación de Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXV Memorias del Primer Encuentro Nacional de Archivos. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXVI Actas de los primeros congresos obreros dominicanos, 1920 y 1922. Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXVII Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1894). Tomo I. Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXVIII Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1894). Tomo II. Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XXXIX Una carta a Maritain. Andrés Avelino, traducción al castellano e introducción del P. Jesús Hernández, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XL Manual de indización para archivos, en coedición con el Archivo Nacional de la República de Cuba. Marisol Mesa, Elvira Corbelle Sanjurjo, Alba Gilda Dreke de Alfonso, Miriam Ruiz Meriño, Jorge Macle Cruz, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XLI Apuntes históricos sobre Santo Domingo. Dr. Alejandro Llenas. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XLII Ensayos y apuntes diversos. Dr. Alejandro Llenas. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XLIII La educación científica de la mujer. Eugenio María de Hostos, Santo Domingo, D. N., 2007. Vol. XLIV Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1530-1546). Compilación de Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. XLV Américo Lugo en Patria. Selección. Compilación de Rafael Darío Herrera, Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. XLVI Años imborrables. Rafael Alburquerque Zayas-Bazán, Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. XLVII Censos municipales del siglo xix y otras estadísticas de población. Alejandro Paulino Ramos, Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. XLVIII Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel. Tomo I. Compilación de José Luis Saez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. XLIX Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel. Tomo II, Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. L Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel. Tomo III. Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. LI Prosas polémicas 1. Primeros escritos, textos marginales, Yanquilinarias. Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. LII Prosas polémicas 2. Textos educativos y Discursos. Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 609 14/11/2013 10:11:39 a.m. Publicaciones del Archivo General de la Nación 610 Vol. LIII Vol. LIV Vol. LV Vol. LVI Vol. LVII Vol. LVIII Vol. LIX Vol. LX Vol. LXI Vol. LXII Vol. LXIII Vol. LXIV Vol. LXV Vol. LXVI Vol. LXVII Vol. LXVIII Vol. LXIX Vol. LXX Vol. LXXI Prosas polémicas 3. Ensayos. Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. Autoridad para educar. La historia de la escuela católica dominicana. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Relatos de Rodrigo de Bastidas. Antonio Sánchez Hernández, Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 1. Escritos políticos iniciales. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 2. Ensayos. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 3. Artículos y Controversia histórica. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Textos reunidos 4. Cartas, Ministerios y misiones diplomáticas. Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008. La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961). Tomo I. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961). Tomo II. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Legislación archivística dominicana, 1847-2007. Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2008. Libro de bautismos de esclavos (1636-1670). Transcripción de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008. Los gavilleros (1904-1916). María Filomena González Canalda, Santo Domingo, D. N., 2008. El sur dominicano (1680-1795). Cambios sociales y transformaciones económicas. Manuel Vicente Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2008. Cuadros históricos dominicanos. César A. Herrera, Santo Domingo, D. N., 2008. Escritos 1. Cosas, cartas y... otras cosas. Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Escritos 2. Ensayos. Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Memorias, informes y noticias dominicanas. H. Thomasset. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. Manual de procedimientos para el tratamiento documental. Olga Pedierro, et. al., Santo Domingo, D. N., 2008. Escritos desde aquí y desde allá. Juan Vicente Flores. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 610 14/11/2013 10:11:39 a.m. Publicaciones del Archivo General de la Nación 611 Vol. LXXII De la calle a los estrados por justicia y libertad. Ramón Antonio Veras (Negro), Santo Domingo, D. N., 2008. Vol. LXXIII Escritos y apuntes históricos. Vetilio Alfau Durán, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXIV Almoina, un exiliado gallego contra la dictadura trujillista. Salvador E. Morales Pérez, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXV Escritos. 1. Cartas insurgentes y otras misivas. Mariano A. Cestero. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXVI Escritos. 2. Artículos y ensayos. Mariano A. Cestero. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXVII Más que un eco de la opinión. 1. Ensayos, y memorias ministeriales. Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXVIII Más que un eco de la opinión. 2. Escritos, 1879-1885. Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXIX Más que un eco de la opinión. 3. Escritos, 1886-1889. Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXX Más que un eco de la opinión. 4. Escritos, 1890-1897. Francisco Gregorio Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXI Capitalismo y descampesinización en el Suroeste dominicano. Angel Moreta, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXIII Perlas de la pluma de los Garrido. Emigdio Osvaldo Garrido, Víctor Garrido y Edna Garrido de Boggs. Edición de Edgar Valenzuela, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXIV Gestión de riesgos para la prevención y mitigación de desastres en el patrimonio documental. Sofía Borrego, Maritza Dorta, Ana Pérez, Maritza Mirabal, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXV Obras, tomo I. Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael Hernández, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXVI Obras, tomo II. Guido Despradel Batista. Compilación de Alfredo Rafael Hernández, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXVIIHistoria de la Concepción de La Vega. Guido Despradel Batista, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. LXXXIX Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana. Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. XC Ideas y doctrinas políticas contemporáneas. Juan Isidro Jimenes Grullón, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. XCI Metodología de la investigación histórica. Hernán Venegas Delgado, Santo Domingo, D. N., 2009. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 611 14/11/2013 10:11:40 a.m. 612 Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. XCIII Filosofía dominicana: pasado y presente. Tomo I. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. XCIV Filosofía dominicana: pasado y presente. Tomo II. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. XCV Filosofía dominicana: pasado y presente. Tomo III. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. XCVI Los Panfleteros de Santiago: torturas y desaparición. Ramón Antonio, (Negro) Veras, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. XCVII Escritos reunidos. 1. Ensayos, 1887-1907. Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. XCVIII Escritos reunidos. 2. Ensayos, 1908-1932. Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. XCIX Escritos reunidos. 3. Artículos, 1888-1931. Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. C Escritos históricos. Américo Lugo, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. CI Vindicaciones y apologías. Bernardo Correa y Cidrón. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. CII Historia, diplomática y archivística. Contribuciones dominicanas. María Ugarte, Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. CIII Escritos diversos. Emiliano Tejera, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CIV Tierra adentro. José María Pichardo, segunda edición, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CV Cuatro aspectos sobre la literatura de Juan Bosch. Diógenes Valdez, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CVI Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio en la República Dominicana. Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CVII Cristóbal Colón y la construcción de un mundo nuevo. Estudios, 19832008. Consuelo Varela, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CVIII República Dominicana. Identidad y herencias etnoculturales indígenas. J. Jesús María Serna Moreno, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CIX Escritos pedagógicos. Malaquías Gil Arantegui. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CX Cuentos y escritos de Vicenç Riera Llorca en La Nación. Compilación de Natalia González, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXI Jesús de Galíndez. Escritos desde Santo Domingo y artículos contra el régimen de Trujillo en el exterior. Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2010. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 612 14/11/2013 10:11:40 a.m. Publicaciones del Archivo General de la Nación 613 Vol. CXII Ensayos y apuntes pedagógicos. Gregorio B. Palacín Iglesias. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXIII El exilio republicano español en la sociedad dominicana (Ponencias del Seminario Internacional, 4 y 5 de marzo de 2010). Reina C. Rosario Fernández (Coord.), edición conjunta de la Academia Dominicana de la Historia, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXIV Pedro Henríquez Ureña. Historia cultural, historiografía y crítica literaria. Odalís G. Pérez, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXV Antología. José Gabriel García. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXVI Paisaje y acento. Impresiones de un español en la República Dominicana. José Forné Farreres. Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXVII Historia e ideología. Mujeres dominicanas, 1880-1950. Carmen Durán. Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXVIII Historia dominicana: desde los aborígenes hasta la Guerra de Abril. Augusto Sención (Coord.), Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXIX Historia pendiente: Moca 2 de mayo de 1861. Juan José Ayuso, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXX Raíces de una hermandad. Rafael Báez Pérez e Ysabel A. Paulino, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXI Miches: historia y tradición. Ceferino Moní Reyes, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXII Problemas y tópicos técnicos y científicos. Tomo I. Octavio A. Acevedo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXIII Problemas y tópicos técnicos y científicos. Tomo II. Octavio A. Acevedo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXIV Apuntes de un normalista. Eugenio María de Hostos. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXV Recuerdos de la Revolución Moyista (Memoria, apuntes y documentos). Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXVI Años imborrables (2da ed.) Rafael Alburquerque Zayas-Bazán, edición conjunta de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXVII El Paladión: de la Ocupación Militar Norteamericana a la dictadura de Trujillo. Tomo I. Compilación de Alejandro Paulino Ramos, edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXVIII El Paladión: de la Ocupación Militar Norteamericana a la dictadura de Trujillo. Tomo II. Compilación de Alejandro Paulino Ramos, NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 613 14/11/2013 10:11:40 a.m. 614 Publicaciones del Archivo General de la Nación edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXIX Memorias del Segundo Encuentro Nacional de Archivos. Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXX Relaciones cubano-dominicanas, su escenario hemisférico (1944-1948). Jorge Renato Ibarra Guitart, Santo Domingo, D. N., 2010. Vol. CXXXI Obras selectas. Tomo I, Antonio Zaglul, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXII Obras selectas. Tomo II. Antonio Zaglul, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXIII África y el Caribe: Destinos cruzados. Siglos xv-xix, Zakari DramaniIssifou, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXIV Modernidad e ilustración en Santo Domingo. Rafael Morla, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXV La guerra silenciosa: Las luchas sociales en la ruralía dominicana. Pedro L. San Miguel, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXVI AGN: bibliohemerografía archivística. Un aporte (1867-2011). Luis Alfonso Escolano Giménez, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXVIILa caña da para todo. Un estudio histórico-cuantitativo del desarrollo azucarero dominicano. (1500-1930). Arturo Martínez Moya, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXVIII El Ecuador en la Historia. Jorge Núñez Sánchez, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXXXIX La mediación extranjera en las guerras dominicanas de independencia, 1849-1856. Wenceslao Vega B., Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXL Max Henríquez Ureña. Las rutas de una vida intelectual. Odalís G. Pérez, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXLI Yo también acuso. Carmita Landestoy, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXLIII Más escritos dispersos. Tomo I. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXLIV Más escritos dispersos. Tomo II. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXLV Más escritos dispersos. Tomo III. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXLVI Manuel de Jesús de Peña y Reinoso: Dos patrias y un ideal. Jorge Berenguer Cala, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXLVII Rebelión de los capitanes: Viva el rey y muera el mal gobierno. Roberto Cassá, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXLVIII De esclavos a campesinos. Vida rural en Santo Domingo colonial. Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CXLIX Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1547-1575). Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2011. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 614 14/11/2013 10:11:40 a.m. Publicaciones del Archivo General de la Nación 615 Vol. CL Ramón –Van Elder– Espinal. Una vida intelectual comprometida. Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CLI El alzamiento de Neiba: Los acontecimientos y los documentos (febrero de 1863). José Abreu Cardet y Elia Sintes Gómez, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CLII Meditaciones de cultura. Laberintos de la dominicanidad. Carlos Andújar Persinal, Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. CLIII El Ecuador en la Historia (2da ed.) Jorge Núñez Sánchez, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLIV Revoluciones y conflictos internacionales en el Caribe (1789-1854). José Luciano Franco, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLV El Salvador: historia mínima. Varios autores, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLVI Didáctica de la geografía para profesores de Sociales. Amparo Chantada, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLVII La telaraña cubana de Trujillo. Tomo I. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLVIII Cedulario de la isla de Santo Domingo, 1501-1509. Vol. II, Fray Vicente Rubio, O. P., edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLIX Tesoros ocultos del periódico El Cable. Compilación de Edgar Valenzuela, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLX Cuestiones políticas y sociales. Dr. Santiago Ponce de León, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXI La telaraña cubana de Trujillo. Tomo II. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXII El incidente del trasatlántico Cuba. Una historia del exilio republicano español en la sociedad dominicana, 1938-1944. Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, Santo Domingo, D. N., 2012.0415 Vol. CLXIII Historia de la caricatura dominicana. Tomo I. José Mercader, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXIV Valle Nuevo: El Parque Juan B. Pérez Rancier y su altiplano. Constancio Cassá, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXV Economía, agricultura y producción. José Ramón Abad. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXVI Antología. Eugenio Deschamps. Edición de Roberto Cassá, Betty Almonte y Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXVII Diccionario geográfico-histórico dominicano. Temístocles A. Ravelo. Revisión, anotación y ensayo introductorio Marcos A. Morales, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXVIII Drama de Trujillo. Cronología comentada. Alonso Rodríguez Demorizi. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 615 14/11/2013 10:11:40 a.m. 616 Publicaciones del Archivo General de la Nación Vol. CLXIX La dictadura de Trujillo: documentos (1930-1939). Tomo I, volumen 1. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXX Drama de Trujillo. Nueva Canosa. Alonso Rodríguez Demorizi. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012 Vol. CLXXI El Tratado de Ryswick y otros temas. Julio Andrés Montolío. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXII La dictadura de Trujillo: documentos (1930-1939). Tomo I, volumen 2. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXIII La dictadura de Trujillo: documentos (1950-1961). Tomo III, volumen 5. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXIV La dictadura de Trujillo: documentos (1950-1961). Tomo III, volumen 6. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXV Cinco ensayos sobre el Caribe hispano en el siglo xix: República Dominicana, Cuba y Puerto Rico 1861-1898. Luis Álvarez-López, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXVI Correspondencia consular inglesa sobre la Anexión de Santo Domingo a España. Roberto Marte, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXVII ¿Por qué lucha el pueblo dominicano? Imperialismo y dictadura en América Latina. Dato Pagán Perdomo, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXVIII Visión de Hostos sobre Duarte. Eugenio María de Hostos. Compilación y edición de Miguel Collado, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CLXXIX Los campesinos del Cibao: Economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana, 1880-1960. Pedro L. San Miguel, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXX La dictadura de Trujillo: documentos (1940-1949). Tomo II, volumen 3. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXXI La dictadura de Trujillo: documentos (1940-1949). Tomo II, volumen 4. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXXII De súbditos a ciudadanos (siglos xvii-xix): el proceso de formación de las comunidades criollas del 3 hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo). Jorge Ibarra Cuesta, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXXIII La dictadura de Trujillo (1930-1961). Augusto Sención Villalona, San Salvador-Santo Domingo, 2012. Vol. CLXXXIV Anexión-Restauración. Parte 1. César A. Herrera, edición conjunta entre el Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. CLXXXV Anexión-Restauración. Parte 2. César A. Herrera, edición conjunta entre el Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CLXXXVI Historia de Cuba. José Abreu Cardet y otros, Santo Domingo, D. N., 2013. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 616 14/11/2013 10:11:40 a.m. Publicaciones del Archivo General de la Nación 617 Vol. CLXXXVIILibertad Igualdad: Protocolos notariales de José Troncoso y Antonio Abad Solano, 1822-1840. María Filomena González Canalda, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CLXXXVIIIBiografías sumarias de los diputados de Santo Domingo en las Cortes españolas. Roberto Cassá, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CLXXXIX Financial Reform, Monetary Policy and Banking Crisis in Dominican Republic. Ruddy Santana, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXC Legislación archivística dominicana (1847-2012). Departamento de Sistema Nacional de Archivos e Inspectoría, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCI La rivalidad internacional por la República Dominicana y el complejo proceso de su anexión a España (1858-1865). Luis Escolano Giménez, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCII Escritos históricos de Carlos Larrazábal Blanco. Tomo I. Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCIII Guerra de liberación en el Caribe hispano (1863-1878). José Abreu Cardet y Luis Álvarez-López, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCIV Historia del municipio de Cevicos. Miguel Ángel Díaz Herrera, Santo Domingo, D. N., 2013. Vol. CXCV La noción de período en la historia dominicana. Volumen I, Pedro Mir, Santo Domingo, D. N., 2013. Colección Juvenil Vol. I Vol. II Vol. III Vol. IV Vol. V Vol. VI Vol. VII Vol. VIII Pedro Francisco Bonó. Textos selectos. Santo Domingo, D. N., 2007. Heroínas nacionales. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2007. Vida y obra de Ercilia Pepín. Alejandro Paulino Ramos. Santo Domingo, D. N., 2007. Dictadores dominicanos del siglo xix. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008. Padres de la Patria. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008. Pensadores criollos. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008. Héroes restauradores. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2009. Dominicanos de pensamiento liberal: Espaillat, Bonó, Deschamps (siglo xix). Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2010. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 617 14/11/2013 10:11:40 a.m. 618 Publicaciones del Archivo General de la Nación Colección Cuadernos Populares Vol. 1 La Ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte. Juan Isidro Jimenes Grullón. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. 2 Mujeres de la Independencia. Vetilio Alfau Durán. Santo Domingo, D. N., 2009. Vol. 3 Voces de bohío. Vocabulario de la cultura taína. Rafael García Bidó.Santo Domingo, D. N., 2010. Colección Referencias Vol. 1 Archivo General de la Nación. Guía breve. Ana Féliz Lafontaine y Raymundo González. Santo Domingo, D. N., 2011. Vol. 2 Guía de los fondos del Archivo General de la Nación. Departamentos de Descripción y Referencias. Santo Domingo, D. N., 2012. Vol. 3 Directorio básico de archivos dominicanos. Departamento de Sistema Nacional de Archivos. Santo Domingo, D. N., 2012. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 618 14/11/2013 10:11:40 a.m. La noción de período en la historia dominicana, volumen II, de Pedro Mir, se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Editora Búho, S. R. L., en noviembre de 2013, Santo Domingo, R. D., con una tirada de 1,000 ejemplares. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 619 14/11/2013 10:11:40 a.m. NocionPeriodoPedroMir-II-20131014.indd 620 14/11/2013 10:11:40 a.m.