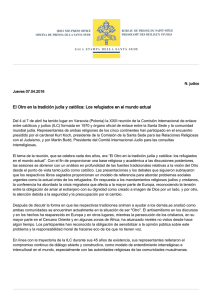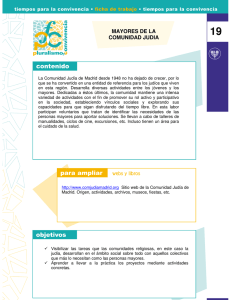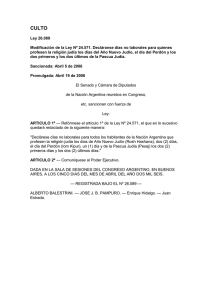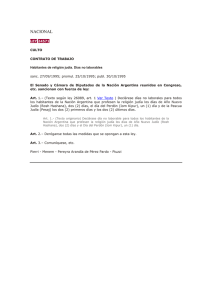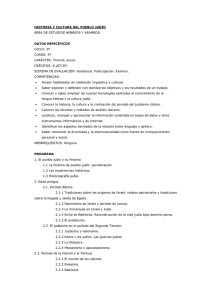Los intelectuales judíos y el giro conservador de la historia
Anuncio

40 | IDEAS & DEBATES Fotomontaje: Carmen Torrieri A propósito de El final de la modernidad judía de Enzo Traverso Los intelectuales judíos y el giro conservador de la historia Gastón Gutiérrez Comité de redacción. Imágenes El libro comienza con el relato de una imagen reveladora: León Trotsky y Karl Radek asisten en 1917 a una reunión en Brest-Litovsk como representantes de la revolución rusa, escandalizando a los diplomáticos del imperialismo alemán, no tanto porque la política bolchevique desnudaba la diplomacia secreta entre los Estados imperialistas, sino especialmente porque la presencia de dos parias judíos les repugnaba. Con esta imagen como referencia, Traverso señala que para encontrar un acontecimiento similar en nuestros días habría que imaginar la entrada de una delegación de Al Qaeda en una cumbre del G8; allí los “parias” estarían formalmente por fuera del marco civilizatorio. A pesar del agudo contraste entre la política revolucionaria bolchevique y el islamismo político reaccionario1, el efecto sería sin dudas comparable. El relato siguiente de la introducción del libro se sitúa medio siglo después y vemos a Henry Kissinger en 1973, miembro del gobierno de Nixon, firmando el tratado de paz con Vietnam. Allí un judío podía representar la contrarrevolución, el napalm y los golpes de Estado en América Latina. Trotsky y Kissinger, arquetipos del judío revolucionario y del judío contrarrevolucionario, serían característicos de dos periodos históricos muy diferentes en donde el lugar del judío se habría alterado notablemente. Estos paradigmas antinómicos del intelectual de procedencia judía son tomados por Traverso para ilustrar una mutación histórica. Una reversión paradójica La tesis de El final de la modernidad judía. Historia de un giro conservador2, de Enzo Traverso, es que el período de la Ilustración en la historia judía, que arranca en el periodo de la Emancipación y el Decreto de la Asamblea Nacional francesa de 1791, y que supuso la salida de los judíos de los muros del particularismo para insertarse en el mundo, llegó a su fin con el Holocausto. Desde entonces, asistimos a un declive conservador y a una resolución reaccionaria de la “cuestión judía” cercenada en la conformación del Estado colonialista de Israel; produciendo, a su vez, la aparición de una “cuestión palestina” que reproduce las mismas condiciones parias que eran propias de aquella. Como señala el autor: “La modernidad judía, por consiguiente, ha agotado su trayectoria. Después de haber sido el principal foco del pensamiento crítico del mundo occidental –en la época en la que Europa era el centro de éste–. Los judíos se encuentran hoy, por una suerte de reversión paradójica, en el corazón de sus dispositivos de dominación”3. El propósito de Traverso es dar cuenta tanto de aquellos aspectos de un legado crítico de la modernidad judía que le permitan explicar su rol activo en el pensamiento de la primera mitad del siglo XX, como de aquellos elementos que llevaron a esta reversión y situarlos en el contexto de la historia. El interés de Traverso en la I dZ Julio historia judía está alejado de cualquier preocupación teológica, es un investigador especialista en el tema, que aprendió a leer el yiddish pero solo porque la historia judía del siglo XX no es más que un “prisma a través del cual podemos leer la historia del mundo”4. Elaboró su tesis Los marxistas y la cuestión judía (1989) bajo la dirección de Michael Löwy (autor por su parte de Redención y utopía. El judaísmo libertario en Europa central) pasando revista a la larga historia que va del conocido texto de Marx de 1843 a La concepción materialista de la cuestión judía del joven trotskista belga Abraham León en 1943 (asesinado luego en Auschwitz en 1944). Su tesis describía la historia de la intelligentsia marxista-judía de Europa central y oriental, y el final del movimiento obrero judío en Europa cuyo último acto es la insurrección del gueto de Varsovia. En este nuevo libro Traverso se propone realizar un marco interpretativo del pronunciado giro producido en las décadas siguientes. Los 7 capítulos que lo componen ofrecen una periodización de esta etapa de la historia judía, que abarca los dos siglos entre 1750 y 1950, y el periodo posterior que se continúa hasta nuestros días; una tipificación de los distintos modos de “ser judío” prevalecientes en la Europa moderna, comparando las diferentes trayectorias nacionales de la diáspora judía y los desplazamientos continentales que tendrán lugar en el siglo XX; la reconstrucción de los diferentes momentos intelectuales y las oposiciones entre figuras revolucionarias, reaccionarias y republicanas en el ciclo de la intelectualidad judía; y, por último, propone una mirada desde el presente hacia las metamorfosis de la judeofobia en islamofobia como principal racismo de nuestros días. El libro no se presenta como una historia lineal, las piezas que componen cada uno de los capítulos del libro, siguen el método historiográfico de Traverso que intenta ser un aporte a una historia intelectual inserta dentro de una historia general, compuesta de múltiples influencias y, por lo tanto, alejada de cualquier reduccionismo textualista. Apegado a los aportes de la historia conceptual, Traverso, en parte influenciado por su formación en el marxismo, sigue sus propias reglas de composición histórica: contextualización, historicismo crítico, comparatismo histórico, conceptualización y una lectura comprometida desde el presente, que se propone seguir los preceptos de Walter Benjamin5. Una semántica ambigua La posición con la que Traverso pasa revista a los distintos componentes de esta historia, considera que la modernidad judía presentó un reverso crítico que acompañó el desarrollo capitalista durante el tiempo en que se mantuvo la condición de no-reconocimiento por parte de la sociedad. Si repasamos las características del pueblo de la diáspora, como el cosmopolitismo, la ausencia de lazos nacionales, el carácter urbano, la des-territorialización, el textualismo, el manejo del mercado dinerario, la comunicación, la movilidad y circulación a través de culturas diversas y la especialización intelectual y la facilidad hacia la abstracción, es difícil negar que éstas mantienen una afinidad electiva con la economía mercantil. No por nada en los imperios del siglo XIX que contenían diversas nacionalidades en su seno y eran por lo tanto pluriculturales, plurirreligiosos y multilingüísticos, la “cuestión judía” pareció adaptarse mejor a las mismas condiciones comunes de otras opresiones religiosas o nacionales. Por el contrario, estos judíos “mercuriales” (extranjeros y móviles) se vieron perjudicados con el auge de los nacionalismos “apolíneos” (sedentarios y guerreros) que protagonizaron la emergencia de los Estados-nación, lo que les significó a los judíos volver a aparecer como un cuerpo extraño, cuya posición fue marginalizada nuevamente. El término antisemitismo apareció entonces en la historia precisamente en la década de 1880, conjuntamente con el auge colonialista, el racismo y el comienzo del imperialismo. Si por un lado, con la emancipación los judíos fueron puestos en el centro de la modernidad capitalista, el mismo desarrollo de ésta los circunscribió a una minoría con determinadas características que la hacían susceptible de formar parte de la élite, de la cual a su vez eran rechazados en la mayoría de los escenarios nacionales. Esta semántica ambigua de la condición judía moderna se desarrollaba a su vez en un contexto producido en el desarrollo desigual y combinado de la historia europea del siglo XIX y XX, que sumado al fenómeno migratorio del este al oeste, produjo una generación intelectual alienada de una consagración adecuada a sus expectativas en los marcos del sistema. Mientras que el sionismo buscaba ¨normalizar¨ el pueblo judío como un Estado, una nación, una soberanía, serán los mismos atributos propios de esta semántica ambigua, de un pueblo que no es un pueblo nación, los que, paradójicamente, formarán el sustrato de una posición privilegiada para desarrollar el pensamiento crítico. En los contextos en que pudieron desarrollarse, aunque sea parcialmente, renovó el pensamiento del siglo en una zaga de figuras compuesta apenas por Proust, Kafka, Freud, Chagall, Marx, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Simmel, Durkheim, | 41 Einstein, Schönberg, Adorno o Benjamin. De ahí que un lugar destacado de la investigación de Traverso sean las diferentes actitudes intelectuales que surcan el fenómeno de la modernidad judía6. Citando el interrogante de Veblen de por qué “los judíos han aportado más que nadie a la vida intelectual de la Europa moderna”, Traverso quiere recuperar la figura de los “judíosno judíos”, como los denominó Isaac Deustcher, porque ellos componen una voz disonante de la modernidad capitalista. Herejes que tienen una larga prosapia, desde Spinoza, Heine o Marx, y características comunes: cosmopolitismo, ateísmo, inconformismo político y marginalidad social. Representantes o herederos de una ilustración radical, los “judíos no judíos” se enmarcan para Traverso en “la implosión del mundo judío tradicional y el ascenso del antisemitismo moderno (que) fueron las premisas de su surgimiento, lo que implicaba una doble superación: por una parte el alejamiento del judaísmo, que se hizo necesario ante la fisura radical que se abría entre la tradición judía y la modernidad; por otra, la superación de las identidades y las culturas nacionales que rechazaban la alteridad judía”. De algún modo para Deustcher esta manera de mantenerse vinculado a “lo judío” tenía puntos de contacto con el “marranismo” español y portugués de los orígenes de la modernidad que buscaba sortear las prohibiciones de profesar la fe por parte del catolicismo, pero cuando podía volver a convertirse ya no podía encontrar lugar en la vida confesional por estar abiertos a una vida cosmopolita. Su judaísmo era existencial y crecientemente adoptaba perspectivas profanas, seculares o innamentistas (Spinoza). De ahí emergen los primeros “judíos no judíos” que anunciaban la salida del culto y la emancipación política. Con el tiempo esta figura alejada de su comunidad de origen, pero que comparte las penurias de la misma, pasa a ser vocero de una especie de “cosmopolitismo posnacional” que se traducirá de diversos modos en la historia. En los comienzos del siglo XIX, como humanismo y democracia radical y, posteriormente, como internacionalismo proletario y comunismo7. Desde ya que esa tradición compartirá las vicisitudes comunes al movimiento revolucionario de entreguerras. Una mutación conservadora Traverso señala que además del modelo oriental del “judaísmo paria” (exclusión social y política) y del modelo alemán (integrado económicamente, asimilado culturalmente, pero excluido políticamente) hay que considerar un tercer modelo, el de los “judíos de Estado” de » 42 | IDEAS & DEBATES occidente, que se conformaron como una élite en Francia, Italia y Reino Unido y que sirven para entender el giro conservador. En Francia la adhesión al republicanismo fue su marca y aunque eso no los salvó del régimen de Vichy, se mantuvieron fieles al Estado francés, como podemos ver en la trayectoria de Raymond Aron. En Italia los “judíos de Estado” fueron un aliado importante de la formación del Estado nacional en oposición a la Iglesia, participaron en las formaciones de derecha e incluso fueron parte del régimen de Mussolini hasta 1938. En Gran Bretaña el primer ministro Disraeli era un conservador y nacionalista feroz y protagonista de la política imperialista hacia las colonias. Comparando las trayectorias nacionales vemos que en todos los casos el ascenso del nacionalismo perjudicó incluso estas vías de integración por derecha y que el cataclismo de la II Guerra con la barrida nazi por la Europa central, la conquista continental y el genocidio, terminó desplazando primero hacia EE. UU. y posteriormente hacia Israel estas tendencias de integración con el Estado. Para dar cuenta de que ese fenómeno no fue unívoco, Traverso recurrirá a Hannah Arendt, porque para él es una figura todavía “entre dos épocas”. Del conjunto de producción de la filósofa política, Traverso destaca su oposición al sionismo y a la formación colonialista del Estado de Israel. Para ella la cuestión judía no podía encontrar su resolución en los marcos de un Estado nacional judío, sino en una disociación entre la forma Estado y el contenido de la nacionalidad. En esta polémica Arendt reivindica el federalismo de la revolución rusa y la autodeterminación de las naciones en su seno, más allá de que ya constituía un principio pisoteado por el estalinismo. Por otro lado, Arendt reivindicaba la constitución de un ejército judío para pelear en la II guerra mundial pero no apoyaba la política colonialista en Palestina. A propósito de esta cuestión, Traverso va más allá y repone la lectura de la Naqba (catástrofe) investigada por Ilan Pappe como una limpieza étnica planificada a la que hay que oponerle el punto de vista del pueblo palestino y el derecho al retorno al territorio y la autodeterminación nacional en su propio Estado8. Con sus teorías de la democracia y del espacio público Arendt mantuvo para Traverso las características del intelectual “paria”, exiliado, que por “flotar libremente” (Mannheim) escapa al “hábitus” mental dominante y a los estereotipos nacionales. Ese inconformismo llevará a que Arendt se interese por los soviets en Hungría del ‘56 y por Mayo del ‘68. Aunque su apego a un prisma generalizado de la “cuestión judía” capaz de ser resuelta sin atender a la emancipación social dará un carácter limitado a su crítica, entre otras cosas como le señala Traverso, a través de su incomprensión de la opresión racial negra en Norteamérica. En sentido divergente al ejemplo de Arendt, las trayectorias de K. Popper y de I. Berlin dan cuenta de cómo el americanismo y el sionismo, respectivamente, fueron las variantes mayoritarias de “asimilación imperialista” de la intelectualidad judía consolidando esta mutación conservadora de manera definitiva. Otro tanto ocurría con los orígenes del neoconservadurismo político de la mano de Leo Strauss. Del mismo modo, rupturas significativas por parte de intelectuales de izquierda produjeron la reconciliación de la derecha y los judíos, como ejemplifican los intelectuales americanos I. Kristol, J. Burnham y otros que pasaron de la crítica antiestalinista a un anticomunismo radical y macartista. Esta mutación se irá consolidando en el transcurso de la guerra fría, y estaría muy presente ya en la “Guerra de los 6 días” de 1967, logrando su momento de consolidación en el ascenso conservador de los ‘80. Había emergido así una intelectualidad judía neoconservadora que había transformado el universalismo en occidentalismo. Y una metamorfosis La consecuencia de esto es tanto el declive del antisemitismo moderno, como una nueva composición ideológica racista bajo la forma de la islamofobia. Actualmente el antisemitismo constituye tan sólo un residuo de lo que fue, ha perdido legitimidad. Al contrario, se ha extendido una “religión civil” compuesta por la memoria del Holocausto y los derechos humanos que aparentemente reina en el mundo occidental. Las clases dominantes realizan un ejercicio de memoria del genocidio al mismo tiempo que invaden países en Medio Oriente y ponen centros de internamiento para los sin papeles. La derecha europea ya no levanta el antisemitismo a riesgo de perder toda posibilidad de intervención pública: “En la Europa contemporánea el inmigrante asume básicamente los rasgos del musulmán. La islamofobia desempeña en el nuevo racismo el papel que fue antaño el de los judíos en el antisemitismo”9. El retrato del nuevo paria se construye del mismo modo que el antiguo: son sus prácticas religiosas, sus costumbres, sus indumentarias, sus costumbres alimenticias. Para Traverso el dispositivo sólo ha realizado una “transferencia de objeto, el antisemitismo, se ha transmutado en islamofobia”10. ¿Queda algo del judaísmo crítico? Traverso culmina el libro reponiendo la comparación de I. Berlin entre Disraeli y Marx, ambos “outsiders” que quisieron “liderar”, uno a la élite aristocrática, el otro al proletariado mundial. Trayectorias divergentes de la intelectualidad judía y al mismo tiempo reflejo de los dilemas de la intelectualidad en relación con el poder. Si el modelo de Marx fue seguido en la primera mitad del siglo XX, el periodo posterior al genocidio abrió la vía al “judaísmo del orden”. La cuestión judía, analizada por Marx, al no desembocar en una emancipación universal quedó presa de un reconocimiento conformista y en muchos casos incluso reaccionario. Traverso culmina citando a E. Said cuando decidió presentarse desafiante ante el periódico israelí Haaretz como “el último intelectual judío”. Conocer la contribución de Traverso sobre este giro de las cosas sólo puede conducir a la conclusión de que si el antisemitismo se transformó en islamofobia, entonces la causa palestina y por la emancipación del pueblo árabe en su conjunto es la herencia del “judío no judío” en nuestros días. 1. Ver “Medio Oriente o la geopolítica del caos” de Claudia Cinatti y “Reseña de Isis el retorno de la Yihad” de Juan Duarte, en IdZ 20. 2. Enzo Traverso, El final de la modernidad judía. Historia de un giro conservador, Buenos Aires, FCE de Argentina, 2014. 3. Ibídem, p. 13. 4. Ibídem, p. 17. 5. Enzo Traverso, La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX, Buenos Aires, FCE de Argentina, 2012. 6. Una constante preocupación de Traverso; ver Gastón Gutiérrez, “Las ideas y las piedras. A propósito de ¿Qué fue de los intelectuales?” de Enzo Traverso, IdZ 14, octubre 2014. 7. Acerca de las vicisitudes de la cuestión judía y su resolución profana en Marx ver Daniel Bensaïd, “‘En y por la historia’. Volviendo sobre la cuestión judía”, en Volver a La cuestión judía, Barcelona, Gedisa, 2011. 8. Ilan Pappe, La limpieza étnica de Palestina, Barcelona, Editorial Crítica, 2008. 9. Traverso, ob.cit., p. 166. 10. Ibídem, p. 167.