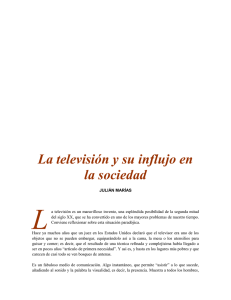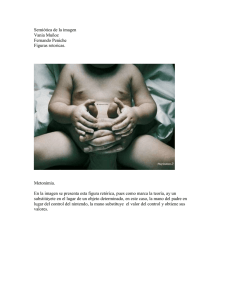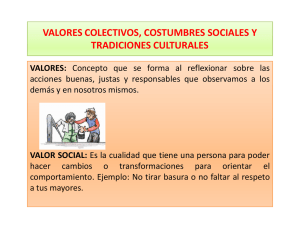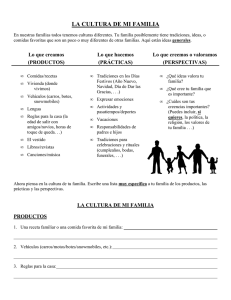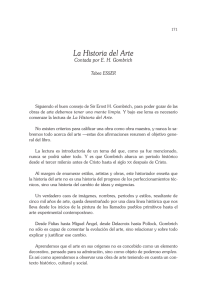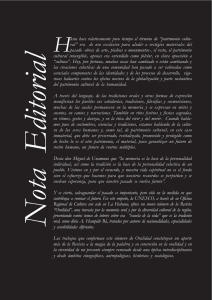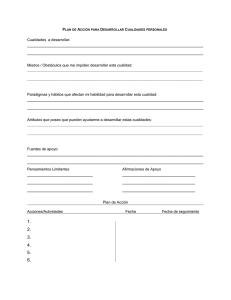en Mariano Olcese Segarra (coordinador), Arquitectura Popular
Anuncio

ARQUITECTURA POPULAR: RAZONES PARA UNA FAVORABLE APRECIACIÓN ESTÉTICA1 CARLOS MONTES SERRANO en Mariano Olcese Segarra (coordinador), Arquitectura Popular. Valladolid 1989, pp. 1-21. (ISBN: 84-404-3711-0) Es un hecho indiscutible que los viejos núcleos urbanos, las antiguas edificaciones, los núcleos rurales y lo que llamamos arquitectura popular nos causan un deleite estético que no llegamos a alcanzar ante la contemplación de las nuevas arquitecturas. Intentaremos en esta ponencia exponer las causas de este sentimiento objetivo de agrado o complacencia que sentimos ante estas construcciones; pues entendemos que las distintas respuestas que se han dado a esta cuestión adolecen de una excesiva ingenuidad o se basan en poéticas metáforas ajenas a un estudio más riguroso. Para su mejor estudio y descripción dividiré las razones de este juicio estético en tres grupos: causas psicológicas o antropológicas; la herencia de nuestra cultura occidental; y razones objetivas basadas en las cualidades formales que encontramos en esas obras. Indudablemente, no pretendo ser exhaustivo en mis respuestas; tan sólo ofrezco unas posibles sugerencias para entender este fenómeno cultural y estético. Estas respuestas están basadas en los escritos de los autores que incluyo en la bibliografía, y muy especialmente en los del profesor Ernst H. Gombrich a quien debo la mayoría de estas ideas y reflexiones. 1 El presente escrito es el texto de la conferencia impartida en la “Primera semana de la arquitectura popular”, celebrada en la Escuela de Arquitectura de Valladolid entre el 9 y el 12 de mayo de 1989. El texto no fue posteriormente elaborado, por lo que no se incluyen las referencias bibliográficas o la procedencia de las ideas (aunque se incluyen las principales al final del texto) a pie de página. Se debe entender más como una lección que como un ensayo personal y original. Las jornadas reunían a especialistas de la arquitectura popular, entre los que no me encuentro. De ahí que en mi intervención, innecesariamente densa en ideas, pretendiera enmarcar el estudio de la arquitectura popular desde la sociología del arte y la estética. Hoy día me parece que solamente el último de los tres apartados tiene algún interés para los estudiosos del tema. (Nota del autor, agosto 2008). 1 Brañas en las montañas de León (foto F. Linares) Razones psicológicas y antropológicas: la veneración por lo antiguo. El profesor Ernst Gombrich, de acuerdo con Karl Popper, suele hablar de la existencia de dos tipos de sociedades que se dan a lo largo de la historia: las sociedades abiertas y las sociedades cerradas. Una sociedad cerrada es aquella en la que todo está institucionalizado. La actuación del hombre o su interpretación de la realidad se rige por normas, valores, reglas y tradiciones inmutables. En estas sociedades la costumbre obliga; por ello, sus componentes son fuertemente tradicionalistas y conservadores de viejos principios. Son sociedades rituales, apoyadas en castas, en las que los ritos tienen una gran importancia, pues todo tiene un valor religioso, sea la fecundidad, las cosechas, la guerra o el juego. Son sociedades pre-científicas; las explicaciones cosmológicas se basan en leyendas o mitos que llegan a dar sentido a todo el acontecer humano. Todas estas características conllevan a que las innovaciones sean, por lo general, mal acogidas, al quebrar un mundo cerrado de tradiciones, valores y leyendas. Por tanto, no se admite la crítica a los valores asumidos, ni el experimentalismo, ni el progreso científico o racional. En ellas, si no en todas, sí en muchas esferas sociales, no se admite el cambio; ni siquiera la primera innovación radical que es el incorporar la idea de innovación o de progreso. La apreciación artística –si es que podemos hablar de este tipo de actividad– está mediatizada por la función ritual y religiosa de gran importancia social. La función artística existe, pero está muy supeditada a más altos valores. Por ello, los cambios son muy precarios y las únicas mutaciones que se producen suelen ser fortuitas, consecuencia inevitable del quehacer artesanal que, como señaló G. Kubler en su libro La configuración del tiempo, es reacio a la réplica perfecta, ya que es imposible reproducir sin introducir imperceptibles mutaciones. Al artesano se le exige, por tanto, lealtad a las normas, a los ritos, a las 2 tradiciones. Las obras artísticas, ancladas en esa tradición, se rigen por un orden reglado y una jerarquía de tipos que todos entienden. Las tradiciones artísticas o artesanales se apoyan en esquemas y prototipos transmitidos desde el pasado, en los que la finalidad, la costumbre y su eficacia dentro de su contexto social priman sobre los posibles valores estéticos. Estas sociedades cerradas pueden llegar a admitir la idea de cambio en las esferas sociales más emancipadas del rito, en las que una excesiva rigidez en el sometimiento a la norma podría llegar a tener consecuencias fatales. Tal sería en el caso de los instrumentos prácticos, como puede ser un utensilio para la guerra, para la pesca o para la caza. Pero también los sistemas constructivos de las viviendas: cualquier innovación favorable será aceptada por el claro beneficio que comporta. Si bien es cierto que también esos nuevos instrumentos o artefactos se enriquecen y ornamentan según patrones arcaicos, e incluso se ritualizan según antiguas tradiciones. La innovación sigue sujeta, en cierta medida, a los imperativos de la tradición, de la costumbre y del rito. Junto a estas sociedades cerradas existen otras que denominamos como sociedades abiertas. Estas sociedades admiten la crítica y el progreso, valores propios de toda sociedad científica. Como las anteriores, también estas sociedades valoran la tradición, son conservadoras de su pasado y de sus valores, ideas o ritos. Pero junto con ello, admiten la crítica a esos principios y el experimentalismo orientado a buscar sistemas o principios mejores. Por ello, admiten la idea de progreso, la innovación y la novedad en ciertas esferas del actuar y del pensar humanos. No obstante, en cualquier sociedad abierta concurren componentes culturales propios de las sociedades cerradas. De ahí que las admisión o no de ciertas innovaciones puedan llevar a una radical separación entre las esferas sociales propias de la vida corriente y aquellas otras más influenciadas por el rito. Mientras que en la gran mayoría de las manifestaciones de esas culturas se admite el cambio, el experimentalismo, el deseo de lograr mejores soluciones, la competencia, la rivalidad y la idea de progreso, en ciertas esferas culturales y sociales no se admite la innovación. Por ello, a veces, los progresos en arte, al igual que en otras esferas culturales, no se aceptan o quedan mediatizados por las distintas funciones que las obras deben desempeñar, o por ciertas convenciones queridas por todos. Sólo hay que observar el ritual de las Academias, Universidades, Cortes Reales, Tribunales de Justicia, para cerciorarse de la pervivencia de la costumbre y la tradición. El rey, en algunos países, aún usa corona y su guardia utiliza vestimentas arcaicas y armas medievales; el Torah se lee en rollos de pergamino; el altar cristiano se ilumina mediante velas de cera; los utensilios sagrados –cálices, copones, vestiduras– se ajustan a normas 3 multiseculares. Lo arcaico, lo obsoleto siempre ha connotado una serie de valores expresivos, un aura especial. Por ello, y a pesar de la invención de la imprenta, ciertas instituciones académicas entregan sus títulos miniados en papel pergamino o en un torpe remedo del mismo. Todo esto nos indica que una distinción radical entre sociedades cerradas y abiertas es del todo artificial; se trataría de una excesiva simplificación. En realidad esta distinción sólo nos indica los dos polos de una escala. Cualquier sociedad abierta puede contener estratos sociales, gustos o tradiciones propios de las sociedades cerradas. La historia de las civilizaciones nos demuestra que la mayoría de las culturas están formadas por sociedades cerradas; y que todas las sociedades abiertas han sido previamente sociedades cerradas que fueron admitiendo, al principio tan sólo en ciertas esferas, la idea de progreso y el deseo de innovación. En este sentido, la cultura griega, capaz de admitir el experimentalismo, la crítica, la invención y el progreso, es la excepción más que la norma. La civilización occidental, heredera del pasado grecorromano y fertilizada por el cristianismo, con sus innovadoras ideas sobre el hombre y el mundo, participaron, en contraste con otras culturas, de las características más acusadas de lo que venimos denominando como sociedades abiertas. Si bien es cierto que aquellas otras características más propias de las sociedades cerradas se encuentran fuertemente ancladas en todas las esferas del actuar y pensar humanos. Podemos deducir, por tanto, que en su comienzo todas las sociedades y culturas son fuertemente conservadoras en cuanto a sus tradiciones y valores. Solamente admiten el cambio cuando las repercusiones de éste son indiscutiblemente beneficiosas y necesarias. Hay una explicación racional para este conservadurismo innato en las sociedades. El hombre necesita para su orientación en el mundo un canon de principios y costumbres con los que ajustar su comportamiento social; una serie de normas de convivencia que permitan la comunicación y la relación con los demás; una serie de tradiciones y valores que vienen a ser como las señas de identidad de la historia del pueblo, del grupo social o del clan familiar. Habida cuenta de estos componentes fuertemente conservadores, todos nos cuestionamos toda posible desviación arbitraria respecto a las normas y principios aceptados por el grupo; pues la experiencia nos indica que romper la norma, aunque sea una sola vez, crea un precedente, debilita la norma y la hace vulnerable. Produce una subjetividad y un relativismo que afecta intrínsecamente a todo este mundo de valores por los que regimos nuestro comportamiento individual y social. 4 Sociedades recreativas, grupos, academias, clubes deportivos o universitarios, instituciones culturales, etc., presentan esta tendencia al conservadurismo, como consecuencia de querer evitar nuevas tradiciones que pudieran acarrear una ruptura de este mundo de valores o aumentarlos con nuevas y costosas exigencias, lo que podría conducir a la larga, al incorporarse nuevas costumbres, a un sofocamiento de la tradición, al producirse un proceso de inflación normativo. Esta tendencia natural al conservadurismo en el hombre y en todas las sociedades se despierta ante determinados fenómenos culturales o artísticos; e indudablemente mueve nuestra emotividad a la vista de las viejas ciudades históricas, los antiguos edificios y la arquitectura rural o popular. Ante estos núcleos urbanos, ante estas reliquias del pasado, sentimos renacer esa valoración innata de costumbres, ritos y tradiciones olvidadas o despreciadas por el mundo de innovación y progreso de las grandes ciudades. Tenemos, por tanto, una predisposición natural a venerar todo lo que sobrevive de épocas anteriores, todo lo que evidencia una manualidad no perturbada por la novedad y por la máquina. Esta vaga nostalgia nos lleva a admitir sin ningún control crítico que los viejos tiempos fueron mejores y que todo lo antiguo es venerable. Existe una respuesta universal en el hombre que le lleva a apreciar lo arcaico. Quizá debamos entender que en esta respuesta emotiva se encuentra la causa de la permanente nostalgia del hombre por el pasado, y la idea de renovación que encuentra en la reflexión sobre los orígenes – sobre los primeros principios de la cultura o la civilización– y en el deseo de refundamentar sus valores en esos mismos orígenes. Basándose en este inherente conservadurismo de todas las civilizaciones, podemos comprender aquella máxima de que cualquier tiempo pasado fue mejor, y la idea siempre latente de que cualquier cambio es equivalente a una decadencia. Admitimos que en el pasado las cosas fueron mejor que en nuestros días; sean éstas las cosechas, el tiempo atmosférico, los precios, las virtudes morales o cívicas, etc. En religión, cualquier momento de reforma, ante una situación de tibieza espiritual, se ha basado a la vuelta a las costumbres y virtudes de los antiguos, de los fundadores de las órdenes religiosas, o a la autoridad de los antiguos Padres apostólicos. En este sentido, el criticar la autoridad de las viejas tradiciones, es considerado como absurdo, cuando no como blasfemo. Pero también podríamos encontrar motivos más sutiles para esta apreciación crítica que sentimos ante las viejas ciudades o los núcleos rurales. Ernst H. Gombrich ha señalado que la apreciación de los núcleos históricos está muy influenciada por las ideas estéticas del Romanticismo, 5 con su valoración de la conciencia histórica y de las raíces culturales de los pueblos. Juzgamos las viejas ciudades o la arquitectura popular con una predisposición mental ajena a la crítica. La misma autonomía respecto a un posible creador individual; el hecho de que estos núcleos se hayan originado por anónimas decisiones de una multitud de personas alejadas en el tiempo; y su misma vetustez, nos lleva a suspender involuntariamente el juicio crítico. Estas obras arquitectónicas se constituyen, por lo tanto, como hitos históricos, como parte de nuestro paisaje cultural o nuestro entorno físico. No son criticables, como no lo es un suceso histórico o un determinado paisaje natural. Por ello, no existe una actividad crítica ante un pueblo como Santillana del Mar o ante una catedral como la de Burgos, aunque sí podamos tener preferencias y llegar a valorar un pueblo, o un paisaje, por encima de otros análogos. Sin embargo, ante un edificio moderno o ante una ciudad como Brasilia sí admitimos la crítica; los vemos y juzgamos como productos de decisiones personales y conscientes, con las cuales podemos estar o no conformes, y en ningún caso forman parte de ese paisaje cultural y físico en el que nos desenvolvemos. La herencia de nuestra cultura occidental: el primitivismo. Decíamos anteriormente que nuestra civilización occidental es heredera del pasado grecorromano y que nuestros valores se enraízan en sentimientos, ideas y valores formulados hace más de dos milenios. Valores e ideas que se nos presentan como nuestras señas de identidad, que forman esa realidad histórica y cultural a la que pertenecemos. Una de las ideas de esta tradición occidental, formulada en la antigua 6 Grecia y de gran incidencia para la valoración crítica de las obras de arte y de los productos de la acción del hombre es el primitivismo. El primitivismo se presenta como un ideal contrapuesto a la idea de progreso. Como ya hemos señalado, en ciertas culturas, en el juego, en la religión o en el rito, no cabe progreso; en ciertas esferas sociales lo antiguo es más valioso que lo moderno; lo arcaico adquiere un aura especial. Por ello, cuando la búsqueda de progreso ha conducido a una situación de excesivo virtuosismo o de inflación en los recursos formales, superando la madurez o perfección para caer en la decadencia, es natural que surja con fuerza la idea del primitivismo, el anhelo de tiempos pasados, la nostalgia por un período anterior en el que tales habilidades eran aún desconocidas y donde los artistas actuaban con una enorme sencillez. El primitivismo lleva a valorar las formas arcaicas como modelos a seguir para recuperar el paraíso de una inocencia perdida y la fuerza de una simplicidad abandonada. Las raíces de este primitivismo las encontramos en el pensamiento de los autores clásicos. Platón, en sus distintas obras, se dedica a combatir la retórica de los sofistas –los prestigiosos maestros de retórica en su época–, a los que consideraba como los verdaderos corruptores de la juventud. En su opinión, la retórica sofista se había apartado de su finalidad –la búsqueda de la verdad– y de la lógica racional del discurso; pues su oratoria se dirigía a mover los sentimientos y facultades más bajos del alma por medio de un lenguaje efectista basado en refinadas técnicas de persuasión. Pero Platón no sólo se refiere a los posibles efectos nocivos de la retórica. En su opinión la música, al igual que las otras artes, como la danza, la poesía o la construcción de imágenes, si bien puede suscitar efectos conmovedores y tranquilizantes, también puede adormecer la razón y debilitar el espíritu con su halago a los sentidos. De ahí que el arte en vez de elevar la moral, puede llegar a corromper el espíritu del pueblo. En consecuencia, Platón añora un arte sujeto a las reglas de las actividades rituales y religiosas, estrictamente controlado por el estado, al modo del arte de los egipcios, con el fin de preservar lo de los peligros de la corrupción. Con su rechazo a la idea de progreso en las habilidades artísticas, Platón se sitúa como un precursor del ideal del primitivismo, como un nostálgico del arte de épocas anteriores en las que tales recursos efectistas eran aún desconocidos. Gombrich denomina a este tipo de primitivismo como primitivismo moral, en cuanto que se entiende la antigüedad como una época de noble inocencia, una arcadia perdida, una época en la que sus habitantes no 7 estaban pervertidos por los males de la época presente. Aristóteles, por su parte, introducirá en nuestra cultura lo que ha venido a denominarse como la metáfora biológica, según la cual el desarrollo de cualquier forma artística se ajusta al crecimiento o ciclo vital de todo organismo, con su paso desde la juventud a la madurez, para entrar posteriormente, en una fase de decadencia precursora de la muerte. En la Poética nos habla de la evolución gradual de la tragedia griega. De igual forma, Cicerón describirá, siglos después, la evolución de la oratoria, y Plinio narrará la historia del progreso de la pintura y de la escultura de acuerdo con una serie de logros objetivos, afirmando –de acuerdo con el esquema aristotélico– que cuando se consigue la perfección surge inevitablemente la decadencia. Esta concepción historiográfica, como bien sabemos, la aplicará Giorgio Vasari, en el siglo XVI, al narrar la evolución de las artes desde los siglos XIII al XVI, y tendrá una enorme aceptación en la comprensión de la evolución estilística, pues el progreso orgánico en el desarrollo del hombre es una experiencia universal fácil de condensar en una metáfora expresiva. No hay duda que la metáfora orgánica llevaba implícita la idea de que a la madurez le sigue de forma inmediata la decadencia. En este sentido, la concepción historiográfica renacentista introduce una ambigüedad inherente; pues a la idea de progreso en la perfección artística se le contrapone la idea de la regeneración: el rescate o la restauración del arte; la vuelta a los primeros orígenes; el retorno al pasado, a una idílica edad de oro de las épocas primitivas; unas épocas que, en su acepción metafórica, se identificaban con la infancia, la inocencia o la ingenuidad de tiempos pasados. La diferencia entre estos dos tipos de primitivismos –el de Platón y el de Aristóteles– es bien patente, aunque sus consecuencias sean las mismas. En el segundo caso, en el primitivismo biológico, la vuelta a los orígenes se defiende como una vuelta a fases tempranas o no desarrolladas del proceso artístico; mientras que en el primitivismo moral se recurre a fases no corruptas. En cualquier caso, el miedo a la corrupción y el temor a la decadencia –en la retórica y en las distintas artes– es una referencia constante que acompaña cualquier elucubración teórica sobre el ideal clásico, y es la causa de que éste se enlace íntimamente con la idea del primitivismo. La razón de este primitivismo cultural, debemos encontrarla –en opinión de Gombrich– en el poder de la metáfora. La metáfora es un instrumento de gran importancia para lograr una articulación sutil de la experiencia artística, en cuanto que permite clasificar y descubrir las inefables cualidades y efectos psicológicos de los géneros y de los estilos. 8 Sólo gracias a la metáfora podemos calificar a un discurso o a unas obras artísticas como severas, humildes, graves, nobles o viriles. Hemos de tener en cuenta que estas cualidades formales son muy difíciles de racionalizar, a la vez que nos faltan las palabras adecuadas para describir la impresión subjetiva que esas obras nos causan. La metáfora nos permite abordar este problema, al facilitar la posibilidad de realizar un trasvase de significados, conceptos y valores de un campo del saber a otro muy distinto, como puede ser la literatura o el arte. Este trasvase de términos se produce, según Gombrich, por nuestro peculiar sistema perceptivo y cognoscitivo que, lejos de ser un sistema cerrado, es un sistema elástico que permite relacionar formas abstractas con cualidades intrasensoriales. En consecuencia, no es del todo subjetiva la opinión de que el estilo dórico es más rígido, noble y severo que el jónico o corintio, a los que atribuimos una gracia e, incluso una feminidad ausente en el primero. Hay algo de verdad en esta atribución metafórica de ciertas cualidades a formas artísticas: juzgamos a ambas por el efecto psicológico que nos producen. De ahí que podamos calificar un discurso, un estilo, o una obra artística como severos, humildes, graves, nobles o viriles; sin percatarnos de que esas cualidades, en sentido estricto, sólo deberían ser utilizadas para describir experiencias referidas al hombre. Basándose en estas equivalencias metafóricas, determinadas formas estilísticas o géneros literarios se fueron relacionando firmemente, con el tiempo, con una serie de significados expresivos, permitiendo la asignación de valores y cualidades según una matriz o escala de valor. La retórica clásica distinguía tres estilos, el humilde, el medio y el sublime a disposición del orador de acuerdo con la impresión que quisiera causar en el tribunal. De igual forma, en la arquitectura, Vitruvio nos hablará de tres estilos adecuados, según sus cualidades, a las distintas divinidades, llegando a recomendar que se utilicen los templos dóricos para Minerva, Marte y Hércules, los corintios para Venus, Flora y Proserpina, mientras que a Juno, Diana y otras divinidades situadas entre ambos extremos se les asigna a los templos jónicos. Este mismo fenómeno originó en la retórica clásica, al igual que en el arte, en ciertos períodos históricos, una asociación metafórica entre lo arcaico con lo noble, puro, digno y humilde; mientras que las formas más elaboradas fueron consideradas como decadentes, afectadas, vulgares, degeneradas o innobles. El primitivismo y las asociaciones metafóricas que despierta son la causa de que el arte occidental se haya interpretado y percibido en términos de valores morales. 9 Séneca y Tácito analizaron extensamente las causas de la decadencia en la retórica atribuyéndola a la falta de principios morales. Se trata de lo que Gombrich ha denominado como falacia fisonómica, indicando con este término la seductora tendencia mental que nos lleva a ver una fisonomía unitaria y peculiar en una época, en sus individualidades, en los grupos sociales y en los objetos y productos de la misma. Séneca, por ejemplo, pensaba que la corrupción de la retórica era la manifestación de una sociedad corrupta que estimaba más la oscuridad y afectación que la expresión directa y clara; de ahí el rechazo del énfasis asiático y el esfuerzo por lograr un retorno a la pureza ática –con su lenguaje llano, simple y carente de complicaciones– se considera como una lucha en favor de una inocencia y una moralidad perdida. Quintiliano –una de las cumbres romanas que consiguió frenar la desintegración de su disciplina por algún tiempo– llegó a afirmar que el perfecto orador no es sólo un hombre que domina su arte, sino que además es un hombre naturalmente bueno. Las asociaciones metafóricas –la metáfora moral, orgánica y fisonómica– del primitivismo, brotan espontáneamente ante las arquitecturas antiguas o rurales, que se convierten así en una metáfora de lo ingenuo, lo sencillo, lo incorrupto, lo noble, lo puro, etc. Valores que les asignamos en contraposición a lo burgués, decadente, afectado e inhumano de las grandes urbes. Podemos también llegar a pensar que la inocencia de un hombre no instruido ha logrado unas obras arquitectónicas adornadas de una belleza y perfección que no podemos encontrar en los productos culturales de una sociedad amoral y corrupta. En cierta manera, el gusto por lo primitivo de los teóricos de la arquitectura del siglo XVIII –tan cercano al pensamiento de Rousseau– condujo a esta trampa psicológica. También los teóricos de la arquitectura del siglo XX –pensemos en Adolf Loos, Le Corbusier y tantos otros– apelaron a la naturaleza y al primitivismo: la arquitectura, se decía, ha perdido su camino cayendo en el artificio; debemos volver a lo esencial, a los primeros y auténticos principios, a las formas primitivas no sofisticadas e incorruptas. La prueba en contra de este planteamiento acrítico la encontramos en esos mismos pueblos o núcleos históricos. No ha hecho falta la mano de ningún arquitecto para estropear bellos conjuntos con torpes y penosas construcciones; tan sólo ha habido que dejar a cualquier aldeano que hiciese su casa a su libre arbitrio. Pero las implicaciones de esta cuestión merecen un mayor estudio. 10 Cualidades formales objetivas: las ventajas de la tipología. Las cualidades formales que encontramos en la arquitectura popular, al igual que en los viejos núcleos históricos, son la consecuencia de un proceso de elaboración basado en la experimentación y en la crítica constantes. La arquitectura popular se beneficia, en este sentido, de las claras ventajas que ofrece la construcción de artefactos basados en la primacía de la tradición frente a la innovación. Podemos decir que en la creación de formas dentro de una tradición – pensemos en la arquitectura popular, pero también en la clásica– no hay inventos, sino descubrimientos de nuevas posibilidades dentro de esa tradición, en los tipos o tipologías que se le ofrecen al artesano. Cada obra tiene su precedente, está vinculada con otras del pasado, es un miembro más de una secuencia temporal, una variante más en la solución de un problema. Las ventajas de la creación a partir de tipos es que el artista trabaja en un medio preformado por la tradición y puede beneficiarse de incontables 11 obras que intentaron dar una respuesta objetiva al problema que le ocupa. Por lo tanto, al igual que la labor del científico se apoya en la experimentación constante, intentando evaluar los resultados, buscando posibles fallos o errores que evitar para mejorar la solución, tanteando, corrigiendo y criticando; el artesano también puede realizar esta tarea, pues tiene a su disposición gran número de construcciones –dentro de una misma tipología– que se configuran como otros tantos experimentos; en ellos puede buscar los posibles errores; puede comparar y llegar a mejorar con su respuesta las distintas soluciones que la tradición le ofrece. El hecho de que los tipos pervivan largo tiempo, y de que su evolución sea lenta, no produciéndose repentinas mutaciones, permite este continuo control de las soluciones obtenidas, el análisis de los defectos y la comparación sistemática entre peores y mejores soluciones. El tipo irá perviviendo –por la fuerza de la tradición– pero también evolucionando al incorporarse logros objetivos. Se trata de un proceso continuo en el que –al modo darwiniano– se van eliminando errores y perviven las mejores soluciones a los fines requeridos. En realidad, este proceso es similar al de la creatividad en cualquiera de las grandes formas de arte, como pudieran ser la arquitectura clásica o la música sinfónica. El buen artista conoce el problema que tiene que resolver y también las distintas soluciones que se han dado dentro de su tradición; y a partir de este conocimiento, intentará dar su respuesta personal al requerimiento planteado. La creatividad artística, en consecuencia, tiene mucho que ver con el problema de las influencias, con la copia, el estudio, el análisis y la adaptación de obras de arte anteriores. Sometiendo esas formas a sucesivos procesos de crítica, de permutación, de ajuste y de corrección, con el fin de lograr nuevas respuestas a viejos problemas. Pero, junto con estos procesos de creación, podemos observar que en 12 ocasiones se producen pequeñas mejoras o innovaciones dentro del tipo. Un añadido, la elevación de un ático, un cambio de color, la apertura de una ventana, un capricho ornamental..., pueden llegar a alterar el tipo, creando una ligera variante en la tradición. Es de apreciar que en muchos ejemplos de la arquitectura se incorporan elementos formales –motivos decorativos u ornamentales– adaptados tosca y sencillamente de patrones de un arte más culto o de un estilo elaborado. Elementos que adornan la vieja tipología con la belleza que brinda la ingenuidad y el intento infantil de incorporar motivos que gozan de un prestigio social. Lo curioso en todas estas innovaciones, alteraciones o añadidos, es lo bien que se ajustan al tipo; esa perfecta adaptación al conjunto y adecuado diálogo con los otros elementos formales. La arquitectura más culta de nuestras viejas ciudades –palacios urbanos, grandes iglesias, catedrales–, participan de esta cualidad. Una gran iglesia alterna motivos románicos, góticos, renacentistas y barrocos en perfecta simbiosis. ¿Cuál es la causa de esta perfecta asimilación? Sólo podemos atrevernos a pensar que en épocas anteriores o en los núcleos rurales no afectados por el insano deseo de modernidad e innovación, los artesanos y artistas tenían un innato sentido de la oportunidad, un tacto y una acusada sensibilidad ante la apariencia formal de sus construcciones. Quizá la larga pervivencia de las tradiciones, la continuidad de las formas y motivos arraigados en las tipologías, hayan ido configurando en el artesano o artista, toda una serie de expectativas en la percepción de las formas, que funcionan como un sistema de coordenadas con el que se enfrentan a esas formas y motivos. Este sistema de expectativas les permite operar sin conciencia de estilo, pero manteniendo el necesario equilibrio para que las alteraciones del tipo no interrumpan las regularidades o continuidades respecto a la 13 tradición. De modo no consciente, el artesano pudo llegar a percibir las regularidades en el azar, e imponer, sin mayores dificultades, un orden oculto en su entorno. Pues supo ajustar de forma intuitiva, nuevos motivos al tipo ya existente. Este proceso de ajuste, de creación de expectativas a partir de continuidades, no es tarea fácil, exige tiempo y ha de ser gradual. Por ello, la fuerza de los hábitos impone una permanencia de las formas y un cierto conservadurismo estético en el modo de operar y en el gusto de la gente. Es posible que este sistema de expectativas haya sido destruido en nuestro siglo XX. La causa estaría en el cambio de los hábitos sociales, en la incorporación brusca de motivos ajenos a la tradición –motivos formales, pero sobre todo elementos constructivos–, en las contaminaciones formales debidas al intercambio de información y en el cambio del gusto motivado por el prestigio de las formas modernas. Todo ello, junto con la ruptura de los mecanismos de aprendizaje por la ausencia de un intercambio generacional, ha motivado, no sólo la pérdida de tradiciones artesanales y constructivas, sino la de todo un complejo sistema de expectativas que facilitaba esa especial sensibilidad que tanto apreciamos en esta arquitectura hoy tan revalorizada. 14 Fuentes bibliográficas consultadas. E. H. GOMBRICH, – Ideales e Idolos, Barcelana 1979. – El sentido del Orden, Barcelona 1980. – Reflections on the History of Art, Oxford 1987, p. 195 y ss. – El gusto dei primitivi, Nápoles 1985. – “The Debate on Primitivism in Ancient Rhetoric”, en Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 29 (1966), p.24. – Norma y Forma, Madrid 1982. G. KUBLER, La configuración del tiempo, Madrid 1975. J. RIKWERT, La casa de Adán en el Paraíso, Barcelona 1974. 15