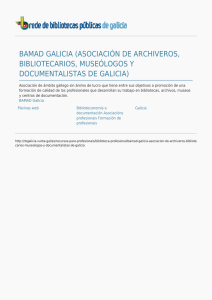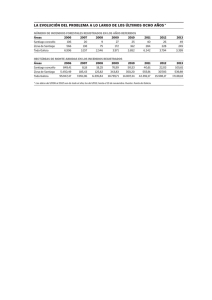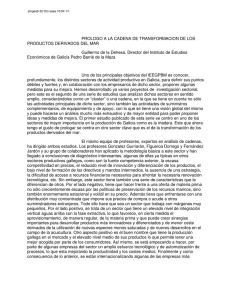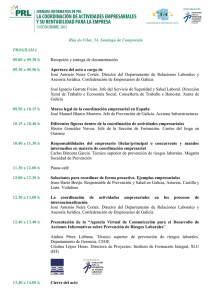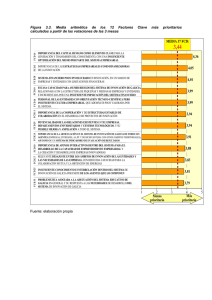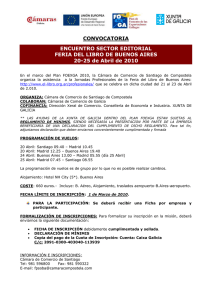ESA VIEJA QUE TRABAJA EL CAMPO Carlos Casares Alzo la vista
Anuncio

ENCUENTROS EN VERINES 1991 Casona de Verines. Pendueles (Asturias) ESA VIEJA QUE TRABAJA EL CAMPO Carlos Casares Alzo la vista y por la ventana del cuarto donde escribo veo a una mujer anciana encorvada sobre la tierra, arrancando una a una las malas hierbas de la pequeña finca que incansablemente trabaja día a día desde hace años. Ignoro en qué consiste su labor, aunque puedo adivinar que se trata de favorecer el crecimiento de unas pocas plantas de maíz que ha sembrado hace un par de meses y que ella misma se encargará de recoger, como cada año, cuando comience el otoño. Vendido el producto en el mercado, no creo que alcance el valor de diez mil pesetas. Para ello, sin embargo, esta mujer ha tenido que trabajar muchos días, aplastada por el sol contra el suelo su figura andrajosa y diminuta, apenas a cien metros de la piscina en la que se defienden del duro calor del verano un grupo de jóvenes ruidosos y contentos. Son dos países. Del primero se nutre la crónica negra que perpetúa la imagen tópica de una Galicia telúrica, condenada a aparecer de vez en cuando en la sección de succión de sucesos de periódicos y revistas. Por la disputa de tierras tan miserables como las que labora esa, mujer que contemplo desde la ventana, a menudo se han desencadenado tragedias de unas dimensiones sobrecogedoras, con mucha sangre y muchos muertos. Basta con que un perro vecino se ponga a correr sin control por una finca como esta, tumbando aquí y allá unas pocas plantas en su alocado correteo, para que nazcan unos odios desmesurados, sin proporción razonable con el daño ocasionado. Se van formando durante generaciones, hasta que un día, de pronto, arman con el hacha homicida la mano de un hombre hondamente ofendido y surge la tragedia. Ofendido,¿por qué? No se sabe, sobre todo si este mismo hombre que un día explota de tal modo es capaz de introducirse en el portamaletas de un turismo, interpretando que la invitación del conductor a que se suba en la parte de atrás del automóvil, se refiere a ese habitáculo. Un sentido tan servil de la propia condición humana no encaja bien con esa dignidad que se va cargando de rencor a lo largo de los años y que de repente se transforma en un gesto definitivo y salvaje . Son reacciones que sólo se explican y comprenden del todo en su propio medio, una red intrincada de sentimientos contradictorios, donde al lado de la barbarie, por ejemplo, la hospitalidad y la gentileza todavía tienen la hermosa prestancia y la inocencia de antaño. Porque esa anciana andrajosa que ignora el valor del tiempo y el trabajo, de cuyo entorno puede además surgir un día la tragedia a causa del odio heredado de sus abuelos y antepasados , ha recibido también, a través de la vieja cultura en que ha nacido, una idea muy clara de las obligaciones que comporta la circunstancia de pertenecer a una determinada tribu, a la que ella, en su candor, denominará simplemente parroquia. Desde los trabajos comunitarios, encadenados a puras necesidades de supervivencia y que han dado origen a un fuerte sentido de la solidaridad, hasta las reglas de una cortesía natural, emocionante en su sencillez y no desprovista de elegancia, sin excluir el orgullo, no siempre estrecho, de haber nacido en el mismo lugar que sus antepasados, son gestos que proceden de la larga memoria histórica de este pueblo y que configuran en parte el comportamiento colectivo de sus habitantes. Es cierto que estos sentimientos se expresan muchas veces de una forma que a menudo nos recuerda la conducta primaria de unos seres inocentes. Tener que superar la potencia y el número de los cohetes lanzados durante las fiestas patronales de las parroquias vecinas o incrementar el número de músicos en la banda encargada de amenizarlas, son versiones, quizá más modernas, de aquella vieja costumbre, que con frecuencia ocasionó serios conflictos entre la Galicia rural y la urbana, de no untar los ejes de los carros con jabón para que anunciasen con su canto la potencia y el orgullo de una buena carretada. Pero que sea un comportamiento primario solamente lo define como una manera de ser, difícil de comprender desde la mentalidad del hombre moderno, pero no desprovista de personalidad cultural y valor humano. Desde luego, esta no es la Galicia que sale en los periódicos. Sin embargo, de pocas cosas se siente más orgulloso el hombre gallego que de las hazañas que lo singularizan frente a los habitantes de otros lugares. Si antes la referencia era la parroquia vecina, a la que había que superar en todas las magnitudes contables, lo mismo en bombas de palenque o en número de vacas que en hectáreas de monte común, ahora es simplemente el mundo. No parece ajeno a este cambio el largo y doloroso fenómeno de la emigración, sobre todo la europea, ni la nueva configuración del planeta como ese inmenso espacio metafórico que se ha llamado la aldea global. Vecino del orbe, el hombre gallego de hoy ya no se conforma con medirse con los habitantes de las parroquias limítrofes. Busca la confrontación con todos, el asombro de todos. Esta misma tarde, a veinte kilómetros de aquí, más de tres mil personas intentarán escribir el nombre de su pueblo en el Guiness. Desde hace aproximadamente una semana construyen un recipiente gigantesco para hacer la tortilla más grande del mundo, es decir, un monstruo de cinco metros de diámetro, miles de kilos de patatas, varios cientos de docenas de huevos, no sé cuántos litros de aceite y otras cifras enormes por el estilo. Lograrlo es una prueba que se han puesto a sí mismos, en la que además se jugarán el honor frente a otros pueblos vecinos que ya han pasado por un trance similar y que figuran en el citado libro como autores de la empanada más grande del mundo, o el pan, o la sardinada, o la caldeirada, o lo que sea. Todo de cosas de comer y ante notario. Las gestas gastronómicas, reducidas al ámbito discreto de lo individual, siempre gozaron de simpatía en este país, en donde se cultiva un desprecio altivo contra los pueblos y las personas que no saben comer, es decir, que comen en cantidades razonables y admiten en la mesa productos procedentes de la industria de la alimentación. La geografía gallega está salpicada de héroes locales que se han distinguido por haber comido en alguna ocasión tres docenas de huevos cocidos, un bombo de sardinas en conserva, un unto de cerdo, dos cabritos o simplemente veinte o treinta chorizos del país acompañados de varias hogazas de pan y unos cuantos litros de vino. Algunos de estos personajes, restos heroicos de una especie en extinción, se asoman todavía hoy, arruinados por el exceso, a contemplar con nostalgia las grandes francachelas destinadas a asombrar al mundo. Dicen que es el resultado de siglos de hambre. No de esa hambre espectacular que deja las calles llenas de muertos por multitudes, sino de otra forma de hambre más insidiosa, incapaz de matar de golpe, pero que se instala como un parásito en el estómago y va royendo el cerebro e hinchando el cuello hasta poner los ojos saltones con ese inconfundible gesto de asombro ante la vida, convertida de pronto en una sorpresa desagradable y fatal. Con esta hambre solapada se ha construido la historia raquítica de un pueblo sin hazañas. No es raro que quiera realizarlas ahora que ya no pasa hambre, haciendo precisamente de la hartura y la abundancia la enseña de su presencia en el mundo. Por eso Galicia se ha lanzado a la conquista del Guiness. Este afán por superar todas las marcas gastronómicas mundiales es visto con sorna e indignación desde la otra Galicia, a cuyos habitantes les inspira la misma vergüenza que ver en la primera plana de los periódicos los comportamientos salvajes de sus vecinos menos civilizados. Abrir el famoso libro por cualquiera de sus páginas y encontrar los datos de un chorizo descomunal fabricado con el lomo de doscientos cerdos y una tripa, naturalmente sintética, de más de cincuenta centímetros de diámetro, les parece una muestra de barbarie. Verlo además al lado del prodigio mecánico de la juguetería alemana, citada unas páginas más adelante por mantener en marcha ininterrumpidamente durante setecientas horas una locomotora de cuatro centímetros de largo, les produce una humillación mortificante. Es la misma humillación que les causa la presencia incómoda de esta anciana, un anacronismo estúpido que devalúa la modernidad arquitectónica de unas casas construidas sobre antiguas fincas de maíz o de patatas y a las que se llega todavía por pequeños caminos de dos o tres meros de ancho, más apropiados para el tránsito de vacas y bueyes que para los modernos coches en que se desplazan los habitantes recientes de esta Galicia nueva. De cuando en vez, además, el hedor insoportable del abono con que se pretende mejorar inútilmente una agricultura condenada al fracaso de forma irremediable, convierte el aire en un castigo para el olfato y alimenta la voracidad hiriente de miles de moscas que se instalan en las salas y habitaciones durante el verano y hacen de las vacaciones un suplicio. Es que las dos Galicias, a pesar de todo , están muy próximas. A escasos metros de la anciana que trabaja en el campo, en la piscina donde juegan los jóvenes alegres y ruidosos, una hermosa niña rubia se desliza ahora por el agua en una pequeña lancha neumática de color azul. El padre comenta a voces, hablando con un vecino por encima del seto que los separa, el precio ridículo del artilugio. Ha sido fabricado, sin duda, en el sudeste asiático. Para un pueblo trabajador como éste, que todavía arranca las malas hierbas una a una con el fin de mejorar el rendimiento insignificante de unas pocas cañas de maíz, le resulta admirable que con un esfuerzo bastante menor se pueda llenar el mundo de productos modernos y obtener además grandes beneficios económicos por ello. Es el sueño de la otra Galicia. En distintos puntos del interior atrasado y rural, al amparo de la sabiduría de unas pocas costureras habilidosas, unos cuantos hombres de empresa espabilados se han puesto a confeccionar ropa. Comprando en Italia un lino que antes se producía en grandes cantidades en el campo gallego, traduciendo al castellano viejas frases publicitarias italianas, ocultas, a pesar de su indudable belleza, en descoloridas revistas de hace treinta años, han contribuido en poco tiempo un pequeño imperio industrial. Para muchos habitantes de la Galicia nueva este es el ejemplo más claro del cómo ha de ser la Galicia del futuro, una conjunción lo más apretada posible entre la laboriosidad ejemplar de un pueblo trabajador, en este caso representado por las costureras, y la agudeza comercial de unos jóvenes emprendedores y modernos. Lo del Guiness, como esa viejecita que arranca las malas hierbas en su finca, no es otra cosa que una supervivencia incómoda del pasado. Está condenado a desaparecer con la misma inexorable fatalidad con que los maizales y las mieses, siempre raquíticos en sus dimensiones, van dejando paso a modernas casas con piscina. As alrededor, la escasa utilidad de unos campos mal cultivados se ha convertido en simple césped de adorno, infinitamente más racional y provechoso que los pocos frutos que después de muchos meses de trabajo excesivo e injustificado se le acaban arrancando a una tierra ácida y compacta, más apropiada para el puro color verde de la hierba suntuaria que para una agricultura eficaz y abundante. A primera vista no parece difícil creer en un vaticinio como este, en parte porque resulta muy poco razonable erigirse en defensor de una Galicia que inevitablemente acabará por desaparecer en unos pocos años. Desmesura por desmesura, tal vez sea mejor convertirse en ciudadano del país que más pantalones y camisas fabrica por kilómetro cuadrado, que despertarse una mañana y leer en los periódicos que un tipo huraño y cerril ha destripado a cinco vecinos por culpa de unos robles que estaban en litigio desde hace generaciones; o que los habitantes de una aldea del interior, después de muchos meses de duro trabajo y perfecta organización, tienen todo a punto para preparar el cocido más grande e importante de toda la historia gastronómica de Europa. Hay, sin embargo, algunos puntos oscuros en este sueño. A unos minutos de este mismo lugar, al borde de las playas que jalonan los últimos metros de costa de esta parte gallega del Atlántico, en las discotecas abarrotadas del verano se juntan por las noches varios miles de jóvenes del contorno. Lo que distingue a unos de otros no es ni la potencia en caballos de las motos que dejan a la puerta ni la marca de las camisas o los pantalones que visten. La diferencia, imposible de percibir a simple vista, está en la distancia que separa a cada uno de ellos de una mujer como esta que contemplo desde mi ventana. Para unos, se trata de un detalle pintoresco del pasado. Para otros es una parte de su propia vida. Probablemente, estos últimos han pagado las copas del domingo con unas monedas que les ha dado la abuela. Hartos de unas privaciones que han conocido más por el relato de sus padres que por propia experiencia, los jóvenes nacidos en la aldea reniegan de cuanto pueda recordarles un pasado del que sospechan que nada bueno puede venirles. En su afán por distanciarse de unos orígenes que sienten como una carga, se desprenden lo mismo del idioma que de las costumbres y las creencias. El espectáculo del padre pegándole una paliza a un manzano en la madrugada para currarle una vagancia que lo ha dejado ya dos años sin manzanas, les produce risa o indiferencia. La obligación ocasional de echar una mano en las faenas del campo para recoger las patatas de la cosecha, simplemente la ignoran. En cualquier negocio chapucero, trabajando el mismo número de horas que les exigen sus padre, ganarían más de diez veces el dinero que necesitan para comprar esas patatas. Es un esfuerzo sin sentido. Más rudos que los jóvenes que viven en la ciudad desde hace generaciones, estos muchachos del campo buscan parecerse a ellos. De momento, lo han logrado en las etiquetas de la ropa y en el caballaje de las motos, pero tienen en contra el monstruo pesado del tiempo. Por mucho que corra, ese paquidermo obstinado camina a un ritmo lento que les produce desesperación. Es inútil tratar como fieras reprimidas y furiosas en unas carreteras infames, llenas de curvas imposibles, que cada día les recuerdan a estos jóvenes airados que en cuestión de vías de comunicación, es más real la Galicia de donde proceden que aquella a donde quieren ir. La imagen frecuente de esos jóvenes tirados sobre el asfalto, oculta la lividez del rostro por una manta, destrozados de forma horrible sus cuerpos a causa de una velocidad que los fabricantes japoneses pensaron para las amplias carreteras de los países modernos, resulta patética. En el velatorio, mientras los vecinos más viejos, a la manera antigua cumplen con el rito tribal de rendir homenaje a los muertos contando cuentos durante toda la noche ante el cadáver, por la cabeza de algunos de ellos pasará, sin duda, más con un leve acento de nostalgia que de protesta o desesperación, el recuerdo de una Galicia poblada de carros y caballos. A pesar de todo, al día siguiente, las motos se lanzarán enloquecidas a rugir de nuevo.