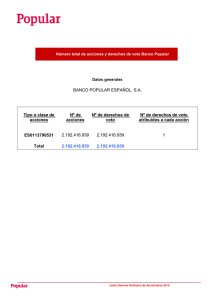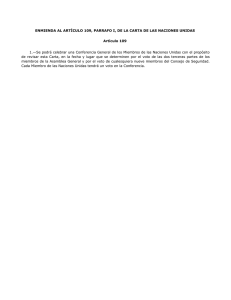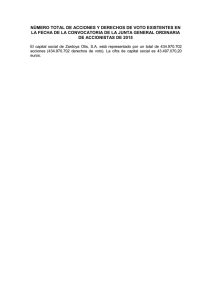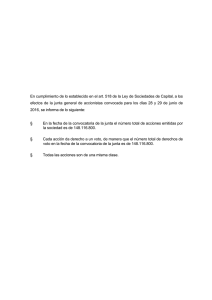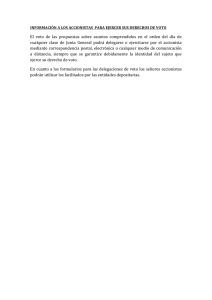Los Nuevos Votantes Chilenos - Instituto de Políticas Públicas UDP
Anuncio

Claves de Políticas Públicas Julio 2012, Número 10 Los Nuevos Votantes Chilenos: Efectos de la Inscripción Automática y Voto Voluntario Por Matías Martínez, Humberto Santos y Gregory Elacqua Introducción La aprobación en enero de este año del proyecto de inscripción automática y voto voluntario permitirá incorporar a casi 5 millones de chilenos a las urnas. El Presidente Sebastián Piñera afirmó que esta iniciativa “es equivalente a lo que ocurrió el año 1874, cuando se estableció el voto secreto y se eliminó el requisito de renta para poder votar”. También comparó este cambio con el que otorgó el derecho de voto a las mujeres en Chile en 1949 y aseguró que ahora se podrá “rejuvenecer nuestra democracia”. Tras más de 20 años en que el padrón electoral chileno se fue envejeciendo paulatinamente y en que la participación electoral fue cayendo de manera sistemática, la inscripción automática y el voto voluntario de todos los ciudadanos mayores de edad abre una serie de interrogantes para el sistema y el juego político chileno. ¿Cuál será, realmente, el impacto de este cambio? ¿Se incorporarán efectivamente cinco millones de votantes nuevos o el efecto de su incorporación se verá amortiguado por votantes inscritos en el sistema antiguo y que ahora, ante la voluntariedad del voto, decidirán quedarse en sus casas? ¿Y quiénes son estos nuevos votantes? ¿Cuál es su perfil etario, socio-económico y político? Para aportar al debate sobre los efectos esperados de esta reforma, este artículo busca responder dos preguntas fundamentales. En primer lugar si esta reforma aumentará la participación electoral en Chile. Y en segundo lugar cómo modificará este cambio la composición de los votantes según edad, nivel socioeconómico y posición política. Los potenciales cambios que generará esta modificación del sistema electoral—sobre todo en términos de la composición socioeconómica y de edad del electorado—definirán de forma importante la oferta programática de los partidos políticos y, asumiendo que dicha oferta se transforma posteriormente en ideas concretas, pueden influir en el diseño e implementación de las políticas públicas en Chile. Los Efectos de la Inscripción Automática y Voto Voluntario En la literatura internacional hay cierto consenso sobre las ventajas de la inscripción automática, pues elimina los costos de la inscripción. Sin embargo, existe un amplio debate sobre los efectos que tiene un sistema de voto voluntario versus uno obligatorio. Los partidarios del voto voluntario argumentan que éste incrementa la participación electoral de los jóvenes y provoca cambios en las agendas y estrategias de los partidos políticos para atraer potenciales votantes. El argumento es que la incertidumbre de no conocer el número exacto de votantes lleva a los partidos a diseñar agendas más agresivas para llegar a los segmentos que muestran menor propensión a votar. Como consecuencia de lo anterior se produciría una renovación y modernización de los partidos políticos. Los defensores del voto obligatorio, por otro lado, sostienen que un sistema de voto voluntario podría reducir la participación electoral, para lo cual citan los casos de Holanda y de Venezuela que, en 1970 y 1993, respectivamente cambiaron desde un sistema obligatorio a uno voluntario[1]. También argumentan que el voto voluntario genera un efecto perverso: dado que los votantes no están obligados a ejercer el sufragio, es posible que sean atraídos a hacerlo a través de otro tipo de incentivos, por ejemplo económicos. Además, sostienen, los partidos políticos pueden invertir mayores recursos en las campañas de modo de estimular o desincentivar la participación de los nuevos inscritos, más que atraer votantes mediante la renovación de la agenda política. Y esto favorecería a aquellos partidos con más disponibilidad de recursos, profundizando las desigualdades ya existentes en este ámbito. En esta misma línea algunos predicen que los partidos de sectores más extremos harán una campaña negativa. Según este argumento es más probable que voten militantes a que lo hagan personas sin preferencias marcadas. Más que salir a buscar votos, los partidos se dedicarán a ahuyentarlos, especialmente aquellos partidos que tienen una base electoral dura. Finalmente, los defensores del voto obligatorio afirman que el voto voluntario agudizaría el “sesgo de clase” en la participación electoral. En otras palabras, reduciría la participación de las personas de menor nivel socioeconómico. Una consecuencia directa de este “sesgo de clase” es que las políticas públicas podrían estar menos destinadas a resolver los problemas de la población más necesitada, lo que podría desfavorecer las políticas redistributivas. Por ejemplo, a partir de la evidencia para 70 países, Matta (2009) concluye que los países que tienen voto voluntario destinan 16% menos del gasto total del gobierno a gasto social que los países que tienen voto obligatorio. Otros investigadores señalan que los países con sistemas de voto voluntario tienden a ser menos equitativos que los que cuentan con sistema de voto obligatorio (Mueller y Stratman, 2003; Chong y Olivera, 2005). Para analizar los potenciales cambios que introducirá la nueva normativa electoral recientemente aprobada en Chile en el tamaño y en la composición del electorado, en este artículo utilizamos los datos de la Encuesta Nacional ICSO-UDP[2] 2010 y 2011. A partir de los datos de esa encuesta se examinó la cantidad y tipo de votantes bajo tres escenarios: 1) inscripción voluntaria y voto obligatorio (sistema vigente hasta las elecciones presidenciales 2009-2010) 2) inscripción automática y voto voluntario (sistema que comenzará a operar con las elecciones municipales en 2012) 3) inscripción automática y voto obligatorio (escenario en que la totalidad de la población en edad de votar lo hace). Este tercer escenario sirve de referencia a ambos sistemas de votación, ya que permite comparar la distribución del padrón electoral con aquella en que toda la ciudadanía vota. Cambios en el número de votantes En primer lugar se analizó cómo cambiaría el número de votantes bajo los tres escenarios. Para el caso de inscripción voluntaria y voto obligatorio se consideró que la totalidad de inscritos en los registros electorales para las últimas elecciones del 2009-2010 representan el universo de votantes, mientras que para el escenario de inscripción automática y voto voluntario se consideró como votantes a aquellos que 2 respondían afirmativamente a la pregunta: “Si en las próximas elecciones usted estuviese inscrito automáticamente en los registros electorales y votar fuese voluntario, ¿Ud. Iría a votar?”. Finalmente la población en edad de votar (inscripción automática y voto obligatorio) corresponde a la población mayor o igual a 18 años según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas para 2009. Bajo las definiciones anteriores, el cambio del esquema de votación desde inscripción voluntaria y voto obligatorio a inscripción automática y voto voluntario significaría una ganancia de votantes de un 5%, pasando de 8,3 millones de votantes a 8,7 millones. Esto correspondería a una participación electoral de 71%. El aumento de votantes se explica porque un alto porcentaje continúa participando a pesar de la reforma (79%), y porque el número de no inscritos que comenzaría a votar bajo el nuevo escenario es mayor al número de votantes inscritos que dejaría de votar (ver Figura 1). Cambios por estrato socio-económico. También se observan variaciones en el nivel socioeconómico de los votantes (medido por su nivel educacional). [3]La Figura 3 muestra que el grupo que más reduce su número de votantes es el que no ha terminado la educación media (220.000 votantes menos). El grupo socio-económico que más aumenta es aquel que tiene educación superior incompleta (500.000 votantes nuevos). También aumenta el número de votantes que terminaron la educación media, pero que no tienen estudios superiores (160.000 adicionales) y aquellos con educación superior completa (27.000 votantes nuevos). Figura 1: Flujo de votantes al cambiar desde inscripción voluntaria y voto obligatorio a inscripción automática y voto voluntario 1,7 millones de los inscritos DEJARÍAN DE VOTAR La nueva composición de los votantes Cambios por edad. Cuando la inscripción voluntaria y voto voluntario comience a operar se espera que el total de jóvenes entre 18 y 29 años que votan aumente en 148%, pasando de 800.000 a más de 2 millones. En cambio, la cantidad de votantes mayores a 60 años se reduciría en 16%, cayendo en cerca de 300.000. El total de votantes y su distribución según edad en cada uno de los tres escenarios se muestran en la Figura 2. En términos generales, el número de votantes aumenta en la población entre 18 y 45 años, mientras que cae entre los mayores de 45 años. Suponiendo que el escenario ideal es aquel en el que participa la totalidad de la población en edad de votar (inscripción automática y voto obligatorio), entonces el esquema de inscripción automática y voto voluntario refleja mejor la cantidad relativa de jóvenes, adultos y adultos mayores que el de inscripción voluntaria y voto obligatorio. Lo anterior se cumple a pesar de que los jóvenes siguen teniendo una participación relativa menor a la que tendrían si es que todos quienes pueden votar lo hicieran. 8,3 millones están inscritos: VOTAN 3,9 millones no están inscritos: NO VOTAN 6,6 millones de los inscritos SEGUIRÍAN VOTANDO 2,1 millones de los no inscritos COMENZARÍAN A VOTAR 1,8 millones de los no inscritos: SEGUIRÍAN NO VOTANDO Escenario Inscripción Voluntaria Voto Obligatorio Escenario Inscripción Automática Voto Voluntario Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta UDP 2010-2011 y datos del padrón electoral 3 Figura 2: Distribución de votantes según edad (en millones de personas) 1,7 millones (19%) 2,0 millones (24%) 2,2 millones (26%) 2,8 millones (34%) 2,7 millones (31%) 2,0 millones (17%) 3,0 millones (24%) 3,8 millones (31%) 2,6 millones (32%) 61 y más 2,1 millones (24%) 0,8 millones (10%) 3,4 millones (28%) 46 a 60 30 a 45 18 a 29 Escenario Inscripción Voluntaria Voto Obligatorio Escenario Inscripción Automática Voto Voluntario Escenario Inscripción Automática Voto Obligatorio Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta UDP 2010-2011 y datos del padrón electoral Figura 3: Distribución de votantes según nivel educativo (en millones de personas) 1,2 millones (14%) 1,2 millones (14%) 1,5 millones (12%) 0,9 millones (11%) 0,9 millones (10%) 1,2 millones (10%) 0,7 millones (9%) 1,2 millones (14%) 1,6 millones (13%) 2,4 millones (29%) 2,6 millones (29%) 3,9 millones (32%) Universitaria Completa Técnica Superior Completa 3,1 millones (37%) 2,8 millones (33%) 4,1 millones (33%) Superior Incompleta Media Completa Menos de media Escenario Inscripción Voluntaria Voto Obligatorio Escenario Inscripción Automática Voto Voluntario Escenario Inscripción Automática Voto Obligatorio Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta UDP 2010-2011 y datos del padrón electoral 4 Si bien la representación del grupo de menor nivel socioeconómico se reduce, la distribución bajo la inscripción automática y voto voluntario se ajusta mejor a la realidad demográfica chilena que el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio. Esto se ve reflejado en una mayor participación de los grupos medios a costa de los grupos más bajos. El grupo de mayor nivel educacional, en tanto, continúa teniendo una participación mayor a la que tendría bajo un sistema de inscripción automática y voto obligatorio. Cambios por posición política. La Figura 4 muestra cómo cambia la composición de los votantes según su posición política. El grupo de votantes que más crecería cuando se cambie de inscripción voluntaria y voto obligatorio a inscripción automática y voto voluntario es el de izquierda (300.000 votantes adicionales), que alcanzaría 20% del electorado total. En términos generales se observa un aumento en la participación de aquellos votantes que declaran tener alguna posición política. Ello implicaque se eleva la sub representación del grupo que no se identifica con ninguna posición política. El efecto de la inscripción automática y voto voluntario se mantiene bajo otras definiciones Es importante destacar que se realizó un segundo análisis para evaluar la consistencia de los resultados presentados. En este análisis se recalculó el número de votantes tomando en consideración que: 1) una parte de los no inscritos en los registros electorales declaran tener la intención de inscribirse, por lo tanto es posible asumir que de igual forma participarían en un esquema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, y 2) no todos los inscritos votan (por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales 13% de quienes estaban inscritos se abstuvieron de concurrir a las urnas). Figura 4: Distribución de votantes según posición política (en millones de personas) 0,5 (6%) 3,8 (46%) 1,4 (17%) 1,5 (18%) 0,3 (4%) 3,8 (44%) 0,7 (6%) 5,9 (48%) 1,7 (20%) 2,1 (17%) 1,5 (18%) ns/nc Ninguna 2,1 (17%) 1,1 (13%) 1,2 (14%) 1,5 (12%) Escenario Inscripción Voluntaria Voto Obligatorio Escenario Inscripción Automática Voto Voluntario Escenario Inscripción Automática Voto Obligatorio Izquierda Centro Derecha Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta UDP 2010-2011 y datos del padrón electoral 5 Bajo esta nueva definición los resultados principales no cambian de manera significativa: al implementarse la inscripción automática y voto voluntario el número de votantes crecería un 4%, y los grupos que más aumentan su participación en el corto plazo serían los jóvenes (18 a 29 años), los grupos medios (educación superior incompleta) y quienes declaran ser de izquierda. Conclusión Este artículo muestra que en el caso chileno, un sistema de inscripción automática y voto voluntario, comparado al escenario de inscripción voluntaria y voto obligatorio, aumentaría el número de votantes en cerca de 400.000. También sugiere que 1,7 millones de inscritos en los registros electorales dejarían de votar, mientras que 2,1 millones de no inscritos comenzarían a votar. Estos flujos de salida y entrada de votantes tiene efectos sobre la composición del electorado. Específicamente, los jóvenes entre 18 y 29 años, quienes tienen educación superior incompleta y quienes declaran ser de izquierda aumentarían su participación relativa en el total de votantes. Este nuevo escenario podría modificar las agendas y estrategias de los partidos políticos para atraer o ahuyentar a potenciales votantes nuevos. También es probable que la nueva composición del electorado tenga en el futuro un efecto importante en la oferta de políticas sociales de los candidatos. Por ejemplo, al incrementarse la participación de los jóvenes, es posible que aumente la oferta de políticas que busquen aumentar el empleo juvenil, como subsidios a la contratación o programas de capacitación laboral, dado que el desempleo en este grupo etario es mayor al de otros segmentos. Del mismo modo, una institucionalidad que apoye de forma concreta a la clase media puede surgir como respuesta al aumento de la participación de votantes con educación superior incompleta, por ejemplo, mediante políticas que faciliten el acceso a la educación superior (más becas o créditos más baratos). de opinión y que se dan en medio de un clima de efervescencia social como no se había visto en dos décadas en Chile. Por lo tanto, el incremento en el número de votantes en el corto plazo se podría revertir en el largo plazo si es que el proceso de votación resulta ser costoso para los electores en la práctica (por ejemplo en términos de tiempo) o si las ofertas políticas resultan poco atractivas para muchos votantes. Un fenómeno similar puede ocurrir con la sobre representación de la posición política de izquierda reportada en este artículo. Es posible que los que tienen una posición política de oposición al gobierno de turno tiendan a participar más en un esquema de inscripción automática y voto voluntario, por lo que también éste sería un efecto de corto plazo que podría variar con un gobierno de otra posición política en el poder. Por último, es importante destacar que los efectos esperados de la inscripción automática y voto voluntario también dependen de otras reformas políticas que se discuten actualmente, como por ejemplo las relacionadas a posibles cambios en el sistema binominal. La falta de competencia, que es uno de los rasgos relevantes de este sistema, podría nuevamente reducir la participación electoral en la medida que los electores tienen menos opciones para elegir y menos incertidumbre sobre el resultado de las elecciones. En definitiva, tendrán que pasar algunos años para analizar si los potenciales cambios en el padrón electoral analizados en este artículo se mantienen en el tiempo. Además, para poder distinguir los efectos de corto y largo plazo, será importante comenzar a generar una base de datos que siga el comportamiento electoral de los mismos votantes en un ciclo de varias elecciones. A pesar de lo anterior, se debe tener en cuenta que los resultados acá descritos se basan en intenciones expresadas en una encuesta 6 7 Notas Referencias (1) La participación electoral en Venezuela cayó de 82% en las parlamentarias de 1988, a 60% en las de 1993 y a 54% en las de 1998. No obstante, esto se produjo en el contexto de una crisis de confianza frente a los partidos tradicionales Acción Democrática (AD) y Partido Social Cristiano (COPEI) - (Huneeus, 2006). En el caso de Holanda, la participación electoral en las elecciones provinciales y municipales, desde 1946 hasta que se eliminó el voto obligatorio estuvo históricamente sobre 90%. En 1970, ésta cayó a 68,1% en las elecciones provinciales y a 67,2% en las elecciones municipales. En las últimas elecciones para la cámara baja la participación electoral fue de 75,4%, mientras que en las elecciones provinciales de 2011 alcanzó 56% (Fuente: http://www.nlverkiezingen.com/). Chong, A. y Olivera, M. (2005). On Compulsory Voting and Income Inequality in a Cross-Section of Countries. WorkingPaper 533, Banco Interamericano de Desarrollo. (2) La Encuesta Nacional ICSO-UDP se levanta con una frecuencia anual desde 2005 y es representativa de la población chilena en edad de votar. En las versiones 2010 y 2011 se le consultó a los encuestados sobre su comportamiento e intención de voto bajo el sistema de votación vigente en Chile hasta el 2010 (inscripción voluntaria y voto obligatorio) y el sistema de inscripción automática y voto voluntario que lo reemplazará. Con el objetivo de suavizar posibles variaciones de un año a otro, se agruparon los datos de las encuestas ICSO-UDP 2010 y 2011 conformando una nueva base de datos con 2.604 observaciones. Para ver detalles metodológicos de la encuesta ver http://www. encuesta.udp.cl/. (3) El nivel educativo ha sido utilizado como medida de aproximación del nivel socioeconómico de los individuos en otras investigaciones (Ej. Elacqua, Schneider, y Buckley, 2006; Elacqua y Martínez, 2011), ya que en las encuestas es común que se subreporte la información sobre ingresos (Larrañaga, 2005). Corvalán, A. y Cox, P. (2010). Turnout Decline in a Transitional Democracy: Generational Replacement and Class Bias in Chile. Documento de Trabajo. Elacqua, G., & Martínez, M. (2011). Choosing schools in a low quality market:Evidence from Chile. Documento de Trabajo N°1, Instituto de Políticas Públicas UDP. Elacqua, G., Schneider, M., & Buckley, J. (2006). School Choice in Chile: Is it Class or Classroom. Journal of Policy Analysis and Managment, 25 (3), 577-601. Huneeus, C. (2006, octubre). El sistema electoral y el desarrollo de la democracia, el caso de Chile. Paper presentado en el 2do Congreso Internacional El Orden Jurídico de la Consolidación Democrática, Ciudad de México. Larrañaga, O. (2005). Focalización de programas en Chile: El sistema CAS. Serie deDocumentos de Discusión sobre la Protección Social. Lijphart, A. (1997). Unequal participation: democracy’s unresolved dilemma. American PoliticalScienceReview 91, 1-14. Massoud, N (2010). Financiamiento político: la influencia del gasto sobre el éxito electoral en las campañas de diputados 2005-2009. Tesis para optar al grado de licenciado en Ciencia Política, Universidad Diego Portales. Matta, J. J. (2009). El Efecto del Voto Obligatorio sobre las Políticas Redistributivas: Teoría y Evidencia para un Corte Transversal de Países. Tesis de Magíster, Universidad Católica, Instituto de Economía. Morales, M y Piñeiro, R. (2010). Gasto en campaña y éxito electoral de los candidatos a diputados en Chile 2005. Revista de Ciencia Política 30(3), pp. 645-667. Morales, M, Cantillana, C. y González, J. (2010). Participando con voto voluntario: efecto de la edad, del nivel socioeconómico y de la identificación política en Informe de Encuesta Nacional UDP 2009, Chile 2009: actitudes y percepciones sociales, pp. 39-48. Verba, S., Nie, N. y Kim, J-O. (1978). Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison. New York: Cambridge University Press. 8 Acerca de los autores Matías Martínez es investigador del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Ha trabajado en investigación de políticas microeconómicas y análisis estadístico en el Instituto Nacional de Estadísticas y en el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP. Es candidato a Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile e Ingeniero Comercial de la misma institución. Humberto Santos es investigador del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado como investigador en el Ministerio de Planificación de Chile (Mideplan) y en el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la UDP. Santos tiene un Magister en Economía de la Universidad de Chile y es economista de la misma casa de estudios. Gregory Elacqua es Director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Ha publicado diversos estudios y libros sobre políticas educativas y políticas públicas en Chile y el extranjero. Ha sido asesor de ministros de Educación y ha realizado asesorías a miembros del Congreso de Chile. También se ha desempeñado como consultor para el Banco Mundial, el BID y la UNICEF, entre otros. Elacqua es Ph.D. en Políticas Públicas y Ciencias Políticas de la Universidad de Princeton y Magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia. Acerca del Instituto Información de Contacto El Instituto de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales se orienta a generar propuestas concretas para la solución de problemas de política pública que enfrenta Chile actualmente y a la formación de policymakers de alto nivel. Nuestro equipo de profesores e investigadores combina excelencia académica con participación activa en el debate público y el proceso de formación de políticas públicas en Chile. Instituto de Póliticas Públicas Facultad de Economía y Empresa Universidad Diego Portales Av. Ejército Libertador #260, Santiago, Chile Email: [email protected] Fono: (56-2) 676 2805 www.politicaspublicas.udp.cl Todos los derechos reservados. Secciones breves del texto pueden ser citadas sin el permiso explícito si se identifica a los autores y se da reconocimiento completo al Instituto de Políticas Públicas de la UDP. Las opiniones y conclusiones expresadas son de propiedad de los autores y no deben ser entendidas como opiniones o políticas del Instituto de Políticas Públicas, de la Facultad de Economía y Empresa o de la Universidad Diego Portales. 9