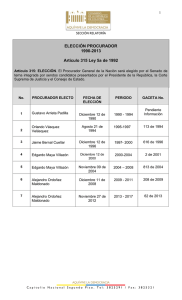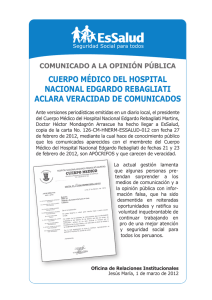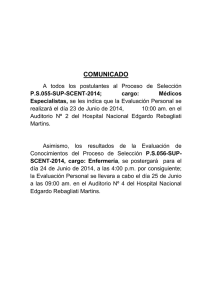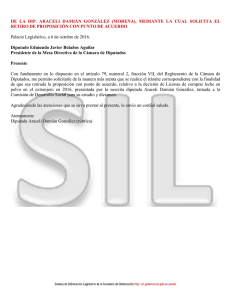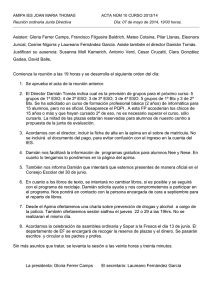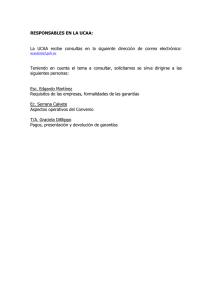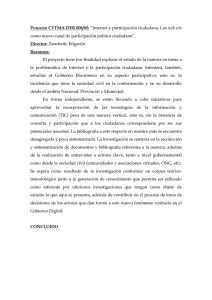Maria Angelica Bosco - La muerte inventada
Anuncio

María Angélica Bosco La muerte inventada De Cuentos de Crimen y Misterio, Selección de Juan Jacobo Bajarlía, Editorial Jorge Álvarez, Buenos Aires, 1968. Alejandro dijo: —Inventar una muerte es fácil. La frase tenía la suficiencia amasada por tres años de adolescente ante los espejos empeñados en reflejar una cara lampiña, una figura escuálida y breve. —Fácil para vos —replicó Edgardo—, sin dejar de hacer nudos en el cordel que sujetaban sus manos con cierta vaguedad. Deshacía los nudos nerviosamente y repetía el juego, con los ojos bajos; cada nudo era acompañado de un incómodo tirón de la boca, Edgardo eludía los tenaces espejos cada vez que repetían el tic. Damián habló con cierta aspereza: —Dejá eso, siempre tenés que tocar algo. Edgardo soltó el cordel. Damián le llevaba la ventaja de algunos centímetros de estatura, tres materias "metidas" en diciembre y una experiencia erótica feliz la semana pasada. El cuento policial representaba el escape de aquellas vacaciones sin veraneo, porque "debían" matemáticas y castellano y los padres de los tres decidieron que convenía darles un escarmiento. El escarmiento, especie de "bumerang" recaía sobre las ansiosas madres mientras veraneaban en la estancia, Mar del Plata y Punta del Este. Sus cartas contenían una larga lista de recomendaciones del tipo: "Espero que hayas ordenado tus ocupaciones y te sobre tiempo para la pileta". "Estudiá en la terraza, por lo menos, no quiero verte blanco como un pan crudo cuando vuelva a Buenos Aires." "Pancho me dice que no se te ve por la quinta, ¿se puede saber dónde te metés los sábados y los domingos?" Los chicos rompían cuidadosamente las cartas, bajaban la persiana del cuarto de estudios, encendían la luz eléctrica e ignoraban la pileta del club, la terraza y la quinta del tío en Tortuguitas. Después de dos o tres salidas nocturnas a pie (ni el auto nos dejaron, che, qué injusticia) abandonaron las veleidades amorosas. ¿Qué se hace, entonces, en Buenos Aires, en verano, cuando hay que enfrentar a diario las amenaza de un examen a plazo fijo? Marzo está lejos y los "tragamonedas" cerca. Los chicos desfondaron sus bolsillos, agotaron a los amigos "pechables" y más desalentados que nunca, volvieron al cuarto de estudio de Edgardo donde por lo menos tenemos aire acondicionado, che —dijo Damián— en casa hay moscas y en la tuya dan ganas de matar a alguien, con esos vecinos crotos de los seis nenitos. La idea, en un. principio, fue de Damián, pero la realizó Alejandro que visitaba exposiciones de vanguardia, comparaba a Kerouac con Viñas aunque no había leído a ninguno de los dos, decía que una almohada despanzurrada es una expresión de arte, y explicaba la escultura hidráulica repitiendo desmemoria dos párrafos de Kósice. —Matemos a alguien —propuso—. Hay un concurso de cuentos policiales en Vea y Lea. Podríamos escribir un crimen. —Pero ya cerraron el concurso —dijo Damián— vencía el mes pasado, lo leí en la revista. —Claro —dijo Edgardo— ya no vale la pena, se te ocurrió tarde. —Qué tarde ni que tarde. Lo escribimos y chau. Alguien lo va a publicar. Damián empezó a pensar en las razones de un crimen. Hojeó un estudio sobre novela policial e informó a sus amigos que los motivos eran pocos: celos, venganza, codicia, espionaje, locura. —Celos —dijo Edgardo—, inventemos un crimen amoroso. Alejandro se había quedado pensativo. Rebatió: —Vos estás loco, eso es disco rayado. Se le ocurre todo el mundo. —Y a vos, ¿cuál te gusta, entonces? —¿A mí? Alejandro se puso de pie y dio una vuelta por el cuarto con las manos en los bolsillos. —A mí no me gusta nada. Todo eso es un bodrio. ¡No es original! Edgardo admitió que no era original. —Y aquí ¿quién es original? —Damián estaba enojado. —Vayan a... Alejandro se plantó delante de Edgardo y le quitó de las manos el cortapapel con que jugaba. —Mira... suponé que esto fuera un arma de veras y no una porquería que no corta ni pincha. Edgardo lo miraba boquiabierto. —Sí... ¿y qué? —Suponé que yo se lo clavo a... bueno a éste —señalaba a Damián con la punta del cortapapeles—. ¿Ves que es fácil? —¡Que chiste! —dijo Damián—, ¿Y por qué me matas? —¡Porque se me da la gana! Eso no está en tu libro, has visto? Damián estiró la mano hacia el cortapapeles, pero se arrepintió del gesto y se apartó unos pasos con los ojos en el suelo. —No me gusta. —No seas... no me gusta porque no es un crimen perfecto. Edgardo ve que vos me matás. —¡Yo no voy a decir nada! —dijo Edgardo. —¡No hay misterio! —arguyó Damián—. ¡En un cuento policial tiene que haber misterio! Alejandro rebatió otra vez: —En tu cuento policial; en el mío, no. Las cosas se hacen porque se hacen. —Eso es cierto —dijo Edgardo. —¿Vos qué sabés? —Me dijo el Gordo Medina que cuando él y los tipos de la barra se robaron el auto lo hicieron porque sí... Damián sé mantenía inflexible: —Que no macaneen. A mí me contaron que lo robaron porque querían levantar minas. Alejandro los miraba discutir divertido. Le relucían los ojos detrás de los anteojos de grueso armazón oscuro (los defectos, che, no hay que ocultarlos, si los mostrás queda mejor). —¿Han visto? —¿Qué? —Nos estamos divirtiendo. Esto va a salir bien. *** Salió bien. Edgardo y Alejandro se enfrascaron en la dialéctica del cómo, Damián insistía, sin éxito, en la lógica del porqué. Sus amigos acabaron por aburrirlo, decía. No se daba cuenta de que empezaban a preocuparlo. La primera vez sucedió el día en que subieron a la terraza sin ver, más allá del parapeto, la ciudad inmovilizada bajo la masa vaporosa de un cielo de febrero. Damián se sintió extraño a la mirada brillante de los otros dos cuando ensayaban el empujón: Él decía: —Bueno, el tipo lo empuja así... (todavía no habían encontrado un nombre para los perso- najes del cuento) Alejandro se dirigía a Edgardo directamente: —Vos lo empujás así —y lo señalaba a él— Edgardo asentía. Otra tarde fueron a la pileta para probar si "la cosa" se podía hacer desde el trampolín. Alejandro y Edgardo subieron a la tabla alta. Desde abajo Damián los veía gesticular. Tendido de bruces sobre las baldosas recalentadas del borde, se distrajo mirando a las chicas tan vistosas con las apretadas mallas de baño, relucientes de agua. Recordó las tardes en la estancia, las galopadas hasta el pueblo cuando caía el sol y le dolió la quietud de su cuerpo. Entonces se tiró al agua y nadó tres o cuatro piletas. Cuando salió del agua su ánimo había recuperado la elasticidad juvenil. Estaba contento al reunirse en el bar con los amigos, ya vestidos con sus ropas de calle. —¿Y? —preguntó al cabo de un largo silencio—. ¿Decidieron algo? —No sirve —dijo Edgardo—. El tipo sabe nadar. *** Ese fin de semana, Damián abandonó a los amigos para pasar el domingo en la quinta de Tortuguitas. (—Vos sabés, tengo que hacerlo, la vieja se pone densa.) En el tren pensaba aliviado que la consulta a su tío Pancho era una cosa sencilla. Lo llevaría aparte y le contaría lo que estaba pasando. (—No me gusta, ¿sabés? ¿A vos qué te parece que haga?) Pero en la quinta no fue sencillo. Encontró a su tío atareado junto a la parrilla del asado. Le dijo: —Hola, menos mal que se te ve, ¿dónde te habías metido? Andá, apúrate si querés aprovechar la pileta, esto está casi listo. Lisa está ahí. Su tía estaba ahí, pero no sola. Muchos amigos la acompañaban y todos tenían algo importante que contar. Lisa lo abrazó, lo llamó: "Damián querido, qué ingrato" sin hacerle preguntas sobre el empleo de su tiempo. El tiempo de todos parecía estar bien empleado. Hablaban de los veraneos, Punta del Este estaba carísimo y Miramar era un opio, como siempre, si no fuera por los chicos... Damián oía avergonzado, pensaba en que había cosas reales como las playas, los amigos, el asado a punto, la gente que nacía, se casaba o se moría, la política y la cotización del dólar. Y había cosas irreales como su miedo porque a sus amigos se les había ocurrido inventar una muerte que idiota. Lo que no impidió que el miedo reapareciera el lunes mismo cuando fueron en subte al colegio para buscar los permisos de examen y Alejandro y Edgardo dejaron pasar dos trenes acechando desde el fondo de la estación el ojo de luz en la boca negra del túnel. —Sí, se puede hacer —decía Edgardo después, en el tren— pero tiene que haber mucha gente. Los tipos de la estación hubieran visto que lo empujábamos. Damián tuvo ganas de decirles que lo tenían harto; en vez de hacerlo se puso a leer la revista que había comprado en la estación, mientras sus amigos "experimentaban". *** Edgardo encontró el revólver en el cajón del escritorio. Alejandro lo examinó y dijo que estaba descargado. Edgardo meneaba la cabeza. —No sé cómo está ahí, ni sé si es del viejo, yo no se lo he visto antes. Pusieron el revólver sobre la mesa de trabajo. Alejandro no le sacaba los ojos de encima. —Es una buena idea, ¿cómo no se nos ocurrió? —Dejate de pavadas, tenemos que estudiar hoy. Alejandro reía con una risita irónica. —Vos tenes miedo, paparulo. —¿Yo? —¿Sabés que tenés razón ¡Tiene miedo! —dijo Edgardo, contento. Damián se disculpó: —Sí, tengo miedo, pero del viejo. Me rompe el alma si no meto las materias. Alejandro parecía dispuesto a una política conciliadora. —Pero, che… hay tiempo. Mira, hoy liquidamos esto. —Hace un mes que estamos liquidando esto. No servimos para hacer cuentos policiales. —Escucha un poco: tres tipos están reunidos, como nosotros. Uno encuentra un revólver, por casualidad, ¿sabés? —Sí, por casualidad, como yo —dijo la voz dócil de Edgardo. A Damián le pareció que esa voz sonaba muy lejos. —Como vos —afirmó Alejandro. —¿Y después se pelean? —Si querés se pelean —dijo Alejandro. Edgardo se resistió: —¡No! Vos dijiste que tiene que ser sin causa. —Y entonces, ¿qué pasa? —preguntó Damián. Alejandro seguía sonriendo. También esa sonrisa se alejaba. En las pausas cada vez más prolongadas, Damián escuchaba el silencio del cuarto de estudio —qué aislados estamos— pensó. Sus tres presencias se agigantaban en la habitación con su irreal frescura de aire acondicionado y su irreal iluminación eléctrica. Fuera, en la calle, las gentes eludían el lado del sol. Cincuenta metros pueden ser una distancia enorme, en ese cuarto el tiempo y la distancia crecían desmesuradamente y también el miedo. Edgardo dijo, mirando a Alejandro: —Entonces, ¿no? Uno de los tipos agarra el revólver y apunta al otro. Alejandro asintió; la mano de Edgardo se adelantaba hacia el arma, otra mano más rápida se interpuso, la apartó con imprevisible ademán, cayó sobre la empuñadura tibia, Damián recordaría siempre que ese mango de acero fue cálido para su mano helada y casi rígida. —No, vos no, yo —pensó decir. Nunca supo si lo había dicho. *** Los diarios llamaron al hecho: homicidio por imprudencia, accidente desdichado. Eso fue para los despavoridos padres quienes no llegaron a tiempo pese a la urgencia del llamado telefónico y del regreso. No hubo acusación aunque Alejandro murió en el hospital "mientras se le practicaba la primera cura" según lo anunció el lenguaje periodístico. En un lenguaje distinto el estupor y el duelo se resumieron en una frase muy simple: —Pobres chicos. Y tenían razón.