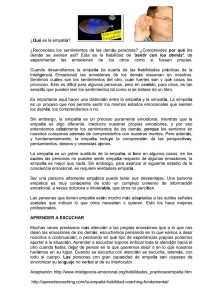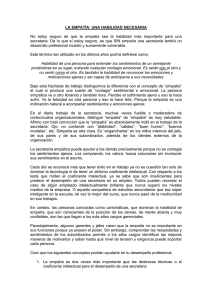¿Empatía o simpatía? Una aproximación desde la cultura del pudor
Anuncio

Humanidades médicas F. Borrell Carrió* Te o r í a y m é t o d o d e l a m e d i c i n a ¿Empatía o simpatía? Una aproximación desde la cultura del pudor A los médicos se nos pide algo poco natural: preocuparnos por nuestros pacientes aun cuando nos sean unos perfectos desconocidos. ¿No es precisamente éste uno de los requerimientos básicos de nuestra profesión? Sin embargo, también es fuente de dudas permanentes: “no pude evitar llorar con esa mujer”, me comentaba una compañera asombrada por la fragilidad de sus sentimientos. Para ella el contacto con las personas –y los pacientes, en concreto– era un vaivén de simpatías y antipatías (por fortuna, más las primeras que las segundas). En el otro extremo una residente alzaba una barrera emocional con sus pacientes (escasa cordialidad), sin por ello menguar su fuerte compromiso en los aspectos técnicos (estudiaba cada caso, consultaba dudas, etc.). La mayoría de los profesionales nos encontramos en algún punto equidistante entre ambas. ¿Qué sentimientos se despiertan en nuestra relación con los pacientes? ¿Cuáles nos permitimos, cuáles nos exigimos y cuáles, al fin, son los reales? A este respecto existe algo así como el manual del buen médico que nos impide ser completamente sinceros con nosotros mismos. Así, por ejemplo, nos duele pensar que este pordiosero que nos molesta en un semáforo pueda convertirse en pocas horas en nuestro paciente. ¿Seríamos capaces, en tal caso, de velar por su bienestar, y hacer por él lo mismo que haríamos por nuestro mejor amigo/a? ¿Podemos fragmentar nuestros sentimientos según actuemos como ciudadanos o como médicos? ¿O es todo “una forma de hablar”, buenos propósitos que no deben aplicarse forzosamente al día a día de nuestra profesión? Una primera respuesta, ensayada desde la antigüedad, es la del médico-héroe, un pequeño dios que alberga todos los sentimientos positivos, con una entrega hacia sus semejantes sin reserva temporal (horas de descanso o tiempo íntimo), ni emocional (“todo el mundo es bueno”). En este sentido, el médico rural encarnaba parte de estos atributos. Es un modelo que ha superado siglos y culturas, a pesar de que ha sido desmentido por todas las evidencias empíricas. Sin embargo, ha sido una utopía eficaz como idea reguladora: “todos somos iguales delante del médico/delante de Dios/delante del juez”. El igualitarismo es piedra angular de nuestro sistema democrático. Se fundó sobre la idea religiosa de que todo ser humano valía igual porque todos teníamos alma, y más tarde, cuando el alma se difuminaba en una cultura laica, porque todos teníamos dignidad, y aún más tarde, cuando la dignidad parecía demasiado abstracta, porque éramos animales sufrientes, y el sufrimiento de cada cuál es similar. Pero no era posible mantener la ficción de un amor a espuertas y tuvimos que bajar el listón. Propongo que el concepto de empatía puede ir por ahí. Creo que se trata de una creación cul- *Médico de Familia. Profesor Asociado. Facultad Medicina. Universidad de Barcelona. Por lo general somos empáticos cuando estamos desbordados de emociones solidarias. tural muy reciente, nacida al calor de un movimiento intelectual que nos quiere acercar a una condición humana menos romántica y destinada probablemente a hacer compatible cierto grado de simpatía, algo así como una “simpatía minor”, en un contexto profesional. Partiría de las siguientes asunciones: a) no es necesario que usted sufra con el paciente, basta con que se percate de su sufrimiento y se lo reconozca; b) es permisible la pequeña hipocresía –o el “teatro”– de declarar que “sentimos” un dolor ajeno cuando en realidad no es así, pues la consecuencia es positiva para el paciente pero también para mí (me habitúa a la solidaridad emocional, como el actor que acaba por creerse su papel), y c) usted no sólo tiene el derecho sino el deber de mantener una distancia emocional con el paciente, pues ésta es terapéutica en la medida en que le permite pensar y decidir de modo más analítico y ecuánime. ¿Cuánto de real y cuánto de hipotético hay detrás de un concepto de empatía, definido así, desde la óptica de nuestra cultura mediterránea? Llevo más de 15 años como profesor de comunicación asistencial y siempre experimento la dificultad de que mis alumnos practiquen una respuesta empática. Entienden de maravilla el concepto, pero no les resulta nada fácil ni natural mostrarse empáticos. En realidad tampoco a mí me resulta fácil. ¿Cuál es el escollo? La dificultad estriba en que por lo general somos empáticos cuando estamos desbordados de emociones solidarias, es decir, cuando nadamos en simpatía por “el otro”, y aún así muchas veces refrenamos por pudor frases que nos parecen casi grandilocuentes. ¿Cómo vamos a pretender invertir la ecuación y decir cosas como “lo siento”, “ya veo cuanto sufre”, etc., cuando apenas asoma un atisbo de sentimiento solidario? Deberíamos vencer este tipo de pudor. Venimos de una cultura donde esconder las emociones era –y es– signo de fortaleza. En la Cataluña profunda los sepelios transcurren en un clima de contención emocional tan extremo que apenas se vislumbran lágrimas. En una cultura del pudor la empatía es el sobrenadante de la simpatía. Sin embargo, la sociedad evoluciona y se impregna, para bien, de “cualidades femeninas”. Hay más interacción entre todos, y se nos pide cordialidad en el trato, bue- nas maneras, “poner cómodo al paciente”, porque el pacienteciudadano está cargado de derechos (en un sentido real tiene más dignidad que en ningún momento histórico precedente), y hay que curarlo, cuidarlo e incluso contentarlo. Ya no basta con sentirse preocupado por su enfermedad o su sufrimiento, se nos pide calidad empática, decir lo que uno apenas empieza a sentir o casi no siente: el sobrenadante tiene que pasar a ser el poso. ¡Menuda tarea!, invertir uno de los pedestales de la cultura del pudor (fig. 1). Ahora bien, esa dificultad es muy nuestra y de ahora. Es decir, nos encontramos en una gran progresión en las habilidades de comunicación, una progresión que afecta a todas las profesiones y de manera especial a las profesiones de contacto humano. Lo que para nosotros es forzar nuestra naturaleza austera, para los jóvenes es sencillamente repetir lo que ven en la televisión. Basta mirar cualquiera de las series americanas al uso para oír: “lamento verte así”, “tienes la sonrisa más bella que he visto jamás” o “¿por qué te pones triste?”. Son frases que en este contexto nos parecen obvias, pero que configuran diálogos para la mayoría de nosotros inverosímiles. En estas series todo tiene que ser muy evidente y, además, debe despertar emociones muy humanas; esa es la consigna que vende. Un optimista afirmaría que por este camino los jóvenes aprenderán a evidenciar sus emociones de una manera más natural. Desaparece, en parte, el pudor, este pudor que hace los paisajes del alma más hondos pero también más aburridos. No sólo queremos vivir más años, sino que los queremos vivir más intensamente. Pero también hay un lado negativo: confundir el sentido de la vida con la intensidad (o la excitación) de un momento. Miles de jóvenes se presentan como candidatos para ingresar en el Gran Hermano, donde día y noche jugarán a hacer y deshacer el ovillo del amor, a calzón bajado y frente a todos. Será excitante porque se dirán cosas apenas sentidas en un contexto de juego, experimentación y estrategia, pero en sus ganas de vivir pueden engañarse fácilmente sobre sus sentimientos. Lo malo del caso es que si en algún sentido pudor es preservar la intimidad; cuando desaparece el pudor hay un peligro real de que desaparezca la intimidad. Muchos concursantes de Gran Hermano no aguantan el artificio y se deprimen. Eso ocurre cuando banalizamos nuestros sentimientos: ya no sabemos lo que sentimos y, por ende, lo que somos. El tránsito (irremediable) hacia una cultura menos pudorosa puede anunciar el calvario de una cultura de los gestos, algo histriónica. Por eso en un futuro puede que el pudor vuelva a abrirse paso y reclame un espacio para instalar “lo sagrado” de cada cual. La sociedad posmoderna ha descubierto la comunicación y juega con ella, llevando esta empatía que se justifica en el terreno profesional al interpersonal. Cuando esto ocurre se produce un terrible equívoco: se relativizan las emociones de fondo y se juega a sentir sin verdadera simpatía; así, se cae irremisiblemente en un cinismo que resta valor a la amistad. Lo que ocurre en la relación social Situación Amistad y simpatía Manifestación empática Lo que ocurre en la relación profesional Situación Manifestación empática Amistad profesional Figura 1. La empatía arranca de la simpatía en el entorno social, pero se pide como actitud en la relación asistencial. TABLA I. Diferencias entre cordialidad, empatía y simpatía Cordialidad Emociones “Sea usted bienvenido. Es un placer hablar con usted” Empatía Simpatía “Entiendo como se siente” “Sufro con usted” Actitud Cumplir con el rol determinado por la sociedad Puede esperarse Siempre un “sí”, de mí favores, pero como si fuera “ dentro de unas de la familia” normas (p. ej., que sean justos) Tipo de amistad Trato amable; puede incluir trato paternalista. No hay propiamente amistad Amistad médica o profesional Amistad ilimitada Voy a tratar de hacer todo lo que pueda por usted siempre que sea justo Trataré de beneficiarle al máximo, incluso dándole un trato preferente Contenido Soy un técnico y como tal actúo. ético No se me puede pedir más Sin embargo, estamos obligados a defender la empatía en el terreno profesional. Hay dos vertientes de la amistad: una, la más obvia, como afecto desinteresado, afinidad, flujo emocional positivo (simpatía); la otra es la acción (y la actitud) de ayuda “más allá” de los estrictos deberes, de un determinado rol social (la amistad como ofrecimiento). Traducido a la práctica, el paciente sabe que hay amistad cuando hay afecto, pero también cuando puede pedir algo “fuera de programa”, o que vamos a hacer un poco más de lo que nos corresponde como buenos médicos. Aquí es donde la amistad nacida de la empatía presenta límites razonables: “eso, lo siento mucho, no se lo puedo hacer”; “¡con lo simpática que es usted, doctora!, ¿y no me lo va a hacer?”; “pues no, no se lo puedo hacer”, y para sus adentros la doctora piensa: “menos mal que soy empática, y no simpática, porque desde la simpatía me sentiría obligada a decirle que sí a algo que resulta ser completamente injusto”. Cuando me muestro empático no doy simplemente una sonrisa de plástico, sino que ofrezco mi amistad entendida como afecto o como predisposición positiva hacia el paciente, (beneficencia), pero también de alguna manera limitada por unas reglas: la justicia (tabla I). Es una manera de comprometerme profesionalmente con el sufrimiento del paciente poniendo fronteras a la experiencia emocional. Ser justo antes que benefactor: he aquí una posible caracterización ética de la empatía. Por otro lado, la diferencia entre empatía y cordialidad, tan borrosa si nos restringimos al puro análisis de los gestos, se comprende mejor desde el análisis de lo que se pretende: ¿hay por parte del médico la intención de provocar amistad, de ofrecerse? En tal caso hay empatía; en caso contrario, mera cordialidad. Conjurado el miedo a un histrionismo vacuo y charlatán, celebremos la empatía como una calidad nueva en el contacto entre seres humanos. Los médicos no somos sino la avanzadilla de este cambio que poco a poco impregnará las relaciones sociales, en una sociedad que sabe crear un arco iris sentimental, como es el caso de una empatía un punto “desemocionada”, como arranque de una relación progresivamente más amistosa. Una amistad que para cada contexto profesional es razonable y puede tener un no razonado. ¿Y las personas que practican la empatía en sus relaciones interpersonales como un mero automatismo? Bueno, mejor una sonrisa de plástico a un berrido, pero cuidado, ¿sabe esta persona guardar un espacio para los sentimientos genuinos?