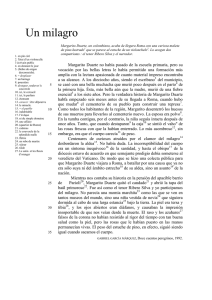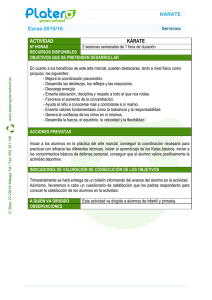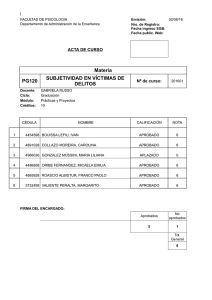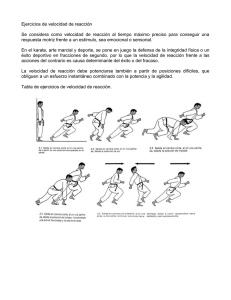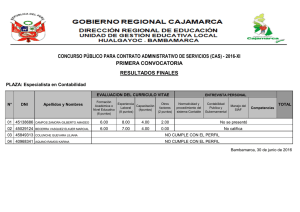ANTOLOGÍA CLAVE Parte I
Anuncio

INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 ANTOLOGÍA CLAVE Parte I Viaje a la semilla Alejo Carpentier I — ¿Qué quieres, viejo?... Varias veces cayó la pregunta de lo alto de los andamios. Pero el viejo no respondía. Andaba de un lugar a otro, fisgoneando, sacándose de la garganta un largo monólogo de frases incomprensibles. Ya habían descendido las tejas, cubriendo los canteros muertos con su mosaico de barro cocido. Arriba, los picos desprendían piedras de mampostería, haciéndolas rodar por canales de madera, con gran revuelo de cales y de yesos. Y por las almenas sucesivas que iban desdentando las murallas aparecían — despojados de su secreto— cielos rasos ovales o cuadrados, cornisas, guirnaldas, dentículos, astrágalos, y papeles encolados que colgaban de los testeros como viejas pieles de serpiente en muda. Presenciando la demolición, una Ceres con la nariz rota y el peplo desvaído, veteado de negro el tocado de mieses, se erguía en el traspatio, sobre su fuente de mascarones borrosos. Visitados por el sol en horas de sombra, los peces grises del estanque bostezaban en agua musgosa y tibia, mirando con el ojo redondo aquellos obreros, negros sobre claro de cielo, que iban rebajando la altura secular de la casa. El viejo se había sentado, con el cayado apuntalándole la barba, al pie de la estatua. Miraba el subir y bajar de cubos en que viajaban restos apreciables. Oíanse, en sordina, los rumores de la calle mientras, arriba, las poleas concertaban, sobre ritmos de hierro con piedra, sus gorjeos de aves desagradables y pechugonas. Dieron las cinco. Las cornisas y entablamentos se despoblaron. Sólo quedaron escaleras de mano, prepa- rando el salto del día siguiente. El aire se hizo más fresco, aligerado de sudores, blasfemias, chirridos de cuerdas, ejes que pedían alcuzas y palmadas en torsos pringosos. Para la casa mondada el crepúsculo llegaba más pronto. Se vestía de sombras en horas en que su ya caída balaustrada superior solía regalar a las fachadas algún relumbre de sol. La Ceres apretaba los labios. Por primera vez las habitaciones dormirían sin persianas, abiertas sobre un paisaje de escombros. Contrariando sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia la voluta jónica, atraída por un aire de familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puerta se erguía aún, en lo alto, con tablas de sombras suspendidas de sus bisagras desorientadas. II Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadrados de mármol, blancos y negros volaron a los pisos, vistiendo la tierra. Las piedras con saltos certeros, fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos, mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos, con rápida rotación. En los canteros muertos, levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, alzando un sonoro torbellino de barro, para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente a sus proporciones habituales, pudorosas y vestidas. La Ceres fue menos gris. Hubo más peces en la fuente. Y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas. El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal, y comenzó a abrir ventanas. Sus tacones sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia, y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías, al compás de cucharas movidas en jícaras de chocolate. Don Marcial, el Marqués de Capellanías, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado por cuatro cirios con largas barbas de cera derretida III Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pabilo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Confusas y revueltas, las vigas del techo se iban colocando en su lugar. Los pomos de medicina, las borlas de damasco, el escapulario de la cabecera, los daguerrotipos, las palmas de la reja, salieron de sus nieblas. Cuando el médico movió la cabeza con desconsuelo profesional, el enfermo se sintió mejor. Durmió algunas horas y despertó bajo la mirada negra y cejuda del Padre Anastasio. De franca, detallada, poblada de pecados, la confesión se hizo reticente, penosa, llena de escondrijos. ¿Y qué derecho tenía, en el fondo, aquel carmelita, a entrometerse en su vida? Don Marcial se encontró, de pronto, tirado en medio del aposento. Aligerado de un peso en las sienes, se levantó con sorprendente celeridad. La mujer desnuda que se desperezaba sobre el brocado del lecho buscó enaguas y corpiños, llevándose, poco después, sus rumores de seda estrujada y su per- 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página |1 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 fume. Abajo, en el coche cerrado, cubriendo tachuelas del asiento, había un sobre con monedas de oro. Don Marcial no se sentía bien. Al arreglarse la corbata frente a la luna de la consola se vio congestionado. Bajó al despacho donde lo esperaban hombres de justicia, abogados y escribientes, para disponer la venta pública de la casa. Todo había sido inútil. Sus pertenencias se irían a manos del mejor postor, al compás de martillo golpeando una tabla. Saludó y le dejaron solo. Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanzas, enlazando y desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras; maraña de hilos, sacada del tintero, en que se enredaban las piernas del hombre, vedándole caminos desestimados por la Ley; cordón al cuello, que apretaban su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Era el amanecer. El reloj del comedor acababa de dar la seis de la tarde. IV Transcurrieron meses de luto, ensombrecidos por un remordimiento cada vez mayor. Al principio, la idea de traer una mujer a aquel aposento se le hacía casi razonable. Pero, poco a poco, las apetencias de un cuerpo nuevo fueron desplazadas por escrúpulos crecientes, que llegaron al flagelo. Cierta noche, Don Marcial se ensangrentó las carnes con una correa, sintiendo luego un deseo mayor, pero de corta duración. Fue entonces cuando la Marquesa volvió, una tarde, de su paseo a las orillas del Almendares. Los caballos de la calesa no traían en las crines más humedad que la del propio sudor. Pero, durante todo el resto del día, dispararon coces a las tablas de la cuadra, irritados, al parecer, por la inmovilidad de nubes bajas. Al crepúsculo, una tinaja llena de agua se rompió en el baño de la Marquesa. Luego, las lluvias de mayo rebosaron el estanque. Y aquella negra vieja, con tacha de cimarrona y palomas debajo de la cama, que andaba por el patio murmurando: « ¡Desconfía de los ríos, niña; desconfía de lo verde que corre!» No había día en que el agua no revelara su presencia. Pero esa presencia acabó por no ser más que una jícara derramada sobre el vestido traído de París, al regreso del baile aniversario dado por el Capitán General de la Colonia. Reaparecieron muchos parientes. Volvieron muchos amigos. Ya brillaban, muy claras, las arañas del gran salón. Las grietas de la fachada se iban cerrando. El piano regresó al clavicordio. Las palmas perdían anillos. Las enredaderas saltaban la primera cornisa. Blanquearon las ojeras de la Ceres y los capiteles parecieron recién tallados. Más fogoso Marcial solía pasarse tardes enteras abrazando a la Marquesa. Borrábanse patas de gallina, ceños y papadas, y las carnes tornaban a su dureza. Un día, un olor de pintura fresca llenó la casa. noras, eran sorbidas por tejas tan secas que tenían diapasón de cobre. Después de un amanecer alargado por un abrazo deslucido, aliviados de desconciertos y cerrada la herida, ambos regresaron a la ciudad. La Marquesa trocó su vestido de viaje por un traje de novia, y, como era costumbre, los esposos fueron a la iglesia para recobrar su libertad. Se devolvieron presentes a parientes y amigos, y, con revuelo de bronces y alardes de jaeces, cada cual tomó la calle de su morada. Marcial siguió visitando a María de las Mercedes por algún tiempo, hasta el día en que los anillos fueron llevados al taller del orfebre para ser desgrabados. Comenzaba, para Marcial, una vida nueva. En la casa de altas rejas, la Ceres fue sustituida por una Venus italiana, y los mascarones de la fuente adelantaron casi imperceptiblemente el relieve al ver todavía encendidas, pintada ya el alba, las luces de los velones. VI Los rubores eran sinceros. Cada noche se abrían un poco más las hojas de los biombos, las faldas caían en rincones menos alumbrados y eran nuevas barreras de encajes. Al fin la Marquesa sopló las lámparas. Sólo él habló en la obscuridad. Una noche, después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío, dejados por sus amigos, Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las cinco, luego las cuatro y media, luego las cuatro, luego las tres y media... Era como la percepción remota de otras posibilidades. Como cuando se piensa, en enervamiento de vigilia, que puede andarse sobre el cielo raso con el piso por cielo raso, entre muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz, que no dejó la menor huella en su espíritu, poco llevado, ahora, a la meditación. Partieron para el ingenio, en gran tren de calesas— relumbrante de grupas alazanas, bocados de plata y charoles al sol. Pero, a la sombra de las flores de Pascua que enrojecían el soportal interior de la vivienda, advirtieron que se conocían apenas. Marcial autorizó danzas y tambores de Nación, para distraerse un poco en aquellos días olientes a perfumes de Colonia, baños de benjuí, cabelleras esparcidas, y sábanas sacadas de armarios que, al abrirse, dejaban caer sobre las lozas un mazo de vetiver. El vaho del guarapo giraba en la brisa con el toque de oración. Volando bajo, las auras anunciaban lluvias reticentes, cuyas primeras gotas, anchas y so- Y hubo un gran sarao, en el salón de música, el día en que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre, al pensar que su firma había dejado de tener un valor legal, y que los registros y escribanías, con sus polillas, se borraban de su mundo. Llegaba al punto en que los tribunales dejan de ser temibles para quienes tienen una carne desestimada por los códigos. Luego de achisparse con vinos generosos, los jóvenes descolgaron de la pared una guitarra incrustada de nácar, un salterio y un serpentón. Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la Tirolesa de las Vacas y la Balada de los Lagos de Escocia. Otro embocó un cuerno de caza que dormía, enroscado V 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página |2 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 en su cobre, sobre los fieltros encarnados de la vitrina, al lado de la flauta travesera traída de Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando atrevidamente a la de Campoflorido, su sumó al guirigay, buscando en el teclado, sobre bajos falsos, la melodía del Trípili-Trápala. Y subieron todos al desván, de pronto, recordando que allá, bajo vigas que iban recobrando el repello, se guardaban los trajes y libreas de la Casa de Capellanías. En entrepaños escarchados de alcanfor descansaban los vestidos de corte, un espadín de Embajador, varias guerreras emplastronadas, el manto de un Príncipe de la Iglesia, y largas casacas, con botones de damasco y difuminos de humedad en los pliegues. Matizáronse las penumbras con cintas de amaranto, miriñaques amarillos, túnicas marchitas y flores de terciopelo. Un traje de chispero con redecilla de borlas, nacido en una mascarada de carnaval, levantó aplausos. La de Campoflorido redondeó los hombros empolvados bajo un rebozo de color de carne criolla, que sirviera a cierta abuela, en noche de grandes decisiones familiares, para avivar los amansados fuegos de un rico Síndico de Clarisas. guaracha—sus zapatillas de alto tacón. Y como se estaba en carnavales, los del Cabildo Arará Tres Ojos levantaban un trueno de tambores tras de la pared medianera, en un patio sembrado de granados. Subidos en mesas y taburetes, Marcial y sus amigos alabaron el garbo de una negra de pasas entrecanas, que volvía a ser hermosa, casi deseable, cuando miraba por sobre el hombro, bailando con altivo mohín de reto. Disfrazados regresaron los jóvenes al salón de música. Tocado con un tricornio de regidor, Marcial pegó tres bastonazos en el piso, y se dio comienzo a la danza de la valse, que las madres hallaban terriblemente impropio de señoritas, con eso de dejarse enlazar por la cintura, recibiendo manos de hombre sobre las ballenas del corsé que todas se habían hecho según el reciente patrón de «El Jardín de las Modas». Las puertas se obscurecieron de fámulas, cuadrerizos, sirvientes, que venían de sus lejanas dependencias y de los entresuelos sofocantes para admirarse ante fiesta de tanto alboroto. Luego. se jugó a la gallina ciega y al escondite. Marcial, oculto con la de Campoflorido detrás de un biombo chino, le estampó un beso en la nuca, recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado, cuyos encajes de Bruselas guardaban suaves tibiezas de escote. Y cuando las muchachas se alejaron en las luces del crepúsculo, hacia las atalayas y torreones que se pintaban en gris-negro sobre el mar, los mozos fueron a la Casa de Baile, donde tan sabrosamente se contoneaban las mulatas de grandes ajorcas, sin perder nunca—así fuera de movida una Después de mediocres exámenes, frecuentó los claustros, comprendiendo cada vez menos las explicaciones de los dómines. El mundo de las ideas se iba despoblando. Lo que había sido, al principio, una ecuménica asamblea de peplos, jubones, golas y pelucas, controversistas y ergotantes, cobraba la inmovilidad de un museo de figuras de cera. Marcial se contentaba ahora con una exposición escolástica de los sistemas, aceptando por bueno lo que se dijera en cualquier texto. «León», «Avestruz», «Ballena», «Jaguar», leíase sobre los grabados en cobre de la Historia Natural. Del mismo modo, «Aristóteles», «Santo Tomás», «Bacon», «Descartes», encabezaban páginas negras, en que se catalogaban aburridamente las interpretaciones del universo, al margen de una capitular espesa. Poco a poco, Marcial dejó de estudiarlas, encontrándose librado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan sólo un concepto instintivo de las cosas. ¿Para qué pensar en el prisma, cuando la luz clara de invierno daba mayores detalles a las fortalezas del puerto? Una manzana que cae del árbol sólo es incitación para los dientes. Un pie en una bañadera no pasa de ser un pie en una VII Las visitas de Don Abundio, notario y albacea de la familia, eran más frecuentes. Se sentaba gravemente a la cabecera de la cama de Marcial, dejando caer al suelo su bastón de ácana para despertarlo antes de tiempo. Al abrirse, los ojos tropezaban con una levita de alpaca, cubierta de caspa, cuyas mangas lustrosas recogían títulos y rentas. Al fin sólo quedó una pensión razonable, calculada para poner coto a toda locura. Fue entonces cuando Marcial quiso ingresar en el Real Seminario de San Carlos. bañadera. El día que abandonó el Seminario, olvidó los libros. El gnomon recobró su categoría de duende: el espectro fue sinónimo de fantasma; el octandro era bicho acorazado, con púas en el lomo. Varias veces, andando pronto, inquieto el corazón, había ido a visitar a las mujeres que cuchicheaban, detrás de puertas azules, al pie de las murallas. El recuerdo de la que llevaba zapatillas bordadas y hojas de albahaca en la oreja lo perseguía, en tardes de calor, como un dolor de muelas. Pero, un día, la cólera y las amenazas de un confesor le hicieron llorar de espanto. Cayó por última vez en las sábanas del infierno, renunciando para siempre a sus rodeos por calles poco concurridas, a sus cobardías de última hora que le hacían regresar con rabia a su casa, luego de dejar a sus espaldas cierta acera rajada, señal, cuando andaba con la vista baja, de la media vuelta que debía darse por hollar el umbral de los perfumes. Ahora vivía su crisis mística, poblada de detentes, corderos pascuales, palomas de porcelana, Vírgenes de manto azul celeste, estrellas de papel dorado, Reyes Magos, ángeles con alas de cisne, el Asno, el Buey, y un terrible San Dionisio que se le aparecía en sueños, con un gran vacío entre los hombros y el andar vacilante de quien busca un objeto perdido. Tropezaba con la cama y Marcial despertaba sobresaltado, echando mano al rosario de cuentas sordas. Las mechas, en sus pocillos de aceite, daban luz triste a imágenes que recobraban su color primero. VIII Los muebles crecían. Se hacía más difícil sostener los antebrazos sobre el borde de la mesa del comedor. Los armarios de cornisas labradas ensanchaban el frontis. Alargando el torso, los moros de la escalera acercaban sus antorchas a los balaustres del rellano. Las butacas eran más hondas y los sillones de mecedora tenían tendencia a irse para atrás. No había ya que doblar las piernas al recostarse en el fondo de la bañadera con anillas de mármol. 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página |3 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 Una mañana en que leía un libro licencioso, Marcial tuvo ganas, súbitamente, de jugar con los soldados de plomo que dormían en sus cajas de madera. Volvió a ocultar el tomo bajo la jofaina del lavabo, y abrió una gaveta sellada por las telarañas. La mesa de estudio era demasiado exigua para dar cabida a tanta gente. Por ello, Marcial se sentó en el piso. Dispuso los granaderos por filas de ocho. Luego, los oficiales a caballo, rodeando al abanderado. Detrás, los artilleros, con sus cañones, escobillones y botafuegos. Cerrando la marcha, pífanos y timbales, con escolta de redoblantes. Los morteros estaban dotados de un resorte que permitía lanzar bolas de vidrio a más de un metro de distancia. —¡Pum!... ¡Pum!... ¡Pum!... Caían caballos, caían abanderados, caían tambores. Hubo de ser llamado tres veces por el negro Eligio, para decidirse a lavarse las manos y bajar al comedor. Desde ese día, Marcial conservó el hábito de sentarse en el enlosado. Cuando percibió las ventajas de esa costumbre, se sorprendió por no haberlo pensando antes. Afectas al terciopelo de los cojines, las personas mayores sudan demasiado. Algunas huelen a notario—como Don Abundio—por no conocer, con el cuerpo echado, la frialdad del mármol en todo tiempo. Sólo desde el suelo pueden abarcarse totalmente los ángulos y perspectivas de una habitación. Hay bellezas de la madera, misteriosos caminos de insectos, rincones de sombra, que se ignoran a altura de hombre. Cuando llovía, Marcial se ocultaba debajo del clavicordio. Cada trueno hacía temblar la caja de resonancia, poniendo todas las notas a cantar. Del cielo caían los rayos para construir aquella bóveda de calderones-órgano, pinar al viento, mandolina de grillos. IX Aquella mañana lo encerraron en su cuarto. Oyó murmullos en toda la casa y el almuerzo que le sirvieron fue demasiado suculento para un día de semana. Había seis pasteles de la confitería de la Alameda—cuando sólo dos podían comerse, los domingos, después de misa. Se entretuvo mirando estampas de viaje, hasta que el abejeo creciente, entrando por debajo de las puertas, le hizo mirar entre persianas. Llegaban hombres vestidos de negro, portando una caja con agarraderas de bronce. Tuvo ganas de llorar, pero en ese momento apareció el calesero Melchor, luciendo sonrisa de dientes en lo alto de sus botas sonoras. Comenzaron a jugar al ajedrez. Melchor era caballo. Él, era Rey. Tomando las losas del piso por tablero, podía avanzar de una en una, mientras Melchor debía saltar una de frente y dos de lado, o viceversa. El juego se prolongó hasta más allá del crepúsculo, cuando pasaron los Bomberos del Comercio. Al levantarse, fue a besar la mano de su padre que yacía en su cama de enfermo. El Marqués se sentía mejor, y habló a su hijo con el empaque y los ejemplos usuales. Los «Sí, padre» y los «No, padre», se encajaban entre cuenta y cuenta del rosario de preguntas, como las respuestas del ayudante en una misa. Marcial respetaba al Marqués, pero era por razones que nadie hubiera acertado a suponer. Lo respetaba porque era de elevada estatura y salía, en noches de baile, con el pecho rutilante de condecoraciones: porque le envidiaba el sable y los entorchados de oficial de milicias; porque, en Pascuas, había comido un pavo entero, relleno de almendras y pasas, ganando una apuesta; porque, cierta vez, sin duda con el ánimo de azotarla, agarró a una de las mulatas que barrían la rotonda, llevándola en brazos a su habitación. Marcial, oculto detrás de una cortina, la vio salir poco después, llorosa y desabrochada, alegrándose del castigo, pues era la que siempre vaciaba las fuentes de compota devueltas a la alacena. El padre era un ser terrible y magnánimo al que debía amarse después de Dios. Para Marcial era más Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles. Pero prefería el Dios del cielo, porque fastidiaba menos. marios y vargueños, ocultó a todos un gran secreto: la vida no tenía encanto fuera de la presencia del calesero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del Corpus, eran tan importantes como Melchor. Melchor venía de muy lejos. Era nieto de príncipes vencidos. En su reino había elefantes, hipopótamos, tigres y jirafas. Ahí los hombres no trabajaban, como Don Abundio, en habitaciones obscuras, llenas de legajos. Vivían de ser más astutos que los animales. Uno de ellos sacó el gran cocodrilo del lago azul, ensartándolo con una pica oculta en los cuerpos apretados de doce ocas asadas. Melchor sabía canciones fáciles de aprender, porque las palabras no tenían significado y se repetían mucho. Robaba dulces en las cocinas; se escapaba, de noche, por la puerta de los cabrerizos, y, cierta vez, había apedreado a los de la guardia civil, desapareciendo luego en las sombras de la calle de la Amargura. En días de lluvia, sus botas se ponían a secar junto al fogón de la cocina. Marcial hubiese querido tener pies que llenaran tales botas. La derecha se llamaba Calambín. La izquierda, Calambán. Aquel hombre que dominaba los caballos cerreros con sólo encajarles dos dedos en los belfos; aquel señor de terciopelos y espuelas, que lucía chisteras tan altas, sabía también lo fresco que era un suelo de mármol en verano, y ocultaba debajo de los muebles una fruta o un pastel arrebatados a las bandejas destinadas al Gran Salón. Marcial y Melchor tenían en común un depósito secreto de grageas y almendras, que llamaban el «Urí, urí, urá», con entendidas carcajadas. Ambos habían explorado la casa de arriba abajo, siendo los únicos en saber que existía un pequeño sótano lleno de frascos holandeses, debajo de las cuadras, y que en desván inútil, encima de los cuartos de criadas, doce mariposas polvorientas acababan de perder las alas en caja de cristales rotos. XI X Cuando los muebles crecieron un poco más y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, ar- Cuando Marcial adquirió el hábito de romper cosas, olvidó a Melchor para acercarse a los perros. Había varios en la casa. El atigrado grande; el podenco que 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página |4 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 arrastraba las tetas; el galgo, demasiado viejo para jugar; el lanudo que los demás perseguían en épocas determinadas, y que las camareras tenían que encerrar. Hablaba su propio idioma. Había logrado la suprema libertad. Ya quería alcanzar, con sus manos objetos que estaban fuera del alcance de sus manos. Marcial prefería a Canelo porque sacaba zapatos de las habitaciones y desenterraba los rosales del patio. Siempre negro de carbón o cubierto de tierra roja, devoraba la comida de los demás, chillaba sin motivo y ocultaba huesos robados al pie de la fuente. De vez en cuando, también, vaciaba un huevo acabado de poner, arrojando la gallina al aire con brusco palancazo del hocico. Todos daban de patadas al Canelo. Pero Marcial se enfermaba cuando se lo llevaban. Y el perro volvía triunfante, moviendo la cola, después de haber sido abandonado más allá de la Casa de Beneficencia, recobrando un puesto que los demás, con sus habilidades en la caza o desvelos en la guardia, nunca ocuparían. XII Canelo y Marcial orinaban juntos. A veces escogían la alfombra persa del salón, para dibujar en su lana formas de nubes pardas que se ensanchaban lentamente. Eso costaba castigo de cintarazos. Pero ahora el tiempo corrió más pronto, adelgazando sus últimas horas. Los minutos sonaban a glissado de naipes bajo el pulgar de un jugador. Pero los cintarazos no dolían tanto como creían las personas mayores. Resultaban, en cambio, pretexto admirable para armar concertantes de aullidos, y provocar la compasión de los vecinos. Cuando la bizca del tejadillo calificaba a su padre de «bárbaro», Marcial miraba a Canelo, riendo con los ojos Lloraban un poco más, para ganarse un bizcocho y todo quedaba olvidado. Ambos comían tierra, se revolcaban al sol, bebían en la fuente de los peces, buscaban sombra y perfume al pie de las albahacas. En horas de calor, los canteros húmedos se llenaban de gente. Ahí estaba la gansa gris, con bolsa colgante entre las patas zambas; el gallo viejo de culo pelado; la lagartija que decía «urí, urá», sacándose del cuello una corbata rosada; el triste jubo nacido en ciudad sin hembras; el ratón que tapiaba su agujero con una semilla de carey. Un día señalaron el perro a Marcial. — ¡Guau, guau!—dijo. Hambre, sed, calor, dolor, frío. Apenas Marcial redujo su percepción a la de estas realidades esenciales, renunció a la luz que ya le era accesoria. Ignoraba su nombre. Retirado el bautismo, con su sal desagradable, no quiso ya el olfato, ni el oído, ni siquiera la vista. Sus manos rozaban formas placenteras. Era un ser totalmente sensible y táctil. El universo le entraba por todos los poros. Entonces cerró los ojos que sólo divisaban gigantes nebulosos y penetró en un cuerpo caliente, húmedo, lleno de tinieblas, que moría. El cuerpo, al sentirlo arrebozado con su propia sustancia, resbaló hacia la vida. Las aves volvieron al huevo en torbellino de plumas. Los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada de escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas, desapareciendo en la tierra como abanicos cerrados. Los tallos sorbían sus hojas y el suelo tiraba de todo lo que le perteneciera. El trueno retumbaba en los corredores. Crecían pelos en la gamuza de los guantes. Las mantas de lana se destejían, redondeando el vellón de carneros distantes. Los armarios, los vargueños, las camas, los crucifijos, las mesas, las persianas, salieron volando en la noche, buscando sus antiguas raíces al pie de las selvas. Todo lo que tuviera clavos se desmoronaba. Un bergantín, anclado no se sabía dónde, llevó presurosamente a Italia los mármoles del piso y de la fuente. Las panoplias, los herrajes, las llaves, las cazuelas de cobre, los bocados de las cuadras, se derretían, engrosando un río de metal que galerías sin techo canalizaban hacia la tierra. Todo se metamorfoseaba, regresando a la condición primera. El barro, volvió al barro, dejando un yermo en lugar de la casa. XIII Cuando los obreros vinieron con el día para proseguir la demolición, encontraron el trabajo acabado. Alguien se había llevado la estatua de Ceres, vendida la víspera a un anticuario. Después de quejarse al Sindicato, los hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal. Uno recordó entonces la historia, muy difuminada, de una Marquesa de Capellanías, ahogada, en tarde de mayo, entre las malangas del Almendares. Pero nadie prestaba atención al relato, porque el sol viajaba de oriente a occidente, y las horas que crecen a la derecha de los relojes deben alargarse por la pereza, ya que son las que más seguramente llevan a la muerte. El rey burgués Rubén Darío Cuento Alegre ¡Amigo! el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Un cuento alegre... así como para distraer las brumosas y grises melancolías, helo aquí: Había en una ciudad inmensa y brillante un rey muy poderoso, que tenía trajes caprichosos y ricos, esclavas desnudas, blancas y negras, caballos de largas crines, armas flamantísimas, galgos rápidos, y monteros con cuernos de bronce que llenaban el viento con sus fanfarrias. ¿Era un rey poeta? No, amigo mío: era el Rey Burgués. Era muy aficionado a las artes el soberano, y favorecía con gran largueza a sus músicos, a sus hacedores de ditirambos, pintores, escultores, boticarios, barberos y maestros de esgrima. 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página |5 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 Cuando iba a la floresta, junto al corzo o jabalí herido y sangriento, hacía improvisar a sus profesores de retórica, canciones alusivas; los criados llenaban las copas del vino de oro que hierve, y las mujeres batían palmas con movimientos rítmicos y gallardos. Era un rey sol, en su Babilonia llena de músicas, de carcajadas y de ruido de festín. Cuando se hastiaba de la ciudad bullente, iba de caza atronando el bosque con sus tropeles; y hacía salir de sus nidos a las aves asustadas, y el vocerío repercutía en lo más escondido de las cavernas. Los perros de patas elásticas iban rompiendo la maleza en la carrera, y los cazadores inclinados sobre el pescuezo de los caballos, hacían ondear los mantos purpúreos y llevaban las caras encendidas y las cabelleras al viento. das con hilos de araña, sembradas de garzas rojas y de verdes matas de arroz; y tibores, porcelanas de muchos siglos, de aquellas en que hay guerreros tártaros con una piel que les cubre hasta los riñones, y que llevan arcos estirados y manojos de flechas. El rey tenía un palacio soberbio donde había acumulado riquezas y objetos de arte maravillosos. Llegaba a él por entre grupos de lilas y extensos estanques, siendo saludado por los cisnes de cuellos blancos, antes que por los lacayos estirados. Buen gusto. Subía por una escalera llena de columnas de alabastro y de esmeraldina, que tenía a los lados leones de mármol como los de los tronos salomónicos. Refinamiento. A más de los cisnes, tenía una vasta pajarera, como amante de la armonía, del arrullo, del trino; y cerca de ella iba a ensanchar su espíritu, leyendo novelas de M. Ohnet, o bellos libros sobre cuestiones gramaticales, o críticas hermosillescas. Eso sí: defensor acérrimo de la corrección académica en letras, y del modo lamido en artes; ¡alma sublime amante de la lija y de la ortografía! Un día le llevaron una rara especie de hombre ante su trono, donde se hallaba rodeado de cortesanos, de retóricos y de maestros de equitación y de baile. ¡Japonerías! ¡Chinerías! por moda y nada más. Bien podía darse el placer de un salón digno del gusto de un Goncourt y de los millones de un Creso: quimeras de bronce con las fauces abiertas y las colas enroscadas, en grupos fantásticos y maravillosos; lacas de Kioto con incrustaciones de hojas y ramas de una flora monstruosa, y animales de una fauna desconocida; mariposas de raros abanicos junto a las paredes; peces y gallos de colores; máscaras de gestos infernales y con ojos como si fuesen vivos; partesanas de hojas antiquísimas y empuñaduras con dragones devorando flores de loto; y en conchas de huevo, túnicas de seda amarilla, como teji- Por lo demás, había el salón griego, lleno de mármoles: diosas, musas, ninfas y sátiros; el salón de los tiempos galantes, con cuadros del gran Watteau y de Chardin; dos, tres, cuatro, ¿cuántos salones? Y Mecenas se paseaba por todos, con la cara inundada de cierta majestad, el vientre feliz y la corona en la cabeza, como un rey de naipe. -¿Qué es eso? preguntó. -Señor, es un poeta. El rey tenía cisnes en el estanque, canarios, gorriones, senzontes en la pajarera: un poeta era algo nuevo y extraño. -Dejadle aquí. Y el poeta: -Señor, no he comido. contra las copas de Bohemia y las jarras donde espumea el vino que embriaga sin dar fortaleza; he arrojado el manto que me hacía parecer histrión, o mujer, y he vestido de modo salvaje y espléndido: mi harapo es de púrpura. He ido a la selva, donde he quedado vigoroso y ahíto de leche fecunda y licor de nueva vida; y en la ribera del mar áspero, sacudiendo la cabeza bajo la fuerte y negra tempestad, como un ángel soberbio, o como un semidiós olímpico, he ensayado el yambo dando al olvido el madrigal. He acariciado a la gran naturaleza, y he buscado al calor del ideal, el verso que está en el astro en el fondo del cielo, y el que está en la perla en lo profundo del océano. ¡He querido ser pujante! Porque viene el tiempo de las grandes revoluciones, con un Mesías todo luz, todo agitación y potencia, y es preciso recibir su espíritu con el poema que sea arco triunfal, de estrofas de acero, de estrofas de oro, de estrofas de amor. ¡Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Ohnet! ¡Señor! el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo, y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz, y es opulento, y da golpes de ala como las águilas, o zarpazos como los leones. Señor, entre un Apolo y un ganso, preferid el Apolo, aunque el uno sea de tierra cocida y el otro de marfil. Y el rey: ¡Oh, la Poesía! -Habla y comerás. Comenzó: -Señor, ha tiempo que yo canto el verbo del porvenir. He tendido mis alas al huracán; he nacido en el tiempo de la aurora; busco la raza escogida que debe esperar con el himno en la boca y la lira en la mano, la salida del gran sol. He abandonado la inspiración de la ciudad malsana, la alcoba llena de perfumes, la musa de carne que llena el alma de pequeñez y el rostro de polvos de arroz. He roto el arpa adulona de las cuerdas débiles, ¡Y bien! Los ritmos se prostituyen, se cantan los lunares de las mujeres, y se fabrican jarabes poéticos. Además, señor, el zapatero critica mis endecasílabos, y el señor profesor de farmacia pone puntos y comas a mi inspiración. Señor, ¡y vos lo autorizáis todo esto!... El ideal, el ideal... El rey interrumpió: -Ya habéis oído. ¿Qué hacer? 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página |6 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 Y un filósofo al uso: -Si lo permitís, señor, puede ganarse la comida con una caja de música; podemos colocarle en el jardín, cerca de los cisnes, para cuando os paseéis.-Sí, -dijo el rey,- y dirigiéndose al poeta: -Daréis vueltas a un manubrio. Cerraréis la boca. Haréis sonar una caja de música que toca valses, cuadrillas y galopas, como no prefiráis moriros de hambre. Pieza de música por pedazo de pan. Nada de jerigonzas, ni de ideales. Id. Y desde aquel día pudo verse a la orilla del estanque de los cisnes, al poeta hambriento que daba vueltas al manubrio: tiririrín, tiririrín... ¡avergonzado a las miradas del gran sol! ¿Pasaba el rei por las cercanías? ¡Tiririrín, tiririrín...! ¿Había que llenar el estómago? ¡Tiririrín! Todo entre las burlas de los pájaros libres, que llegaban a beber rocío en las lilas floridas; entre el zumbido de las abejas, que le picaban el rostro y le llenaban los ojos de lágrimas, ¡tiririrín...! ¡lágrimas amargas que rodaban por sus mejillas y que caían a la tierra negra! Y llegó el invierno, y el pobre sintió frío en el cuerpo y en el alma. Y su cerebro estaba como petrificado, y los grandes himnos estaban en el olvido, y el poeta de la montaña coronada de águilas, no era sino un pobre diablo que daba vueltas al manubrio, tiririrín. Y cuando cayó la nieve se olvidaron de él, el rei y sus vasallos; a los pájaros se les abrigó, y a él se le dejó al aire glacial que le mordía las carnes y le azotaba el rostro, ¡tiririrín! Y una noche en que caía de lo alto la lluvia blanca de plumillas cristalizadas, en el palacio había festín, y la luz de las arañas reía alegre sobre los mármoles, sobre el oro y sobre las túnicas de los mandarines de las viejas porcelanas. Y se aplaudían hasta la locura los brindis del señor profesor de retórica, cuajados de dáctilos, de anapestos y de pirriquios, mientras en las copas cristalinas hervía el champaña con su burbujeo luminoso y fugaz. ¡Noche de invierno, noche de fiesta! Y el infeliz cubierto de nieve, cerca del estanque, daba vueltas al manubrio para calentarse ¡tiririrín, tiririrín! tembloroso y aterido, insultado por el cierzo, bajo la blancura implacable y helada, en la noche sombría, haciendo resonar entre los árboles sin hojas la música loca de las galopas y cuadrillas; y se quedó muerto, tiririrín... pensando en que nacería el sol del día venidero, y con él el ideal, tiririrín..., y en que el arte no vestiría pantalones sino manto de llamas, o de oro... Hasta que al día siguiente, lo hallaron el rei y sus cortesanos, al pobre diablo de poeta, como gorrión que mata el hielo, con una sonrisa amarga en los labios, y todavía con la mano en el manubrio. ¡Oh, mi amigo! el cielo está opaco, el aire frío, el día triste. Flotan brumosas y grises melancolías... Pero ¡cuánto calienta el alma una frase, un apretón de manos a tiempo! ¡Hasta la vista! -Eh, tío Lucas, ¿se descansa? -Sí, pues, patroncito. Y empezó la charla, esa charla agradable y suelta que me place entablar con los bravos hombres toscos que viven la vida del trabajo fortificante, la que da la buena salud y la fuerza del músculo, y se nutre con el grano del poroto y la sangre hirviendo de la viña. Yo veía con cariño a aquel rudo viejo, y le oía con interés sus relaciones, así, todas cortadas, todas como de hombre basto, pero de pecho ingenuo. ¡Ah, conque fue militar! ¡Conque de mozo fue soldado de Bulnes! ¡Conque todavía tuvo resistencias para ir con su rifle hasta Miraflores! Y es casado, y tuvo un hijo, y... Y aquí el tío Lucas: -Sí, patrón, ¡hace dos años que se me murió! Aquellos ojos, chicos y relumbrantes bajo las cejas grises y peludas, se humedecieron entonces. El Fardo Rubén Darío Allá lejos, en la línea como trazada con un lápiz azul, que separa las aguas y los cielos, se iba hundiendo el sol, con sus polvos de oro y sus torbellinos de chispas purpuradas, como un gran disco de hierro candente. Ya el muelle fiscal iba quedando en quietud; los guardas pasaban de un punto a otro, las gorras metidas hasta las cejas, dando aquí y allá sus vistazos. Inmóvil el enorme brazo de los pescantes, los jornaleros se encaminaban a las casas. El agua murmuraba debajo del muelle, y el húmedo viento salado que sopla de mar afuera a la hora en que la noche sube, mantenía las lanchas cercanas en un continuo cabeceo. Todos los lancheros se habían ido ya; solamente el viejo tío Lucas, que por la mañana se estropeara un pie al subir una barrica a un carretón, y que, aunque cojín cojeando, había trabajado todo el día, estaba sentado en una piedra, y, con la pipa en la boca, veía triste el mar. -¿Que cómo se me murió? En el oficio, por darnos de comer a todos; a mi mujer, a los chiquitos y a mí, patrón, que entonces me hallaba enfermo. Y todo me lo refirió, al comenzar aquella noche, mientras las olas se cubrían de brumas y la ciudad encendía sus luces; él, en la piedra que le servía de asiento, después de apagar su negra pipa y de colocársela en la oreja y de estirar y cruzar sus piernas flacas y musculosas, cubiertas por los sucios pantalones arremangados hasta el tobillo. El muchacho era muy honrado y muy de trabajo. Se quiso ponerlo a la escuela desde grandecito; ¡pero los miserables no deben aprender a leer cuando se llora de hambre en el cuartucho! El tío Lucas era casado, tenía muchos hijos. Su mujer llevaba la maldición del vientre de las pobres: la fecundidad. Había, pues, mucha boca abierta 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página |7 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 que pedía pan, mucho chico sucio que se revolcaba en la basura, mucho cuerpo magro que temblaba de frío; era preciso ir a llevar qué comer, a buscar harapos, y para eso, quedar sin alientos y trabajar como un buey. Cuando el hijo creció, ayudó al padre. Un vecino, el herrero, quiso enseñarle su industria; pero como entonces era tan débil, casi una armazón de huesos, y en el fuelle tenía que echar el bofe, se puso enfermo, y volvió al conventillo. ¡Ah, estuvo muy enfermo! Pero no murió. ¡No murió! Y eso que vivían en uno de esos hacinamientos humanos, entre cuatro paredes destartaladas, viejas, feas, en la callejuela inmunda de las mujeres perdidas, hedionda a todas horas, alumbrada de noche por escasos faroles, y donde resuenan en perpetua llamada a las zambras de echacorvería, las arpas y los acordeones, y el ruido de los marineros que llegan al burdel, desesperados con la castidad de las largas travesías, a emborracharse como cubas y a gritar y patalear como condenados. ¡Sí! entre la podredumbre, al estrépito de las fiestas tunantescas, el chico vivió, y pronto estuvo sano y en pie. Luego, llegaron después sus quince años. El tío Lucas había logrado, tras mil privaciones, comprar una canoa. Se hizo pescador. Al venir el alba, iba con su mocetón al agua, llevando los enseres de la pesca. El uno remaba, el otro ponía en los anzuelos la carnada. Volvían a la costa con buena esperanza de vender lo hallado, entre la brisa fría y las opacidades de la neblina, cantando en baja voz alguna triste, y enhiesto el remo triunfante que chorreaba espuma. Si había buena venta, otra salida por la tarde. Una de invierno había temporal. Padre e hijo, en la pequeña embarcación, sufrían en el mar la locura de la ola y del viento. Difícil era llegar a tierra. Pesca y todo se fue al agua, y se pensó en librar el pellejo. Luchaban como desesperados por ganar la playa. Cerca de ella estaban; pero una racha maldita les empujó contra una roca, y la canoa se hizo astillas. Ellos salieron sólo magullados, gracias a Dios! como decía el tío Lucas al narrarlo. Después, ya son ambos lancheros. ¡Sí! lancheros; sobre las grandes embarcaciones chatas y negras; colgándose de la cadena que rechina pendiente como una sierpe de hierro del macizo pescante que semeja una horca; remando de pie y a compás; yendo con la lancha del muelle al vapor y del vapor al muelle; gritando: ¡hiiooeep! cuando se empujaban los pesados bultos para engancharlos en la uña potente que los levanta balanceándolos como un péndulo, ¡sí! lancheros; el viejo y el muchacho, el padre y el hijo; ambos a horcajadas sobre un cajón, ambos forcejeando, ambos ganando su jornal, para ellos y para sus queridas sanguijuelas del conventillo. Íbanse todos los días al trabajo, vestidos de viejo, fajadas las cinturas con sendas bandas coloradas, y haciendo sonar a una sus zapatos groseros y pesados que se quitaban, al comenzar la tarea, tirándolos en un rincón de la lancha. Empezaba el trajín, el cargar y el descargar. El padre era cuidadoso: -¡Muchacho, que te rompes la cabeza! ¡Que te coge la mano el chicote! Que vas a perder una canilla! -Y enseñaba, adiestraba, dirigía al hijo, con su modo, con sus bruscas palabras de roto viejo y de padre encariñado. Hasta que un día el tío Lucas no pudo moverse de la cama, porque el reumatismo le hinchaba las coyunturas y le taladraba los huesos. ¡Oh! Y había que comprar medicinas y alimentos: eso sí. -Hijo, al trabajo, a buscar plata; hoy es sábado. ra, y el viento pasando por el bosque de árboles y jarcias de los navíos en grupo. Debajo de uno de los pescantes del muelle estaba el hijo del tío Lucas con otros lancheros, descargando a toda prisa. Había que vaciar la lancha repleta de fardos. De tiempo en tiempo bajaba la larga cadena que remata en un garfio, sonando como una matraca al correr con la roldana; los mozos amarraban los bultos con una cuerda doblada en dos, los enganchaban en el garfio, y entonces éstos subían a la manera de un pez en un anzuelo, o del plomo de una sonda, ya quietos, ya agitándose de un lado a otro, como un badajo, en el vacío. La carga estaba amontonada. La ola movía pausadamente de cuando en cuando la embarcación colmada de fardos. Éstos formaban una a modo de pirámide en el centro. Había uno muy pesado, muy pesado. Era el más grande de todos, ancho, gordo y oloroso a brea. Venía en el fondo de la lancha. Un hombre de pie sobre él, era pequeña figura para el grueso zócalo. Era algo como todos los prosaísmos de la importación envueltos en lona y fajados con correas de hierro. Sobre sus costados, en medio de líneas y de triángulos negros, había letras que miraban como ojos. -Letras «en diamante» -decía el tío Lucas. Sus cintas de hierro estaban apretadas con clavos cabezudos y ásperos; y en las entrañas tendría el monstruo, cuando menos, linones y percales. Sólo él faltaba. -¡Se va el bruto! -dijo uno de los lancheros. -¡El barrigón! -agregó otro. Y se fue el hijo, solo, casi corriendo, sin desayunarse, a la faena diaria. Y el hijo del tío Lucas, que estaba ansioso de acabar pronto, se alistaba para ir a cobrar y a desayunarse, anudándose un pañuelo de cuadros al pescuezo. Era un bello día de luz clara, de sol de oro. En el muelle rodaban los carros sobre sus rieles, crujían las poleas, chocaban las cadenas. Era la gran confusión del trabajo que da vértigo, el son del hierro; traqueteos por doquie- Bajo la cadena danzando en el aire. Se amarró un gran lazo al fardo, se probó si estaba bien seguro, y se 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página |8 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 gritó: ¡Iza! Mientas la cadena tiraba de la masa chirriando y levantándola en vilo. Los lancheros, de pie, miraban subir el enorme peso, y se preparaban para ir a tierra, cuando se vio una cosa horrible. El fardo, el grueso fardo, se zafó del lazo como de un collar holgado saca un perro la cabeza; y cayó sobre el hijo del tío Lucas, que entre el filo de la lancha y el gran bulto, quedó con los riñones rotos, el espinazo desencajado y echando sangre negra por la boca. Aquel día, no hubo pan ni medicinas en casa del tío Lucas, sino el muchacho destrozado al que se abrazaba llorando el reumático, entre la gritería de la mujer y de los chicos, cuando llevaban el cadáver a Playa-Ancha. Me despedí del viejo lanchero, y a pasos elásticos dejé el muelle, tomando el camino de la casa, y haciendo filosofía con toda la cachaza de una puerta, en tanto que una brisa glacial que venía del mar afuera pellizcaba tenazmente las narices y las orejas. La Santa Gabriel García Márquez Veintidós años después volví a ver a Margarito Duarte. Apareció de pronto en una de las callecitas secretas del Trastévere, y me costó trabajo reconocerlo a primera vista por su castellano difícil y su buen talante de romano antiguo. Tenía el cabello blanco y escaso, y no le quedaban rastros de la conducta lúgubre y las ropas funerarias de letrado andino con que había venido a Roma por primera vez, pero en el curso de la conversación fui rescatándolo poco a poco de las perfidias de sus años y volví a verlo como era: sigiloso, imprevisible, y de una tenacidad de picapedrero. Antes de la segunda taza de café en uno de nuestros bares de otros tiempos, me atreví a hacerle la pregunta que me carcomía por dentro. — ¿Qué pasó con la santa? — Ahí está la santa — me contestó—. Esperando. Sólo el tenor Rafael Ribero Silva y yo podíamos entender la tremenda carga humana de su respuesta. Conocíamos tanto su drama, que durante años pensé que Margarito Duarte era el personaje en busca de autor que los novelistas esperamos durante toda una vida, y si nunca dejé que me encontrara fue porque el final de su historia me parecía inimaginable. bilidad del cuerpo era un síntoma inequívoco de la santidad, y hasta el obispo de la diócesis estuvo de acuerdo en que semejante prodigio debía someterse al veredicto del Vaticano. De modo que se hizo una colecta pública para que Margarito Duarte viajara a Roma, a batallar por una causa que ya no era sólo suya ni del ámbito estrecho de su aldea, sino un asunto de la nación. Había venido a Roma en aquella primavera radiante en que Pío XII padecía una crisis de hipo que ni las buenas ni las malas artes de médicos y hechiceros habían logrado remediar. Salía por primera vez de su escarpada aldea del Tolima, en los Andes colombianos, y se le notaba hasta en el modo de dormir. Se presentó una mañana en nuestro consulado con la maleta de pino lustrado que por la forma y el tamaño parecía el estuche de un violonchelo, y le planteó al cónsul el motivo sorprendente de su viaje. El cónsul llamó entonces por teléfono al tenor Rafael Ribero Silva, su compatriota, para que le consiguiera un cuarto en la pensión donde ambos vivíamos. Así lo conocí. Margarito Duarte no había pasado de la escuela primaria, pero su vocación por las bellas letras le había permitido una formación más amplia con la lectura apasionada de cuanto material impreso encontraba a su alcance. A los dieciocho años, siendo el escribano del municipio, se casó con una bella muchacha que murió poco después en el parto de la primera hija. Ésta, más bella aún que la madre, murió de una fiebre esencial a los siete años. Pero la verdadera historia de Margarito Duarte había empezado seis meses antes de su llegada a Roma, cuando hubo que mudar el cementerio de su pueblo para construir una represa. Como todos los habitantes de la región, Margarito desenterró los huesos de sus muertos para llevarlos al cementerio nuevo. La esposa era polvo. En la tumba contigua, por el contrario, la niña seguía intacta después de once años. Tanto, que cuando destaparon la caja se sintió el vaho de las rosas frescas con que la habían enterrado. Lo más asombroso, sin embargo, era que el cuerpo carecía de peso. Mientras nos contaba su historia en la pensión del apacible barrio de Panoli, Margarito Duarte quitó el candado y abrió la tapa del baúl primoroso. Fue así como el tenor Ribero Silva y yo participamos del milagro. No parecía una momia marchita como las que se ven en tantos museos del mundo, sino una niña vestida de novia que siguiera dormida al cabo de una larga estancia bajo la tierra. La piel era tersa y tibia, y los ojos abiertos eran diáfanos, y causaban la impresión insoportable de que nos veían desde la muerte. El raso y los azahares falsos de la corona no habían resistido al rigor del tiempo con tan buena salud como la piel, pero las rosas que le habían puesto en las manos permanecían vivas. Centenares de curiosos atraídos por el clamor del milagro desbordaron la aldea. No había duda. La incorrupti- El peso del estuche de pino, en efecto, siguió siendo igual cuando sacamos el cuerpo. Margarito Duarte empezó sus gestiones al día siguiente de la llegada. Al principio con una ayuda diplomática más compasiva que eficaz, y luego con cuantas artimañas se le ocurrieron para sortear los incontables obstáculos del Vaticano. Fue siempre muy reservado sobre sus diligencias, pero se sabía que eran numerosas e inútiles. Hacía contacto con cuantas congregaciones religiosas y fundaciones humanitarias encontraba a su paso, donde lo escuchaban con atención pero sin asombro, y le prometían gestiones inmediatas que nunca culminaron. La verdad es que la época no era la más propicia. Todo lo que tuviera que ver con la Santa Sede había sido postergado hasta que el Papa superara la crisis de hipo, resistente no sólo a los más refinados recursos de la medicina académica, sino a toda clase de remedios mágicos que le mandaban del mundo entero. Por fin, en el mes de julio, Pío XII se repuso y fue a sus vacaciones de verano en Castelgandolfo. Margarito llevó la santa a la primera audiencia semanal con la esperanza de 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página |9 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 mostrársela. El Papa apareció en el patio interior, en un balcón tan bajo que Margarito pudo ver sus uñas bien pulidas y alcanzó a percibir su hálito de lavanda. Pero no circuló por entre los turistas que llegaban de todo el mundo para verlo, como Margarito esperaba, sino que pronunció el mismo discurso en seis idiomas y terminó con la bendición general. Al cabo de tantos aplazamientos, Margarito decidió afrontar las cosas en persona, y llevó a la Secretaría de Estado una carta manuscrita de casi sesenta folios, de la cual no obtuvo respuesta. Él lo había previsto, pues el funcionario que la recibió con los formalismos de rigor apenas si se dignó darle una mirada oficial a la niña muerta, y los empleados que pasaban cerca la miraban sin ningún interés. Uno de ellos le contó que el año anterior habían recibido más de ochocientas cartas que solicitaban la santificación de cadáveres intactos en distintos lugares del mundo. Margarito pidió por último que se comprobara la ingravidez del cuerpo. El funcionario la comprobó, pero se negó a admitirla. — Debe ser un caso de sugestión colectiva — dijo. En sus escasas horas libres y en los áridos domingos del verano, Margarito permanecía en su cuarto, encarnizado en la lectura de cualquier libro que le pareciera de interés para su causa. A fines de cada mes, por iniciativa propia, escribía en un cuaderno escolar una relación minuciosa de sus gastos con su caligrafía preciosista de amanuense mayor, para rendir cuentas estrictas y oportunas a los contribuyentes de su pueblo. Antes de terminar el año conocía los dédalos de Roma como si hubiera nacido en ellos, hablaba un italiano fácil y de tan pocas palabras como su castellano andino, y sabía tanto como el que más sobre procesos de canonización. Pero pasó mucho más tiempo antes de que cambiara su vestido fúnebre, y el chaleco y el sombrero de magistrado que en la Roma de la época eran propios de algunas sociedades secretas con fines inconfesables. Salía desde muy temprano con el estuche de la santa, y a veces regresaba tarde en la noche, exhausto y triste, pero siempre con un rescoldo de luz que le infundía alientos nuevos para el día siguiente. — Los santos viven en su tiempo propio — decía. Yo estaba en Roma por primera vez, estudiando en el Centro Experimental de Cine, y viví su calvario con una intensidad inolvidable. La pensión donde vivíamos era en realidad un apartamento moderno a pocos pasos de la Villa Borghese, cuya dueña ocupaba dos alcobas y alquilaba cuatro a estudiantes extranjeros. La llamábamos María Bella, y era guapa y temperamental en la plenitud de su otoño, y siempre fiel a la norma sagrada de que cada quien es rey absoluto dentro de su cuarto. En realidad, la que llevaba el peso de la vida cotidiana era su hermana mayor, la tía Antonieta, un ángel sin alas que le trabajaba por horas durante el día, y andaba por todos lados con su balde y su escoba de jerga lustrando más allá de lo posible los mármoles del piso. Fue ella quien nos enseñó a comer los pajaritos cantores que cazaba Bartolino, su esposo, por un mal hábito que le quedó de la guerra, y quien terminaría por llevarse a Margarito a vivir en su casa cuando los recursos no le alcanzaron para los precios de María Bella. Nada menos adecuado para el modo de ser de Margarito que aquella casa sin ley. Cada hora nos reservaba una novedad, hasta en la madrugada, cuando nos despertaba el rugido pavoroso del león en el zoológico de la Villa Borghese. El tenor Ribero Silva se había ganado el privilegio de que los romanos no se resintieran con sus ensayos tempraneros. Se levantaba a las seis, se daba su baño medicinal de agua helada y se arreglaba la barba y las cejas de Mefistófeles, y sólo cuando ya estaba listo con la bata de cuadros escoceses, la bufanda de seda china y su agua de colonia personal, se entregaba en cuerpo y alma a sus ejercicios de canto. Abría de par en par la ventana del cuarto, aun con las estrellas del invierno, y empezaba por calentar la voz con fraseos progresivos de grandes arias de amor, hasta que se soltaba a cantarla a plena voz. La expectativa diaria era que cuando daba el do de pecho le contestaba el león de la Villa Borghese con un rugido de temblor de tierra. — Eres San Marcos reencarnado, figlio mío — exclamaba la tía Antonieta asombrada de veras—. Sólo él podía hablar con los leones. Una mañana no fue el león el que le dio la réplica. El tenor inició el dueto de amor del Otelo: “Giánella notte densa s'estingue ogni clamor”. De pronto, desde el fondo del patio, nos llegó la respuesta en una hermosa voz de soprano. El tenor prosiguió, y las dos voces cantaron el trozo completo, para solaz del vecindario que abrió las ventanas para santificar sus casas con el torrente de aquel amor irresistible. El tenor estuvo a punto de desmayarse cuando supo que su Desdémona invisible era nadie menos que la gran María Caniglia. Tengo la impresión de que fue aquel episodio el que le dio un motivo válido a Margarito Duarte para integrarse a la vida de la casa. A partir de entonces se sentó con todos en la mesa común y no en la cocina, como al principio, donde la tía Antonieta lo complacía casi a diario con su guiso maestro de pajaritos cantores. María Bella nos leía de sobremesa los periódicos del día para acostumbrarnos a la fonética italiana, y completaba las noticias con una arbitrariedad y una gracia que nos alegraban la vida. Uno de esos días contó, a propósito de la santa, que en la ciudad de Palermo había un enorme museo con los cadáveres incorruptos de hombres, mujeres y niños, e inclusive de varios obispos, desenterrados de un mismo cementerio de los padres capuchinos. La noticia inquietó tanto a Margarito, que no tuvo un instante de paz hasta que fuimos a Palermo. Pero le bastó una mirada de paso por las abrumadoras galerías de momias sin gloria para formarse un juicio de consolación. — No son el mismo caso — dijo—. A estos se les nota enseguida que están muertos. Después del almuerzo Roma sucumbía en el sopor de agosto. El sol de medio día se quedaba inmóvil en el centro del cielo, y en el silencio de las dos de la tarde sólo se oía el rumor del agua, que es la voz natural de Roma. Pero hacia las siete de la noche las ventanas se abrían de golpe para convocar el aire fresco que empezaba a moverse, y una muchedumbre jubilosa se echaba a las calles sin ningún propósito distinto que el de vivir, en medio de los petardos de las motocicletas, los gritos 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página | 10 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 de los vendedores de sandía y las canciones de amor entre las flores de las terrazas. El tenor y yo no hacíamos la siesta, íbamos en su Vespa, él conduciendo y yo en la parrilla, y les llevábamos helados y chocolates a las putitas de verano que mariposeaban bajo los laureles centenarios de la Villa Borghese, en busca de turistas desvelados a pleno sol. Eran bellas, pobres y cariñosas, como la mayoría de las italianas de aquel tiempo, vestidas de organza azul, de popelina rosada, de lino verde, y se protegían del sol con las sombrillas apolilladas por las lluvias de la guerra reciente. Era un placer humano estar con ellas, porque saltaban por encima de las leyes del oficio y se daban el lujo de perder un buen cliente para irse con nosotros a tomar un café bien conversado en el bar de la esquina, o a pasear en las carrozas de alquiler por los senderos del parque, o a dolemos de los reyes destronados y sus amantes trágicas que cabalgaban al atardecer en el galoppatoio. Más de una vez les servíamos de intérpretes con algún gringo descarnado. No fue por ellas que llevamos a Margarito Duarte a la Villa Borghese, sino para que conociera el león. Vivía en libertad en un islote desértico circundado por un foso profundo, y tan pronto como nos divisó en la otra orilla empezó a rugir con un desasosiego que sorprendió a su guardián. Los visitantes del parque acudieron sorprendidos. El tenor trató de identificarse con su do de pecho matinal, pero el león no le prestó atención. Parecía rugir hacia todos nosotros sin distinción, pero el vigilante se dio cuenta al instante de que sólo rugía por Margarito. Así fue: para donde él se moviera se movía el león, y tan pronto como se escondía dejaba de rugir. El vigilante, que era doctor en letras clásicas de la universidad de Siena, pensó que Margarito debió estar ese día con otros leones que lo habían contaminado de su olor. Aparte de esa explicación, que era inválida, no se le ocurrió otra. — En todo caso — dijo— no son rugidos de guerra sino de compasión. Sin embargo, lo que impresionó al tenor Ribera Silva no fue aquel episodio sobrenatural, sino la conmoción de Margarito cuando se detuvieron a conversar con las muchachas del parque. Lo comentó en la mesa, y unos por picardía, y otros por omprensión, estuvimos de acuerdo en que sería una buena obra ayudar a Margarito a resolver su soledad. Conmovida por la debilidad de nuestros corazones, María Bella se apretó la pechuga de madraza bíblica con sus manos empedradas de anillos de fantasía. — Yo lo haría por caridad — dijo—, si no fuera porque nunca he podido con los hombres que usan chaleco. Fue así como el tenor pasó por la Villa Borghese a las dos de la tarde, y se llevó en ancas de su vespa a la mariposita que le pareció más propicia para darle una hora de buena compañía a Margarito Duarte. La hizo desnudarse en su alcoba, la bañó con jabón de olor, la secó, la perfumó con su agua de colonia personal, y la empolvó de cuerpo entero con su talco alcanforado para después de afeitarse. Por último le pagó el tiempo que ya llevaban y una hora más, y le indicó letra por letra lo que debía hacer. La bella desnuda atravesó en puntillas la casa en penumbras, como un sueño de la siesta, y dio dos golpecitos tiernos en la alcoba del fondo. Margarito Duarte, descalzo y sin camisa, abrió la puerta. —Buona sera giovanotto — le dijo ella, con voz y modos de colegiala—. Mi manda il tenore. Margarito asimiló el golpe con una gran dignidad. Acabó de abrir la puerta para darle inició la conversación. Sorprendida, la muchacha le dijo que se diera prisa, pues sólo disponían de una hora. Él no se dio por enterado. La muchacha dijo después que de todos modos habría estado el tiempo que él hubiera querido sin cobrarle ni un céntimo, porque no podía haber en el mundo un hombre mejor comportado. Sin saber qué hacer mientras tanto, escudriñó el cuarto con la mirada, y descubrió el estuche de madera sobre la chimenea. Preguntó si era un saxofón. Margarito no le contestó, sino que entreabrió la persiana para que entrara un poco de luz, llevó el estuche a la cama y levantó la tapa. La muchacha trató de decir algo, pero se le desencajó la mandíbula. O como nos dijo después: Mi si geló il culo. Escapó despavorida, pero se equivocó de sentido en el corredor, y se encontró con la tía Antonieta que iba a poner una bombilla nueva en la lámpara de mi cuarto. Fue tal el susto de ambas, que la muchacha no se atrevió a salir del cuarto del tenor hasta muy entrada la noche. La tía Antonieta no supo nunca qué pasó. Entró en mi cuarto tan asustada, que no conseguía atornillar la bombilla en la lámpara por el temblor de las manos. Le pregunté qué le sucedía. «Es que en esta casa espantan», me dijo. «Y ahora a pleno día». Me contó con una gran convicción que, durante la guerra, un oficial alemán degolló a su amante en el cuarto que ocupaba el tenor. Muchas veces, mientras andaba en sus oficios, la tía Antonieta había visto la aparición de la bella asesinada recogiendo sus pasos por los corredores. — Acabo de verla caminando en pelota por el corredor — dijo—. Era idéntica. La ciudad recobró su rutina en otoño. Las terrazas floridas del verano se cerraron con los primeros vientos, y el tenor y yo volvimos a la vieja tractoría del Trastévere donde solíamos cenar con los alumnos de canto del conde Cario Calcagni, y algunos compañeros míos de la escuela de cine. Entre estos últimos, el más asiduo era Lakis, un griego inteligente y simpático, cuyo único tropiezo eran sus discursos adormecedores sobre la injusticia social. Por fortuna, los tenores y las sopranos lograban casi siempre derrotarlo con trozos de ópera cantados a toda voz, que sin embargo no molestaban a nadie aun después de la media noche. Al contrario, algunos trasnochadores de paso se sumaban al coro, y en el vecindario se abrían ventanas para aplaudir. Una noche, mientras cantábamos, Margarito entró en puntillas para no interrumpirnos. Llevaba el estuche de pino que no había tenido tiempo de dejar en la pensión después de mostrarle la santa al 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página | 11 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 párroco de San Juan de Letrán, cuya influencia ante la Sagrada Congregación del Rito era de dominio público. Alcancé a ver de soslayo que lo puso debajo de una mesa apartada, y se sentó mientras terminábamos de cantar. Como siempre ocurría al filo de la media noche, reunimos varias mesas cuando la tractoría empezó a desocuparse, y quedamos juntos los que cantaban, los que hablábamos de cine, y los amigos de todos. Y entre ellos, Margarito Duarte, que ya era conocido allí como el colombiano silencioso y triste del cual nadie sabía nada. Lakis, intrigado, le preguntó si tocaba el violonchelo. Yo me sobrecogí con lo que me pareció una indiscreción difícil de sortear. El tenor, tan incómodo como yo, no logró remendar la situación. Margarito fue el único que tomó la pregunta con toda naturalidad. — No es un violonchelo — dijo—. Es la santa. Puso la caja sobre la mesa, abrió el candado y levantó la tapa. Una ráfaga de estupor estremeció el restaurante. Los otros clientes, los meseros, y por último la gente de la cocina con sus delantales ensangrentados, se congregaron atónitos a contemplar el prodigio. Algunos se persignaron. Una de las cocineras se arrodilló con las manos juntas, presa de un temblor de fiebre, y rezó en silencio. Sin embargo, pasada la conmoción inicial, nos enredamos en una discusión a gritos sobre la insuficiencia de la santidad en nuestros tiempos. Lakis, por supuesto, fue el más radical. Lo único que quedó en claro al final fue su idea de hacer una película crítica con el tema de la santa. — Estoy seguro — dijo— que el viejo Cesare no dejaría escapar este tema. Se refería a Cesare Zavattini, nuestro maestro de argumento y guión, uno de los grandes de la historia del cine y el único que mantenía con nosotros una relación personal al margen de la escuela. Trataba de enseñarnos no sólo el oficio, sino una manera distinta de ver la vida. Era una máquina de pensar argumentos. Le salían a borbotones, casi contra su voluntad. Y con tanta prisa, que siempre le hacía falta la ayuda de alguien para pen- sarlos en voz alta y atraparlos al vuelo. Sólo que al terminarlos se le caían los ánimos. «Lástima que haya que filmarlo», decía. Pues pensaba que en la pantalla perdería mucho de su magia original. Conservaba las ideas en tarjetas ordenadas por temas y prendidas con alfileres en los muros, y tenía tantas que ocupaban una alcoba de su casa. El sábado siguiente fuimos a verlo con Margarito Duarte. Era tan goloso de la vida, que lo encontramos en la puerta de su casa de la calle Angela Merici, ardiendo de ansiedad por la idea que le habíamos anunciado por teléfono. Ni siquiera nos saludó con la amabilidad de costumbre, sino que llevó a Margarito a una mesa preparada, y él mismo abrió el estuche. Entonces ocurrió lo que menos imaginábamos. En vez de enloquecerse, como era previsible, sufrió una especie de parálisis mental. — Ammazza! — murmuró espantado. Miró a la santa en silencio por dos o tres minutos, cerró la caja él mismo, y sin decir nada condujo a Margarito hacia la puerta, como a un niño que diera sus primeros pasos. Lo despidió con unas palmaditas en la espalda. «Gracias, hijo, muchas gracias», le dijo. «Y que Dios te acompañe en tu lucha». Cuando cerró la puerta se volvió hacia nosotros, y nos dio su veredicto. — No sirve para el cine — dijo—. Nadie lo creería. Esa lección sorprendente nos acompañó en el tranvía de regreso. Si él lo decía, no había ni que pensarlo: la historia no servía. Sin embargo, María Bella nos recibió con el recado urgente de que Zavattini nos esperaba esa misma noche, pero sin Margarito. Lo encontramos en uno de sus momentos estelares. Lakis había llevado a dos o tres condiscípulos, pero él ni siquiera pareció verlos cuando abrió la puerta. — Ya lo tengo — gritó—. La película será un cañonazo si Margarito hace el milagro de resucitar a la niña. — ¿En la película o en la vida? — le pregunté. Él reprimió la contrariedad. «No seas tonto», me dijo. Pero enseguida le vimos en los ojos el destello de una idea irresistible. «A no ser que sea capaz de resucitarla en la vida real», dijo, y reflexionó en serio: — Debería probar. Fue sólo una tentación instantánea, antes de retomar el hilo. Empezó a pasearse por la casa, como un loco feliz, gesticulando a manotadas y recitando la película a grandes voces. Lo escuchábamos deslumbrados, con la impresión de estar viendo las imágenes como pájaros fosforescentes que se le escapaban en tropel y volaban enloquecidos por toda la casa. — Una noche — dijo— cuando ya han muerto como veinte Papas que no lo recibieron, Margarito entra en su casa, cansado y viejo, abre la caja, le acaricia la cara a la muertita, y le dice con toda la ternura del mundo: «Por el amor de tu padre, hijita: levántate y anda». Nos miró a todos, y remató con un gesto triunfal: — ¡Y la niña se levanta! Algo esperaba de nosotros. Pero estábamos tan perplejos, que no encontrábamos qué decir. Salvo Lakis, el griego, que levantó el dedo, como en la escuela, para pedir la palabra. — Mi problema es que no lo creo — dijo, y ante nuestra sorpresa, se dirigió directo a Zavattini—: Perdóneme, maestro, pero no lo creo. Entonces fue Zavattini el que se quedó atónito. — ¿Y por qué no? — Qué sé yo — dijo Lakis, angustiado—. Es que no puede ser. 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página | 12 INSTITUTO NACIONAL | Depto. de Lenguaje | 2º Medio/2009 — Ammazza! — Gritó entonces el maestro, con un estruendo que debió oírse en el barrio entero—. Eso es lo que más me jode de los estalmistas: que no creen en la realidad. En los quince años siguientes, según él mismo me contó, Margarito llevó la santa a Castelgandolfo por si se daba la ocasión de mostrarla. En una audiencia de unos doscientos peregrinos de América Latina alcanzó a contar su historia, entre empujones y codazos, al benévolo Juan XXIII. Pero no pudo mostrarle a la niña porque debió dejarla a la entrada, junto con los morrales de otros peregrinos, en previsión de un atentado. El Papa lo escuchó con tanta atención como le fue posible entre la muchedumbre, y le dio en la mejilla una palmadita de aliento. — Bravo, figlio mío — le dijo—. Dios premiará tu perseverancia. Sin embargo, cuando de veras se sintió en vísperas de realizar su sueño fue durante el reinado fugaz del sonriente Albino Luciani. Un pariente de este, impresionado por la historia de Margarito, le prometió su mediación. Nadie le hizo caso. Pero dos días después, mientras almorzaban, alguien llamó a la pensión con un mensaje rápido y simple para Marearito: no debía moverse de Roma, pues antes del jueves sería llamado del Vaticano para una audiencia privada. Nunca se supo si fue una broma. Margarito creía que no, y se mantuvo alerta. No salió de la casa. Si tenía que ir al baño lo anunciaba en voz alta: «Voy al baño». María Bella, siempre graciosa en los primeros albores de la vejez, soltaba su carcajada de mujer libre. — Ya lo sabemos, Margarito, — gritaba—, por si te llama el Papa. La semana siguiente, dos días antes del telefonema anunciado, Margarito se derrumbó ante el titular del periódico que deslizaron por debajo de la puerta: Morto il Papa. Por un instante lo sostuvo en vilo la ilusión de que era un periódico atrasado que habían llevado por equivocación, pues no era fácil creer que se muriera un Papa cada mes. Pero así fue: el sonriente Albino Luciani, elegido treinta y tres días antes, había amanecido muerto en Volví a Roma veintidós años después de conocer a Margarito Duarte, y tal vez no hubiera pensado en él si no lo hubiera encontrado por casualidad. Yo estaba demasiado oprimido por los estragos del tiempo para pensar en nadie. Caía sin cesar una llovizna boba como de caldo tibio, la luz de diamante de otros tiempos se había vuelto turbia, y los lugares que habían sido míos y sustentaban mis nostalgias eran otros y ajenos. La casa donde estuvo la pensión seguía siendo la misma, pero nadie dio razón de María Bella. Nadie contestaba en seis números de teléfonos que el tenor Ribero Silva me había mandado a través de los años. En un almuerzo con la nueva gente de cine evoqué la memoria de mi maestro, y un silencio súbito aleteó sobre la mesa por un instante, hasta que alguien se atrevió a decir: descolorida de romano viejo, sin preocuparse de los charcos de lluvia donde la luz empezaba a pudrirse. Entonces no tuve ya ninguna duda, si es que alguna vez la tuve, de que el santo era él. Sin darse cuenta, a través del cuerpo incorrupto de su hija, llevaba ya veintidós años luchando en vida por la causa legítima de su propia canonización. Agosto 1981. — Zavattini? Mai sentito. Así era: nadie había oído hablar de él. Los árboles de la Villa Borghese estaban desgreñados bajo la lluvia, el galoppatoio de las princesas tristes había sido devorado por una maleza sin flores, y las bellas de antaño habían sido sustituidas por atletas andróginos travestidos de manólas. El único sobreviviente de una fauna extinguida era el viejo león, sarnoso y acatarrado, en su isla de aguas marchitas. Nadie cantaba ni se moría de amor en las tractorías plastificadas de la Plaza de España. Pues la Roma de nuestras nostalgias era ya otra Roma antigua dentro de la antigua Roma de los Césares. De pronto, una voz que podía venir del más allá me paró en seco en una callecita del Trastévere: — Hola, poeta. Era él, viejo y cansado. Habían muerto cinco papas, la Roma eterna mostraba los primeros síntomas de la decrepitud, y él seguía esperando. «He esperado tanto que ya no puede faltar mucho más», me dijo al despedirse, después de casi cuatro horas de añoranzas. «Puede ser cosa de meses». Se fue arrastrando los pies por el medio de la calle, con sus botas de guerra y su gorra 2Ñinst | El blog del Segundo Ñ | www.2nninst.tk | Página | 13