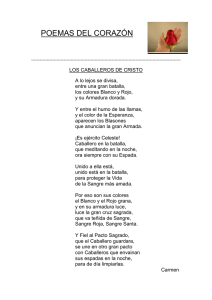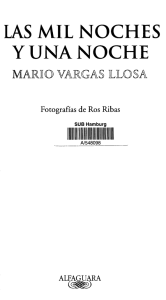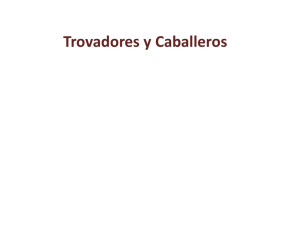El caballero de la rosa Un ruido ensordecedor me despertó y me
Anuncio

El caballero de la rosa Un ruido ensordecedor me despertó y me sumió en el más absoluto aturdimiento, no conseguí abrir los ojos, así que me dispuse a esperar tumbada mientras se desvanecía lentamente la niebla que abrazaba mis pensamientos. Cuando la nube se disipó, decidí incorporarme de la cama, mirando a mi alrededor y con bastantes problemas de orientación, empecé a vislumbrar aquella habitación que parecía ser mi alcoba. Preferí no atender a la razón que me preguntaba qué hacía allí, y me dediqué a disfrutar de uno de mis mejores sentidos, el cual, me mostró la fragancia que me rodeaba. Alrededor de mí, había multitud de jarrones repletos de un sinfín de hermosas rosas rojas que inconscientemente me recordaron mi nombre. Ya una vez incorporada, paseé por la estancia, vagando de un lado para otro hasta que me paré ante dos pequeñas ventanas, una daba al exterior y la otra a mi interior. Me decidí por la segunda y me miré en aquel espejo, pude ver que ya no era tan joven ni tan guapa, aunque eso sí, aún conservaba mi atractivo. Mi cara estaba adornada de arrugas que no confesaban mi edad sino la libertad que tuve en mi vida para sonreír, sonrisas que llenaron año tras año, el cáliz de mi felicidad. El pelo limpio aunque desordenado, me caía sobre los hombros llegando a acariciar la dulce seda que abrazaba todo mi cuerpo con delicadeza. Abandoné aquella ventana del alma y me dirigí a la que todas las manañas me enseñaban los jardines de palacio, mi palacio. El castillo más grande del reino, mi feudo. Una vez más, disfruté de la visión de aquel inmenso vergel estampado con aquellos distintos verdes que un día acertó a inventarse la naturaleza. La somnolencia con la que estaba conviviendo hasta esos momentos, me abandonó repentinamente, y dejó paso a la claridad de la razón que obligó a que emanara en mí el recuerdo de mi propia identidad, me acordé de quien era, era la mujer más afortunada de aquel paraíso, la felicidad se apoderó de mí una vez más y recordé que yo era la princesa blanca, la única hija de los reyes de aquel sueño. Invitada por el hambre, que activó mi curiosidad por saber que iba a desayunar, me dispuse a salir en busca del gran salón, donde mi servidumbre me habría ya dispuesto suficientes manjares, como para colmar el apetito de todos ellos. Anduve por los enormes pasillos, subí pequeños escalones interminables, bajé otros, rodeé innumerables vestíbulos, atravesé salones, andando entre lienzos, tapices, imágenes, y toda suerte de beldades, hasta que llegué a la puerta del gran comedor. Antes de abrirla, un caballero blanco y miembro de la guardia real, me indicó dulcemente que debía ir antes a otro sitio. Esta vez no pregunté, me dejé llevar, ausente de mi alrededor e impaciente por mi nuevo destino. Le seguí desandando todo el camino para desviarnos por un último pasillo que llevaba inconfundiblemente a la enorme antesala del salón real, el caballero blanco me indicó que esperara sentada en un reclinatorio ya que tenía una visita muy importante. Me senté me olvidé del apetito, y me dispuse a observar aquel salón una vez más, había estado allí casi todos los días de mi vida y todavía me fascinaba su amplitud, unas dimensiones descomunales que fundían el techo con el cielo, incluso las paredes parecían que se alejaban unas de otras. Podía ser la habitación mas grande del mundo en la que una multitud de sirvientes corrían de un lado a otro, atareados, afanados, entretenidos en parecer un ejército de hormigas perfectamente organizado. Al final de la sala había una puerta flanqueada por dos caballeros blancos que custodiaban la entrada al Salón Real, el aposento más emblemático de mi castillo. Seguramente mis padres, los reyes, estarían dando audiencia a algún plebeyo cubierto de pobreza, a algún reo suplicando clemencia, o incluso a algún caballero reclamando dignamente, eso sí, aquiescencia real para batallar por sus propios intereses. Al fin y al cabo, eran asuntos de estado que me sumergían en la más absoluta indiferencia. De pronto, se abrió la puerta principal, uno de los caballeros blancos dejó pasar a su señor, y, allí estaba, mi turbación, mi congoja, mi ansiedad, el hombre que daba sentido a mi vida, era el caballero de la rosa, mi amor. El era el comandante de la guardia de los caballeros blancos, la guardia personal de mi padre, el rey. Entró como lo haría todo un héroe, en silencio, seguro, arrogante, valeroso, curiosamente aún siendo el comandante de la guardia blanca, vestía con ropajes negros, arropado de una oscuridad impoluta, un hombre apuesto, ajado por las batallas sufridas, arrugado por el sol de las cruzadas, pero con una sonrisa que podría golpear en el corazón de cualquier dama del reino y hacerle sucumbir por amor. Se quedó de pie, delante de mí, me sonrió, y, lentamente sin quitarme sus ojos de los míos, me besó en la mano. - He traído una rosa para mi princesa- dijo el caballero soltándome lentamente la mano mientras con la otra me entregaba la apreciada flor. Se sentó delante de mí, y en silencio sacó un panfleto con lo que bien podría ser su cuaderno de bitácora, su testigo, su amigo y más fiel compañero de todas sus batallas. Me entraron ganas de gritar, de llorar, de reir, todo era capaz de sentir a la vez por culpa de la felicidad que sentía, necesitaba abrazarle como la novia más piadosa, besarle como una abnegada esposa, sentirle dentro de mí como la amante más ardiente. Pero, decidí esperar, razonar, serenarme y cumplir con mi educación recibida como princesa, debía ser paciente. Yo era la sucesora del trono, su futura reina. Parsimoniosamente, comenzó a hablar de cosas que nunca me habían interesado, mientras ojeaba su cuaderno, leía sobre batallas, narraba cruzadas, relataba proezas militares, adornaba todas aquellas historias con otras de amor, de venganza, de ilusión, de desesperación, de todo, hacía una mezcolanza de sentimientos vividos por desconocidos que no despertaban en mi ningún interés. Me dediqué a observarle, mirarle en mi silencio, amarle en el sigilo, desearle en la reserva, quería darle amor desde la prudencia, debía ser fuerte y aquietarme, la razón me vociferó amargamente que yo era la princesa. Siempre que estaba con él me daba la impresión de que éramos dos almas en una compartida, que en otra existencia ya habíamos estado juntos, toda una vida, con hijos, incluso nietos. Tenía la sensación de que le conocía como solo se pueden conocer dos enamorados al final de sus largas vidas. Todo se quebró delante de mí cuando uno de los caballeros blancos apareció en la estancia, se acercó a él y al oído le pidió que se marchara, a lo que él asintió. Pude ver su tristeza en sus ojos, su abatimiento en sus movimientos, lentamente se levantó, recogió su cuaderno, me volvió a pedir la mano y una vez más la besó dulcemente. - Volveré mi princesa, quiero que sepas que nunca te abandonaré. Me dio la impresión que una lágrima se asomaba tímidamente por el balcón de sus ojos. Se fue, se esfumó, desapareció tras la puerta que se cerró tras él, separándonos de nuevo. Tras reaccionar, y envuelta en suspiros que me envolvieron en una amarga felicidad, me fui a mi alcoba, coloqué aquella rosa en uno de los jarrones, me tumbé en la cama y me prometí que la próxima vez no esperaría para confesarle mi amor, le besaría, le abrazaría, le diría que deseaba con todas mis fuerzas unirme a él durante toda nuestras vidas. Qué feliz me sentía. Entre aquellos pensamientos, la princesa blanca se sumió en un profundo sueño, que hizo que volviera su nube negra emborronando su mente, una niebla que la sumió de nuevo en el olvido más absoluto. - ¿Cómo la ha visto hoy, Don Francisco?- dijo Arturo Márquez, médico de planta de la residencia de ancianos. - La verdad que como siempre, los días no cambian de unos a otros.- respondió Francisco Delgado, haciendo ademán de abrir la puerta para marcharse del edificio. - Disculpe mi curiosidad,- exclamó el doctor a aquel anciano, haciéndole parar en su amarga huida- Lleva usted casi cuatro años viniendo todos los días con una rosa y con un libro siempre de temática medieval, ¿Hay alguna historia detrás de todo eso? - dijo el doctor mientras se abotonaba la bata blanca corrompido por la curiosidad. - Bueno- respondió el anciano mientras sonreía como un adolescente enamorado- Lo del libro…- decía mientras observaba aquel viejo libro entre sus ajadas manos- Le leo este libro a mi mujer porque siempre le gustaron las historias de caballeros y princesas. Puede que leerle estas historias la entretenga, quizás le ayude a crear historias fantásticas en su mente, estoy seguro que de alguna forma a ella le llega, parece que me escucha.- acabó diciendo mientras aquella tímida lágrima se atrevió a saltar entre las arrugas de aquel anciano. - Bueno, sabe que la enfermedad que tiene, es muy probable que no entienda o incluso no sienta o no recuerde nada.- manifestó el médico sabiendo que acababa de cometer un error. Se lamentó como siempre, de su insolente sinceridad. Hoy no era necesario. - Mire doctor yo ya tengo más años de los que puedo recordar. Mi mujer, Rosa, ha pasado más de 60 años a mi lado, me ha aguantado, me ha sufrido, y sobretodo nos hemos amado, y hoy en día seguimos amándonos profundamente. El Alzehimer la sumió poco a poco en el olvido y antes de que perdiera sus recuerdos me hizo jurar que todos los días le trajera una rosa. Me prometió que si veía su flor preferida todos los días, me recordaría siempre, me prometió que no me olvidaría, me prometió que recordaría nuestro amor. Ella nunca faltó a sus promesas. Le puedo asegurar que ninguna enfermedad meterá en el saco de la indiferencia nuestro amor.- Acabó diciendo el anciano convencido de sus palabras. - Siento mucho haberle inquietado, discúlpeme- dijo el doctor dándose cuenta en aquel mismo instante lo inteligente que tendría que haber sido aquella mujer. Entendió de pronto el motivo de aquellas promesas, la obligación de traer una rosa todos los días era la forma de que aquel hombre no cayera en la más angustiosa tristeza que brinda la soledad producida por los que ya no te conocen. Era la forma de que aquel octogenario estuviera diariamente ocupado en mantener la ilusión de que su mujer, aún le reconocía, de que aún le quería. - No, no me ha inquietado, ni mucho menos, no se preocupe, mañana nos veremos- se despidió el anciano, feliz por saber que al día siguiente estaría de nuevo con su princesa. JUAN JOSE BULNES FERNANDEZ