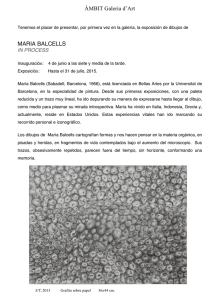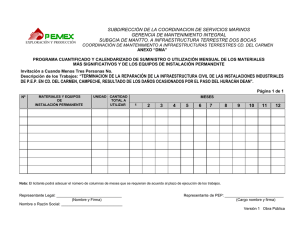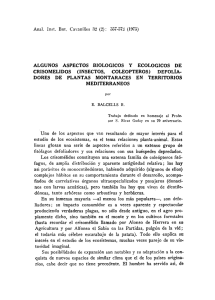MARIO VARGAS LLOSA - EL JUBILEO DE CARMEN BALCELLS
Anuncio

MARIO VARGAS LLOSA - EL JUBILEO DE CARMEN BALCELLS CUANDO la conocí, pronto hará de eso cuarenta años, llevaba en la cabeza un rodete de señora buena y era tan sensible que la menor contrariedad la hacía llorar como una Magdalena. Para entonces, ya había administrado una compañía teatral que desapareció antes de estrenar una pieza, exportado al mundo entero unas máquinas que ella llama telares (pero yo sé que eran trenes), y, de la mano del novelista rumano exiliado Vintila Horia, abierto una agencia literaria que desfallecía de inanición hasta que el joven Carlos Barral, flamante director literario de Seix Barral, le encargó que gestionara los derechos extranjeros de sus autores. Éste fue un momento providencial para Carmen Balcells, para los escritores de nuestra lengua y para la industria editorial de España y América Latina, principalmente, pero también la de otros países, que, a consecuencia de la intrusión en sus predios de este torbellino procedente de la Cataluña recóndita, experimentaría una transformación radical y sería poco menos que catapultada a la modernidad. Que esta afirmación parezca hoy exagerada da la exacta medida de lo profundos e irreversibles que fueron los cambios en las costumbres editoriales que la Mamá Grande de Barcelona -llamada también, a veces, la agente 007- provocó. A poco de iniciar sus tareas al servicio de Seix Barral, Carmen Balcells descubrió que la verdadera función de una agente literaria no era representar a un editor frente a otros editores, sino a los autores ante quienes los publicaban. Entonces, acudió donde Carlos Barral, y éste entendió (era, claro está, el único editor que hubiera podido entender una cosa así) y le devolvió la libertad y aceptó que, a partir de entonces, los contratos de edición los firmarían los autores, sí, pero las condiciones de cada contrato las discutiría la editorial con ella, la provincianita de Santa Fe. Las relaciones que, hasta esa época, existían entre escritores y editores en el ámbito de la lengua eran patriarcales y subjetivas. Autor y editor aceptaban como algo tácito que la editorial que consentía publicar un manuscrito nativo hacía un favor desmedido a su escribidor, y que, por lo mismo, éste debía corresponder a esa generosidad y ese riesgo asumido por el editor, entregándose a él atado de pies y manos, de por vida. Los contratos no tenían límite de tiempo, de modo que, en la práctica, aunque no de iure, había poco menos que una cesión de propiedad. Era normal que el editor se reservara la exclusiva para gestionar las eventuales traducciones, y que, concretadas éstas, recibiera por ellas cuando menos la mitad, y a veces las dos terceras partes, de los derechos del autor. A nadie parecía anormal que las cosas ocurrieran así, pues así habían sucedido siempre, y, además, hubiera sido de pésimo gusto que los escritores, esos artistas, enturbiaran esa noble y espiritualizada vocación que era la suya con sórdidas consideraciones crematísticas, Cuando Carmen Balcells comenzó, en los años sesenta, a exigir a los editores que aceptaran plazos temporales para los contratos, que renunciaran a la costumbre de reservarse el derecho de gestionar las traducciones, y, a veces, a pedirles controles de tirada y de impresión, hubo, en el mundo editorial, un escándalo parecido al que conmueve un gallinero en el que se ha metido el lobo feroz. Le dijeron traidora, materialista, pesetera, innoble saboteadora del gay saber, literaturicida y mil lindezas más. Ella derramaba vivas lágrimas, pero no daba su brazo a torcer. Le montaron innumerables conspiraciones para ponerla de su lado o asustarla; la amenazaron con apandillarse contra ella y no publicar más a sus representados; le metieron juicios; la adularon y trataron de sobornarla; quisieron quitarle a los autores, ofreciendo a éstos mejores condiciones si prescindían de su ofídico agente. Todo fue inútil. Unos cuantos años después, cuando comprendieron que sólo matándola doblegarían la terquedad metafísica de esa matriarca -y ninguno estaba dispuesto a llegar a esos extremos-, y acabaron por rendirse y aceptar que la relación editor-autor no podía seguir siendo la de antaño, las costumbres editoriales ya habían cambiado sustancialmente, y buen número de escritores, gracias a la irresistible ascensión de Carmen Balcells y a su influencia en el medio editorial, podían vivir total o parcialmente de su trabajo, o, por lo menos, trabajar con la sensación de que sus derechos eran reconocidos y respetados. Los editores, que tanto la odiaban, se fueron reconciliando con ella, poco a poco, y, por fin, unos más pronto, otros a regañadientes y tarde, reconociendo que no sólo a los autores, también a ellos, la señora llorona de la Diagonal que los ponía a parir con cada nuevo manuscrito les había hecho un inmenso servicio, obligándolos a salir de las cavernas y asumir la actualidad. Porque si se conceden buenos anticipos y se aceptan tiempos límites para la explotación de unos derechos, los editores no tienen otro camino que promover bien los libros, y aguzar el ingenio para llegar a los lectores, y extender sus redes de distribución y conquistar nuevos mercados. Todo eso ha sucedido en la industria editorial de nuestra lengua, que es, hoy, una de las más dinámicas del mundo y la que se halla en mayor ritmo de expansión, y -aunque ya sé que a muchos lectores de este artículo les costará creerlo- ello se debe en buena parte a la batalla librada y ganada por este dínamo con faldas que, cuando las feministas se acercan a felicitarla y alabarla como un ejemplo viviente de lo que será la mujer en el tercer milenio, las desmoraliza, asegurándoles -entre hipos llorosos, claro- que, en realidad, su vida es un gran fracaso, porque el sueño que siempre acarició fue ser una mujer-objeto, una sílfide neurótica, entretenida por los calaveras, con un largo prontuario a sus espaldas de galanes suicidados por su amor. La historia civil y pública de Carmen Balcells, aunque importantísima -algún día, biografías y ensayos darán debida cuenta de ello-, la retrata sólo en parte, deja en la sombra esa extraordinaria, sorprendente calidad humana que hace de ella uno de los seres más admirables que me ha tocado conocer. Intratable a la hora de negociar, puede, cinco minutos después de haber estado a punto de morir o matar por la minucia de una cláusula, echar literalmente la casa por la ventana y abrumar de regalos y cariños a su adversario, desarmándolo, y haciéndolo sentir un osezno feliz en brazos de la osa regalona. Generosidad es una palabra demasiado encogida para expresar la manera desmesurada y loca como la he visto derrochar su tiempo, su afecto y su patrimonio para ayudar a tanta gente, no sólo a sus autores y amigos, sino también a conocidos de ocasión, a escritores menesterosos y a gentes sin historia, cuyo infortunio o mala suerte tocaban ese interior hipersensible del que está dotada y del que no sólo mana ese efluvio lacrimal crónico, también sus arrebatos sentimentales, y sus pataletas. A fines de los años sesenta, yo enseñaba literatura en el Kings College, de la Universidad de Londres. Ella súbitamente desembarcó en mi casa y me ordenó: "Renuncia a tus clases de inmediato. Tienes que dedicarte sólo a escribir". Le repuse que tenía mujer y dos hijos y que no podía hacerles esa bellaquería de dejarlos morirse de hambre. Me preguntó cuánto ganaba enseñando. Era el equivalente de quinientos dólares. "Yo te los doy, a partir de este fin de mes. Sal de Londres e instálate en Barcelona, que es más barato". Le obedecí -ya para entonces había descubierto, como un editor cualquiera, que era inútil resistir los ucases de Carmen- y nunca me he arrepentido de ello, porque, entre otras cosas, los cinco años que viví en la Ciudad Condal fueron los más felices de la vida. Fueron años de nuevas amistades, de entusiasmos literarios y políticos, de grandes ilusiones, de compartir lo que parecía ser una inminente revolución cultural y social, de la gran modernización de las costumbres, las ideas, los valores y las letras en España, un proceso que comenzó por Barcelona y al que esta ciudad dio, en los setenta, su mayor dinamismo. La casa, la oficina de Carmen Balcells eran el centro de la ebullición, el nido de todas las conspiraciones, el refugio de los afligidos y la caja sin fondo de los insolventes. A condición de aceptar su imperio benevolente, de ser dócil y sumiso, uno era feliz. Ella pagaba las cuentas, alquilaba los pisos y resolvía los problemas de electricidad, de transporte, de teléfono, de clandestinidad, y aprobaba o fulminaba los amoríos pecaminosos, asistía a los partos, consolaba a los cónyuges e indemnizaba a las amantes. Felicidades y tragedias, complots y alianzas o desavenencias terminaban siempre en grandes almuerzos, o cenas copiosas presididas por ella, o en excursiones lustrales a su casita de Cadaqués. Un día que, a horas de la madrugada, en un inglés idiosincrático, Carmen Balcells trataba de impedir por teléfono que el editor Roger Klein se suicidara, su hijito de pocos años la interrumpió: "Pero ¿tú no te ocupabas sólo de vender libros, mamá?". Desconcertada, ella recapacitó, olvidó el teléfono, y, al otro lado de la línea, en el remoto New York, el pobre Roger Klein se ahorcó. Han pasado una punta de años desde entonces, y, ahora, Carmen Balcells se ha convertido, sin quererlo ni saberlo, en una figura mítica, sobre la que corren fantásticas leyendas a ambas orillas del océano, y cuyo solo nombre hace suspirar de codicia a millares de autores primerizos, que sueñan con poner en sus manos sus manuscritos y sus anhelos. Todos hemos cambiado y, por supuesto, ella también. Sigue engriendo y riñendo a los autores en dosis simétricas, pero éstos tenemos ahora que competir, en el dominio del afecto, con sus nietas, por las que se le cae la baba, y sus oficinas han crecido y se han multiplicado hasta rozar la impersonalidad de una trasnacional. Y ella se empeña en decir, a quien se lo pregunta, que piensa retirarse del mundo citadino, que se va a construir una casa rodeada de árboles olorosos en las afueras de Santa Fe, a la que, eso sí, llenará de teléfonos, faxes y computadoras, porque ¿cómo podría mantener de otro modo el contacto con el mundo editorial, sobre todo en estos años, cuando está cambiando tanto debido a la revolución informática? No hay peligro, pues. Tenemos Carmen Balcells para rato. Ahí está, con sus setenta años recién cumplidos, algo pasadita de peso y con algunos huesos descolocados, pero bullendo de vida y llena de proyectos delirantes, como siempre, esperando que le echen por delante a cualquier editor para comérselo crudo en un dos por tres.