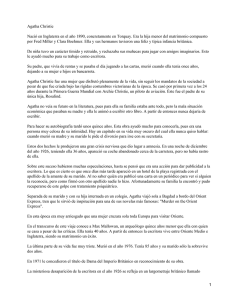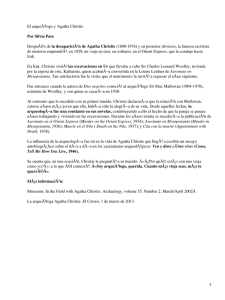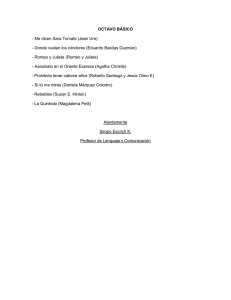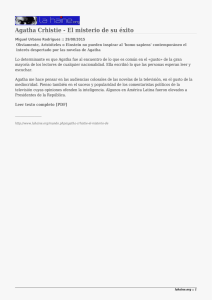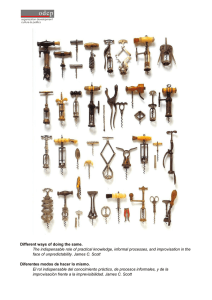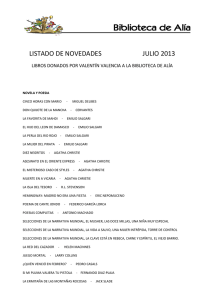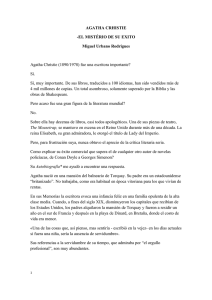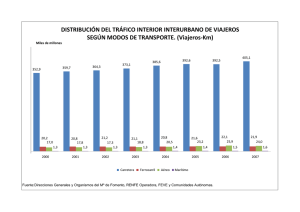Max Mallowan Y aGatHa cHristie
Anuncio

viajeroS www.elboomeran.com escribe álvaro colomer max mallowan y agatha christie Contraer matrimonio con un viajero no siempre implica la aceptación de una vida solitaria. Lo demostraron Max Mallowan y Agatha Christie. Él, arqueólogo en Oriente Medio; ella, escritora de novelas de misterio. Pero hay otro dato más relevante: el hombre, 25 años; la mujer, 40. Se conocieron cuando la dama visitó unas excavaciones en Iraq de la mano de Leonard Woolley. Surgió el amor repentino y contrajeron un matrimonio que devino en el hazmerreír de la sociedad británica. Agatha acababa de atravesar su famosa locura de los diez días: encontraron su coche abandonado, con las puertas abiertas, en medio de la nada. Nadie sabía dónde estaba. Se habló de secuestro, de asesinato, de fuga. La escritora misma convertida en una novela de misterio. Pero a los diez días la localizaron en un hotel donde se había inscrito con el nombre de la amante de su primer marido. Ella dijo no recordar absolutamente nada. Fue la noticia del momento: Christie ha enloquecido. Algunos dijeron que lo había hecho para asegurarse de que todo el Imperio Británico se enterara de que su esposo era un hombre infiel. Nunca se supo la verdad, pero la sospecha de la locura quedó en el ambiente. Porque, además, al poco tiempo la escritora se casó con un hombre quince años más joven. Fue la segunda noticia del momento: Christie, asaltacunas. Pero el amor duró cuatro décadas. Por tanto, un amor verdadero. Tan verdadero que Max sólo pudo sobrevivirla dos años. Pese a ser todavía joven, la soledad aceleró su proceso de envejecimiento y lo convirtió en un objeto bajo tierra. Como los que él desenterró durante toda su carrera. Para entonces la sociedad británica ya no reía y los chistes del principio devinieron en historias de amor entre viajeros empedernidos. Como aquélla según la cual Agatha preguntó en cierta ocasión a su marido: “¿Por qué estás con una vieja como yo?”. Y Max Mallowan respondió como sólo puede responder un caballero británico: “Soy arqueólogo, querida. Cuanto más vieja seas, más te querré”. -- viajeroS robert falcon scott www.elboomeran.com Hay cierta épica en la muerte del viajero. Perder la vida lejos de casa, en el no-hogar, confiere poética al cadáver. Le ocurrió al visir huido a Samarkanda, a Vázquez Montalbán esperando un avión en Bangkok, al rey que recibió el jaque mate en el bando contrario del tablero. También a Robert Falcon Scott. Alcanzó el Polo Sur un mes después de Roald Amundsen y sin embargo su fama supera a la del triunfador. Por haber muerto en el viaje de regreso, ya con el fracaso en la mochila, congelado sobre la nieve. Scott quería ser un explorador diferente. Creía no necesitar más instrumental que su coraje británico. Se adentró en el frío sin perros, sin ropa, sin ruta, sin inuits. Confiaba en sí mismo. Aunque era oficial de torpedos, se veía como un hombre capaz de conseguir cuanto se propusiera. En verdad, él mismo se creía un torpedo. Pero llegó la peor tormenta de los últimos cien años, con temperaturas veinte grados por debajo de lo habitual, y el oficial de la Royal Navy, el hombre que aspiraba a comerse el mundo, murió junto a sus compañeros: uno se arrodilló para ajustarse las botas y enloqueció en aquella posición; otro decidió sacrificar su propia vida al reparar en la escasez de provisiones y dijo “voy fuera un momento y puede que por un tiempo”, y desapareció bajo una ventisca que rondaba los -43 ºC; dos perecieron acurrucados, cuerpo contra cuerpo, en la tienda de campaña. Scott fue el último en abandonar. Murió, consciente de su soledad y su fracaso, en aquella Samarkanda helada. Meses después encontraron su diario, lo convirtieron en best seller y erigieron una estatua sólo comparable a la de Nelson en Trafalgar. Lo llaman “Scott de la Antártica”. Lo consideran el primer héroe del siglo xx. El hombre que murió de pura arrogancia. La extraña épica de la muerte del viajero. El inicio de un siglo de guerras mundiales. El torpedero que se creía capaz de conquistar el mundo. Después, Europa en llamas. -- viajeros www.elboomeran.com W.G. Sebald Winfried Georg Maximilian Sebald fue un mentiroso. Media vida frente al escritorio y la otra, viajando. A pie. Por pueblos, bosques, universidades, estaciones de tren, ciudades, museos. Caminaba y pensaba y miraba y escribía. Un gran andarín, como Robert Walser, Martin Heidegger, Thomas Berhnard, Friedrich Nietzsche. Luego escribía novelas que algunos llamaban no-novelas. Libros donde recreaba sus viajes y donde enganchaba fotos tomadas durante sus caminatas y donde embrollaba realidad y ficción hasta tal extremo que el lector se sentía incapaz de discernir lo uno de lo otro. Y entonces los críticos, con sus dientes largos, sus uñas verdes, sus ojos tristes, analizaban esas no-novelas, ansiosos por desentrañar lo que no debía de ser desentrañado: qué realidad, qué ficción. Una tarea absurda que les derretía la sesera. Una tarea titánica que les aumentaba la joroba. Porque Sebald iba mucho más allá. Él mentía incluso en lo diminuto, insignificante, vano. Contaba, por ejemplo, que en cierto pueblo de la campiña inglesa había un buzón a la derecha de una farola, y en verdad el buzón estaba a la izquierda. La farsa no afectaba a nada. No alteraba el argumento, no modificaba el ambiente, no engrandecía la historia. Era el mero placer de mentir. El gusto por falsificar el viaje. Contar otra versión al sedentario. Eso aprendí de Sebald. Que al oyente sólo le importa lo verosímil. Que escuchar un viaje es hacer un acto de fe. Que a nadie importa la autenticidad de la narración. Desde entonces miento a mis amigos. Les digo que estuve en un hotel cuando en verdad me alojé en otro, que probé un plato que en realidad no comí, que me ligué a una mujer que en la práctica es mi esposa. Ventajas del viajante solitario. A lo mejor también he mentido en este texto. Sólo una pequeña trola. Tan pequeña que no afecta al asunto aquí tratado. O quizá sí. Quién sabe. - 10 -