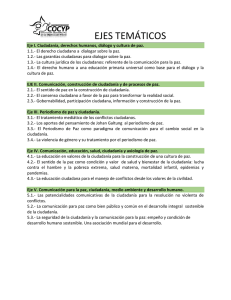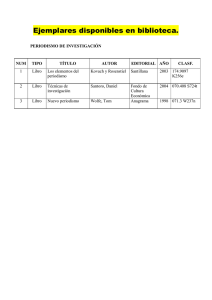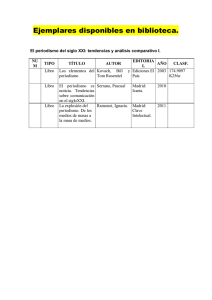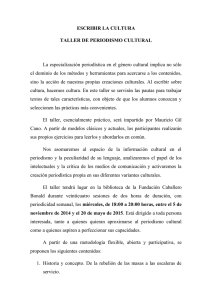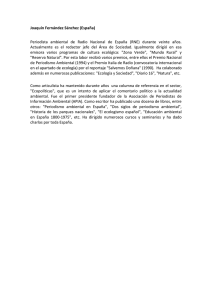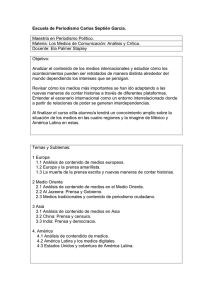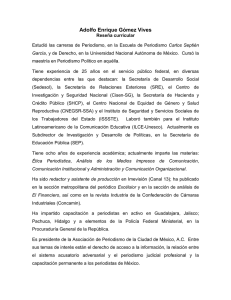Crisis del periodismo (y brindis por Diagonal)
Anuncio

Crisis del periodismo (y brindis por Diagonal) Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net) La llamada “crisis del periodismo” expresa dramáticamente dos grandes fenómenos de nuestra vida pública: primero, la suerte que corren las industrias culturales en el neoliberalismo. Segundo, la crisis de la legitimidad política o, por decirlo llanamente, los trances agónicos de las democracias contemporáneas. A nadie con mínima finura crítica se le escapa que son dos procesos íntimamente conectados. En el campo de la industria advertimos la concentración corporativa, la disolución del periodismo en producción multimedia, la creciente contaminación de la información con la publicidad y el negocio del entretenimiento, y la degradación del mercado laboral de los profesionales de la comunicación pública: lxs periodistas se convierten en miembros de un nuevo proletariado o precariado multiuso, con las más variadas funciones y competencias (corrección, diagramación, gestión de páginas web, mercadotecnia, etc.) que trabajan, cuando logran un empleo, de forma desregulada y por salarios irrisorios. El neoliberalismo ha determinado que gran parte de la actividad periodística, supuestamente comprometida con el servicio a la ciudadanía y con la vigilancia del poder, haya acabado sometida a los dictados de esos mismos poderes a los que debería vigilar, el poder económico y el poder político, en una época en que de facto también el segundo ha sido subyugado por el primero. La domesticación del periodismo, que así se podría llamar, no ha ocurrido principalmente por la vía de la censura o del control ideológico, como ocurrió en los totalitarismos clásicos, sino por la propia subordinación económica y por medio de la modificación de las estructuras de la producción editorial. Por ejemplo, la reducción drástica de las plantillas de los grandes medios informativos hace a los periodistas mucho más dependientes de las fuentes institucionales, de los gabinetes de comunicación de las empresas o de la administración, porque carecen de tiempo y recursos para elaborar una información ecuánime, contrastada y distanciada. Así que, de nuevo, crisis del periodismo y de la democracia son dos aspectos del mismo proceso. Y nos hacen reconocer con Todd Gitlin, a quien enseguida volveré a citar, que el periodismo era demasiado importante para dejarlo exclusivamente en manos de los intereses financieros. Pero hay otros importantes factores socioculturales y sociotécnicos que confluyen en la crisis: la competencia de la información periodística con otras prácticas comunicativas como las propias de las redes sociales, los archivos audiovisuales de la web, los self media, blogs, etc. Todd Gitlin diagnostica una “pérdida de atención” hacia los contenidos periodísticos. Y me parece que, en efecto, la pérdida o la dispersión de la atención es un síntoma fundamental de las actuales condiciones de la experiencia cultural, y coincido con lo que decía Simone Weil al respecto: que la atención es el primero y principal de los sentimientos morales, de tal forma que una sociedad desatenta es una sociedad inmoral. Pero también se produce, añade Gitlin, un desangramiento de la autoridad y la credibilidad del que se entendía por “periodismo serio”. No sólo están en cuestión los modos tradicionales de obtener información, sino también la naturaleza misma de esa información y su uso político y ciudadano. Cito literalmente a Gitlin: “El paisaje mediático que habitamos, –y que nos habita a nosotros a su vez–, nos halaga, nos convierte en residentes conectados a una semidemocracia (...) en la que una cuasi-utopía megamedia de glamour y de auto-engrandecimiento personal, un smorgasbord ilimitado de comunicación absoluta nos permite echar miraditas a todas partes y a todas horas, con la atención enloquecida por la multitarea, con la atención rebanada y destrozada en la tarea, sin pensar ya más en la necesidad de tener una vida pública común, incapaces de imaginar un modo de existencia más inteligente o más intensamente verdadero, liberados para quedarnos colgados en unas redes de eterna naturaleza anodina y descerebrada”. Puede que Gitlin presente un panorama algo apocalíptico. Tanto da, a fin de cuentas ya no se produce esa confrontación entre “apocalípticos” e “integrados” de que habló Umberto Eco hace medio siglo, quizá porque la mayoría estamos perfectamente integradxs en el apocalipsis. En todo caso, la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación y de los nuevos medios y entornos (particularmente la web, y el ordenador como “metamedio”, obviamente) ha propiciado un ecosistema mediático que no puede ser visto sólo como amenaza y fase terminal del periodismo. Aparecen cada día nuevas prácticas periodísticas que, reivindicando o no el estatuto profesional, o reclamando formas organizativas e institucionales diversas de las de la gran industria cultural del siglo XX, nos invitan a abandonar las idealizaciones nostálgicas del “gran periodismo” del pasado. El nuevo entorno mediático es un buen ejemplo de farmacon, a la vez veneno y remedio, a la vez parte del problema y parte de la solución, como ya dijo Platón respecto a la escritura hace 25 siglos. Podemos, pues, ahorrarnos la tecnofobia defensiva de tantos profesionales del periodismo agarrotados a unas rutinas corporativas cultivadas en invernadero por más de un siglo, cuanto una tecnofilia banal que identifique el buen periodismo con el acceso a recursos permanentemente Página 1 de 2 Crisis del periodismo (y brindis por Diagonal) Publicado en Periódico Diagonal (https://www.diagonalperiodico.net) actualizados de hardware y software. La aparición de un nuevo periodismo cívico o ciudadano, o el desarrollo del llamado “periodismo de datos” no son una secuela mecánica de la implementación de las tecnologías digitales. En las propuestas del periodismo de datos se podría encontrar incluso la tentativa de aproximar el periodismo a la investigación social tal como propusieron hace casi un siglo Robert Park y la Escuela de Chicago. Así se puede ver, pues, como momento de una noble tradición profesional y cívica. Pero hemos de prever, también, el riesgo de idealizar los datos por sí mismos, del fetichismo de los datos. La posibilidad de recabar, archivar y procesar datos en una escala cuantitativa que, en efecto, supone un salto cualitativo (los big data), es una oportunidad extraordinaria que brinda el nuevo ecosistema ciberperiodístico. Pero el periodismo no se puede conformar con los datos. El periodismo siempre ha tratado de engranar con más o menos suerte, con mejores o peores intenciones, los datos, los relatos y los ritos (los propios rituales cotidianos de la comunicación de masas, desde el periódico del desayuno al telediario en familia). Y de convertir los datos –que nunca son brutos, que siempre están regidos por el poder y el saber archivante de que habló Derrida-, a través de buenos relatos, en conocimiento. Información y conocimiento, dos escalones de un recorrido que tampoco termina ahí. Porque, más allá de la información y el conocimiento, es preciso apuntar hacia el saber, el saber social, el saber sobre el mundo, sobre los demás y sobre nosotros mismos, que necesariamente se traduce en responsabilidad ética, en compromiso pedagógico y en praxis política. Algo similar a lo que la cultura griega de la antigüedad conocía como paideia, y que es una de las piezas que con más saña quieren abatir los actuales depredadores del sistema educativo público (como Wert, cuya facies hipocrática, de puritito cadáver político, se ha agravado después de Halloween). Al final nos encontramos siempre con el principio: el poder, sus límites y sus posibilidades, constreñidas pero no enteramente sofocadas por el capital, las demandas de los movimientos sociales, el permamente conflicto entre los sujetos de la acción colectiva, el desafío de los nuevos modos de conocer e investigar, de una nueva ética y una nueva política. En tal escenario, hemos de seguir respaldando y cuidando a quienes trazan Diagonales. Por la cuenta que nos trae. Página 2 de 2