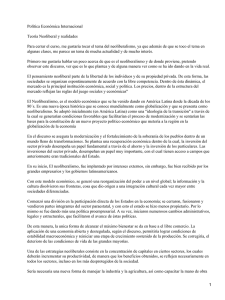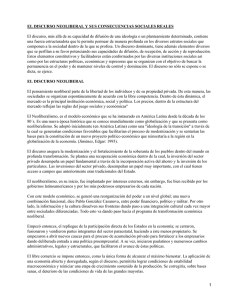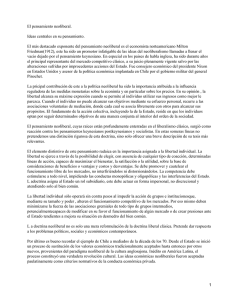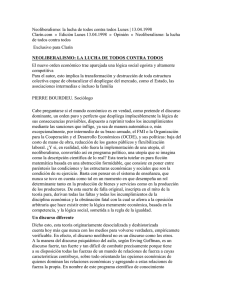Consolidacion y Caida del Consenso Neoliberal en Argentina
Anuncio

1 Consolidación y caída del consenso neoliberal en Argentina. Aceptación, resignación, impotencia y ruptura. Javier L. Cristiano América Latina en general, y Argentina en particular, han sido escenarios privilegiados de un proceso que en el mejor de los casos, y sin llegar a hipótesis conspirativas, puede leerse como una virtual conversión en laboratorio de su vida económica (y por añadidura de su vida política, social y cultural). Cierto saber técnico, trabajosamente revestido de un halo de invulnerabilidad -que llamaremos para simplificar “neoliberalismo”-, encontró en nuestras sociedades un auténtico campo de experimentación y prueba, a resultas de la cual hemos conocido desastres sociales que, al menos en el caso específico de la Argentina, no registran antecedentes en la historia. Ahora bien, lo propio y distintivo del experimento ha sido su ocurrencia a plena luz del día, o lo que es lo mismo: bajo el consentimiento, expreso o tácito, de buena parte de quienes fueron su objeto, y a la sazón sus víctimas. De ahí el interés de comprender, aunque más no sea como aprendizaje retrospectivo, las formas y modos que ha adoptado en Argentina el consenso respecto del neoliberalismo. La intención de este artículo es propedéutica respecto de esa tarea, vasta y casi inevitablemente colectiva. Se limita a proponer un esquema para la reconstrucción histórica del consenso neoliberal, que en Argentina empieza a principios de los noventa y tiene su principal punto de inflexión en los sucesos de diciembre de 2001. Casi es innecesario que diga que, como toda historia, es ésta una historia construida, y no reclama para sí otro mérito que el dar a los hechos una coherencia y un sentido. 1. Tres formas puras de consentimiento Hay que empezar preguntándose qué es el “neoliberalismo”, o al menos qué vamos a considerar tal en nuestro recorrido. Se trata, típicamente, de un discurso referido a la economía y a la política económica (se autoinhibe respecto de otras esferas), que defiende con distintos matices e intensidades las siguientes ideas-fuerza: a. b. c. d. e. la circulación sin trabas de capitales y mercancías, con relativa independencia de fronteras políticas, especialmente las del Estado Nacional; la competencia sin restricciones entre actores económicos (libre concurrencia en el mercado); el “achicamiento” del Estado en tanto agente económico (Estado – empresario y empleador, típicamente en los servicios públicos); la reducción del papel del Estado en tanto regulador de la actividad económica; el equilibrio de las cuentas fiscales, y la consiguiente reducción del gasto público, como prerrequisito para el buen funcionamiento del sistema económico. 2 La sola enunciación de estos principios es ya elocuente sobre los problemas de legitimación que enfrenta el neoliberalismo. Ofrecido como opción política, supone el ingreso a un mundo de incertidumbre y riesgo material, donde la promesa de una “economía sana”, y sus consiguientes beneficios colectivos, contrapesa con dificultad la inminencia de más que probables sacrificios. La dificultad se acentúa en una cultura política como la argentina, profundamente marcada por experiencias prolongadas de proteccionismo estatal y por un desarrollo considerable del Estado de Bienestar. Lo cual explica, al menos en parte, que el discurso neoliberal haya tenido en Argentina una penetración ideológica mínima hasta bien entrados los años ochenta, representando una opción electoral rotundamente minoritaria hasta ese momento1, y demandando para su aplicación efectiva, antes de los noventa, nada menos que el poder de fuego de la dictadura militar2. El problema teórico y práctico que enfrenta el neoliberalismo es, pues, el más antiguo y general de la legitimación de lo ilegítimo, o más preciso y morigerado: de lo que es vivido y percibido como ilegítimo. El neoliberalismo conlleva y reconoce la producción de daños sociales (inestabilidad, riesgo económico, despidos en el sector público, altos costos de transición, etc.), y se ve en la necesidad de justificarlos. Las formas empíricas en que lo hace y lo ha hecho son ricamente abigarradas y complejas, y aquí sólo me interesa destacar las resultantes típicas de esos procesos. O lo que es lo mismo, tres formas puras en las que puede prestarse consentimiento a la producción de daños sociales en general. La primera y más simple es la mera aceptación. Consiste en considerar que la realidad de que se trata es en sí misma buena aún cuando incluya daños, de acuerdo con un parámetro normativo que establece jerarquía de valores. En el caso del neoliberalismo, ilustra esta opción quien llega a convencerse de que la libre competencia, la eliminación del trabajo público improductivo, el aligeramiento de la torpeza del estado “sobredimensionado” y, en suma, el respeto de la “mano invisible” del mercado, son cosas en sí mismas deseables. Los eventuales padecimientos que produce quedan sumidos en la lógica de los “daños colaterales”, que implica siempre una legitimación utilitarista: el bien alcanzado supera en cantidad y calidad al mal producido, de modo que (Hutcheson dixit) representa a la larga la mayor felicidad para el mayor número. La segunda forma, más sofisticada e indirecta, puede llamarse resignación. A diferencia de la aceptación, parte del rechazo normativo: la realidad del caso (el neoliberalismo) es en sí misma indeseable, sólo que no existen alternativas mejores. En términos cercanos a la lógica, significa que no existe un mundo posible al menos tan bueno (menos malo) que el que se rechaza. Y en términos de la literatura, significa la asunción de la doctrina del Cándido voltaireano, según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles. En el caso del neoliberalismo, consiente por resignación quien, por ejemplo, considera indeseables la desprotección estatal y descree de los milagros de la mano invisible, pero entiende que el dirigismo, el proteccionismo y el control estatal, o cualquier política económica alternativa, generarían consecuencias todavía peores. 1 El partido que encarnó más claramente el credo neoliberal fue la Unión de Centro Democrático liderada por Álvaro Alzogaray, ex Ministro de Economía y consultor permanente del establishment local. Hasta la elección presidencial de 1989 su perfomance electoral había sido mediocre, pero tanto Alzogaray como otros miembros del partido fueron reclutados en la administración de Carlos Menem. 2 La política económica de la dictadura (1976-1983) puede considerarse el primer proyecto neoliberal efectivamente consumado en Argentina, aunque está claro que el “neoliberalismo” de los setenta es en muchos puntos distinto del de los noventa. 3 La tercera forma es el consentimiento por impotencia. Al igual que en la resignación la realidad del caso se considera aquí indeseable, pero ya no se cree que sea “la mejor de las posibles”. Hay otras mejores, pero no existen los medios para alcanzarlas o, existiendo, no se encuentran a disposición de los interesados. Quien consiente el neoliberalismo en este sentido es, por ejemplo, quien cree que no hay ni es posible forjar organizaciones políticas adecuadas para intentar políticas más proteccionistas (en principio mejores), o que no hay modo razonable de hacer frente a los intereses que se afectarían en caso de tentar otro rumbo económico. Aceptación, resignación e impotencia son tres formas abstractas o puras del consentimiento, y valen para cualquier discurso o realidad con problemas de legitimación (las instituciones represivas, las “excepciones jurídicas” como el indulto o el estado de sitio, la violencia de gobiernos autoritarios o simplemente los malos gobiernos). Va de suyo que, siendo formas “puras”, se mezclan y confunden en el mundo real, que difícilmente tiene además la forma exacta de cada una de las definiciones3. Es, en suma, un marco conceptual muy general, ideal típico (dicho weberianamente), pero suficiente para esbozar una panorámica del consenso argentino respecto del neoliberalismo. Adelanto pues el hilo conductor de esa panorámica, que está expresado en el título: la sociedad argentina ha pasado sucesivamente del consentimiento por aceptación al consentimiento por resignación, y de éste al consentimiento por impotencia, hasta llegar parcial y problemáticamente, en una historia todavía abierta, a la ruptura del consentimiento. 2. Los primeros noventa y el auge de la aceptación La afirmación anterior supone que efectivamente hubo un consentimiento, cosa que podría discutirse hurgando en la complejidad empírica de los discursos y las experiencias individuales de “construcción de sentido”. Quizás sea cierto, pero no son pocos los datos “macro” que avalan la suposición. En primer lugar, el neoliberalismo, aproximadamente en la forma en que acabo de resumirlo, fue un discurso público relevante (y desde un momento, inequívocamente hegemónico) durante los primeros años de la década del noventa. No fue un discurso técnico privado, circulante en esferas estatales o empresariales restringidas, y más o menos oculto y ocultado al gran público. Fue un proyecto político establecido como tal a plena luz del día en un espacio público democrático, por lo menos en lo formal. En segundo lugar, está suficientemente probado que, hasta bien entrada la década de los noventa, recibió una proporcionalmente escasa resistencia activa, limitada en la inmensa mayoría de los casos a protestas y medidas de fuerza de los directamente afectados por los procesos de privatización y achicamiento del sector público. Tercero, los procesos electorales posteriores al de 1989, también hasta pasada la mitad de la década, avalaron al menos indirectamente, cuando no abierta y mayoritariamente, las políticas de ajuste neoliberal. Parece difícil entonces refutar la existencia de un consentimiento, y parece mejor analizar sus formas y sus condiciones de posibilidad. Entre estas últimas, el hecho capital es, con poco espacio para la duda, la experiencia hiperinflacionaria que desintegró al gobierno de Raúl Alfonsín en el final de su mandato (1983-1989), y que 3 Las definiciones presuponen actores racionales que, por ejemplo, sopesan distintas opciones económicas en función de sus resultados esperados, y prestan o no consentimiento a partir de esa evaluación. Las formas efectivas de consentimiento son por supuesto mucho más complejas, y las definiciones no hacen más que captarlas en forma de tipos puros. 4 también dio la bienvenida, a principios de 1990, al gobierno entrante de Carlos Menem4. Si bien es cierto que la sociedad argentina había convivido durante décadas con tasas altas o muy altas de inflación, el salto cualitativo de esas dos oleadas hiperinflacionarias transformó profundamente la percepción colectiva de una crisis que, por prolongada y constante, era vivida entonces como un componente más de la cultura cotidiana. La erosión vertiginosa de la moneda, medida en las horas de un solo día, la rápida caída en la indigencia de capas importantes de la población, la explosión de formas e intensidades de conflicto social hasta entonces desconocidas (los saqueos a supermercados, forma prepolítica del hurto famélico) y, en suma, la experiencia de una sociedad fuera de control y lanzada a su propia desintegración, representaron para muchos argentinos una bisagra en su modo de percibir y entender el medio social, su propia relación con él y, por consiguiente, la vida institucional y política en general. No importa tanto la explicación que cada quien se haya dado de la hiperinflación (conspiración de los grupos dominantes, efecto agregado involuntario, incapacidad política del gobierno, etc.); importa el núcleo de ese cambio de actitud, que puede describirse como generalización de la experiencia del miedo. La sociedad puede descarriarse y conocer degeneraciones monstruosas: tal es la lección inmediata y perdurable de la hiperinflación. Lección que ya había prodigado años antes la dictadura, sólo que de un modo más directo y en capas sociales más reducidas, que fueron las destinatarias inmediatas del terrorismo de estado. La hiperinflación consolida y expande de este modo la obra de amilanamiento colectivo iniciada por la dictadura, y en este específico sentido resulta precisa y certera la expresión “terrorismo económico”, usada entonces por cierto espectro del periodismo crítico. Es a la luz de esta experiencia que la sociedad argentina asiste al giro neoliberal del gobierno de Menem a mediados de 1990. Un giro inaudito si se tiene en cuenta el precedente histórico de los gobiernos justicialistas y el discurso electoral del propio Menem, plagado de todos los tópicos del peronismo (populismo, distribucionismo, apelaciones nacionalistas, etc.), y construido en confrontación con el candidato oficialista Eduardo Angeloz, verdadero promotor, él sí, de la “reforma del estado” y la “apertura de la economía”. La angustia frente al agravamiento vertiginoso de la crisis, que no parecía respetar cambios de gobierno, significó un auténtico cheque en blanco para cualquier política económica que “intente algo nuevo”, y una disposición expresa a aceptar los costos sociales que podría conllevar. La idea de que “peor no podemos estar” -expresada por muchos con convicción en aquellos días- expresa el máximo grado de tolerancia al daño que una sociedad puede ofrecer, y como tal fue entendida por las nuevas autoridades. Este es el suelo anímico en el que hace pie por primera vez el discurso neoliberal en Argentina. Un discurso fagocitado desde los medios más afines al establishment, pero asociado desde el principio a la asepsia del conocimiento experto, escasamente accesible para los legos salvo en sus reducciones más burdas y, como todo conocimiento técnico, pretendidamente “objetivo” y neutral, ajeno por tanto a la deliberación política y la contraposición de intereses. Por eso los tópicos de la época son tan ricos en metáforas médicas y quirúrgicas (la más famosa, repetida hasta el cansancio por el entonces presidente, la de una “cirugía mayor sin anestesia”), y por eso la reiteración del argumento de la necesariedad y la inevitabilidad (la también insistente apelación a “hacer lo que hay que hacer” o a “hacer los deberes”). 4 Los años 1989 y 1990 marcan los puntos más altos de la historia inflacionaria argentina: 4923 % y 1343 % respectivamente. 5 Todo esto ayuda a entender el silencio de la sociedad argentina frente a la ruptura del contrato electoral y de la identidad histórica del partido gobernante. Pero todavía no explica el consentimiento propiamente dicho del discurso neoliberal, y más específicamente, el consentimiento por aceptación, que distingue a los primeros años de la década del noventa. Su inicio puede fecharse simbólicamente el 1º de abril de 1991, día de la promulgación de la Ley de Convertibilidad que establece la paridad fija del peso con el dólar. Ese día concluye oficialmente el vía crucis de la inflación y la hiperinflación, pero sobre todo marca el primer logro rimbombante endilgado a la nueva política económica, entonces ya en manos del megalómano Domingo Cavallo. El moribundo que era la economía (y la sociedad) argentina empieza a dar señales de vida, y la drástica medicina aplicada puede entonces presentarse como exitosa, y no simplemente como audaz y dolorosa. Exitosa además en el punto más sensible y más urgente: la estabilización del valor de la moneda y la consiguiente normalización de los flujos económicos y sociales, aún deteriorados como estaban. Es imposible saber con precisión cuánto debe el consenso neoliberal a este acontecimiento específico, pero no hay dudas de que el resto de las medidas de ajuste -y en particular, la vertiginosa e irresponsable privatización del patrimonio público- hubiesen chocado con muchos más obstáculos de no mediar la memoria del infierno inflacionario y la euforia consiguiente de la estabilidad. Lo que queda para explicar la aceptación es historia bastante sabida por propios y extraños. En primer lugar, la paridad uno-uno de peso y dólar representó un inmediato incremento del poder real de compra de amplias franjas de la población, muy especialmente respecto de productos de alto valor agregado, en su mayor parte importados y mucho menos accesibles en los períodos anteriores, sobre todo en el inmediatamente anterior. En segundo lugar, el impacto cotidiano de las mejoras técnicas en los servicios públicos privatizados, cuya demanda había sido largamente preparada a través de una ideología de la calidad y el acceso a estándares del “primer mundo”, en su momento puesta al servicio de la crítica a la ineficiencia estatal, y luego al servicio de la mostración favorable del éxito “modernizador”. Con ambas cosas hay que vincular la emergencia de unas nuevas culturas de consumo, asociadas en el imaginario colectivo a parámetros del mundo desarrollado (hipermercados, “shopings”, etc.) y manifestación palpable de un tipo de ciudadanía satisfecha que tuvo en estos primeros noventa su pico de intensidad. ¿Ciudadanos penosamente crédulos, cegados otra vez por espejos de colores? En gran parte sí, y esa es una de las heridas que la sociedad argentina, y en particular su menguada clase media, se relame en los días y meses posteriores a la incautación de las cuentas bancarias, a fines de 2001. Pero no es ni justo ni acercado, si lo que se quiere es entender, mirar ese pasado a la luz que le proporcionan los hechos posteriores. La creación de un ambiente de triunfalismo no fue el emergente de una multitud de individuos ciegos y satisfechos, sino también, y esencialmente, producto del trabajo sostenido de construcción hegemónica, en el que no sólo descollaron los medios de comunicación locales sino también, y no en poca medida, los centros internacionales de fabricación de opinión, especialmente de cara al mundo de las finanzas y los grandes negocios globales5. La hegemonía neoliberal en Argentina fue, como muchas otras, la construcción de la imposibilidad de pensar de otro modo, una construcción en la que el revestimiento técnico del conocimiento económico (críptico, 5 No debe olvidarse, por ejemplo, el carácter modélico que el Fondo Monetario Internacional otorgó al caso argentino de “reformas estructurales”, ni tampoco el prestigio internacional del que gozó Domingo Cavallo hasta su autoinmolación en el derrumbe de la convertibilidad, ni las desmesuradas alabanzas y adulaciones que también en el frente externo recibió el “liderazgo” de Carlos Menem. 6 inaccesible y uniforme, por lo tanto imposible de discutir) fue al menos tan importante como la experiencia directa de la moneda estable y el acceso fácil a productos suntuarios. 3. Sanear las instituciones, o el consentimiento por resignación Si se trata de fijar fechas simbólicas hay que señalar la de junio de 1995 como el comienzo del final del consentimiento por aceptación. Ese día se conocieron los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares, que ubicaron el desempleo en el pico histórico del 18 %, desconocido en el país hasta ese momento y primer deterioro grave de un indicador sensible a la opinión pública en el período del nuevo gobierno6. La segunda fecha relevante es la del 6 de agosto de 1996, en que se produce la salida del gobierno del ministro Cavallo. En una sociedad acostumbrada a sucesiones vertiginosas de ministros al calor de crisis indomables, la relativamente larga permanencia de Cavallo (1991-1996) había anclado simbólicamente la sensación de estabilidad y control de la vida económica. Su salida del gobierno tuvo el efecto inmediato, aunque pasajero, de revivir la experiencia del miedo inflacionario, sobre todo por la asociación directa de la convertibilidad a la figura de Cavallo. La tercera fecha simbólica, la más importante, es la de las elecciones del 24 de octubre de 1999. El triunfo electoral de la Alianza opositora, encabezada por Fernando De la Rúa, marca el pico de un tipo distinto de consentimiento, en este caso por resignación. Los frutos negativos de la política neoliberal eran ya inocultables en la trama económica y social argentina, pero ni siquiera el nuevo partido, de tinte socialdemócrata, fue capaz de salirse de la inercia discursiva y forjar un planteamiento económico alternativo. El voto a la Alianza puede entenderse en este sentido como la cándida aceptación de que vivimos en el mejor de los mundos económicos posibles, aún cuando ese mundo sea reconocido, y en muchos casos ya padecido, como altamente indeseable. Entre la primera fecha y la tercera median los cuatro años del segundo gobierno de Menem, no sólo mucho menos “exitoso” que el primero en indicadores macroeconómicos, sino también jalonado por el lento pero incipiente crecimiento de la resistencia social, y más ampliamente, por un creciente rechazo de lo que empezó a llamarse “cultura política menemista”, hecha a partes iguales de frivolidad, deshonestidad estertórea y escándalos casi cotidianos de corrupción. El fantasma de la hiperinflación estaba ya demasiado lejos como para forzar por sí solo un consentimiento activo, y en cambio mucho más cerca, en la vivencia cotidiana de cada vez más personas, la experiencia de la intemperie social, surgida de las distintas oleadas de “desregulación”. Así, si en los primeros años de la década el padecimiento social pudo transcurrir con poco efecto sobre las buenas conciencias (se trataba casi siempre de “los otros”, y consistía en “eliminar el trabajo improductivo”, “sanear el Estado”, “reconvertir”, “modernizar”), la estabilización del desempleo estructural significó para millones de argentinos mirar por primera vez de frente, en su entorno más inmediato (cuando no en carne propia), la dramática experiencia de la exclusión social. Hay que agregar a esto las secuelas ya palpables de la desinversión pública en áreas sensibles como la educación y la salud, la permanente amenaza de nuevos y más profundos “ajustes” y “achicamientos” (exigencias internacionales de “profundizar las reformas”, etc.), y la ostensible merma del clima triunfalista de los primeros noventa, 6 En general, los principales indicadores macroeconómicos tuvieron un comportamiento favorable en el período 1991-1995, y representaron una drástica mejoría respecto del derrumbe de 1989-1990. 7 a causa del agotamiento del ingreso de capitales por el final de las privatizaciones y los reacomodamientos posteriores al “efecto tequila”. El discurso neoliberal tiene que vérselas entonces con sus auténticos problemas de legitimación, y hay que decir que lo hace, a pesar de todo, con bastante éxito. En primer lugar, porque continúa cerrando sobre sí mismo la esfera de lo pensable: aún cuando muchas de sus consecuencias ya no pudieran ocultarse, consigue mantener el estigma sobre lo poco y rudimentario que perdura o aparece como alternativa en materia de ideas económicas. El paulatino deslizamiento de la Alianza hacia la ortodoxia económica a medida que se acercaba al poder7, habla quizás más de esta tendencia del discurso socialmente dominante que de sus propias limitaciones de coraje e imaginación (que las tuvo, y no en poca medida). En segundo lugar, porque logra instaurar una dicotomía que será crucial para entender el fugaz esplendor de la Alianza, y también los intentos de reposicionamiento posteriores al derrumbe de la convertibilidad. Esa dicotomía es la que separa los programas de ajuste en sí mismos de sus formas específicas y locales de aplicación. La irritabilidad social respecto de la “cultura política menemista” se pone así al servicio de la supervivencia del consentimiento neoliberal, porque el fracaso de las políticas de ajuste puede ser presentado no como producto de las políticas mismas, sino de su aplicación irresponsable y, sobre todo, de su aplicación manchada por la corrupción. Es la metáfora quirúrgica propia del discurso neoliberal: una cosa son las bondades de la cirugía, y otra los aspectos de higiene y asepsia. El discurso electoral de la Alianza no sólo no es ajeno a esta escisión, sino que contribuye a consolidarla y hasta puede decirse que vive de ella. Es verdad que no propone expresamente la continuidad de políticas de ajuste (aunque es lo que terminará haciendo), y que hace vagas promesas sobre la necesidad de un Estado menos ausente (promesas que no cumplirá). Pero su discurso hace más esfuerzos por subrayar “el mantenimiento del modelo” económico, la necesidad de “tranquilizar a los mercados”, y la ausencia de cambios “irresponsables”, que por ofertar positivamente un cambio de rumbo económico. El grueso de su propuesta “de cambio” no es económico sino institucional: limpiar las instituciones de la corrupción y la frivolidad de los años menemistas. La “calidad institucional”, concepto central de su discurso, es presentada como prerrequisito para consolidar un capitalismo “menos salvaje”, más productivo y con mejor distribución. Elipsis que deja la discusión expresa del neoliberalismo en un hipotético futuro (lejano) en el que las instituciones se encuentren por fin saneadas, y que tranquiliza en efecto a “los mercados” con la promesa implícita de una esencial continuidad8. 7 La Alianza reúne a la Unión Cívica Radical -junto con el Justicialista, el principal partido político del país hasta ese momento- con el recientemente conformado FREPASO (Frente País Solidario), que había tenido un rápido crecimiento en su caudal electoral con un discurso genéricamente progresista y ataques expresos al modelo económico imperante. El contrapeso de la mucho más moderada U.C.R, pero sobre todo la inminencia del acceso al poder, fueron limando de asperezas su discurso hasta convertirlo, ya antes de las elecciones, en un partido “confiable” para asegurar la continuidad sin sobresaltos de la política económica. 8 Esta escisión -“modelo”/aplicación del “modelo”-, que la Alianza presupone implícitamente en su prédica de saneamiento moral, será empleada expresamente, y hasta el hartazgo, para salvar la responsabilidad de la ortodoxia neoliberal en el colapso económico de fines de 2001. El discurso oficial del Fondo Monetario Internacional, y de una parte no desdeñable de la prensa internacional, atribuyó el derrumbe de la economía argentina no a los diez años de “reformas estructurales” y “apertura de la economía”, sino a la forma específicamente local de su ejecución, con especial énfasis en los folclóricos defectos del incurable fenómeno peronista, y sobre todo en los altísimos índices de corrupción. Tendría interés histórico y político investigar empíricamente los cambios de enfoque de la prensa financiera internacional sobre el caso argentino, que muy posiblemente (esta es la hipótesis) 8 Este consentir resignado tiene en el voto a la Alianza un sinfín de manifestaciones específicas, pero el largo brazo del miedo es y será todavía uno de sus componentes primarios. No ya el miedo de la hiperinflación -que de todos modos perdura9- sino un miedo más incierto y más espeso, que tiene que ver con el creciente extrañamiento de la política (ya enteramente asumida como actividad sino “mafiosa” al menos demasiado próxima a las “mafias”, y por lo tanto ajena a las cualidades y posibilidades de cualquier persona corriente), con la creciente certidumbre de un destino social atado a intereses que no pueden confrontarse (las amenazas tácitas o expresas de no cumplir los mandatos del Fondo Monetario Internacional o las expectativas de “los mercados”), y con la profunda falta de confianza colectiva que surge en cada quien al mirarse en el espejo de la sociedad. Porque en efecto, las heridas infligidas a la sociedad argentina por los diez años de política neoliberal se encuentran también y sobre todo en el plano cultural-normativo, donde su consecuencia fue el crecimiento pavoroso de la desconfianza generalizada, la sagacidad agresiva, la pérdida de referentes colectivos ajenos al propio proyecto biográfico y, en suma, la descomposición de la noción misma de “sociedad” como componente clave del mundo de la vida. El desalentado voto “moralizador” a la Alianza expresa quizás un intento, fallido como debía ser, de resarcir estas heridas aplazando la cura del daño económico, que no tenía medicina a la vista. 4. Riesgo país y explosión: del consentir impotente a la ruptura Quizás sea ley de la vida y de las sociedades que cuanto más tenebroso es el laberinto más esfuerzo e imaginación se emplea para encontrar salidas. Eso es también lo que pasa con un estado de cosas que se consiente por resignación: la resignación tiene límites, que suelen estar cerca de la desesperación. El paso de la resignación a la impotencia y a la eventual ruptura suele ser así producto de un padecimiento más intenso que virtualmente obliga a imaginar alternativas, y ese fue el caso de la sociedad argentina en el período que va de 1999 hasta hoy. Intensificación del padecimiento y tentativas de novedad marcan los cuatro últimos años de la cronología argentina, que en la vivencia y la memoria serán desde luego mucho más que cuatro y que, según todos los pronósticos, marcan algún tipo de bisagra y de final de era. Para ilustrar la intensificación del sufrimiento social basta cualquier informe sobre datos económicos y sociales, sobre todo de los años 2001 y 2002. Es suficiente recordar el escalofriante dato de las cifras de pobreza e indigencia (57,5% y 27,5% respectivamente, según la última medición oficial), el no menos escalofriante dato de su evolución reciente (que convierte a la debacle socioeconómica argentina en un auténtico récord internacional de velocidad de caída), y un solo número del último informe del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo: entre mayo de 2001 y mayo de 2002 se perdieron en Argentina 825.000 empleos, lo que hace un total de 2.260 nuevos desempleados por día a lo largo de todo un año -y esto hablando sólo de la economía “formal”, y considerando que la llamada “economía sumergida” mostrarían un virtual ocultamiento de la corrupción en los primeros noventa (no obstante ser públicos y notorios decenas de casos) y una atención desmesurada a la corrupción, desde finales de la década y hasta el colapso. 9 El candidato De la Rúa hizo tantos esfuerzos por asegurar al electorado la continuidad del “1 a 1”, como sus contrincantes por revivir los fantasmas de la hiperinflación radical de 1989. 9 (informal) era ya una fuerte presencia estructural, expandida además al calor de la propia crisis. Es de esperar que en un proceso de semejante velocidad y radicalidad también los fenómenos de atribución de sentido se vuelvan complejos y opacos, pero en cualquier caso es indudable que el consentimiento por resignación pierde una esencial base de sustentación, que es la estabilidad y soportabilidad del sufrimiento. Que algo sea consentido por resignación supone que todavía se ve algo importante que perder en el cambio, y depende por lo tanto de un punto crítico en el que esa convicción se rompe. De modo que si en los años de De la Rúa, y en los posteriores, persiste algún consentimiento respecto de la ortodoxia neoliberal (y de hecho persiste), se trata como tendencia de un consentimiento impotente, que ya se permite imaginar prácticas y discursos alternativos, sólo que se sabe o se siente huérfano de medios y posibilidades. Cuánto aporta la imagen y la práctica del gobierno aliancista a consolidar esa sensación sería tema de un interesante trabajo empírico; en cualquier caso aporta mucho, y es fácil enumerar unas cuántas razones. La propia imagen del presidente en primer lugar, deteriorada con cada nuevo día de gobierno en la sensación de aturdimiento e inacción frente a un ciclo económico que no era capaz de controlar, y quizás ni siquiera de comprender. La insólita entrada al gobierno de Domingo Cavallo10, que además de ratificar esa incapacidad sella la rendición del gobierno “socialdemócrata” al establishment económico y financiero. La previa, breve, fallida y todavía más radical incursión de Ricardo López Murphy, impulsor de una vuelta de tuerca neoliberal cuyo fracaso demuestra también las visibles grietas del consentimiento. La renuncia del Vicepresidente Álvarez, que además de consolidar la rotura del ala izquierda de la Alianza, afianza la imagen de que “es imposible hacerlo de otro modo”, enseña de la que Álvarez había sido principal abanderado11. Y un largo etcétera. Pero no se trata sólo de una proyección simbólica emanada del poder político. La impotencia tiene un amplio suelo “real”, en parte consecuencia perversa de los años de euforia neoliberal, y en parte de cambios más o menos fortuitos del final de la década. Así, no es un hecho simbólico la brutal concentración de riqueza que atraviesa como tendencia toda la década, y por lo tanto no es meramente simbólico el tremendo poder de acoso que una minoría tiene respecto de la autoridad política. Tampoco es simbólico -aunque todo el tiempo juegue con símbolos- el giro ultraconservador de la política norteamericana a partir de Bush hijo, y su consiguiente redireccionamiento de la política de los mal llamados “organismos de crédito” internacionales. Ni es puramente simbólico el estado de virtual disciplinamiento militar del mundo impulsado después de los atentados neoyorquinos del 11 de septiembre, ni lo es la dependencia de la economía argentina de la ingeniería financiera y las decisiones globales de un puñado de empresas sin bandera ni territorio. Todo esto y mucho más forma parte de la estimación de fuerzas y 10 Cavallo volvió al ministerio de economía el 20 de marzo de 2001, después de un brevísimo paso de Ricardo López Murphy, autor de un plan de reducción del gasto público que generó unánime rechazo y que convirtió al autor de la convertibilidad en un virtual “moderado”. 11 Carlos “Chacho” Álvarez había sido no sólo el principal escudero del FREPASO y uno de los principales arquitectos políticos de la Alianza, sino también una de las figuras públicas más relevantes en la denuncia del modo menemista de hacer política. Su renuncia a la vicepresidencia tuvo un efecto devastador sobre las expectativas de oxigenación de la política que él mismo había impulsado como pocos. 10 viabilidades políticas que acontece en el sentido común, con las complejidades y matices, se entiende, que le son propias. Sin embargo, hay dos procesos cuyo componente “de sentido” merece destacarse especialmente, porque explican en parte e ilustran en todo el fenómeno del consentimiento impotente. El primero es el de la medición del índice de “riesgo país”, número que martirizó la conciencia y la psicología colectiva durante todo el 2001. La primera y más notoria característica del “riesgo país” es su casi completa opacidad. A fuerza de insistencia mediática, casi todo el mundo podía repetir en la Argentina de 2001 la definición técnica del “riesgo país” (“la sobretasa que pagan los bonos argentinos...”, etc.); es casi seguro que muy pocos pudieran entender con mínima precisión qué era lo que realmente medía, por no hablar de los vericuetos técnicos de su procesamiento y los políticos de su circulación internacional. Lo que todo el mundo entendía bien era lo más importante: que el aumento del número fatídico influía directamente en sus vidas y en sus proyectos, y que la suerte individual de cada quien estaba en mayor o en menor medida atada a él. Y no sólo la suerte individual: el índice recae a modo de estigma sobre un colectivo al que fatalmente se pertenece (“país”), sin que ningún “yo” ni ningún “nosotros” -incluido el gobierno paralizado de De la Rúa, la titubeante y desconcertada oposición, y los técnicos supuestamente invulnerables como Cavallo- pueda hacer algo por detenerlo. El vértigo del “riesgo país” representa así la forma más pura de la impotencia política, la anulación de la política como posibilidad de intervención y gestión del destino personal y colectivo, el extremo de la indefensión y la debilidad de ciudadanía. Un punto crítico sólo comparable, una vez más, con la asfixia forzada de la energía política por el terrorismo de estado. El segundo hecho representativo se refiere al lugar del Fondo Monetario Internacional en el espacio público argentino. No debe haber muchos antecedentes, si hay alguno, de un funcionario de ese organismo que brinde una conferencia de prensa en el país y para los periodistas del país, a fin de “explicar” cuál es la política económica que debe seguirse para dejar de irritar al mundo de las finanzas internacionales. Esto ocurrió a principios de 2002 con Anoop Singh, el emisario del Fondo en Argentina, pero no es más que el punto culminante de un proceso que no sólo es de gradual incremento de la ingerencia económica y política, sino también de una progresiva despreocupación por las formas y los modos diplomáticos. El cambio de posición y perfil del F.M.I. en el espacio público argentino -que también ameritaría una interesante investigación empírica- es en suma la consolidación de un fortísimo poder fáctico, que representa expresamente intereses particulares ajenos a la mayoría (bancos extranjeros y acreedores) y que casi no hace esfuerzos por ocultarlo. Equivale en este sentido al “riesgo país” en lo que tiene de imposición casi incontestable (dado su poder objetivo), y representa el punto más álgido del consentimiento impotente: el discurso neoliberal ya no pretende ser aceptado y se contenta con ser temido, por decirlo (casi) con Maquiavello; y por decirlo a partir de Habermas: es un discurso que ya no pretende ni ser verdadero, ni ser sincero, ni ser justo (normativamente correcto), y que exhibe sin pudores su cara coactiva: simplemente obliga y amenaza. El paso que hay desde este consentir impotente a la ruptura del consentimiento es ínfimo, y los conocidos y tematizados fenómenos de la política argentina reciente pueden leerse como auténticas manifestaciones de ruptura. La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre es el más ruidoso e importante, pero abarca mucho más que el distanciamiento brusco respecto de un discurso económico unilateral. Parece indiscutible que está vinculado de muchas maneras con la impotencia: su virulenta espontaneidad, su limpieza de consignas, su carencia o diversidad de orientación 11 política precisa, son indicadores de un estado previo de sufrimiento silencioso y trabajosa contención. Pero esa impotencia va mucho más allá del padecimiento económico y su discurso estándar asociado (“ajuste”, “tranquilizar a los mercados”, etc.). Tiene a la estructura de partidos, al gobierno y a la política en general como foco de demanda, y reclama por derechos al mismo tiempo más básicos y más generales, que son los de la ciudadanía en su forma mínima de respeto político y garantía jurídica. Esto incluye pero rebasa los límites de un discurso (el neoliberal) cuya práctica consecuente atenta justamente contra esos derechos. Por eso son quizás más importantes, como síntomas visibles de ruptura, los fenómenos del movimiento piquetero, las asambleas barriales, los “clubes de trueque” y el incipiente movimiento de “empresas recuperadas”. A veces por convicción y a veces por fuerza de las circunstancias, todos estos movimientos expresan la emergencia de prácticas y discursos sociales y políticos no sólo retóricamente enfrentados respecto del neoliberalismo, sino también, y sobre todo, ajenos al neoliberalismo en sus formas y en sus procederes. Cosa que no debe sorprender porque los cuatro nacen, en mayor o menor medida, en el seno de situaciones sociales críticas que son secuela directa de los años de ajuste. El caso de los piqueteros es en este sentido el más ilustrativo. Crece como movimiento durante la segunda mitad de los noventa, originalmente como actividad reivindicativa de ex empleados de empresas del estado, pero paulatinamente como organización más compleja que incluye no sólo nuevas y más trabadas reivindicaciones sociales y políticas, sino también un auténtico entramado de trabajo y contención social en contextos de marginalidad y pobreza extrema. Ha llegado a ser además un actor público relevante12, lo que habla no sólo de su relativo éxito político sino también de una presencia que en sí misma, independientemente de contenidos, pone en entredicho cualquier discurso económico que invoque “costos sociales” incluido el neoliberal, pero ya no sólo él. Los clubes de trueque y el movimiento de empresas recuperadas no pueden leerse como simples estrategias paliativas, porque en lo que tienen de creatividad social y fermentación política representan también un acicate profundo frente al discurso económico de los noventa. La recuperación de empresas por sus trabajadores no se limita a dar soluciones puntuales al drama del desempleo: está rodeada de una retórica que ensalza la importancia del trabajo como medio de realización personal y social, su preponderancia social por encima de intereses particulares, la equidad de salarios entre puestos directivos y puestos llanos y, lo que es más contundente, la primacía del derecho al trabajo por encima del derecho de propiedad. Y los clubes de trueque expresan no sólo la recuperación de formas precapitalistas de producción e intercambio, sino también de prácticas y retóricas de movimientos cooperativistas y mutualistas que supieron ser fuertes en la Argentina anterior a los noventa. De las asambleas populares puede decirse lo mismo que de la rebelión de diciembre: que abarca muchísimo más que la puesta en entredicho de un discurso económico. Pero es su carácter deliberativo -la idea misma de discutir proyectos políticos- lo que atenta más directamente contra la esencia y los supuestos de la hegemonía neoliberal, basada justamente (retórica experta mediante) en la casi absoluta imposibilidad de discutir. Con todas sus reconocidas precariedades y 12 Además de tener una presencia permanente en los medios informativos, ha sido un interlocutor inevitable para la saga de presidentes posteriores a la caída de De la Rúa, y ha obligado a todos los candidatos de las recientes elecciones a tomar posición expresa sobre sus reclamos y manifestaciones. El asesinato de dos de sus manifestantes a mano de la policía, por otra parte, ha sido el hecho determinante del acortamiento en seis meses del mandato de Eduardo Duhalde. 12 limitaciones, el movimiento asambleario reinstala la voluntad de agencia política, secuestrada por los supuestos de un discurso económico que traza una barrera infranqueable entre “expertos” y “legos”, reduciendo la política al control técnico de sistemas complejos. Nada de todo esto significa ensalzar más de la cuenta, ni inventar mitologías, ni ver verde donde hay gris. Se trata de movimientos bastante pequeños si se tiene en cuenta sus bases de sustentación posibles (el número de desempleados, por ejemplo, en relación al número de participantes en movimientos piqueteros y de trueque) y, como todo lo emergente, están hechos de mezclas que no se avienen a ninguna pureza ni conceptual, ni moral, ni política. Pero en su ambivalencia y en sus limitaciones representan la cara más visible y más indiscutible de la ruptura del consenso neoliberal. Ruptura que tiene muchas otras manifestaciones13, y que no dejó de tenerlas en el por momentos patético reacomodamiento de las estructuras partidarias a la nueva situación. Si hay algo destacable en el espectro de los modestísimos discursos de la reciente campaña electoral14, es justamente la virtual desaparición de programas puros de ajuste neoliberal. Y no porque no hayan figurado en la agenda futura de los postulantes -baste recordar que entre ellos encontramos a López Murphy, por no hablar de Menem- sino porque la permeabilidad social al discurso ortodoxo parece virtualmente agotada. A manera de cierre Que también esté agotada la permeabilidad a la práctica ortodoxa es una cuestión abierta, y habría que preguntarse a tal respecto, con Christian Ferrer 15, cuál es la tasa de daño tolerable por una población. Cuestión que, como el mismo Ferrer aclara, no demanda consideraciones sociológicas sino políticas. Consideraciones que incluyen, agrego por mi parte, las eventuales nuevas formas de legitimación que pueda buscar y quizás encontrar una nueva vuelta de tuerca de ajuste, “liberalización” y achicamiento. Las condiciones de posibilidad para esa re-legitimación parecen de momento bastante remotas, pero esa distancia contrasta con el derroche de poderío y decisión de quienes dentro y fuera del país postulan y exigen más de lo mismo. En ese contraste se juega no sólo el destino del nuevo gobierno, sino casi todo lo que queda por jugarse en una sociedad que desde hace treinta años no hace mas que acumular heridas. Entre otras, la consigna publicitaria, pero también política, de “comprar trabajo argentino”, que expresa una clara toma de posición respecto de la destrucción de la producción nacional por efecto de la “apertura” económica de los noventa. 14 Este artículo termina de escribirse pocos días después de concluido el proceso electoral y de la inmediata asunción del nuevo presidente, Néstor Kirchner. Los rasgos más salientes de la elección fueron la escisión del partido Justicialista (que presentó tres candidatos), la virtual desaparición del panorama electoral de la Unión Cívica Radical (el más viejo de los partidos argentinos y uno de los dos mayoritarios hasta 1999), la dispersión de votos entre los participantes (ninguno alcanzó el 25% en la primera vuelta), y la insólita decisión de Menem de abandonar el ballotage para evitar una derrota bochornosa a manos de Kirchner. El abandono de Menem, pero sobre todo el repudio masivo que según todas las encuestas iba a recibir en las urnas, es también un dato elocuente respecto de la revisión del consenso neoliberal de los primeros noventa. 15 FERRER, C., “Vaca flaca y minotauro”, en Nueva sociedad Nº 179, mayo-junio, 2002. 13