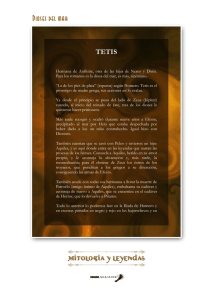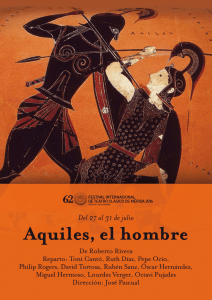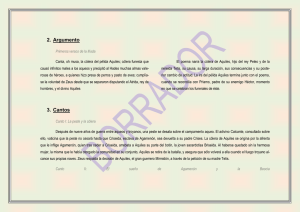Los avatares del duelo. Encuentro de Príamo y Aquiles
Anuncio

Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay Los avatares del duelo. Encuentro de Príamo y Aquiles Profesora Victoria Morón La primera reflexión que me suscita el tema que hoy nos reúne tiene que ver precisamente con el marco en el que se desarrolla esta Mesa Redonda, que es el de las Jornadas Homéricas. Es el hecho de que la Fundación Tsakos y la institución The Readers of Homer, presidida por la Dra. Kathryn Hohlwein, y a quien agradecemos su presencia en este encuentro, hayan proyectado que estas Jornadas maratónicas de lectura pública de La Ilíada y La Odisea tuvieran, respectivamente, doscientos y doscientos setenta lectores. Estas lecturas han tenido lugar en Estados Unidos (Sacramento y New York), Egipto (Alejandría), Turquía (ruinas de Troya), Grecia (Xíos y Delos) e Italia (Malta y Sicilia), con una participación de cien lectores para cada obra. Piénsese en la población de Uruguay (digo Uruguay y no Montevideo, porque para estas lecturas llegaron alumnos de Secundaria desde varios departamentos), y compáresela con la de las ciudades mencionadas, y la proporción resultará asombrosa. Algo, sin duda, significa este hecho. Y para aquilatar las razones de esa significación, una pequeña anécdota, que me contó una señora que asiste a mis clases de Literatura Griega en la Fundación Tsakos. Estaba ella de paseo en Grecia, sin saber griego, y tomó un taxi, con cuyo conductor se entendía en inglés básico. Él le preguntó de dónde venía, pero el nombre de Uruguay le resultó desconocido. Entonces ella citó de memoria, en español, las primeras frases de La Ilíada, y el hombre, pese al idioma, reconoció el texto, con un asombro y una emoción tales que la despidió con un abrazo. Aclaro que esta señora recordaba el texto desde sus días de liceal, cincuenta años atrás. Se dirá, obviamente, que aquel era otro Uruguay, sea cual sea la valoración que cada cual atribuya a ese pasado. Por eso el tema que nos convoca, “La enseñanza de Homero en Uruguay”, requiere plantearse la pregunta: ¿Cómo enseñar los clásicos – Homero en particular – a nuestros adolescentes de hoy? Pregunta que a menudo encubre otra, no siempre explícitamente formulada, y que, derivada de la angustia del docente frente al desinterés de los 1 Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay alumnos, podría expresarse en estos términos: ¿Por qué incluir en los contenidos programáticos textos que difícilmente pueden interesar a los adolescentes, y que siendo tan lejanos a su contexto, a sus intereses, a su lenguaje, sólo conseguirían infundirles rechazo por la literatura? Como alternativa, la propuesta sería ofrecer a los estudiantes autores accesibles, más afines, por su temática, por su estilo, etc., a sus intereses. Es decir, que la solución estaría en crear la motivación adecuada, ofreciéndoles aquellos contenidos que los jóvenes estén más proclives a aceptar. Creo que este planteo encierra una falacia que, por supuesto, se extiende a la forma de resolverlo. Sin entrar a considerar la multiplicidad de factores sociales y culturales que están estructuralmente implicados en lo que es, en general, el problema de la educación en la actualidad, cosa que obviamente está mucho más allá de los objetivos de esta exposición, y ciñéndonos sólo al aspecto parcial de la enseñanza de la literatura en nuestra educación secundaria hoy, es muy lógico pensar que, al alumno de catorce años que, probablemente por primera vez , se aproxima a los textos literarios de manera sistemática, hay que ponerlo en contacto con autores que fácilmente pueda captar, a la vez que ser captado por ellos. Tanto más, que siendo tercer año el último del ciclo básico, para una gran mayoría será ese el único contacto curricular que tendrán con la literatura. Ese contacto debería, entonces, abrir puertas que los invitaran a pasar. Sin embargo, mantener invariable esa perspectiva con respecto a los cursos de bachillerato me parece un error. En primer lugar, porque con el argumento de ofrecer textos más fácilmente “digeribles”, se priva al alumno de la posibilidad de aproximarse a obras más complejas, a las cuales no se acercaría por sí mismo, y de cuya riqueza no podría tomar parte sin la guía del profesor. Además, porque ofrecer al estudiante sólo lo que de manera inmediata y sin esfuerzo –es decir, sin crecimiento- éste puede alcanzar, resulta, muy a pesar de la intención del docente, una actitud demagógica que redundará en un empobrecimiento del intercambio que está en la esencia de toda relación pedagógica. Por otra parte, si sólo se le ofrece lo que se supone pueda ser el deseo del alumno, esa complacencia puntual de un supuesto deseo, además de ser en sí 2 Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay misma también dudosa, a mediano y largo plazo no haría sino empobrecer el deseo y su correspondiente satisfacción. Creo que en ese plano, el sentido de la acción docente está en suscitar nuevos intereses –nuevos deseos- o ayudar a reconocer los que oscuramente (y en particular en el caso de la literatura) estaban dormidos desde los días en que los cuentos de la infancia reclamaban siempre “otra vez”. En tal sentido, la función del docente no es recorrer con el alumno, después de las etapas iniciales, caminos que él puede por sí mismo transitar, sino sobre todo, acompañarlo y orientarlo en búsquedas más difíciles, pero de las que resultan encuentros más gratificantes. Sé que las reflexiones precedentes pueden ser compartidas, y al mismo tiempo sentidas como enunciación idealizada de una acción que la práctica cotidiana revela cada vez más difícil en su realización. Lo sé porque a menudo he experimentado la dificultad de responder implícitamente la pregunta que todo alumno se formula, aunque sea tácitamente: ¿Qué tiene que ver la literatura con mi propia vida? O la que nosotros podríamos formular en la propuesta de esta exposición: ¿Qué tiene Homero que decir a un adolescente hoy, dos mil setecientos años después de su propia época? Este es, aquí y ahora, el texto al que nos enfrentamos. Sería anacrónica e imposible, desde la situación de lector crítico, la presunción de desandar el camino para restablecer una lectura lo más aproximada posible al contexto de su producción. Por otra parte, si tales son las pautas de este “contrato de lectura”, no es tan claro nuestro código de recepción del discurso, en el que subyace la aspiración, esencialmente ilusoria, a situarse en la época. Sólo desde nuestra propia época podemos generar una perspectiva semántica que resignifique lo ya significado. Vayamos a “La Ilíada” y su archimemorizado comienzo: “.... cólera funesta que precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves...” Explicamos que los griegos creían que si el cuerpo no recibía la correspondiente sepultura, su alma vagaba sin entrar al reino de los muertos; de ahí la catástrofe del ultraje de perros y aves a tantos cuerpos de héroes no enterrados. Información correcta, que el alumno aplicado archivará junto a muchas otras, hasta el momento en que se sienta requerido a reproducirla en la instancia de evaluación. Nada de eso, sin embargo, 3 Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay modificará un ápice sus propias vivencias. A menos que podamos hacerle sentir que tal creencia inscribe el rito fúnebre en una necesidad universal del ser humano ante la muerte, y que uno de los valores más trascendentes de la cultura griega es el de haber expresado, en los grandes mitos que elaboró, y en los textos que los comprenden, las verdades esenciales de la condición humana. Consideremos entonces la situación central del canto XXIV: muerto Héctor, Aquiles intenta saciar el odio a su enemigo, arrastrando por el polvo su cadáver. Príamo y Hécuba, por su parte, padecen con desesperación la muerte de su hijo. El anciano “tenía en la cabeza y en el cuello abundante estiércol que al revolcarse por el suelo había recogido con sus manos.” El gesto resulta doblemente simbólico: actitud ancestral del doliente (los judíos realizan su duelo sentándose únicamente en el suelo durante siete días), y a la vez duplicación especular que inflige al cuerpo del padre vivo el mismo daño de que es objeto el cuerpo del hijo muerto. Cuerpo muerto, pero, sobre todo –he aquí lo insoportable- cuerpo ausente. Y es que el tema del canto, en la doble modulación homérica del espacio olímpico y humano, es la recuperación del cadáver de Héctor. Antes de que se dirima en el terreno humano, la necesidad de que Aquiles devuelva el cadáver para que reciba las debidas honras fúnebres se asume como exigencia en el mundo de los dioses, y Zeus convoca a Tetis para que trasmita el mensaje a Aquiles: “Dile que los dioses están muy irritados contra él y yo más indignado que ninguno de los inmortales, porque enfureciéndose retiene a Héctor en las cóncavas naves y no permite que lo rediman; por si, temiéndome, consiente que el cadáver sea rescatado. Y enviaré la diosa Iris al magnánimo Príamo para que vaya a las naves de los aqueos y redima a su hijo...” Es que el mandato de sepultura está inscrito en las leyes divinas, según predica Sófocles en “Antígona”, cosa que también sabe Aquiles. Cuando digo “sabe” no me refiero a un saber racional, aunque éste exista, sino al que verdaderamente cuenta en esta instancia, al “saber” revelado en el sueño en que, según nos relata el Canto XXIII, se le presenta el alma de Patroclo, el amigo amado cuya muerte ha estado llorando Aquiles, diciéndole: “¿Duermes, Aquiles, y me tienes olvidado? (...) Entiérrame cuanto antes, para que pueda pasar las puertas del Hades; pues las almas, que son imágenes de los difuntos, me rechazan 4 Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay y no me permiten que atraviese el río y me junte con ellas, y de este modo voy errante por los alrededores del palacio, de anchas puertas, de Hades.” El azar se vuelve a veces extraño pedagogo. Esta reunión estaba programada para dos días atrás, pero tuvo que posponerse para hoy, 20 de Mayo. Mientras estamos en esta sala de la Biblioteca Nacional, afuera, en este mismo momento, una marcha silenciosa reclama hoy, como desde hace tantos años, el encuentro de los desaparecidos, la ubicación de sus restos. Comprender la importancia del ritual de sepultura en el allá y entonces de la cultura griega es comprender, aquí y ahora, la universalidad de una experiencia que actualiza, en el reclamo de los familiares de desaparecidos en nuestra experiencia histórica reciente, la necesidad de realizar el acto ritual de sepultura para que el acto simbólico del duelo tenga lugar en el psiquismo. Por eso, la imposibilidad de dar satisfacción a esa necesidad desemboca en la proyección invertida de su angustia por parte del doliente, que atribuye al alma del muerto el destino de vagar sin descanso, lo que en realidad es la condena (ser “un alma en pena”) sufrida por los vivos: la imposibilidad del propio descanso, ante el fantasma del muerto no debidamente llorado. No alcanza con el saber racional de que el desaparecido está muerto: la fantasía perpetua de reencontrarlo en cualquier parte o reconocerlo en cualquier rostro acosa a los deudos permanentemente, porque es necesario algo más que el “saber” la muerte para que los muertos, descansando, dejen descansar a los vivos. Hace falta sepultar el cadáver después de haber saciado el ansia de llanto, como les acontece a Príamo y Aquiles, para que los fantasmas dejen de ser los perpetuos desterrados a orillas del Aqueronte. Es en ese sentido profundamente simbólico el mito, presente en tantas culturas, del río que debe atravesar el alma para llegar a “la otra orilla”. Existiría así la percepción de un tiempo “peligroso” (previo a la sepultura), entre el alejamiento de los vivos y el tiempo sagrado de unión con los ancestros, que se espacializa en el cruce de las aguas separadoras. Desde esta perspectiva, el ritual de sepultura dramatiza esa separación imperiosa expresada en el mito. Es a esa necesidad que responde el acto “insensato” de Príamo, que se arriesgará, contra toda lógica de prudencia humana, a presentarse en el 5 Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay campamento enemigo, ante el propio Aquiles, a suplicar la devolución del cadáver de su hijo. Claro que ese acto está refrendado por la voluntad de Zeus y amparado por la protección de los dioses, y sólo esa podría ser la justificación homérica de tal osadía por parte un padre desesperado, y de tal receptividad por parte del enemigo odiado. Y así, contra el ruego de todos los suyos, solo con la compañía de un anciano, llevando en el carro el tesoro que ofrecerá como rescate, Príamo llegará sin ser visto, a la tienda de Aquiles. Ese encuentro es, en su intensidad, en la desnudez de su dramatismo despojado de cualquier retórica, una escena que conmueve al lector de un modo pocas veces tan absoluto. En el silencio de la noche, “El gran Príamo entró sin ser visto, y acercándose a Aquiles, abrazóle las rodillas y besó aquellas manos terribles, homicidas, que habían dado muerte a tantos hijos suyos.” Pocos ejemplos de clasicismo como estilo literario se le podrían equiparar, en cuanto a la contención de una forma que en su sobriedad descriptiva, en su concisión verbal, sea capaz de suscitar tal intensidad emotiva. Con el trasfondo del estupor silencioso que causa su presencia, Príamo dirige su ruego a Aquiles, recordándole a su padre, que, como el propio Príamo, padece los males de la vejez y la lejanía del hijo. Sólo que, a diferencia de aquél, Príamo ha perdido en la guerra a casi todos los cincuenta hijos que diferentes mujeres dieron a luz en su palacio, y ahora ha venido a rogar por aquel “que era único para mí y defendía la ciudad y a sus habitantes”. “Respeta a los dioses, Aquiles, y apiádate de mí, acordándote de tu padre; yo soy aún más digno de compasión que él, puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra: a llevar a mis labios la mano del hombre matador de mis hijos.” Es necesario el valor de un corazón “de hierro”, como dirá Aquiles admirado, para cumplir el gesto ritual del suplicante, abrazar las rodillas y besar las manos de aquel que le ha infligido uno de los peores males que pueden sufrirse: la muerte de un hijo y el vilipendio de su cadáver. ¿Cómo comprender el dolor y la humillación que asume Príamo en ese gesto, sino como el precio que voluntariamente paga para sustraerse a un dolor mucho más insoportable, como es el de no poder llorar ante el cuerpo de su hijo, no poder realizar sus honras fúnebres, no poder darle sepultura, y no poder, en definitiva, efectuar un duelo cuyo proceso requiere los 6 Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay rituales centrados en el cuerpo del muerto para que éste, al “descansar en paz”, permita descansar a los vivos? Y así Príamo y Aquiles, dolientes ambos de sus muertos queridos, padeciendo los recuerdos que a cada uno lo asediaban, lloraron en común sus propios males. “Mas, así que el divino Aquiles estuvo saciado de llanto y el deseo de sollozar cesó en su corazón, alzóse de la silla, tomó por la mano al viejo para que se levantara, y mirando compasivo la cabeza y la barba encanecidas” expresó su amarga reflexión: “Los dioses condenaron a los míseros mortales a vivir en la tristeza, y sólo ellos están descuitados.” En los toneles que hay ante el palacio de Zeus, uno contiene bienes y otro desdichas. Zeus da, a algunos hombres, de ambos mezclados; a otros, sólo los males. Y si el dios dio a Peleo y a Príamo sus días de dicha y de grandeza, ninguno pudo sustraerse, sin embargo, a la desgracia, y el propio Aquiles siente que su destino ha sido, en última instancia, determinar no sólo el dolor de Peleo, cuyo hijo morirá lejos, sino también el de Príamo y los suyos: llegó a Troya “para contristarte a ti y a tus hijos”. El sereno pesimismo de esta visión próxima al final –de la vida de Aquiles y de la propia “Ilíada”- está más cercano al que expresa el héroe en “La Odisea”, ya habitante él mismo de la mansión de Hades, que a la exaltación gloriosa que le había hecho elegir, en su temprana juventud, la intensidad fulgurante de una vida breve. En esa elección está la clave de la reacción airada que tiene Aquiles casi inmediatamente, y que en principio desconcierta al lector. Cuando Príamo lo exhorta a devolverle el cadáver de Héctor y recibir el cuantioso rescate, le desea :”Ojalá puedas disfrutar de él y volver a tu patria, ya que me has dejado vivir y ver la luz del sol.” A estos deseos responde Aquiles con profunda irritación, recordándole que no se le escapa que si Príamo ha llegado hasta él ha sido por mandato de los dioses, pero que se abstenga de “exacerbar los dolores de mi corazón; no sea que deje de respetarte, oh anciano, a pesar de que te hallas en mi tienda y eres un suplicante y viole las órdenes de Zeus.” Es que las palabras de Príamo le recuerdan que su propio fin es inminente, y éste tendrá lugar lejos de su patria y de los suyos. Aquiles sale de la tienda y da las órdenes para que dispongan el cadáver de Héctor en el carro, lavado y ungido con aceite. Tales cuidados no están 7 Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay destinados a honrar a Héctor, sino a evitar al propio Aquiles un acto de hybris: si el anciano viera el cadáver en el estado en que se encuentra en ese momento, quizás no reprimiría su cólera, y esto haría que Aquiles liberara la suya, contraviniendo así el mandato divino. Cumplidas aquellas acciones, Aquiles volvió a la tienda, y convocó al anciano a compartir la comida. El relato del mito de Níobe, que después de padecer la muerte de todos sus hijos y la exposición de sus cadáveres, pensó en el alimento, una vez que los dioses sepultaron los cuerpos y Níobe se cansó de llorar, viene a refrendar, con la intemporalidad sagrada del mito, el sentido del acto de ingerir alimento como culminación del ritual de duelo, presente hoy en día en muchas culturas. Tal acto está cargado de un profundo simbolismo: la prevalencia de la continuidad de la vida. Recordemos en ese sentido un episodio bíblico. Cuando David padece la muerte del niño que engendró con Betsabé (Samuel II, Cap. XII, 21-24), pide que le traigan el alimento que durante varios días había rechazado: “ Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí.” Una vez compartida la comida, Príamo y Aquiles se contemplan, en cierto sentido por primera vez. “(...) Príamo Dardánida admiró la estatura y el aspecto de Aquiles, pues el héroe parecía un dios; y a su vez, Aquiles admiró a Príamo Dardánida, contemplando su noble rostro y escuchando sus palabras. Y cuando se hubieron deleitado, mirándose el uno al otro(...)”. Mirar al enemigo desemboca en admirar al hombre, nuevo significado, de carne y hueso, que emerge de un viejo significante, enemigo. No esperemos, sin embargo, lo que no debemos esperar: no hay reconciliación ni “final feliz”. Hay, sí, el pacto de humanidad que permitirá cumplir las honras fúnebres a Héctor durante una tregua de diez días; después, la guerra continuará, pero el relato homérico termina aquí. No hay “final feliz”; hay, sí, un espléndido final. Porque lo que debía contarnos Homero, como es sabido, no termina con el fin de la guerra de Troya, sino con este sereno equilibrio de la paz de un duelo cumplido. Después, aquella guerra continuará, otros dolores les sobrevendrán a los hombres y nuevas guerras deberán ser relatadas. Pero esa (esta) fue (es, será), otra (¿la misma?) historia. 8