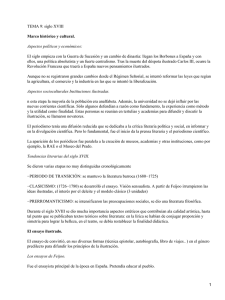La prosa en las primeras décadas del siglo XVIII Los cambios de la
Anuncio

La prosa en las primeras décadas del siglo XVIII Los cambios de la mentalidad española en las primeras décadas del siglo XVIII, debidas en gran parte a las transformaciones sociopolíticas de la Península, hacen que se prefiera entre los estilos tradicionales nombrados por Cicerón de acuerdo con las regiones griegas – ático, lacónico, rodio y asiático – se prefieran el ático y el rodio, caracterizados por el equilibrio y la moderación, y se rechace el asiático, cuya marca es el gusto por el adorno y los juegos de vocablos, la pomposidad y la resonancia, la orientación manierista al fin y al cabo. La condenación del abuso de los tropos, retruécanos, paronimias, antítesis etc. corre pareja con el desprecio por los autores del siglo XVII que hicieron del estilo asiático la propia marca estilística de su escritura: Gracián y Quevedo. Con todo eso, en las décadas iniciales del siglo XVIII, estos dos autores siguen siendo el modelo de la prosa castellana en varias manifestaciones de la misma, aunque con el correr del tiempo, se observa una paulatina disminución de las reediciones de sus obras, lo que refleja el cambio de gusto que se estaba operando en esta época. Las imitaciones de las obras burlescas de Quevedo son numerosas en esta etapa, y uno de los escritores más interesantes de la época, Diego Torres de Villarroel se declara sin ambages fiel seguidor del gran escritor barroco. Torres de Villarroel (1694-1770) es un personaje estrafalario y muchos de los lectores de su obra más conocida, Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras de don Diego Torres de Villarroel, lo consideran un típico pícaro dieciochesco. Su biografía incluye una estancia juvenil en Portugal y una larga carrera académica en la Universidad de Salamanca (donde presenta su candidatura en la cátedra de matemáticas consciente del bajísimo nivel de esta ciencia en su país). Posiblemente sea Torres Villarroel el primer escritor español que logró vivir desahogadamente y hasta con lujo del solo producto de su pluma. Además del sueldo de la Universidad de Salamanca, disfrutaba de varias capellanías y recibía muchos regalos en especie de los nobles cuyas fincas administraba, sin contar con que vivió gratuitamente largos años en el Palacio de Monterrey. Sus libros tuvieron una aceptación popular nunca conocida. Es autor, entre otras obras, de Los desahuciados del mundo y de la gloria (1736-1737), Anatomía de lo visible e invisible en ambas esferas y Un viaje fantástico (1738), Vida natural y católica (1743) -prohibida por la Inquisición-, El ermitaño y Torres (1752). Escribió asimismo dramas, poesías satíricas, narraciones (Sueños morales, visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo en Madrid, 1727-1751; Sacudimiento de mentecatos habidos y por haber, 1726) y, sobre todo, una autobiografía extraordinaria: Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras de don Diego Torres de Villarroel (1743-1751). Su fama se fortalece gracias a la publicación de los “Almanaques y Pronósticos anuales”, bajo el seudónimo de El gran Piscator de Salamanca, en que se vale de la numerología para pronosticar el futuro: entre sus vaticinios acertados se nombra la muerte del joven rey Luis I (en 1724) y el motín de Esquilache, así como, posiblemente – si no fue introducido posteriormente, de forma apócrifa – la fecha de la Revolución francesa. Lo que distingue a Torres Villarroel de Quevedo es, según N. Glendinning, el gusto por los juegos de palabras a expensas del juego con las ideas, de forma que podría decirse que Villarroel aplicaba una receta estilística quevedesca con mucho talento. Eso no resta cierta originalidad a su producción donde, por otra parte, se observa una profunda dicotomía entre lo serio y lo frívolo: por un lado se dan las imitaciones quevedescas serias (escribe una suerte de continuación de Los remedios a cualquier fortuna titulada Las recetas de Torres añadidas a los remedios de cualquier fortuna, compone piezas morales como Cátedra de morir y dos biografías de personajes religiosos), por otra parte la rica producción satírica. Cierto punto de equilibrio entre las dos venas se obtiene en su Vida, que se ha leído como una autobiografía picaresca hasta que el crítico Juan Marichal ha impuesto otra imagen sobre este texto, o sea una autobiografía del típico burgués que narra “el ascenso social y económico de un hombre originalmente oscuro”. Marichal ve al burgués como el hombre que no posee más que su tiempo, y que en consecuencia trata de venderlo. El burgués-escritor considera lógicamente sus libros como objetos de comercio: y Torres sabe muy bien cómo vender su tiempo y escribir libros como objetos vendibles. Uno de los ingredientes de su éxito consiste en la bufonería que hace que Torres se presente como tunante ante sus colegas universitarios, pero sin dejar de esforzarse por ganar prestigio de hombre sabio, decoroso y experimentado. Su relato se conforma a los moldes picarescos, pero de hecho el contenido de su vida refleja una actitud biempensante y burgués, de la cual de hecho se enorgullece. El tono “picaresco” no debe pues inducir al error, porque detrás de él se esconde una personalidad fuerte, que revé su propia vida con mucha lucidez. No en vano su obra autobiográfica ha sido parangonada con Les Confessions de Rousseau e integrada en la abundante producción de memorias y autobiografías que despunta impetuosamente en la Europa dieciochesca. Es cierto, por otra parte, que en España el género de las memorias es escasamente practicado en comparación con otros países: Ortega decía que mientras los demás europeos recordaban con placer la vida pasada al escribir sus autobiografías, en España no había memorias porque los españoles concebían la vida como un permanente dolor de muelas. Torres Villarroel, que durante muchas décadas ha sido visto como un fósil del siglo XVII, revela así parte de su gran originalidad y de perfecta sincronización a las tendencias europeas de su época. Otra figura importante para señalar el empalme entre la tradición barroca y las nuevas orientaciones europeas del siglo XVIII es la del padre José Francisco de Isla (1703-1781), que en sus obras criticó, en efecto, algunos de los estilos y tradiciones del siglo XVII que persistían en la España de su tiempo, pero que se mostró precavido en la aplicación directa de las nuevas teorías extranjeras, que conocía bien sin aceptarlas por completo. En sus obras, entre las cuales se destaca la novela Fray Gerundio de Campazas (primera parte, 1758, segunda parte, 1770), se percibe todavía la marca española aurea, pero también se evidencia la finalidad esencial, que es la sátira doctrinal o el cuadro de costumbres de intención igualmente satírica. Las deudas con El Quijote en Fray Gerundio se advierten a partir de la trama misma: el autor juega con los tópicos de los manuscritos encontrados y el protagonista ve afectado su juicio por la lectura de los sermones barrocos así como lo había sido Don Quijote con la lectura de los libros de caballería. En cambio, la estructura de la novela es mucho más sencilla, y el propósito didáctico se presenta de modo infinitamente más explícito. El blanco de ataque del padre Isla es doble: lingüísticamente, se critican a la vez las reminiscencias de la retórica barroquizante – ampulosa, cargada y vacía – y los usos y abusos de los galicismos mal asimilados por los nuevos “pretenciosos”; socialmente, se fustiga el pésimo nivel de la educación, la dudosa moralidad del clero, la persistencia de unos falsos y dañinos valores en la sociedad española. El modo en que el padre Isla relaciona la reforma del estilo con la de la sociedad es típico del neoclasicismo español. De otra envergadura respecto a los dos autores anteriormente citados es Benito Jerónimo Feijoo (Casdemiro, Orense, 1676 – Oviedo, 1764). Monje benedictino, profesor de Teología en Oviedo – donde se graduó y pasó toda su vida – y gran polígrafo, Feijóo dejó una huella indeleble en la cultura dieciochesca por su Teatro crítico universal – publicado en nueve tomos a partir de 1726 hasta 1730 – y sus Cartas eruditas y curiosas – cuyos cinco tomos se publicarán entre 1742 y 1760 –. Es interesante observar que en España es un clérigo el que introduce multitud de temas de la ilustración, y sobre todo aboga por la introducción de la educación científica, basada en la experiencia directa, así como por el abandono de una religiosidad fundada en la superstición y la tradición hueca. Feijóo no fue, como muchos ilustrados de la época un gran viajero, apenas se movió de su Oviedo de adopción, en cambio no dejó de seguir la prensa científica y los grandes tratados de las academias científicas de Europa – como Le Journal des Savants o Mémoires de Trevoux – a fin de estar siempre al tanto de los nuevos descubrimientos y de presentarlos a sus lectores a través de sus interesantísimos ensayos reunidos en las obras citadas. Feijóo es un típico “hombre universal” dieciochesco que no deja al lado ningún tema que puede interesar a su fiel público, y es capaz de disertar sobre un temario casi infinito con la gracia y la amenidad propia de un hombre culto, jovial, curioso y sereno. Su estilo es escueto y llano, esmaltado a veces de galicismos y palabras gallegas, pero se lee con facilidad, por ser programáticamente concebido como un estilo hallado en total contraste con los ingenios y las oscuridades barrocas; además, el Padre Maestro sabe muy bien emplear el humor y sigue a la perfección el lema horaciano del “enseñar deleitando”. Por su parte, los temas sobre los que versan sus disertaciones son muy diversos, pero todos se hallan presididos por el afán de acabar con toda superstición y el empeño en divulgar toda suerte de novedades científicas para erradicar lo que él llamaba “errores comunes”. Lo mismo hicieron Christian Thomasius en Alemania y Thomas Browne en Inglaterra, otros grandes divulgadores científicos y figuras de suma importancia en la conformación de un estilo de pensamiento dieciochesco en sus respectivos países. Feijoo se veía como un típico cosmopolita (se denominaba a sí mismo “ciudadano libre de la república de las letras”), sin que eso significara un grado menor de patriotismo: en una época en que sus contemporáneos interiorizaban cohibidos las duras críticas de los franceses y los ingleses acerca del bajísimo nivel cultural de España, Feijoo fue uno de los pocos que defendieron la cultura española contra ciertos ataques extranjeros en sus Glorias de España. Hay que observar también otro aspecto: mientras que en los grandes ilustrados europeos eran en su mayoría deístas (a la hora de la verdad, pocos ateos declarados había entre ellos), Feijoo, el típico ilustrado español de la primera época, es un católico ferviente y somete todos sus juicios científicos a la ortodoxia católica (lo que por otra parte, lo salvaba de los roces con la Inquisición). Se le achaca a Feijoo la incapacidad por descubrir en el campo de la ciencia y su literatura está tildada a veces de superficial, pero también hay que tener en cuenta el “estilo” español, más dado al ensayo que al trabajo científico propiamente dicho, así como debe pensarse al nivel bajísimo de la cultura científica en su época. En Cartas (IV, 10) dice el Padre Maestro: “Yo tuve algunos años ha, el pensamiento de escribir la Historia de la Teología, pero habiéndolo comunicado a algunas personas cuyo juicio me era y es más responsable, me disuadieron de él, representándome que en España había mucha mayor necesidad de literatura mixta, cuyo rumbo había yo tomado, destinada a desengañar de varias opiniones erradas que reinan en nuestra región, y aun en otras, que de la Historia Teológica”. Para Gregorio Marañón, la grandeza de Feijoo – visto por el ensayista moderno como un “Quijote de la cultura ilustrada” – consiste en su patética preocupación por su España sumida en el error. Si ello es cierto, su fuerza consiste en haber superado la doxa, esto es los contenidos aceptados de por sí en la época; de esta lucha encarnizada contra los prejuicios queda un testimonio expresado en esta bella frase: “La mayor parte de mi vida he estado lidiando con estas sombras, porque muy temprano comencé a conocer que lo eran”. José Miguel Caso González no duda en hacer de él la figura central de la Ilustración, considerando que si se imaginara la cultura como una tabla de ajedrez, “cabe afirmar que mientras los novatores de finales del XVII y principios del XVIII, y Mayans y su grupo, son las piezas diagonales de apoyo, Feijoo protagonizó el ataque frontal […] Sin él, los ilustrados de la época de Carlos III hubieran tenido que recorrer otros caminos, y muy posiblemente la nueva cultura se hubiera retrasado muchos años”. Claro, no sólo Feijoo, sino todos los intelectuales reformistas, contribuyeron al “desmantelamiento de la cultura barroca”, pero es innegable la importancia del aporte del monje benedictino a la configuración de la nueva mentalidad, gracias al éxito enorme que tienen sus ensayos. Unamuno hacía la hipótesis de que tal vez más importante sea el divulgador que el descubridor, el agente cultural que el creador, y el mérito sea mayor del que introduce la idea que el que la crea. En el caso de Feijoo esta conjetura parece acertada, porque las obras de Feijoo figuran entre las que más se leen y se comentan a lo largo del siglo XVIII en España, siendo republicadas en ediciones sucesivas y en ediciones conjuntas en 1765, 1769, 1773, 1777, 1781, 1784-1787. Si se piensa que la siguiente edición se hará apenas en 1852, se entiende claramente el potencial explosivo percibido por los censores en la obra de Feijoo: cuando estalla la Revolución francesa, las autoridades españolas suprimen los periódicos, salvo los oficiales, y arrecian la censura, y aunque Feijoo nunca fue censurado, es posible que en un momento más sensible haya sido visto como “virtualmente dañino”. La infinita riqueza temática de sus disertaciones se apoyan en dos puntos clave: la revelación y la demostración, o sea, catolicismo y cartesianismo recogido por Malebranche. Lo dice el Padre Maestro: “Sólo de un modo se puede acertar: errar, de infinitos. Aun en el cielo no hay más que dos puntos en la esfera del entendimiento: la revelación y la demostración. Todo el resto está lleno de opiniones” (Teatro, I, I, 2). Y lo precisa luego: “Como advirtió el ilustre Cano, en la ciencia teológica se debe preferir la autoridad a la razón; en todas las demás facultades y materias se debe preferir la razón a la autoridad”. La tríade que sostiene su concepción neoclásica es: experiencia, razón, autoridad. Casi todos sus ensayos tienen una estructura de demostración y su procedimiento común consiste en sopesar la evidencia y el valor de las teorías, demostrando la solidez del método analítico, capaz de desterrar las creencias infundadas y los prejuicios varios. Claro, muchos de sus argumentos se revelan ser muy unívocos y parciales, a veces se reducen a la petición de modificaciones ínfimas dentro del diseño general de unas creencias religiosas y de una sociedad jerárquica y aristocrática que Feijoo sin duda acepta como tal. Su reformismo es bastante moderado, pero no obsta la introducción paulatina de unas ideas que, con el correr del tiempo, dará unos frutos completamente novedosos. La consolidación de la nueva mentalidad y del nuevo gusto Un elemento peculiar de la cultura del siglo XVIII es el auge que cobra la ya antigua institución española de las academias literarias – creadas en el siglo áureo por los nobles que invitaban a los literatas y artistas a sus mansiones para departir sobre temas culturales – , que se convierten en verdaderos focos de cultura ilustrada en toda España. Entre las academias más importantes de esta centuria está la Academia del Buen Gusto, cuya primera reunión tuvo lugar en 1749 en la calle madrileña del Turco, en el local cuyas dueñas eran la condesa de Lemos y la marquesa de Sarria, Josefa de Zúñiga, quien presidía las reuniones. Los fundadores de la tertulia fueron, entre otros, Agustín Montiano y Alonso Verdugo, que, de cierta forma representan las dos tendencias de los académicos: hacia el pasado casticista y hacia el presente cosmopolita. Más tarde adherirán autores como Diego de Torres Villarroel, Luis José Velázquez, Ignacio de Luzán y José Antonio Porcel. Es interesante subrayar que dos de los académicos más importantes del Buen Gusto habían activado en Granada en otra academia importante, la Academia del Trípode, cuyos miembros empezaron en 1937 a reunirse en la casa de Alonso Verdugo, conde de Torrepalma, para leer y comentar sus poemas, que, en grandes líneas, seguían la estética barroca andaluza, conscientes no obstante de su decadencia y deseosos por lo tanto de “reformarla” en el sentido de atenuar la exageración culterana y de fortalecer el elemento narrativo y la intención moral. Los académicos del Trípode – José Antonio Porcel, Alonso Dalda, Diego Nicolás Heredia, todos ellos clérigos educados en el colegio granadino del Sacro Monte, al cual se añade su mecena Alonso Verdugo – todavía tenían como intención la creación de una épica culta y una epopeya cristiana en España. A pesar de su jovialidad y sentido lúdico (todos se presentaban en la Academia con unos nombres inspirados por los libros de caballería: Caballero de la Floresta, Caballero de la Peña Devota, Caballero del Yelmo de Plata, Caballero Acólito Aventurero), sus ambiciones literarias era muy serias. La Academia del Buen Gusto, que activó sólo dos años, entre 1749 y 1751, puede pues ser vista como una continuación de la Academia del Trípode, no sólo porque se conservaron las costumbres risueñas y los apodos que aludían a los libros de caballería, sino porque es en su seno donde se continúa la batalla entre “los viejos y los nuevos” (barrocos e ilustrados) hasta el final victorioso de los últimos. Una de las figuras de mayor alcance de esta academia es sin duda la de Ignacio de Luzán, Ignacio Luzán (1702-1754), autor de la ineludible Poética dieciochesca. Lázaro Carreter lo describe como la encarnación del “honnête homme, aquel prototipo humano que modeló para Europa la imagen del Rey Sol; poseedor de una mediocre teinture en las más agradables cuestiones que son tratadas por las gentes cultas, imbuido de varias ciencias, mejor que sólidamente profundo en una sola, ameno conversador, discreto, virtuoso... Nuestro Luzán filósofo, escriturista, jurista, filólogo, autor de una Retórica de las conversaciones para enseñar a hablar en sociedad, novelista, político, historiador, poeta y tratadista de poética, tertuliano en Italia, Madrid y París de los más exquisitos cenáculos literarios, nos ofrece en clave los rasgos de un hombre a la moda”. Efectivamente, Luzán es el hombre de éxito del siglo XVIII: educado en Italia, viajero, políglota, que crea y traduce mucho, viaja, conoce personas importantes, termina su carrera como diplomático en París. Memorias literarias de París, escrito durante su estancia parisina, es un libro que contribuye mucho al fortalecimiento de los tópicos culturales respectivos a la Francia vista por los españoles (o sea, la admiración por la cultura francesa acompañada por el desprecio respecto a los modales franceses demasiado relajadas para el gusto español). Lo más conocido de su vasta producción es su influyente Poética (1737), teorización literaria que acoge la defensa del arte de su tiempo. Consta de cuatro libros: “Del origen, progreso y esencia de la poesía”; “De la utilidad y del deleite de la poesía”; “De la tragedia y comedia y otras poesías dramáticas” y “De la naturaleza y definición del poema épico”. En el primero se incluye un examen y valoración de la literatura española anterior para defender, como alternativa, la vuelta necesaria al primado de las reglas. “Por no sé qué culpable descuido” – considera Luzán – los escritores españoles han sido más fieles a su imaginación que a los preceptos: es por eso que su arte es oscuro, confuso, casi ininteligible. El intento de Luzán es mostrar al público el error en que han caído los que “más ha de un siglo hasta ahora han admirado como poesía divina la que en la censura de los entendidos y desapasionados está muy lejos de serlo”. Su principal blanco de ataque es, inevitablemente, Góngora en la poesía y Calderón en el teatro, y, de forma muchas veces ruda, pisotea las metáforas más delicadas y deslumbrantes de los dos poetas. El lema que sigue Luzán es, poco sorprendentemente, el horaciano “enseñar deleitando” y traza como ideal poético la “imitación de la naturaleza en lo universal o en lo particular, hecha con versos para utilidad o para deleite de los hombres”. Las obras de teatro, por su parte, deben también obedecer las reglas aristotélicas, renovadas por los neoclásicos europeos, sometiéndose pues a las tres unidades – lugar, espacio y acción – que los dramaturgos españoles barrocos habían desestimado. La moderadora constante de la fantasía es la razón, y es ella la que impone los juicios del gusto y sabe vincular tema tratado con estilo (algo / mediano / bajo) que le corresponde. Igualmente, la razón sabrá desechar los vocablos superfluos y las imágenes absurdas, imponiendo el ideal de la propiedad y la pureza de las voces, las cuales representan las principales virtudes de la locución poética. La Poética es sin duda el tratado más importante en la literatura de su tiempo, punto de partida de la estética neoclásica y eslabón europeo en la cultura española. Porque, pese a la tantas veces citada influencia de Boileau y Muratori, el libro responde a un profundo conocimiento de la obra de Aristóteles y Horacio, fuentes primeras, y al conocimiento detallado de los comentarios, tan prolijos, que a ellos dedican los estudiosos italianos. Como afirma D. Fernando Lázaro Carreter, Luzán no hizo ni una poética francesa ni una poética italiana sino una poética como los franceses en la medida en que son italianas las poéticas francesas: adaptó un método a la cultura española y ese método se convirtió en paradigma de su tiempo. Para muchos poetas, Luzán entró en la posteridad sólo porque ha osado atacar a los poetas nacionales más admirados, como Lope y Góngora, y de esta forma – como observa Gabriela Makoviecka – “ha suscitado discusiones y contraataques, ha hecho pensar y reflexionar, ha sido «productivo» y no tan «desapasionado» como se lo imaginaba él mismo”. De hecho, Góngora ha seguido siendo el modelo para muchos poetas de la época y en el seno de la misma academia se enfrentaban dos partidos: Luzán, el marqués de Valdeflores y Montiano se declaraban antigongorinos, mientras que Porcel y José de Villarroel se manifestaban como admiradores de Góngora. De hecho, la crítica de la poesía gongorina había sido heredada del siglo XVII, pues se conocen los ataques de Jáuregui, Cascales y Quevedo, en cambio hacia finales del siglo sólo se criticaron a sus seguidores poco inspirados. Del ataque a los continuadores de Góngora se pasó pronto a la crítica del maestro mismo, y esta oposición se vio alentada por las ironías crueles que se hacían oír en Europa respecto a la oscuridad del poeta gongorino. Los españoles asumieron en parte esta crítica y los cambios del gusto literario se pueden observar en la segunda mitad de la centuria, cuando el “buen gusto” neoclásico se convierte en motor de otro tipo de poesía, completamente nuevo. Uno de los máximos representantes de esta nueva orientación es Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780), que manifiesta su variada vena lírica en su periódico El poeta (publicado a partir de 1764), donde publicaba en cada número poemas en diferentes formas y estilos. Sus poemas – pastoriles, satíricos, anacreónticos – contienen una deliberada carga moral, el poeta afirmando de hecho su deseo de ser útil a la sociedad en una composición anacreóntica aparecida en el tercer número de El poeta. Una de las misiones que le impone la Musa es la de purificar Madrid “cual Juvenal a Roma / con satírico verso”. Este poema refleja muy bien el período por el cual pasaba España, que era uno de autocrítica y reajuste, debido también a los graves problemas sociales, en especial del campesinado, surgidos en los años de malas cosechas y alzas del precio del pan. En esta época cuyo ápice se da en 1766 con el motín de Esquilache, Moratín da voz en sus poemas a muchas de las ideas que flotaban en el aire. Igualmente expresa la relativa relajación de los modales españoles, o al menos la capacidad para reconocer la fuerza del instinto sexual, siendo Moratín el autor de un poema puesto en el Índice por la Inquisición en 1777: Arte de las putas. No se puede decir que la alta sociedad española se dejó contaminar por el estilo de vida libertino, que era una marca registrada de los franceses, pero al menos en la poesía se nota una orientación más marcada hacia el género anacreóntico, que exalta los placeres terrenos como el vino y la buena compañía, eso sí, acompañados siempre por la sabiduría y la experiencia del mundo y expresados poéticamente por medio de unas estrofas con una musicalidad bien particular. Como poeta, José Cadalso practica también la poesía anacreóntica, satírica, social y filosófica, típica de su generación, y demuestra en su libro de poemas Ocios de mi juventud una gran sensibilidad por la música estrófica. Su poesía se dirige tanto a los sentimientos como al intelecto y se aprovecha de los efectos musicales y de las estructuras retóricas en las anacreónticas, en las cuales el asunto mismo del poema se relaciona estrechamente con el mundo de los sentidos. A diferencia de lo que ocurre con su obra en prosa o con su obra dramática, la poesía de Cadalso es mucho menos cosmopolita. En cambio, quien se aprovecha de pleno de la orientación filosófica de la poesía europea – especialmente inglesa, de un Young, Pope, Thomson y Milton – es Meléndez Valdés (1754-1817), cuyos poemas filosóficos reflejan la conmoción producida por la teoría copernicana: Yo vi entonces el cielo encadenado; Y alcancé a computar por qué camina En torno al Sol Saturno tan pausado. ¡O Atracción! ¡o lazada peregrina Con que la inmensa creación aprieta Del sumo Dios la voluntad divina! Tú del crinado, rápido cometa Al átomo sutil el móvil eres, La ley que firme ser a ser sujeta. Las ideas ilustradas que vehicula Meléndez Valdés no conciernen sólo el ámbito científico, sino también el político social. En muchos poemas da voz a la necesidad de reformar radicalmente la sociedad a través de la educación y las medidas económicas. Ciertos textos no constituyen otra cosa que una suerte de propaganda de modo indirecto, encaminada a despertar en los ricos un nuevo interés por la vida rural, para revitalizar de esto modo el sistema agrícola del país. No se puede negar, por otra parte, que Meléndez Valdés no hace visible otro elemento central de la poesía dieciochesca, que es el creciente interés por la belleza del paisaje y la realidad de la naturaleza de su época. Así como la pintura de este siglo se aparta de los paisajes idealizados para copiar el paisaje real con rasgos pintorescos, la poesía también se acerca a la naturaleza real y a las sensaciones directas suscitadas por ésta. La imposición en el tiempo de la cultura ilustrada internacional, el creciente conocimiento de las lenguas y culturas francesa, inglesa e italiana conducen a lo largo de las décadas a la exploración de unas formas literarias nuevas. José Clavijo y Fajardo (1726-1806), está del lado decididamente europeizante de la literatura española dieciochesca. Creador del semanario El pensador (1762), Clavijo estuvo declaradamente influenciado por Addison y su periódico londinense Spectator. Como éste, adopta la técnica de las cartas ficticias o de las conversaciones en tertulias imaginarias, para criticar los males de su sociedad. Entre éstos se encontraban la superstición, la ignorancia, la mala organización de la enseñanza, la vanidad de los aristócratas injustos o perezosos, el retraso cultural que hace que el pueblo no pueda acceder a sus derechos, la injusticia social etc. Clavijo formaba parte de un grupo de escritores que, a comienzos de la década de los setenta se reunía regularmente en la Fonda de San Sebastián de Madrid, formando una tertulia cuya orientación era totalmente internacional, incluyendo también escritores italianos (como el gran especialista del teatro Napoli Signorelli) al lado de los españoles. Entre los miembros más destacados de esta Academia de la Fonda de San Sebastián se hallan Nicolás Fernández de Moratín, Tomás de Iriarte, José Cadalso, Igancio López de Ayala. Sin duda, es José Cadalso (1741-1782) el más grande prosista del grupo, que dejó una obra variada y original, que comprende títulos como Los eruditos a la violeta (1772), Noches lúgubres (publicada en El Correo de Madrid entre diciembre de 1789 y 1790) y Cartas marruecas (publicadas a lo largo del año 1789 en el mismo periódico). Sus obras de teatro (Sancho García, Numancia – perdida – y Solaya o los circasianos), que respetan los patrones neoclásicos, son consideradas inferiores a su producción poética y sobre todo a su prosa. La vida de José Cadalso ha sido esbozada por sí mismo en su Memoria de los acontecimientos más particulares de mi vida y, naturalmente, en las muchas cartas conservadas. Es gaditano de nacimiento, pero de origen vizcaíno, y pertenecía a una familia de comerciantes muy acomodados. Su madre muere a consecuencia del parto, el padre se ausenta por negocios en Américo, de modo que se encarga de su educación un tío jesuita, que muy temprano envía al joven a estudiar al famoso colegio de la Compañía en París, el de Luis el Grande. Vuelto el padre después de trece años de ausencia, se va a París a conocer a su hijo y desde allí empiezan juntos un viaje por Inglaterra, Italia, Alemania y Holanda. Regresan a España, y el joven cosmopolita, que dominaba varios idiomas y había pasado tanto tiempo en el extranjero, recibe una impresión muy negativa de su país. Completa parte de sus estudios en el Seminario de Nobles de Madríd. Su padre quería que se preparara para la administración pública, lo que él que detestaba; a ese fin fingió sentir inclinación por ser jesuita, sabedor de que su padre detestaba a los de la Compañía, y le sacó de allí; intentó persuadirle entonces de que lo que le gustaba era la carrera militar, lo que tampoco placía a su padre; se valió de estos tormentos para que su padre le devolviera a Europa y, entre los dieciocho y los veinte años vivió de nuevo en París y Londres, hasta que le llegó la noticia de la muerte de su padre en Copenhague (1761). En 1762 ingresa en el ejército, en el que irá ascendiendo mucho más lentamente de lo que él deseaba, aunque podo antes de su muerte alcanzará el grado de coronel, y participa primero en la campaña de Portugal. En 1766 se encuentra en Madrid y sigue con interés el motín de Esquilache, salvando con su intervención la vida del Conde de O’Reilly, que más tarde le facilitará muchos contactos en el alto mundo. Conoce también al poderosos Conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla, lo que no le exime de unos meses de exilio en Zaragoza, en 1770, por causa de la atribución de un libelo que circulaba por Madrid y donde se describían las costumbres amorosas típicas de la sociedad dieciochesca. El público, confiesa el mismo Cadalso, “me hizo el honor de atribuírmelo, diciendo que era muy chistoso”. Como consecuencia de ello, tuvo que salir desterrado de Madrid a Zaragoza. El escritor militar permaneció en Zaragoza hasta 1770. Y fue allí donde empezó a dedicarse más intensamente a la poesía. Entre 1770 y 1772 se encuentra en Madrid y conoce la gran experiencia del amor compartido con la actriz María Ignacia Ibáñez, que, intempestivamente, muere de tifus después de haber estrenado la tragedia Sancho García, obra de su amante. La leyenda cuenta que Cadalso, desesperado ante tan repentina muerte, intento desenterrar a su amada para darle el último adiós, pero sin duda es la obra Noches lúgubres, escrita de un tirón y dejada sin acabar, la que inspiró la leyenda biográfica, y no al revés. Sin duda Cadalso sufrió una aguda crisis, pero consiguió sobreponerse a su desgracia y seguir escribiendo. De hecho, la mayoría de sus obras están escritas en el intervalo 1770-1774. Son muy fructíferos los contactos con muchos de los escritores de la época, con los cuales se reúne en las tertulias de la Fonda de San Sebastián, de la celda del fray Diego González y en su propia casa de Salamanca: la influencia literaria y humana es mutua en el caso de dos poetas importantes como José Iglesias y Juan Meléndez Valdés. En 1777 fue ascendido a comandante de escuadrón. Dos años más tarde participó en el asedio de Gibraltar (que duraría hasta 1783) y fue ascendido a coronel en 1781. Sin embargo José Cadalso murió, el 27 de febrero de 1782, tras recibir el impacto en la sien de un casco de metralla o granada, de modo que su muerte fue más bien accidental y no tuvo el honor de la muerte heroica que hubiera correspondido al valor poco común que sin duda tenía. La crítica actual todavía debate el carácter romántico prerromántico de su obra, sobre todo en el caso de Noches lúgubres: Edith Helman se esforzó por demostrar una vena romántica que atraviesa toda la obra de Cadalso, Montesinos niega la vinculación con esta corriente que aparecerá varias décadas después y propone que se renuncie a un vocablo tan embarazoso como el prerromanticismo visto como anticipación del romanticismo, cuando, de hecho, “se trata de dos tendencias, diferentes en muchas cosas, que sólo tienen de común ciertos temas y la voluptuosidad de las lágrimas”. Nigel Glendenning, por su parte, demostró la multitud de fuentes literarias (sobre todo del siglo XVI y XVII español, pero también inglesas, especialmente Young) que sirvieron para la composición de Noches lúgubres (entre ellas, la leyenda de La difunta pleiteada, que aporta el tema del desenterramiento), refutando así la tesis de la explicación biográfica del episodio narrado. Arce, por fin, llama la atención sobre la atención dieciochesca dada al sentimiento, que irrumpe a la par que el culto a la razón. La obra que mejor demuestra la sincronización de Cadalso – y de su época – con las tendencias ilustradas europeas es sin duda Cartas marruecas, que tiene como fuente de inspiración las Lettres persanes de Montesquieu, y se puede leer como una réplica al juicio negativo sobre España que aparece en la carta persiana LXXVIII. La obra se nos presenta como un conjunto de noventa cartas, de las cuales más de los dos tercios son las que Gazel envía a Ben-Beley, ocho son respuestas a Gazel y tres a Nuño; mientras que Nuño envía cuatro cartas a Ben-Beley, seis a Gazel, y tres son respuesta de Gazel a Nuño. El género adoptado no es original ni ha sido tampoco elegido arbitrariamente; permite la posibilidad de ofrecer distintos y cruzados puntos de vista. Los corresponsales que intervienen son tres y actúan como remitentes y destinatarios. Dos son árabes, concretamente marroquíes; el tercero, español y cristiano. La elección de dos extranjeros no es tampoco casual: se trata precisamente de ofrecer las impresiones que, ante nuestro país, recibe quien viene con la mirada limpia y ajena a prejuicios nacionalistas. Por supuesto, es erróneo identificar la voz de Nuño, español y cristiana, con la propia voz de Cadalso, dado que el mismo autor habla a través de todos los tres corresponsales, evidenciando así la relatividad de las tres perspectivas. Lo que se presenta en las Cartas marruecas es, diríamos, la visión de un ilustrado que, a diferencia de los escritores de la generación anterior, sabe que la guerra ha sido ganada por los “nuevos”. El espíritu de la Ilustración ya no es – como en la generación de Feijoo – un espíritu de oposición, sino se manifiesta como la orientación triunfante, que se sabe respaldada por el poder político y que se puede permitir el lujo de recorrer caminos nuevos, apenas entrevistos antes de 1767. No es que se considere que la guerra contra la superstición, la ignorancia y el tradicionalismo haya sido ganada, pero sí se puede decir que esta guerra ha sido declarada justa. Claro, la Inquisición sigue vigilante, la censura incluso arrecia en estas décadas y por otra parte la sociedad media reacciona mucho más lentamente que los más avanzados intelectuales y artistas, pero en el gobierno del país se encuentra un número suficiente de “ilustrados” capaces de fomentar una orientación cultural reformista y progresista. Por lo que a las Cartas cadalsianas se refiere, se puede afirmar que la actitud crítica supera con creces las ideas sobre la solución de los problemas planteados, y que son muy parecidos a los debatidos por todos los ilustrados españoles (carencia de cultura, frivolidad de ideas y de costumbres, retraso científico, la vanidad de los nobles, la tradición de los matrimonios arreglados, ausencia de un sistema de educación serio etc.). Las cartas reflejan ciertos prejuicios sociales, comprensibles totalmente en el siglo XVIII, en lo que concierne la educación dada a los varios estamentos sociales. Para Cadalso, hay tres clases sociales – la alta nobleza, la baja nobleza y la plebe – y a cada una corresponde un tipo específico de educación. Los altos nobles deberían beneficiar de una educación muy esmerada, dado que se preparan para unos cargos políticos muy comprometedores; los bajos nobles también deben educarse bien, porque ocuparán puestos en el ejército, en los tribunales y en la Iglesia; para la plebe es suficiente aprender el oficio de los padres, ya que uno de los motivos de la decadencia de la industria artesanal española se debe – considera el autor – al hecho de que los hijos abandonan el oficio de sus padres y pretenden mejorar de clase e introducirse por medio del dinero en las clases más altas. Tanto el pesimismo personal de Cadalso (que en la segunda Noche lúgubre expresa así su estado de ánimo: “Si el ser infeliz es culpa, ninguno más reo que yo”) como cierto patrón cultural dieciochesco consistente en la nostalgia por los momentos de esplendor pasados, hace que Cadalso no dé muchas pruebas de optimismo respecto al ser de España y mire con nostalgia hacia la declarada grandeza de la España de los Reyes Católicos y del siglo XVI. Esta visión coincide en general con la de todos los ilustrados, que consideran que la grandeza de España se fue de pique en el siglo XVII, dejando el país sin ejército, sin marina, sin agricultura, sin comercio, sin industria y hasta sin cultura. Russell Sebold observa con mucha perspicacia la integración de Cadalso en aquella larga línea de españoles que no pueden contemplar sus problemas de forma desapasionada y podrían decir con Unamuno “Me duele España”. Cadalso “es incapaz de distinguir entre los males de España y su propio modo de experimentarlos” y representa así el mejor ejemplo del siglo XVIII por lo que Américo Castro ha llamado “integralismo hispánico”, por el cual “se da una fusión tan completa entre el yo del español y todo aquello con que se pone en contacto, que la expresión de su opinión sobre cualquier tema se transforma en una reacción subjetiva”. Uno de los acontecimientos que mejor podrían reflejar el cambio de gusto de los españoles dieciochescos es la decadencia completa de un género típicamente español del siglo XVII, que había sido llevado a la perfección por Calderón: se trata del auto sacramental, que fue prohibido por una cédula real del junio de 1765. El investigador René Andioc demostró convincentemente que esta prohibición coincidía, de hecho, con la expedición de un certificado de muerte natural. El género, derivado de la fiesta del Corpus Christi, había venido perdiendo su atracción para el público y tanto el ilustrado Clavijo, en su El Pensador, que lo criticaba, como los defensores del género (entre ellos, Romea y Tapia), señalaban o reconocían que el público acudía al teatro para ver los sainetes y tonadillas, y salía cuando se representaban los auto sacramentales intercaladas entre los actos de las obras. Estas representaciones muy costosas, pues requerían de decorados y atuendos muy especiales y caros, llegaron a ser percibidas como ofensas al buen gusto y a la sincera religiosidad. Clavijo subrayaba que, de hecho, los autos se oponen a la religión, han llegado a convertirse en un halago a los sentidos en vez de ser percibidos como un incentivo de la fe y amalgaman indebidamente las verdades de la fe, cuyo campo está vedado al análisis por la inteligencia, con los juicios racionales. El hecho de que los defensores de los autos reconocían la mengua de la atracción ejercitada por este género entre el público demostraba que la batalla había sido perdida, y Mario Hernández tiene razón en observar que lo único que se quería defender era “una visión teocéntrica y casticista, en la que lo religioso y lo político aparece[ían] indisolublemente unidos”, visión que empezaba a debilitarse ante la “reivindicación de la profanidad del poder, que recaba[ba] para sí un derecho y deber pedagógico al margen de la Iglesia, aun admitiendo sus verdades”. Otro síntoma del cambio del gusto dieciochesco se cifra en el interés creciente de parte de los escritores ilustrados por las tragedias, género que surge en España bajo el influjo francés y de las teorías neoclásicas sobre las unidades de tiempo, espacio y acción. Si en las primeras décadas del siglo, José de Cañizares y Antonio de Zamora siguieron ofreciendo al público obras de teatro inspiradas directamente de Lope, Calderón y Tirso (por ejemplo, Zamora enriquece el mito literario de Don Juan por su obra No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague), el interés del público educado se dirige ahora hacia un tipo más cosmopolita de teatro, apoyado directamente por el poder, sobre todo en las décadas de gloria del conde Aranda. De hecho, para la generación de Luzán, las reformas en el campo del teatro se inscribían en una visión más general, o sea, la preocupación por la moralidad pública, por la razón y el orden social, con la consciencia de que el teatro es el instrumento más idóneo para la transformación de la sociedad. Para conseguir estos fines, se tenía que establecer un equilibrio entre la “utilidad y el deleite”, como decía Luzán en su Poética: “Un poema épico, una tragedia, o una comedia, en quién ni la utilidad sazone el deleite, ni al deleite temple y modere la utilidad, o serán infructuosos, por lo que les falta, o nocivos por lo que les sobra”. Los primeros intentos encaminados hacia la composición de tragedias en el siglo XVIII – un género para el que los dramaturgos españoles, según el criterio de los críticos extranjeros, se hallaban incapacitados – se deben al amigo de Luzán, Agustín de Montiano y Luyando (1679-1764), a comienzos de la década de los cincuenta. Sus tragedias más acabadas Ataúlfo y Virginia (localizadas en la España goda y en Roma respectivamente) se hallan en el origen de una producción de tragedias españolas bastante notable, a la cual aportan su contribución autores importantes como Nicolás Fernández de Moratín (con sus Lucrecia, Guzmán el Bueno y Hormesinda), José Cadalso (Solaya, o los Circasianos y Sancho García), Vicente García de la Huerta (Numancia destruida, Raquel), Jovellanos (Pelayo). Dada la importancia del último autor citado (aunque no tanto de la tragedia escrita por él), es el momento de destacar su figura, considerada por José Manuel Caso González “la más insigne figura de intelectual del siglo XVIII, en competencia con Feijoo […], el hombre de formación más amplia, de espíritu más abierto, de cultura más completa, de mayor personalidad y de más equilibrada actitud humana, cultural, política, religiosa, social y económica, de todo el siglo XVIII” y que, “se diferencia de Feijoo en que su labor se ejerce de cara al poder constituido, con el que se enfrenta, y no de cara al «vulgo»”. Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) nació en Gijón el seno de una familia aristocrática, que, a pesar de no ser muy adinerada, le ofreció una educación muy esmerada. Estudió en Oviedo, Ávila y Alcalá de Henares, donde se graduó de bachiller en cánones el año 1764. Ingresó en la Administración, y en 1767 fue trasladado a Sevilla para desempeñar el cargo de alcalde del Crimen cuando es nombrado Alcalde del Crimen de la Audiencia de Sevilla, un destino quizás equiparable al de juez de lo penal en nuestros días. Durante este período, mejora las cárceles, humaniza los interrogatorios, demanda la supresión del tormento y plantea la reforma de la Justicia. Además de componer su obra dramática más conocida, El delincuente honrado (1773), entra en contacto con algunos círculos ilustrados, con los que colabora. El cultivo de la poesía de sensibilidad ilustrada es evidente en composiciones poéticas como Jovino a sus amigos de Salamanca (de tono moralizante y neoclásico, donde insta a sus amigos que abandonen la poesía amorosa y frívola para dedicarse a la filosofía moral, a la épica o al teatro respectivamente) o en la Epístola de Jovino a sus amigos de Sevilla (de tono sentimental, en que evoca la tristeza de abandonar esta ciudad para irse a Madrid). Permanece en Sevilla durante diez años, donde desempeña su activada como alcalde del Crimen, primero, oidor de la Audiencia, después; al mismo tiempo que es novel poeta y dramaturgo, activo y brillante miembro de tertulias y coleccionista incipiente de libros. En 1778 es llamado a Madrid para convertirse en Alcalde de Casa y Corte hasta 1790. Cuando Jovellanos llega a Madrid tiene 34 años y está en la plenitud de sus facultades como político ilustrado y tiene la suerte de que su estancia en Madrid coincide con el impulso reformista que caracteriza el reinado de Carlos III. Formará parte de casi todas las nuevas estructuras científicas y políticas creadas durante este reinado: las Reales Academias de la Historia, de Cánones, de Derecho, de Bellas Artes y Española, así como la Sociedad Económica, o la Real Junta de Comercio, Moneda y Minas. Siendo un político importante, muchas veces enviado como representante del gobierno en las provincias, está obligado a escribir una infinitud de informes, cuya relectura hace descubrir ideas tan avanzadas como la defensa de la igualdad de la mujer o la necesidad de un mejor reparto de la tierra. Encuentra aún tiempo para una intensa vida social y continuar con su actividad literaria. En este período de brillante actividad política, más precisamente en 1782, realiza un viaje a Asturias, como enviado del Gobierno para supervisar las carreteras de esta provincia. Con esta ocasión escribe una serie de cartas – conocidas como Cartas del viaje de Asturias o Cartas a Ponz – que se pueden ver como el ejemplo más perfecto de literatura ilustrada. En estas cartas, escritas a su amigo escritor Antonio Ponz, Jovellanos analiza por primera vez, y con sorprendente lucidez, la economía asturiana y apuesta por el desarrollo de la industria, plantea la necesidad de reformas educativas, propone al Ayuntamiento de Gijón un plan de mejoras de la ciudad y a la vez investiga sobre la historia, describe la naturaleza, comenta las costumbres y aprecia como un especialista el arte de la región. Tras la muerte de Carlos III, al cual dedica uno de sus discursos más conocidos, el Elogio de Carlos III (1788), Jovellanos conocerá los cambios paulatinos o dramáticos que se darán a lo largo del reinado de Carlos IV. En los primeros años, debido a la temporaria caída de su amigo financista Francisco de Cabarrús, Jovellanos se vio obligado a marchar de la Corte, desterrado, estableciéndose en su ciudad natal en 1790. Jovellanos aprovecha literariamente esta circunstancia, empezando escribir un diario, que completará, con diversas interrupciones, hasta 1810. En una sociedad tan poco dada a escribir diarios, o al menos a publicarlos, los catorce cuadernos de Jovellanos son una obra excepcional y hay críticos que los consideran su obra capital. Por estos años redacta un Informe sobre espectáculos para la Real Academia de la Historia y viaja por las provincias norteñas para conocer la situación de las minas de carbón y las perspectivas de su consumo: Jovellanos, favorable al aumento de la producción, presenta varios informes que son la base de una liberalización parcial, en 1783, de la explotación de carbón. En el mismo período escribe algunos de sus más conocidos informes – el sobre el expediente de la ley agraria (1794) y el de la “política cultural” titulado Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España (1796). El espíritu reformista de Jovellanos ya no tiene repercusiones en la política nacional, en cambio será muy fecundo para su región y su ciudad natal, que se transformará bajo el impulso de las lúcidas iniciativas de Jovellanos. A iniciativa de Jovellanos se creó en 1794 el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía en Gijón, en el que intentó aplicar las ideas de la Ilustración en la enseñanza: es un reto pedagógico que rechaza la desfasada enseñanza universitaria y se adapta a las nuevas necesidades de la época. La nueva orientación de Godoy hacia Francia, tras la guerra de la Convención, le hizo que llamara de nuevo a la Corte a muchos de los ilustrados anteriormente repudiados. Le ofreció a Jovellanos el puesto de embajador de Rusia, que éste rechazó, en cambio el escritor aceptó, en 1797, su nombramiento como ministro de Gracia y Justicia. Durará sólo ocho meses en este puesto, puesto que su visión reformista de los problemas legislativos y sus esfuerzos por disminuir la influencia de la Inquisición se enfrenta con las nuevas orientaciones políticas, por lo cual es destituido. La persecución contra los ilustrados desencadenada en 1800 provoca su arresto y, sin juicio, su encarcelación en el Castillo de Bellver, en Mallorca. Durante esta época amplía sus estudios y redacta unas Memorias del castillo de Bellver, así como diversas composiciones poéticas. Liberado en abril de 1808, tras el motín de Aranjuez, se negó a formar parte del gobierno de José Bonaparte y representó a Asturias en la Junta Central y desde allí contribuyó a reformar las Cortes de Cádiz, que promulgarán la Constitución de 1812. Tras la instauración de la Regencia, se quedó en Galicia y escribió la justificación política de su actuación en la Junta Central, Memoria en defensa de la Junta Central. A los 67 años, tras regresar por última vez a su íntimo refugio de Gijón, muere por la pulmonía en una pequeña aldea costera asturiana, Puerto de Vega. La prosa de Jovellanos es sorprendente por la belleza de su lengua – que Martín Alonso alaba por considerar que en ella “aparecen reunidas las condiciones de la sintaxis clásica con los elementos nuevos que era menester para reflejar el pensamiento moderno, en un lenguaje libre de galicismos y aliviado del peso barroco del XVII” – y por la modernidad de sus planteos, que da la impresión de perfecta contemporaneidad sobre todo en los aspectos socioeconómicos tratados. En cuanto a su poesía, sus producciones han sido revalorizadas en el siglo XX por un Azorín o un Gerardo Diego, y críticos como Torres-Rioseco y Joaquín Arce han destacado sus innovaciones en la estética dieciochesca. Como autor dramático, don Gaspar tiene una importancia que es necesario subrayar, y no por su tragedia Pelayo, sino por El delincuente honrado, un nuevo género que prácticamente introduce Jovellanos en España: se trata de un drama burgués, derivación de la “comedie larmoyante” introducida en Francia por Nivelle de la Chaussée y practicado por Diderot en Le fils natural y Le père de famille. El delincuente honrado es el producto de un concurso organizado en la tertulia sevillana de Pablo de Olavide, que ganó don Melchor. Es una obra de tesis, que critica la legislación sobre los duelos adoptada en 1723, pero a pesar de la pérdida de vigencia del problema tratado, sigue interesante el planteo sobre la sensibilidad humana, que se debe entender como una participación de la razón humana a los impulsos de los sentimientos individuales. Jovellanos crea un trama alrededor de un problema delicado desde el punto de vista moral: Torcuato, el retado, es un dechado de virtudes, que no quiso matar a su retador, el marqués de Montilla, que muere porque él mismo se arroja sobre la espada de su contrincante; nadie, salvo su amigo Anselmo, sabe lo que verdaderamente ha ocurrido; Torcuato se ha casado con la viuda de Montilla y ambos cónyuges son felices; el juez designado por el rey, don Justo, resulta ser el padre de Torcuato, cosa de la que se entera cuando ya la sentencia es obligada; Ansemo está primero dispuesto a sufrir el castigo antes que delatar a su amigo, y después, por orden de don Justo, acudirá a la corte para pedir el perdón del reo; la orden de perdón llegará cuando Torcuato está en el patíbulo, salvando al inocente en el último momento. Un elemento fundamental en esta obra es la teoría formulada en L’esprit des lois de Montesquieu: la necesidad de que los sistemas legales estuvieran en consonancia con el clima y las costumbres de los pueblos a los que iban dirigidos. En cierto momento, Torcuato alude a la necesidad de descubrir el espíritu de las leyes españolas, y subraya que el honor es el fundamento sobre el que descansa la sociedad monárquica, de modo que la legislación debe, por su parte, favorecer su existencia, antes que oponerse a ella. En la obra aparecen también otros aspectos típicos de la Ilustración: la fe en la razón, la crítica de la tortura, la atribución de la conducta humana a una combinación de nacimiento y de educación, la opinión de que la conciencia tranquila del hombre que ha actuado justamente es la propia recompensa de la virtud, que no necesita de Dios o de religión para ejercitarse. Son perfectamente inteligibles en la actualidad conflictos como el entre el enfoque conservador de la ley, por parte de don Simón, y la voluntad de modificar las leyes a la luz de un conocimiento mejor de las motivaciones de la conducta, en el caso de don Justo. De hecho, esta tensión es la tensión fundamental de la actitud política de Jovellanos y si se lee esta obra en la actualidad es sobre todo porque refleja en gran medida la propia forma mentis de la Ilustración española en sus materializaciones más insignes. El acento especial puesto por los ilustrados en el teatro como instrumento de educación de la sociedad es una explicación del hecho de que la mayoría de los intelectuales forjadores de la nueva mentalidad se hayan ejercitado en este género, con logros mayores o menores. Son citables las tragedias de Tomás de Iriarte, que compartió con Félix María Samaniego el título del fabulista más importante del siglo XVIII, las obras dramáticas de Nicasio Álvarez de Cienfuegos y Manuel José Quintana, cuya fama se debe sobre todo a su poesía cívica e intelectual. Por otra parte, el teatro más obviamente popular siguió siendo el cómico, de modo que durante el período en que Moratín padre y su generación se dedicaban a escribir tragedias, el vulgo seguía aplaudiendo las obras cortas y divertidas escritas para ser representadas antes o en los entreactos de obras más largas. El más conocido cultivador de este género es Ramón de la Cruz (1731-1794), cultivado autor dramático y traductor de talento que, aunque fracasó como autor de dramas de mayores proporciones, fue merecedor de ocupar su modesto lugar en la posteridad gracias a sus sainetes. Estas obras – pequeños apuntes costumbristas de asunto humorístico, llenos de música y canciones, compuestos en verso – son vistas como unos de los más fieles retratos del Madrid dieciochesco de los bajos fondos y demuestran el grandísimo don de su autor por la parodia. El más famoso sainete es Manolo (1769), que el propio autor describe como “tragedia para reír o sainete para llorar”. El éxito de este sainete demuestra la familiaridad de Ramón de la Cruz con las comedias heroicas que eran pasto habitual de los teatros de ese tiempo y la capacidad para parodiarlas a través de un lenguaje arrabalero que traspone en el registro burlesco los altos vuelos del fraseo trágico. Ramón de la Cruz, que fue funcionario de prisiones y vivió en Ceuta, presenta la vuelta de un ex presidiario a Madrid y sus contactos con una serie de personajes que, sin excepción, mueren uno después del otro, en la última escena. A través de Manolo y sus comparsas se lleva a cabo una mordaz ironía que no está dirigida contra las clases altas, sino contra los majos, que quieren imitar las costumbres de las clases superiores. Lo que también se observa es la parodia del drama del siglo XVII, como por ejemplo en Los bandos de Avapiés, que presenta las contiendas entre los bandos de Lavapiés y Barquillo como las facciones enfrentadas en las respectivas dramas, y transpone en el registro humorístico las cuestiones del honor cuando las presenta dentro del mundo de los majos y las majas. Una de las explicaciones del éxito de Ramón de la Cruz, visto ulteriormente como un modelo de los costumbristas y los realistas, es el arte de la exageración, completamente ajeno a la estética ilustrada. El autor no respeta mucho la verosimilitud, prefiere lo excepcional al ordinario y modifica, por la exageración, la realidad cotidiana para hacer sus reflexiones más explícitas, así como retrata con brochazos gordos varios abates, majas y majos, caballeros excéntricos y personajes del bajo mundo para conseguir un efecto fuertemente moralizante. La crítica de Ramón de la Cruz tiene pues la misma dirección que la de los ilustrados “serios”, aunque él se vale de otros recursos, mucho más populares: lo demuestra una obra que crea un personaje literario muy longevo, El petimetre (1764), encarnación del hombre obsesionado por las modas nuevas y extranjeras, que, en la concepción del autor, debilitan el país. Es cierto, por otra parte, que los mismos ilustrados “serios” se habían ejercitado en la comedia neoclásica, a la cual querían consolidar como hacían con la tragedia. Tomás de Iriarte escribió comedias moralizantes como El don de gentes, El señorito mimado y La señorita malcriada. Nicolás Fernández de Moratín había escrito en 1762 una simpática comedia, La petimetra, que presenta los enredos amorosos de cuatro personajes – dos hombres y dos mujeres – en que un papel importante lo juega la imitación y el valor desigual dado al intelecto de las mujeres (los dos hombres se declaran enamorados por la misma mujer para cambiar luego, simultáneamente, de objeto amoroso cuando uno de ellos se entera de que la segunda mujer tiene una dote más grande y el otro descubre que ella es más lista). Será sin embargo Moratín hijo, Leandro Fernández, el que más éxito alcanzó en este campo por sus comedias que tienen como temas centrales la educación, la verdad, la justicia social y las pasiones, temas tratados en cambio a través de personajes mucho más complejos. Su importancia como autor dramático se debe a sus cinco comedias originales: El viejo y la niña, La comedia nueva, El barón, La mojigata, El sí de las niñas. La primera, la tercera y la última presentan desde varias perspectivas un tema común, equiparado a una verdadera obsesión moratiniana: la de que la consciencia de una muchacha no debe ser violentada a la hora de aceptar un marido, idea que debe ser resituada en su contexto histórico, en que el matrimonio se concebía como transacción y pacto de intereses, para apreciar su interés. El viejo y la niña presenta la historia de una joven muchacha a quien su maligno tutor ha casado con un viejo celoso, impertinente y cruel. La joven, doña Isabel, estuvo enamorada antes de casarse de un joven apuesto, Juan, que, de paso por Cádiz, se hospeda en la casa de la desigual pareja. Los jóvenes no están dispuestos al adulterio, a pesar de la renovación de su amor por la situación creada, pero es el propio marido que complica la situación, por sus absurdos celos y su decisión de espiarlos a través de su criado Muñoz. El final es dramático: don Roque obliga a su esposa a fingir desamor a Juan, el cual se va para siempre, mientras que ella, consciente de haber sucumbido a la malicia del viejo, decide irrevocablemente ingresar en un convento. Esta comedia está escrita en versos, como era tradicional en la comedia española y es inspirada sin duda de un episodio biográfico de la vida del autor (un amorío juvenil con una vecina casada por su padre con un hombre que le doblaba la edad), y también influida por los sentimientos de ridiculez y grotesco que sintió con la ocasión casamiento desigual de uno de sus tíos. Con todo eso, Leandro Moratín no “narra” simplemente este episodio de su vida real, sino lo cambia casi por completo, para hacer de él una obra artística a la vez deleitable y útil. El sí de las niñas es considerada su obra maestra en este género, y un elemento importante es el empleo de la prosa, una prosa fluida y admirable que había de servir de modelo para los dramaturgos españoles del siglo XIX y aun del siglo XX. Esta comedia utiliza de nuevo el viejo tópico del triangulo amoroso, pero esta vez la joven (doña Paquita, 16 años) y el viejo (don Diego, 59 años) no están todavía casados. El joven, que la joven llama don Fénix, y que en realidad se llama don Carlos, resulta ser el sobrino de don Diego, y toda la acción, que transcurre entre el crepúsculo y el alba, tiene como desenlace la renuncia de don Diego al proyecto matrimonial aberrante y la unión de los jóvenes. La trama tiene dos hilos, uno cómico y otro dramático-sentimental y entre los grandes logros de esta obra está el hecho de que el humor nunca es grosero ni el propósito moral se confunde con la predicación. Los personajes son complejos, menos los caracteres cómicos: doña Irene – la madre caracterizada por sus miras obtusas y su testarudez, por su egoísmo y sus insoportables remilgos – y los criados – que bien apoyan la comicidad de la madre, bien hacen que la acción se mantenga en el plano patético-sentimental –. Son perfectamente retratados la niña que se defiende por la astucia, escondiéndose tras una fingida ingenuidad de niña educada con las monjas o el hombre casi viejo, cultivado y racional, que si bien pide libertad para la elección del cónyuge y critica la autoridad de los padres, no repara en la insensatez de su proyecto matrimonial hasta que no estalle la situación, por la intervención de su sobrino. La mojigata se podría considerar emparentada con Tartuffe de Molière por el tema de la hipocresía religiosa, pero Moratín conduce la crítica más bien hacia el problema de la educación: doña Clara, que finge una vocación religiosa para aparentar ante su padre y ante la sociedad, es de hecho la víctima de la educación de un padre egoísta, que sólo alienta la presunta vocación de su hija porque Clara ha sido declarada la heredera de una cuantiosa fortuna de un viejo pariente de Sevilla, y ella si se hace monja, esta herencia pasará a su padre. La comedia nueva o el café es una de las más originales comedias españolas, que además tiene una estructura poco habitual (sólo dos actos, en prosa). Esta sátira ridiculiza la comedia heroica y alude indirectamente a los dramaturgos Franciso Luciano Comella y Gaspar Zabala y Zamora que han caído en completo olvido actualmente, pero que en la época tenían un enorme éxito de taquilla con este tipo de comedia heroico. La acción es casi inexistente y está casi por completo creada alrededor de los solidísimos personajes: el pedante don Hermógenes, que alienta a don Eleuterio en sus infértiles intentos literarios y le convence de estrenar su comedia El gran cerco de Viena esperando el éxito de ésta y su matrimonio con la hermana de don Eleuterio, doña Mariquita. La ansiedad y un fallo en el reloj de este pedante les hacen llegar tarde al fracaso estrepitoso de la comedia. Don Hermógenes los abandona, pero la familia se salva gracias a la filantropía de don Pedro, que ofrece un empleo a don Eleuterio sin burlarse de él. Desde el prólogo avisaba Moratín de su fin moral y de que “ofrece una pintura fiel del estado de nuestro teatro”, pero además aprovecha la ocasión para retratar tipos humanos nada acartonados (por ejemplo, la esposa Agustina, una marisabidilla que prefiere ayudar a su marido en la composición de sus penosas comedias a cuidar de su familia; la hermana Mariquita que está preocupada por no estar todavía casada a los dieciséis años; don Serapio, un gran apasionado del teatro etc.) La comedia nueva demuestra que el interés de Moratín por mejorar la escritura y la escenificación del teatro español, así como su deseo de educar el gusto del público, nunca se expresa formalmente, sino in actu, a través de la creación de un teatro cuyos personajes dejan de ser personificaciones abstractas de la “voz de la razón” para adquirir una profundidad remarcable. Y eso se debe al hecho de que Moratín es consciente que, a pesar de las mejoras que experimentó el teatro español a lo largo del siglo XVIII, los dramaturgos seguían enfrentándose al eterno problema del teatro (que se transfirió en la modernidad al cine y a la tele): el conflicto entre el gusto del público y la atracción de las minorías hacia una obra innovadora. Una obra de teatro importante no podía desatender ninguna de las dos demandas, así como no lo puede hacer hoy en día ningún director de cine artístico. N. Glendenning tiene razón cuando señala: “El teatro, más que ningún género literario del siglo XVIII, tiende a destruir una tiranía para aceptar otra. Y si renuncia a la protección de los reyes y de los nobles, tiene que aceptar la del favor popular”. Si bien el siglo XVIII no es uno de mayor grandeza en la literatura española, no se pueden dejar de admirar unas generaciones de intelectuales que lucharon por todos los medios para cambiar completamente la faz de la sociedad española, lo cual consiguieron, sin que por eso su éxito fuera total. En efecto, en 1808, los intelectuales españoles se hallaron frente a una alternativa espinosa: o decidirse en pro de una monarquía española, aunque antiliberal, contra el invasor francés, o ponerse del lado del monarca José, hermano de Napoleón, y esperar así una nueva estabilidad. Leandro Fernández de Moratín, por ejemplo, se decidió a favor de José Bonaparte, porque consideraba que una sólida monarquía es la garantía del asentamiento de la sociedad sobre “los sólidos cimientos de la razón, de la justicia y del poder”. Jovellanos, en cambio, se puso del lado de los liberales, como Quintana, y formularon en Cádiz el sueño de una nueva Constitución, sólo para ver que la restauración en el trono de Fernando VII en 1814 y la renovación de la Inquisición condenaban al olvido de la constitución liberal. De cierta forma, todos los intelectuales ilustrados salían defraudados.