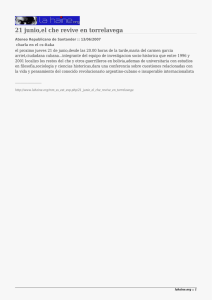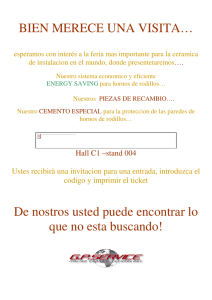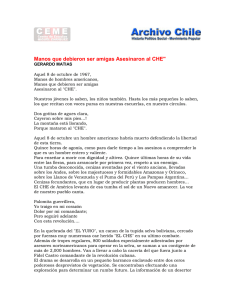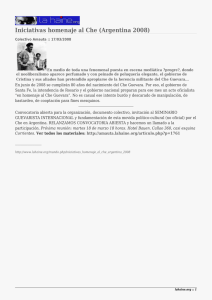EDICIÓN DIGITAL WWW.ELORTIBA.ORG
Anuncio

2 EDICIÓN DIGITAL WWW.ELORTIBA.ORG Immigrant Institutet Ser. B. Dikter, noveller, essäer ISSN 0347-5360 Nr. 53, El tiro por la culata / John Argerich © Copyright: John Argerich, 2003 Ilustración tapa: «Un payador» de John Argerich Diseño y maquetación: Editorial Premura Invandrarförlaget Katrinedalsgatan 43 50451 Borås, Suecia Depósito Legal: ISBN 91-7906-022-6 Servicios editoriales de Editorial Premura http://www.premura.com/ Barcelona, España Octubre de 2003 Printed in Spain All rights reserved 4 John Argerich EL TIRO POR LA CULATA Invandrarförlaget 5 Al recuerdo de mi abuela Julia, cuyos cuentos contagiaban su pasión por relatar. 7 Las cosas por su nombre ¿Cómo se llama nacer en Buenos Aires, para acabar contando historias de mi tierra cerca del polo norte? ¿Destino, o fantasía? El tiro por la culata, pienso yo. Saludos del autor. 9 PALABRAS PREVIAS En su “Carta a un rehén”, Antoine de Saint-Exupery decía: “Amigo mio, tengo necesidad de tu amistad. Tengo sed de un compañero que respete en mi, por encima de los litigios de la razón, al peregrino de aquel fuego”. Dirigiéndose a John Argerich, sería preciso agregar dos líneas más: “Tengo necesidad de tus lecturas, de tu experiencia y de tus vivencias, recogidas a lo largo de una vida que se podría contar de muchas maneras, pero que tú plasmas en sabrosos cuentos, que son pedazos de tus penas y de tus alegrías”. Creo que hay tres formas de leer los cuentos contenidos en esta obra. Una es leer cada uno una sola vez, y pasar al siguiente. De tal modo su lectura cumple la función elemental de ser sólo un entretenimiento amable. Otra forma más profunda es leer cada cuento dos veces, reflexionar sobre ellos, y compararlos quizá con algún pasaje de nuestra propia vida. Entonces el cuento nos estará enseñando algo de historia, de la historia reciente de nuestra América Latina, de Argentina, de Buenos Aires. Escenario natural donde transitan los personajes de Argerich, verdaderas caricaturas de la vida real. Y finalmente, existe una tercera forma, aún más intensa. Volver a leer los cuentos, como lo vengo haciendo yo, para familiarizarse con sus protagonistas, y regresar con ellos a la calle Suipacha, a Corrientes, a Córdoba y a Santa Fe. A Constitución y a Palermo, donde pasé dias de exilio. Es curioso que recién ahora, leyendo a Argerich en el silencio interior donde anida la cultura, vaya encontrando significados y símbolos, que van más allá de las palabras y del pensamiento. Esta nueva selección de relatos satíricos es una mezcla de sueños, recuerdos y fantasías, que sus lectores no olvidaremos. En “God Save The Queen” aparece la visión de ver transformada una 11 pequeña urbe provinciana, en capital del mundo. En “Adivina, adivinador” campea la viveza de un geniecillo inescrupuloso y audaz. En otro relato, “Bienvenido, Mr. Radrizz” aflora el hablar porteño, casi lunfardo, en circunstancias tan exóticas como una visita a Nueva York. Y ese decirlo “mal y pronto”, siempre a flor de labios en los personajes, hace que éstos cobren vida, surgiendo con fuerza sus habilidades, sus virtudes y sus defectos. Perfectamente dibujados por la pluma. Algunos de estos cuentos, dedicados a la abuela del autor, que le legó el arte de la narración, podrían necesitar un glosario para el lector ajeno al sobreentendido y a la forma de hablar típica de los argentinos. Sin embargo, a medida que recorremos el libro, nos vamos familiarizando con esta forma de expresión. Un lenguaje directo, a veces picaresco, irónico y provocativo, espejo del ser porteño. Intenso lenguaje que algunos critican, y sus conocedores aplauden. Al cerrar la obra, recuerdo el preludio que el inmortal García Lorca escribió en sus “Canciones”. “ Las alamedas se van, pero dejan su reflejo. Las alamedas se van, pero nos dejan el viento. Pero han dejado flotando sobre los ríos, sus ecos. El mundo de las luciérnagas ha invadido mis recuerdos…” Es que en “El tiro por la culata”, las palabras del autor brotan como luciérnagas, que iluminan el dia con recuerdos del ayer. Otro aporte desde el exilio a la cultura latinoamericana, para mantener viva nuestra tradición literaria. ¡Adelante, John! Mauricio Aira. Gotemburgo, Suecia, 27 de Agosto de 2003 12 ADIVINA, ADIVINADOR 13 Pirulo Gandolfi era un tipo raro, porque no le interesaban el fútbol ni las carreras, como a todo el mundo. Su pasión fueron siempre los programas de preguntas y respuestas que daban por la tele. Cuanto más complicados, mejor. -Es un gusto tan respetable como cualquier otro… contestaba, muy serio, al increparlo los muchachos de la barra. Y el diálogo solía terminar siempre con un interrogante: -¿Qué bicho lo habrá picado a este loco? Pero esas inquietudes tenían también su versión doméstica. -¿Otra vez pegado al televisor, nene? –dijo cierta noche la mamá- Es tardísimo, y mañana hay que laburar para el puchero. No sé dónde habrás aprendido esa costumbre de irte a la cama a las mil y quinientas. Tu abuelo se acostó siempre a las nueve, después de cenar, y mirá la fortuna que hizo. La respuesta no fue inmediata, porque Pirulo estaba absorto. Pero su tenor, conociéndolo bien, era previsible: -¡Pará la mano, vieja! A ver si el No. 4 acierta, y dice cómo se llamaba la perrita enana de Napoleón. 15 -¡Esto es el colmo! Parecés hipnotizado, che… -repuso doña Rosa, añorando viejos tiempos en que para divertirse, las familias jugaban al ludo- ¡Con vos ya casi más no se puede hablar, pibe! -¡Fifí! –dijo Pirulo. -Romualda –contestó el hombre del programa. Las luces se apagaron, y un reflector enfocó a la locutora. -¡Perdió, señor! –repuso ésta, mientras sus movimientos revelaban una generosa topografía anatómica– La perra de la familia Bonaparte se llamaba Fifí… Algunos espectadores empezaron a llorar, por el triste desenlace. Otros se relamían pensando en la acumulación de premios que iba a encontrar el próximo competidor. Pirulo se pasó un pañuelo por la frente, para secarse la transpiración cada vez más abundante, a pesar de ser invierno. Y comentaba a gritos: -¡Te lo dije, mamá! Ella lo miró. Mas él apenas lograba contener sus emociones, con las manos apretadas para descargar los nervios. -¡Yo me hacía millonario en ese programa, me hacía! – dijo, por toda respuesta. -¡Al corno con Napoleón! –repuso la madre- Pensá en tus obligaciones, que ya sos grande. ¿Cómo logro que me escuches? Pero él estaba en otro mundo. 16 -¡A ese coso le faltó gancho, mamá! –dijo- ¿Cuánto me gano yo, si contesto bien? ¡Decime cuánto me gano, che! -¡Vos saliste idiota, como la familia de tu padre! Y sin esgrimir más razones, la señora le arrebató el control remoto, dando por acabada la función vespertina. Justicia sumaria, un decir. -¡Al sobre! –ordenó después, señalando el camino oprobioso del dormitorio. Sin embargo, los hechos posteriores ratificaron cuán difícil es desarraigar una sincera vocación. -¡Pará un cachito, a ver si el No. 5 la pega …! –repuso Gandolfi. Así quedaba planteado un choque dialéctico de voluntades. Ella, firme en sus cuarenta, y que el pibe se dejara de hinchar. Pero como él no transaba, le iba a poner punto final a esa manía. Al día siguiente era lunes, y aunque el capataz de Obras Sanitarias fuera amigo de la familia, resultaba peligroso cavar zanjas hecho un zombi. Mirá si no, ese italiano que por apalear mamado, en vez de agua sacó petróleo en Comodoro Rivadavia. YPF le expropió la chacra, y con lo que le dieron, no tiene ni para comprar yerba. -¡Siga los consejos de su madre! –le decían también los tíos. Pero la argumentación de nuestros mayores bien poco vale. Pirulo protestó que se violaban sus derechos humanos, que si no veía el fin de ese programa, iba a enfermarse grave, y qué sé yo. La suerte, empero, tiene 17 entidad propia, y estaba echada. Así que, no contenta con sacarle el comando a distancia, doña Rosa puso la tele en un armario. Bruta demostración de fuerza, porque en este mundo no gana el más pintado, sino quien tiene el mango de la sartén. -Entonces, me acuesto –dijo él. Y se metió a su cuarto, cerrando la puerta con llave, como hacía solamente cuando iba a mirar revistas de caballeros. O para estudiar el vecindario, porque allí estaba esperándolo el telescopio que le regaló su padrino para Navidad. -Aprenda a mirar el cielo, chaval, así se instruye –dijo, con impecable intención didáctica, el buen gallego. Pero toda obra humana se presta a fines alternativos. Y sabiéndolo manejar, aquel aparato mostraba también interesantes detalles de la casa de enfrente. Primero, se entretenía estudiando las andanzas del elemento femenino. Porque en el primer piso vivían unas pebetas preciosas. La Chola y la Susana, que se bañaban muy seguido. Quienes acapararon su atención de joven enfervorizado por los sueños del amor, hasta que descubrió otro filón. En una esquina del comedor, estaba el televisor estereofónico de pantalla chata. Enorme, lustroso, desafiante. Y si bien no oía un pepino, siempre resultaba posible imaginarse lo que estaba ocurriendo. Posibilidad reforzada con el recurso de llamar por teléfono a algún conocido, si hacía falta completar detalles. Una solución de emergencia, sin duda, porque a la larga, resultaba poco práctica. Las relaciones se cansaban, de tanta charla a cualquier hora. O tenían novia, y entonces el aparato daba siempre ocupado. Pirulo 18 lo pensó durante largas noches de insomnio, meta revolverse en la cama.Hasta que por fin la situación estuvo clara. Sin programas de preguntas y respuestas su vida iba al garete, como barca a merced del mar. ¡Era imposible continuar así, frustrado en plena juventud! Y como la situación se deterioraba diariamente, resolvió poner bulín por cuenta propia. -Me rajo, vieja. -¡Ahora vas a ver lo que es bueno! –repuso su mamá. La señora no se equivocaba. Limpiar la casa, hacer las compras, lavar la ropa, y encima ir al laburo, era mucho. Pero el pibe analizaba sus problemas con valoraciones distintas. Un berretín tenemos todos, y al que quiera celeste, que le cueste. Dicho en otras palabras: El precio del rescate era elevado, pero junto a aquellas lacras, llegaba la libertad. Y ya sin tener que rendir cuenta de sus gustos, Pirulo se puso al día con los programas televisivos. Lástima que algunos fueran diurnos. Pero resolvió el dilema pidiendo licencia sin goce de sueldo. Y provisto de una antena parabólica importada, estudiaba los más instructivos shows sin que nadie viniera a hincharle la paciencia. -¡Esa respuesta la sabía! -¡Esa otra, también! ¿Por qué no estaba él frente a las cámaras? Una frustración repetida en forma agónica. Hasta que cierto día resolvió dejar su papel de mero observador, tomando la voz cantante. Empezó a escribir a todas las estaciones de televisión, por si alguna picaba, y así pasaron varios meses. Esperaba ansioso al cartero, mirando por la ventana, y abría 19 la puerta con el corazón latiendo a cien. Pero su confianza en el futuro iba barranca abajo, pues no llegaban más que cuentas. Aquí se confirmó el refrán. “Quien busca, encuentra”, dicen las viejas, por cuya causa de pronto apareció un sobre azul. Adentro iba la carta que esperaba. “¡Albricias!”, decía ésta, “Ha sido seleccionado para participar en nuestro gran programa de preguntas y respuestas”. Como resultado de tal evento, Pirulo Gandolfi debutó frente al “jet set”. Los que tienen guita y polenta, por si no entienden inglés. Y conoció el lujo de un hotel con cinco estrellas, secretaria y limousine. -¡A sus órdenes, señor! Después vino la prueba de fuego. El respetable público, que levanta o baja el pulgar, como hacían los césares, y te deja orsái si le caés mal. Una concurrencia multitudinaria, y muchos reflectores que rasgaban las penumbras, buscando gente famosa. El escenario, cubierto de flores, se le antojó un circo romano. De allí sólo podía salirse triunfador, o cubierto de oprobio para siempre, ante amigos y conocidos. La directora del programa era un budinazo, y atrás había un sainete de boludos, que bailaba cada vez que ella dejaba de hablar. Pero vamos a los hechos, porque al fin empezó el show. -Les pido un aplauso para nuestro huésped, don Porfirio Miguel Gandolfi, de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, “El Pirulo”, que le dicen en familia. El saludo fue estruendoso, y su destinatario sintió pánico. Pero respondió levantando ambas manos con una sonrisa estelar, como le habían enseñado en el hotel. 20 -¡Muy buenas noches, querido amigo! –dijo la directora del programa- Por favor, díganos cuál es su especialidad. -Hablaré de La Plata, mi ciudad natal. -¿Un platense que vive en la Patagonia? -Cosas del corazón, que prefiero no comentar. Las tribunas respondieron con un murmullo indescifrable. Así se agregaba un elemento de misterio a la personalidad arrasadora del concursante. La empresa tenía buenos psicólogos. -¡Es su derecho, don Pirulo! –dijo el churro- Y aquí va la primer pregunta, por cien pesitos moneda nacional, amable caballero. Las luces de colores destellaban, mientras la orquesta dejó oír una nota de tensión. Como en las películas del Far West, cuando los indios están por morfarse al héroe, y llega la caballería. Había empezado el duelo. -¿Qué calle viene después de la Calle 1? -La Calle 2… -¡Muy bien, señor Gandolfi! ¡Ha respondido correctamente a la pregunta con que iniciamos el torneo! ¡Un apluso para este hábil participante, señores! El salón se llenó de estruendo, y Pirulo seguía levantando las manos, pura sonrisa, como le habían dicho. -¡Qué buen comienzo! –dijo el director ejecutivo de la firma que auspiciaba el programa, sentado frente al televisor. 21 -Y ahora otra pregunta –agregó la mina- Doscientos pesos, o nada. ¿Acepta el desafío? -¡Si! –repuso el participante, con voz firme, mientras levantaba otra vez las manos, embargado por la gloria, para cosechar nuevos aplausos. -Aquí va la segunda, entonces… ¿Puede Vd. decirnos cuál es la institución cultural que dió renombre a esa urbe? -¡El hipódromo! -¡Ha acertado de nuevo! ¡Otro aplauso para este ilustre participante de nuestro célebre concurso, señores! -Muy buena intervención… -volvió a repetir el presidente de la firma asupiciante, mientras se tomaba un whisky con agua mineral. Las ovaciones continuaron por un buen rato, repitiéndose con cada éxito del participante. Claro que mientras iban acercándose los premios grandes, la temática era cada vez más compleja. Y el asunto se puso difícil, porque a pesar de las sonrisas, no cualquiera se lleva semejante platal a casa, sin sufrir como una madre. Así llegó el momento supremo, con la ansiedad reflejada en todos los rostros. -¡La pregunta millonaria, ahora! –dijo la locutora. Entonces sonaron ritmos destinados a acentuar la tensión, mientras los bailarines daban saltos en el aire. -Un millón de pesos, o nada, señor Gandolfi. ¿Acepta este último desafío? Pero considerando la importancia de esa decisión, su respuesta no debe ser inmediata. Tiene treinta segundos extra, para pensarlo. 22 -Es mucho dinero…¿No hay un premio consuelo, si pierde? –preguntó un animador, para congraciarse con el público, como hacían los tonys en las funciones de payasos, cuando éramos chicos. -No –contestó la diva- Es todo o nada, como en la guerra. Pero Gandolfi estaba decidido a jugarse. -¡Acepto! –repuso con laconismo espartano. -¡Otro aplauso para don Pirulo, si nos permite llamarlo así! Sonó una trompeta, y ella dijo: -Piénselo bien, antes de contestar, mi amigo. Tiene un minuto para responder. ¿Cuántas veces por año, le cortan las uñas al orangután Gumersindo, del zoológico provincial? -¡Ay, qué difícil…! -¡Le quedan cuarenta segundos, señor! El presidente de la firma que auspiciaba el programa ya se había tomado dos vasos de whisky con agua mineral, y estaba por empezar un tercero, cuando tuvo un rapto de inspiración. Tras lo cual se puso de pie pegando un salto, y dijo: -¡Ese hombre es un charlatán, pero tiene una suerte loca, che! Podría ser utilísimo a la empresa. Me voy para allá. Mientras tanto, en la escena del drama, Pirulo sudaba copiosamente, de tantos nervios. Se había jugado el todo por el todo, y ésta era la hora de la verdad. Secóse la cara con un pañuelo, pero no hallaba respuesta a la maldita 23 pregunta. Así que miró alrededor con ojos opacos, perdida la esperanza. ¡Qué crimen, terminar de esta forma, cuando pudo haberse retirado piola, llevándose medio millón de mangos a casa! Y aceptó la derrota, aunque sin considerar un factor que no se le hubiera ocurrido al más audaz. El éxito sonríe cuando menos lo esperamos. Quien no lo crea, léase lo que sigue a continuación. -¡Me cache’n dié! –dijo Gandolfi, en un exabrupto incontrolable de rabia. -¿Puede repetirlo, señor? -¡Que me cache en dié, carajo! Pero no todos entienden bien el lenguaje popular. -¿Que lo cachan entre diez? Hubo un murmullo de sorpresa en el público, ante lo inesperado de la respuesta. Y la directora del programa se vio obligada a aclarar las cosas. -Disculpen, señores, si el señor Gandolfi habla en lunfardo. Pero con los nervios, es difícil elegir palabras finas. Ha querido decirnos que al mono lo toman entre diez personas. No sabía que hacían falta tantos guardianes, pero cortarle las uñas a un orangután, no es soplar y hacer botellas. Por lo visto, este concurrente conoce la rutina en sus mínimos detalles. Por eso, le rogamos que vaya al grano, porque el tiempo se agota. Pirulo resoplaba. -Díganos ahora cuántas veces por año tiene lugar ese acontecimiento, don Pirulo, y se lleva el cheque –agregó ella, con una sonrisa espectacular. 24 Aquella agonía pasaba de claroscuro, y era capaz de desequilibrar al concursante más curtido en las lides del azar. Y por más que hubiera aceptado las reglas del juego, a Gandolfi lo embargaba la indignación. -¡Calláte, guacha de la gran siete! –dijo, aunque en voz baja, para no pasar por guarango. -No le oigo…¿Dijo siete? -¡La gran siete! -¡Aplaudan al Pirulo Gandolfi, señores! El orangután va a la manicura siete veces por año. ¡Se ha ganado un millón de pesos, nomás! De la audiencia brotó una ovación cerrada, mientras los bailarines tiraban flores. Pero el héroe de esa noche, sin entender bien lo ocurrido, se limitaba a repetir como un autómata las palabras mágicas: -¡La gran siete, che! -¡Felicitaciones, pero ya lo hemos oído, señor! –repuso la bella, con unos ademanes capaces de resucitar los muertos del cementerio. Entonces irrumpió en el podio nada menos que Pepe Cacciatore Unzué, presidente de South American HappyCola, S.A., la firma promotora del programa. Un gordito medio pelirrojo, vestido con traje azul marino hecho en tela brillante. Completaban su atuendo corbata hawaiana, zapatos de charol, y guantes blancos. Entró dando grandes pasos, y riéndose al mejor estilo Hollywood. Primero abrazó con entusiasmo a la locutora, y le dio un beso muy poco profesional. Privilegios de su alto cargo. Después saludó a 25 la concurrencia levantando las manos cruzadas, como hacen los boxeadores, en señal de triunfo. Un saludo que, por lo visto, formaba parte de la imagen pública empresaria. Después se dirigió a donde estaba Pirulo, y empezó a propinarle unos terribles mamporros en la espalda. -¡Muy bien, che! –dijo por fin, el alto ejecutivo- Sos un campeón, y para que no queden dudas, ahora voy a ponerte los nervios de acero a prueba. Te propongo un negocio brutal, a ver qué decís. -Lo escucho, señor. -Te hacemos una pregunta extra, y de nuevo es doble o nada. Podés ganarte dos millones de pesos, ahora… ¿Te parece bien? Pirulo se quedó con la boca abierta ante esa propuesta, y de ella apenas salía un rumor: -Oia mi Dió… -¿Cómo dijo, señor? -intervino la directora del programa. Silencio. -Dos millones de pesos, señor Gandolfi, en vez de uno, que ya tiene ganado –repitió Cacciatore- Y una visita a nuestra casa central en Buenos Aires, con todos los gastos pagados. ¿Acepta? Piénselo bien, porque es mucho lo que hay en juego. -Y si pierdo? -Se jode, como en la ruleta rusa… -repuso ella, sin poder controlar más su lenguaje, por la tensión del momento. 26 -¡Auxilio, mamá! –pensaba el aludido, añorando por un momento el confort de la posición fetal. Pero esa respuesta no satisfacía a nadie. -¿Sí o no? –insistió Cacciatore. Happy-Cola no tenía nada que perder, con una apuesta más. Si ese hombre aceptaba semejante riesgo, su coraje estaba comprobado. Pero antes de hacerle ninguna oferta de empleo, era preciso probar su suerte. Si contestaba mal era un perdedor, y mejor saberlo ahora, porque gente así, no le interesa a nadie. Además, la compañía se ahorraba un millón de pesos. Pero si contestaba bien, habría adquirido por poca plata un colaborador de incalculable potencial. -¡Decídase, hombre! Pirulo temblaba, incapaz de dar una respuesta. Y vistas las circunstancias, imitó lo que tantas veces había visto hacer a sus mayores, en situaciones límite. -Cesta ballesta, Martín de la cuesta –murmuraba- Me dijo mi madre que estaba en ésta… -¿Entonces, qué? -Que sí. -¡Muy bien! –exclamó la directora del programa, retomando su rol estelar, que ese gordo idiota venía a robarle en lo mejor del show- ¡Un aplauso para el señor Gandolfi, y otro para el director de nuestra empresa patrocinante! La concurrencia deliraba de emoción, por respeto a tanta bravura. Circunstancia que ella aprovechó para dialogar 27 un instante con el presidente, así podía formular la propuesta con el dramatismo que exigían las circunstancias. Entonces se acercó a Gandolfi, y tomándolo del brazo, le planteó a quemarropas la opción suprema: -¡Ha llegado el momento cumbre, en el mayor programa de preguntas y respuestas de la televisión argentina…! ¡Dos millones de pesos y un viaje de lujo a Buenos Aires o nada, señor Gandolfi! Volvió a sonar el clarín, y ella dijo: -¿Puede Vd. decirme cómo se llama la bebida sin alcohol más exquisita del mundo, que da calor en invierno y frescura en verano, promoviendo el estatus social del consumidor, a mejor precio que la basura de los competidores? -Mamma mía… -dijo Pirulo. Pero el valor de aquel hombre era asombroso, y a Pepe Cacciatore le trajo recuerdos de sus héroes favoritos, cuyas hazañas llenaban las tiras cómicas que leía en la oficina. Estaba bien ayudarlo, y siendo presidente de la empresa, asumió la responsabilidad de tomar la vía más rápida. Entonces se subió a una mesa, atrás de las cámaras, para hacerle señas levantando un cartel, con sonrisa bonachona: “¡Diga Happy-Cola!”. -¡Happy-Cola! –leyó, aliviado, el concursante. -¡Muy bien! –gritó la locutora, con los ojos llenos de lágrimas, por la emoción- Pero, sin quitarle mérito a Vd., esa respuesta caía por su propio peso, don Pirulo… “Buena directora, merece aumento de sueldo”, pensó el presidente. 28 -¡Un aplauso para el señor Gandolfi, y otro para nuestra firma amiga! –gritaba ella- Y no lo olviden: ¡Happy-Cola refresca mejor! Todos abrazaron al héroe de la jornada, y el ejecutivazo le dijo al oído, en unos de esos raptos de confianza que acompañan al éxito: -¡Te espero en el Jockey Club, Pirulo! ¡Vas a ver las farras que se manda el directorio de nuestras firma con los fondos reservados! Después hizo abandono del local dando grandes pasos, mientras sonreía mostrando su dentadura recién implantada. La locutora pidió un nuevo aplauso, siguiendo su trayectoria con una mezcla de curiosidad e interés. Mientras tanto, Pirulo se encogía de hombros, pero su suerte estaba echada. Porque la fama no perdona. Una semana después volaba rumbo a la Capital. Y como si vas a Roma tenés que hacer como hacen los romanos, vestía traje azul marino de tela brillante, zapatos charolados, corbata hawaiana, y guantes blancos. -¿En qué puedo serle útil, señor Gandolfi? –decían las secretarias. -¡Sus deseos son órdenes, señor jefe! –le informaban con respeto, en el hotel. De forma tan amena, nuestro protagonista ingresó al “jet-set”. Y las grandes empresas se disputaron su imagen victoriosa, en dura lucha por el mercado nacional. 29 CAMINO DE ASUNCIÓN 31 El Negro Obertino arrojó los naipes, poniéndose de pie violentamente. Y sus palabras cortaron, como un puñal, la atmósfera cargada de humo. -¡Te vi sacar ese as de espadas! –dijo- No tratés de fullerearme. -Calláte, o te quemo –respondió Fideo Pérez con voz chillona, mientras le apuntaba una pistola Parabellum, manoteando el puñado de billetes que había sobre la mesa. Dos caras trasnochadas se desfiguraron de odio, mientras una lamparilla eléctrica oscilaba al compás de las olas, proyectando sombras siniestras. El río emitía un vaho rancio y nauseabundo, como para rubricar la sordidez del aguantadero. Lagartija Maggi se apartó rápidamente, apoyándose contra un ojo de buey. Podía oírse el jadeo nervioso, con que las respiraciones pulsaban la noche. Entonces, una voz somnolienta rompió la tensa calma. -¡No sean pelotudos, peleando por dos mangos, che! – ordenó el Taita Albornoz- Descansen un rato, que mañana se da el batacazo y va a haber guita para todos. ¡A ver vos, Lagartija! Abrí la ventana un cacho, para que salga el tufo. Y de paso, junás si aparece algún botón. 33 La primera ráfaga de aire helado, ejerció un efecto sedante. En pocas horas tendría lugar el golpe, y era lógico que la gente anduviera nerviosa. -Despiertemén a las ocho –continuó el cabecilla, dándose vuelta en el catre- Obertino y yo debemos madrugar, para no perder el bondi. -¡Apoliyá tranqui! –respondió Fideo, mientras escupía en el piso- Nosotros también saldremos con tiempo, para levantarte en la ruta. Y no siendo para más, apagaron la luz, durmiéndose profundamente. Como cuando compartían la celda 257, en el segundo piso del penal de San José. Allí se había planeado este atraco, hasta en sus menores detalles. Muy lejos del Riachuelo, Enriqueta Kent Gutiérrez deshojaba una margarita, todavía húmeda de rocío, susurrando: -Me quiere mucho, poquito, nada… Mucho, poquito… ¡Me quedan dos hojitas solamente! Nada, mucho… ¡Me quiere mucho, me quiere mucho!… ¡Ay, qué divino! -¿Qué decís, Richi? –preguntó una voz, desde el interior de la casa. -¡Que me quiere mucho! Es un presentimiento… ¡Creo que pronto voy a encontrar mi príncipe azul! Y cerrando los ojos, comenzó a bailar al compás de soñadas melodías, en aquel jardín de caminitos serpenteando entre rosales. Con su fuente de mayólicas, su aljibe de hierro forjado, su pérgola desbordando madreselvas. Un paraíso lleno de perfumes y recuerdos. 34 ¡El mundo cambió tanto, desde aquella noche ya lejana, cuando tuvo lugar aquí su presentación en sociedad! Sin embargo, aún debían flotar entre las flores los ecos de su postrer vals. ¿Dónde estaban las palabras encendidas? ¿Dónde las nocturnas serenatas? El amor pasó a su lado, sin detenerse. Pero ella, sedienta de vivir, aún esperaba encontrar un corazón. -No sé cómo te animás a ir sola…¡Mirá que habías sido guapa! –comentó su ex condiscípula, la chica de MacielYo ni loca, viajo sin chaperón. -¡Te has convertido en una desfachatada, m’hijita! –dijo con gesto escandalizado tía Eufemia- Si tu padre viviera, las cosas serían distintas. Una niña como vos debe guardar la compostura, y no pasearse sola, como una loca. Pero Richi Kent necesitaba romper el monótono transcurso de sus días. «Se vive una sóla vez, pensó», y a esta altura de su vida no podía seguir esperando. ¿Quién sabe en qué remotos caminos podía florecer el amor? Mañana saldría rumbo al sol del Paraguay. Pero no era la única que acariciaba ese proyecto. -Mbá eichapá ndé coé… -saludó Remigia Iparraguirre, en sonoro guaraní, cuando entró a la casa de Eleuteria Iñíguez -Tardecita porá, comadre –dijo ésta, que saboreaba un cigarro. -Pero con un frío bárbaro, chamiga. Cébese unos mates, mientras escuchamos la radio. Ella puso la pava en un brasero, y giró el dial. 35 -Entonces no lo dude, y compre hoy mismo su heladera en Grandes Mueblerías Frenkel -invitaba, entusiasmado, el locutor. -¡Andá a vender tereré a las Malvinas! –exclamó Remigia, con grandes risotadas, mientras buscaba otra estación. -… no habiéndose hallado hasta el momento rastro alguno del insano. Razón por la cual, el ministerio de Salud Pública solicita la colaboración… -¿Qué pasó, che comadre? –quiso saber la visita. -Andan buscando un loco escapado del manicomio. Parece que no es malo, pero cuando oye una sirena se cree pájaro, y rompe todo a patadas. -¡Había sido colifa, pobrecito! –concluyó la Iparraguirre, luego de meditar el problema- Debe ser el ruido de Buenos Aires. Menos mal que yo mañana me vuelvo a Asunción, para quedarme con el abuelo Gumersindo, que me mandó llamar. Está viejo, y se puso medio caú, así que precisa alguien para ayudarlo en su fábrica de chipá. Esas tortitas que comemos nosotros. Pero las hace tan ricas, que va a ser fácil ganarse la comisión. ¡Y a lo mejor encuentro novio también, che! ¡Jua, jua, jua! -Tuviste suerte, ganando esa quiniela triple… -dijo doña Eleuteria, mientras para sus adentros, pensaba: “¡O sacándole la plata a algún punto, hija de zorro añamembuí!” Después la conversación derivó a otros temas, y siguieron charlando hasta entrada la noche. Cuando el reloj de la iglesia dió once campanadas, sólo quedaba encendida una débil luz titilante. Sobre el aparador, dos velas rendían 36 silencioso tributo a la virgencita cuñataí de Luján, protectora del viajero. Al día siguiente era preciso madrugar. -Que duermas bien… Pero no todo era paz esa noche, porque muy cerca de allí tenía lugar una discusión bastante áspera. -¡Si quiere seguir con el negocio, la próxima vez, vaya usted! –anunció José Marescu, con gesto terminante- A mí ya me han visto demasiado, y éste es mi último viaje al Paraguay. Tenía sobradas razones para revelarse contra el despotismo de Joao da Silva e Melo. El portugués lo había enganchado con un aviso tramposo, pidiendo “empleado de buena letra, para hacer trámites”. Su primer encargo fue llevar unos paquetes a Montevideo. El segundo, hacer entrega de dos valijas a un señor calvo, con traje gris, corbata azul y anteojos negros, que estaría en el Aeroparque a las 12:10, cerca del mostrador de Aerolíneas. Aquí es donde nuestro hombre empezó a sospechar. En efecto, serían las 12:05 y el pelado, que ya se hallaba esperando, miró con nerviosidad su reloj pulsera. Marescu, luego de pagar el taxi, se puso a buscar un changador. En ese instante, dos vendedores de diarios atropellaron al de los anteojos negros, tomándolo de los brazos. Luego le colocaron esposas, hablaron por radio, y se lo llevaron a la rastra hacia un patrullero policial. José quedó con tal impresión que, sin tiempo para reaccionar, fue empujado por sucesivas olas humanas hasta el tubo de acceso a un brillante Caravelle. No dijo palabra, por miedo a delatarse, pues los diarieros habían vuelto a su quiosco y lo observaban con curiosidad. Esto le valió pernoctar, 37 vistiendo pantalón de hilo y remera blanca, en los confines del territorio continental. A pesar de ser primavera, el aeropuerto de Ushuaia estaba cubierto por la nieve, registrándose una temperatura de dos grados bajo cero. Da Silva e Melo, bastante turbado, ofreció luego una confusa explicación de los hechos, limitándose por algunos días a hacerle efectuar pagos y cobranzas en el centro de Buenos Aires. Después lo mandó en avión al Paraguay, con un pequeño envoltorio. A su regreso, repitió la diligencia, pero esta vez, en tren. Y el encargue volvió a efectuarse numerosas veces, en forma semanal. Con una particularidad. Cada viaje debía ser hecho por un medio de transporte distinto, y entrando al país vecino por diferentes accesos. -Assim vocé conoce o mundo –dijo el portugués, muy seguro de su habilidad para convencer a la gente. Pero al mandadero ya no lo dejaban satisfecho esas explicaciones, siendo sus sospechas cada vez más obsesivas. Un día descubrió la verdad. Acababa de desembarcar en Itá Enramada, cuando los aduaneros paraguayos le ordenaron abrir un paquete rectangular. Y algo tan sencillo, produjo conmoción. Centenares de ratones blancos salieron despavoridos en todas direcciones. La policía los corría a tiros, los empleados, a escobazos. Frenéticas multitudes de mujeres histéricas luchaban encarnizadamente por encaramarse a cuanto objeto se elevara dos palmas del suelo. Aquello era un frenesí indescriptible, hasta que el ámbito se llenó de gatos. Gatos, gatos, y más gatos. Nadie supo jamás de dónde habían salido tantos gatos. Lo cierto es que éstos ocuparon el campo en cerrada formación de combate, y tras contados 38 minutos, hicieron trizas al invasor, para retirarse con la panza llena. Marescu fue detenido por contrabando de ratones, pero el juez lo hizo poner en libertad. Gracias a los eficaces felinos, había desaparecido el cuerpo del delito, y resultaba imposible procesarlo. Sin embargo, aquel incidente dejó huellas, y el hombre le tomó rabia a su patrón. ¡Tan cómodamente instalado en un piso 27 con vista panorámica sobre el Río de la Plata, mientras él debía jugarse el pellejo con tales aventuras! -Muito obrigado –O sea, “muchas gracias”, le dijo como todo premio, cuando regresó. -Transportes Automotores “La Internacional” anuncia la partida del servicio expreso a Rosario, Santa Fé, Reconquista, Resistencia, Formosa, Clorinda, y Asunción. Ruégase a los señores pasajeros abordar el ómnibus, con sus billetes en la mano. ¡Ultimo aviso…! –informó la voz anónima del altoparlante. Minutos más tarde, un moderno vehículo pintado de azul y plata, se deslizaba hacia la tierra guaraní. Había sido prolijamente preparado para el largo viaje. Los cromos brillaban, el piso y las butacas daban una agradable impresión de pulcritud. La atmósfera hallábase impregnada con refrescantes aromas vegetales. Poco después empezó la feroz actividad gastronómica del pasaje. Mandarinas, empanadas, sandwiches de milanesa, mate amargo, alfajores, y cuanto abarca la canasta familiar. De tan variado menú se iba elevando un perfume aceitoso, mientras piso, asientos y portaequipajes, alfombrábanse de envoltorios estrujados, y restos del festín. -¿Me permite abrir un poquito la ventanilla? ¡El olor que 39 hay en este coche, es irrespirable! -dijo el apuesto cincuentón a su compañera de asiento. -Encantada, joven –contestó Richi Kent, pues no era otra la afortunada. En el acto entablóse una fluida charla, sobre temas afines a las circunstancias. Como el estado del tiempo, lo grosera que es hoy la gente, y las intervenciones quirúrgicas protagonizadas, con distintos grados de heroísmo, por ambos interlocutores. El hombre, evidentemente, tenía roce. Su aspecto, sin llegar a ser distinguido, era agradable y sobrio. Alto, delgado, con penetrante mirada, y manos de trabajador intelectual, demostraba gran interés por el curriculum que Enriqueta, sin prisa ni pausa, iba desarrugando en sus oídos. Al comienzo, ella se sentía halagada por la charla. Luego empezó a experimentar cierta inquietud, cuando su vista se cruzaba con los ojos profundos y oscuros de aquel desconocido. -San Pedro –dijo el chófer, con voz impersonal- Paramos quince minutos. -¡Despertá, pierrot! –susurró incorporándose con cara burlona el Taita, mientras aplicaba un fuerte codazo al hígado de su acompañante. Obertino dormía profundo, roncando con la boca desdentada entreabierta. Al recibir el impacto, se incorporó, llevándose la mano derecha al interior del saco. Albornoz lo terminó de despabilar, riéndose. -Soy yo, Negro. Tranquilizáte y vamo tomar un feca, así no te dormís más. Hay que estudiar el ambiente, pa’ no meterlas. 40 Y se bajaron corriendo, porque llovía a cántaros. -¡Un día é perros! –comentó Obertino- Con este aguacero y la niebla, no se ve ni a veinte metros. Ojála que cuando lleguemos al kilómetro 608, el tiempo haiga mejorado. Si no, va a ser jodido rajar. -¡Ojála! –respondió el Taita- pero recién son las dos de la tarde, y faltan ocho horas pa’ llegar. -Con permiso, señores –dijo la voz seca de José Marescu mientras se dirigía al baño, portafolios en mano. -¿Y Vd. se ha venido sin ningún equipaje, Jacinto? – preguntó absorta Enriqueta Kent Gutiérrez. -Fue un viaje decidido a último momento, y si me hubiera puesto a hacer valijas, habría perdido el ómnibus. Pero eso no es problema, porque en Asunción se puede comprar de todo, baratísimo –explicó el aludido, mientras servía dos humeantes tazas de té. -Y todo es importado…¡Qué divino! -agregó ella- Pero Vds. los hombres, son muy tontitos para hacer compras. Voy a tener que acompañarlo. -Gracias –dijo él, por toda respuesta, dirigiéndole una mirada que Richi no pudo sostener, algo confundida por su propio atrevimiento. -¡Mitaí abombado! -pensó, empalideciendo, Remigia Iparraguirre, cuando vio por la ventana del bar un Fiat amarillo que avanzaba a altísima velocidad, levantando una nube de agua- Si yo tuviera la plata que tenés vos para andar con ese auto, me cuidaría más. ¡Estos porteños están todos locos! 41 -¡Mirá… ahí está el ónibu …! ¡Hay que apurarse! -dijo el conductor del bólido a su acompañante. Al anochecer llovía furiosamente, y la niebla continuaba su asedio. Pasando Rosario disminuyó la cantidad de vehículos, y éstos rodaban casi a paso de hombre. Una fila que, con pocos claros, se extendía por muchos kilómetros. El Fiat los aprovechaba para adelantarse, zigzagueando temerariamente. -¡Cuidado, loco! Gritó Fideo Pérez cuando, entre la espesa cerrazón, pudo ver un Ford destartalado cruzando la ruta. Eustaquio Cruces venía contento del almacén y despacho de bebidas “El Flete”, ubicado ahicito nomás, junto al pueblo. No era para menos. Les había ganado a los Lingua hasta el último peso que llevaban encima. ¡Y eso que ayer cobraron el sorgo en la Cooperativa! Pobres paisanos, rumbiando secos pa’ las casas. Pero el japonés Fuchiro, ése que cultiva flores, no salió mejor, cuando ellos lo pelaron. Esa es la ley del juego, y… Sus pensamientos viéronse súbitamente interrumpidos por una helada sensación de pánico, que lo petrificó. El interior del viejo automóvil llenóse de luz, y sobrevino un estrépito ensordecedor. Después volvieron a reinar la oscuridad y el silencio. Poco más tarde, la sirena de una ambulancia rasgaba el cielo plomizo. A lo lejos, dos potentes faros intentaban perforar la niebla. Era el servicio expreso de “La Internacional”, camino de Asunción. -Coche 27 llamando a Central. -Adelante, sargento Herrera. Cambio. 42 -Estamos en el lugar del accidente. Ambos vehículos se hallan volcados, y con destrozos que hacen imposible moverlos. Van a tener que mandar dos grúas. El cabo Krause regresó en la ambulancia, acompañando a los heridos. Pido instrucciones. Cambio. -Comprendido, comprendido, sargento –dijo el operadorQuédese de guardia, hasta recibir nuevas órdenes. En el interior del ómnibus reinaba una plácida penumbra, y los pasajeros iban ajenos al percance que acabamos de relatar. Solamente cuatro o cinco luces de lectura rompían la oscuridad. Al animado parloteo inicial, sucedían ahora cansancio y tedio, propios del largo viaje. Sólo era posible percibir, como un murmullo, la conversación susurrante de los más entusiastas. Acallándola el ruido del camino, la sorda lluvia, y los sonidos apagados, aunque chillones e indescifrables, de una radio portátil, colgada al lado del chófer. El aire estaba cargado de humo. La noche, de presagios. -Se está poniendo fresco –comentó el hombre, frotándose vigorosamente las manos. -Es cierto, pero no te preocupes –dijo Enriqueta, con dulce sonrisa, mientras abría su bolso- Yo tuve la precaución de traer una manta, con la que podemos taparnos los dos. Y sin más, la extendió sobre las piernas de ambos. -Sos maravillosa… -respondió su compañero, mirándola pensativo, mientras su mano se deslizaba bajo la manta, hasta entrelazarse con las de ella. -¡Jacinto…! –exclamó Richi, sin poder ordenar sus pensamientos, e instintivamente buscó desacirse. 43 El, lejos de dejarla ir, apretó con más fuerza, sintiendo al cabo que la resistencia se convertía en entrega. -No, no tengo fuego, ni revistas para prestarle, ni hablo guaraní, ni quiero comer empanadas -rugió, furioso, José Marescu a la mujer que acababa de sentarse a su lado¡Así que déjeme dormir en paz! -¡Habías sido retobáu, che mitaí…! -pensó Remigia Iparraguire, despechada, pero sin abandonar la presa. -Preparáte que estamos llegando –ordenó a su compañero la voz fría del Taita Albornoz- Cuando se vea el auto de los muchachos, hacemos parar el bondi. Diez minutos alcanzan para pelar a estos giles. Yo me encargo de sacarle las llaves al conductor, para que no pueda seguirnos ni buscar la cana. Después, nos hacemos humo en la oscuridá… ¡Y que le canten un tanguito a Gardel! -Pará, macho… ¡Ahí están! –interrumpió Obertino, señalando las luces de un vehículo estacionado en la banquina, que se hicieron visibles al abrirse la niebla. ¡Es la señal convenida! -Eso que viene parece una ambulancia –dijo el acompañante al oído del conductor, mirando con dificultad a través del parabrisas- Debe haber ocurrido un accidente. -También… ¡con este tiempo! El Taita se puso de pie, encaminándose resueltamente hacia el asiento del chófer. Allí desenfundó una pistola, y encarándolo a éste, susurró: -Si obedecés, no te pasa nada. 44 Dirigióse entonces al segundo, con voz que no admitía réplica. -Vos sentáte piola en el asiento’el fondo. No quiero matar a nadie. De espaldas contra el parabrisas, ordenó después al conductor: -Ahora pará despacito, al lado de ese coche. Pedro Fráscari hacía quince años que trabajaba para la empresa, y a pesar de sus incontables viajes a Asunción, jamás tuvo percance significativo alguno en la ruta. Tampoco oyó mencionar asaltos o secuestros de vehículos a lo largo del trayecto. Mucho menos, atentados contra el servicio público internacional. En consecuencia, hasta el momento se había sentido ajeno a dichas calamidades. Y cuando Albornoz le apuntó el arma a la cara, tuvo dos reacciones automáticas. Prender las luces interiores, y clavar los frenos. Debido al intenso aguacero, la ruta estaba llena de barro procedente de las banquinas, por lo que se había vuelto muy resbaladiza. Al cerrarse dos potentes zapatas sobre las campanas de ambas ruedas traseras, desaceleraron violentamente la marcha, y el vehículo perdió estabilidad. La reacción del veterano piloto, empero, fue instantánea. Y trabóse en lucha con el monstruo mecánico, hasta dominarlo. -¡Cuidado, Hugo, que se nos viene encima! –gritó el enfermero, al conductor de la ambulancia. -¡Potrillo bestia! –dijo éste- Hoy ponen al volante a cualquier pibe, aunque no sepa manejar… 45 Y apretó furiosamente el pedal de la sirena, dando un violento volantazo para esquivar al ómnibus. Cien metros más adelante, el sargento Herrera contemplaba la escena, temiendo una nueva catástrofe, esta vez de magnitud. -Esto es un asalto. ¡Nadie se mueva! –gritó el Negro Obertino, mientras blandía su revólver, amenazante. En otras circunstancias, es probable que las palabras, gestos, y expresión malvada del bandido hubieran tenido un efecto escalofriante sobre el pasaje. Sin embargo, y contra cuanto pudiera preverse, esta vez no ocurrió así. De un asiento próximo se levantaban fuertes voces, que ahogaron el parco anuncio. Y fueron volviéndose cada vez más estentóreas, arreciando al deterse el ómnibus. -¡Soy el cóndor de los Andes! –empezó a chillar el loco, al paso ululante de la ambulancia- ¡Abran las puertas, que quiero volar! De pie sobre su asiento, agitaba con fuerza los brazos para cobrar altura, emitiendo furiosos gruñidos, muy propios del rey de las cumbres, pero inéditos en los medios del transporte automotor. Acurrucada contra la ventanilla, Richi Kent Gutiérrez lo observaba con ojos incrédulos. Había soñado durante muchos años con un príncipe azul, y ahora que Jacinto vino a romper el monótono transcurso de su vida… ¡Mirá las excentricidades con que salía este muchacho! -¡Digo que ésto es un asalto, carajo! –gritaba a voz en 46 cuello el Negro, perplejo ante el poco éxito de su anuncio, y relativamente desorientado por el giro que estaban tomando las cosas- ¡Si no se quedan quietos, los mato a todos! En efecto, ajenos a la amenaza que pendía sobre sus cabezas, un grupo de intrépidos luchaba contra el orate, para dominarlo. Este, terco como una mula, iba de un asiento a otro, saltando sobre los pasajeros. Y mientras proclamaba vehementes reivindicaciones, se defendía a patada limpia. Una de las cuales dio con furia sobre el brazo derecho de Obertino, haciéndole caer el arma. Perplejo, el bandolero sólo atinó a huir del tumulto, en busca de su cómplice. Mas como si lo ocurrido fuera poco, halló al Taita sosteniendo su Colt .45 en una mano, mientras con la otra se defendía de dos niños que, excitados por el alboroto, lo acosaban a puntapiés, aporreándolo con un paraguas. -¡Amáos los unos a los otros! –gritaba, entretanto, el loco- ¡Soy la paloma de la paz! -¡Rajemos! –dijo Obertino- Esto salió para el lado de los tomates. Albornoz era un hombre sagaz, que manejaba sus cosas con pragmatismo. Tenía ese séptimo sentido, para distinguir los momentos propicios, de aquellos en que es mejor borrarse sin más trámite. Por eso, olfateando una causa perdida, subscribió en el acto la propuesta de su socio. Pero hacerse humo sin nada encima era un crimen, con lo que había costado preparar este madito trabajo. Y rápidamente pudo intuir un desquite, arrebatándole al hombre del asiento once ese misterioso portafolios, del que no se había desprendido en todo el viaje. Ni siquiera 47 para ir al baño. Así que en su interior debía guardar algo muy valioso. Joyas, tal vez. La huída era pan comido, con Lagartija esperando afuera, en el auto que veía a través de las ventanillas empañadas. Y quién sabe si, al fin de cuentas, el botín no iba a resultar jugoso… -¡Largá el maletín, o te mato! –dijo con fiereza, apuntando el arma a la cara de su víctima. -Si, agente, cómo no, pero yo no soy más que un empleado… -atinó a responder José Marescu, mientras rendía la presa. -¿Ah, si…? –pensaba entre tanto Remigia Iparraguirre, que no se había perdido detalle de la escena- ¡Buena mandarina me salió el curepí! Abajo, el sargento Herrera se esforzaba en entender la confusa escena que parecía desarrollarse dentro del ómnibus, detenido junto al patrullero. -¡Esto es muy raro, agente Pinkoliewicz! –dijo, dirigiéndose a su acompañante- Parece que hubiera una gresca descomunal entre los pasajeros. No se distingue bien, y es mejor bajarse a investigar. Sin importarle la respuesta, porque un subordinado sólo puede contestar “Si, mi sargento”, radió las novedades a Central. Y ajustándose el impermeable, se apeó. Pinkoliewicz, luego de quitar el seguro a la metralleta, lo siguió en silencio. Pero sólo habían caminado unos pasos, cuando la puerta del ómnibus se abrió con violencia, dando paso a Obertino y Albornoz. Este, pistola en mano. Entonces una potente linterna los bañó con luz 48 enceguecedora, mientras la lluvia empapaba sus caras desencajadas. -¡Vamos rápido al auto, muchachos! –ordenó AlbornozEl asalto ha fracasado, a menos que este portafolios contenga algo de valor. Hay un loco adentro, y está armando una bronca bárbara, che… -¡No tan rápido! –repuso la voz del sargento- Están detenidos. Los maleantes se quedaron duros, ante ese nuevo infortunio. Encandilados, y sin saber cuántos policías tenían delante. Entonces dejaron caer lo que llevaban en las manos, levantándolas mansamente. Poco después, hallábanse esposados a un árbol. -¡Recoja ese maletín del suelo, y subamos a ver qué es esa historia del loco! –dijo Herrera, dirigiéndose al agenteLos bandidos están a buen recaudo. Y rió entre dientes, pensando, satisfecho, que su nombre iba a aparecer con grandes titulares en el diario del pueblo. Dentro del autobús se había generalizado una pelea descomunal. Tres estudiantes, defensores de los derechos humanos, arremetieron furiosos contra la turba. Si el loco quería volar, era un atropello impedírselo, decían. Y reafirmaban sus convicciones con la violencia legítima. Algunos pasajeros, quizás más prosaicos, se limitaban a devolver los cachetazos y patadas que recibían. Otros, amantes del pugilismo, aprovecharon para hacer un poco de ejercicio, y desentumecerse. El chófer, por su parte, ya repuesto del susto, repartía garrotazos con un palo que provee la empresa para controlar la presión de los 49 neumáticos. Valioso implemento con generosa vocación de servicio, como cualquier observador puede comprobar diariamente en calles, caminos, y crónicas policiales. -¡Policía! ¡Nadie se mueva! –mandó con voz potente y seca, el sargento Julio Herrera. José Marescu, entre los vaivenes de la convulsionada multitud, vio con horror que su portafolios retornaba al ómnibus. ¡Y conducido por dos agentes uniformados! Este era el fin de su carrera. Todo por no haber largado a tiempo el maldito empleo. Otra vileza, en la ya larga cuenta de Joao Martín Saturnino Enrico Luiz da Silva e Melo Coutinho y Obes. Ese miserable, que lo explotaba sin compasión. ¡Ahora sólo quedaba aceptar con valor la realidad! -Che, mitaí –le susurró una voz femenina en el oído- Yo te puedo sacar de acá. ¡No pongás esa carita de yaguareté muerto, y seguime! Marescu volvió la vista, tropezando con los ojos relucientes y ansiosos de Remigia Iparraguirre. -¡Pronto, vamos! –dijo ella, tomándolo de la mano. El hombre se dejó llevar, aunque sin entender bien la situación. Pero alentando una esperanza, la única posible en las circunstancias. Hacerse humo. Y abriéndose paso a empujones, el dúo llegó finalmente hasta la ventanilla donde un cartel indicaba “Salida de emergencia”. Ella tiró de la palanca con toda la fuerza de su alma, el panel desplazóse hacia afuera, y ambos prófugos desaparecieron en la noche. -¡Mirá, mitaí! –dijo Remigia, susurrando- Hay un auto estacionado, con el motor en marcha. ¿Qué te parece si…? 50 -¡Pero es el auto de la Policía! -¿Y vos qué esperabas? ¿Un taxi, en la Ruta 11? Vamos a desinflarle las gomas al ómnibus, para que no puedan seguirnos. ¡Movéte, che! Instantes más tarde, la negra rural Jeep, con un potente rugido, enfilaba rumbo al norte. -¡Atención coche 27! Responda a Central, por favor… requería con insistencia la radio- Hace cuatro horas que estamos sin noticias suyas. Poco después, el llamado dejó de irradiarse, y varias patrullas salían en busca del sargento Herrera. Una voz femenina con acento guaraní había aparecido en la red policial. -¡Tomáte un tereré con cianuro, che! –dijo, en tono descortés. A la semana, una blanca rural Jeep con flamantes chapas paraguayas, recorría despacito las calles de Asunción. En el asiento delantero iban dos novios, tomados de la mano. Sus puertas laterales llevaban una leyenda comercial: “Se vende chipá”. Pero volvamos al ómnibus del servicio internacional. La aparición del sargento Herrera había tenido efectos balsámicos inmediatos, sobre el belicoso pasaje. Sujetar al loco, en cambio, demandó grandes esfuerzos. Este además era un desacatado, porque a pesar de prohibírselo la policía, continuaba insistiendo en sus afanes de volar. Sea como fuere, después de atarlo y amordazarlo para restablecer la calma, los guardianes del orden decidieron llevárselo al auto. Es imposible describir su desazón, 51 cuando vieron que éste había desaparecido. Sería también vano todo intento de pintar con palabras el show protagonizado bajo el árbol, por Albornoz y Obertino, mientras esperaban la vindicta pública. Los malhechores hallábanse hechos sopa, por la lluvia inclemente. Y embarrados como chanchos, porque al oír los gritos del sargento, les dió un ataque de risa tan incontrolable que, no obstante sus cadenas, terminaron revolcándose por el suelo. Ambos policías se miraron en silencio, y luego de darles unos cuantos garrotazos, los hicieron subir al ómnibus. Allí quedarían esposados a sus asientos, por falta de respeto a la autoridad, aunque la tunda previa los hubiera tranquilizado un poco. Algo a lo bruto el tratamiento, si se quiere, pero nada insólito. Anticipo de la pateadura que, como es costumbre, recibirían en Central. Y para terminar con tanta historia, Herrera pensó que lo más práctico era llevarse de inmediato el ómnibus a la comisaría, con toda su carga. Craso error, que sumado a lo del Jeep, ya no le haría aguardar con tanto entusiasmo el próximo número de La Comuna. En efecto, apenas las ruedas empezaron a girar, sus neumáticos desinflados se hicieron añicos, y en pocos minutos, cavaron dos fosas suficientemente profundas, para que el vehículo se hundiera hasta la panza. Todos los esfuerzos para desatascarlo fueron vanos. Por otra parte, a estas horas y con una noche tan de perros, no quedaba nadie en la ruta, para pedir auxilio. Vapuleados por la adversidad y el barro, los policías no tuvieron más remedio que quedarse tranquilos, esperando ayuda. Y como quien espera, desespera, poco se tardó en organizar un torneo de truco. Así pasaron las horas, y resultó victoriosa la pareja compuesta por Pinkoliewicz y el Negro Obertino. 52 -¡Abran la puerta! –gritó de pronto una voz, desde afuera. Había llegado la patrulla de rescate, y el oficial a su cargo daba las primeras órdenes. -Trasladen los detenidos al coche 16, y llévenselos inmediatamente –dispuso- Al loco lo agarran entre cuatro, para meterlo bien atado, en el otro patrullero. Jacinto se había tranquilizado algo, durante las cinco largas horas de espera. Sin embargo, volvió a descocarse completamente, cuando aparecieron los autos policiales, haciendo sonar sus sirenas. Tenso, lívido, y con los ojos desorbitados, gruñía echando espuma por la boca. Su cuerpo era presa de convulsiones, mientras la pobre mente, divagaba. Sacarlo del ómnibus en ese estado, requirió un esfuerzo sobrehumano. Los agentes apenas podían doblegar su furia salvaje. Para colmo, una mujer despeinada y con el vestido hecho girones, se abalanzó sobre ellos. -¡Bestias! ¡Negros brutos! No lo traten así… ¡No me lo lleven! -¿Y Vd. quién es? –quiso saber el oficial, apartándola con firmeza. -Soy la señorita Enriqueta Josefina Kent Gutiérrez – repuso ella, irguiendo la frente con dignidad, mientras clavaba una mirada fría en su interlocutor. -Edgardo Salomone, mucho gusto –contestó él, con irracional automatismo. 53 Pero enseguida advirtió su yerro, recomponiéndose. -¡Entonces no interfiera en un procedimiento policial! – agregó, furioso- Si es de la familia, puede acompañarlo en el patrullero hasta Salud Públca. Caso contrario, retírese o la hago arrestar. -No solamente me meto y lo acompaño, sino que también haré saber al gobernador de la provincia, la clase de… -¡Haberlo dicho! –repuso el oficial, cavilando quién diablos podía ser esa chiflada- Todo se puede arreglar amistosamente, señorita. Yo sólo cumplo con mi deber, preguntando si existe alguna vinculación entre ustedes. -Soy la novia de ese caballero –replicó ella, con firmeza. -¡Pero si es un loco escapado del manicomio, al que están buscando por todo el país! -Reconozco que tiene sus cosas, y a veces se pone un poco nervioso –dijo ella, en tono más amable- Pero eso no invalida sus virtudes. Nadie es perfecto, señor. Sin decir más, Richi tomó un bolso que había rodado por el suelo, bajándose del ómnibus tras su príncipe azul. La sala del juzgado federal estaba tensa, al pronunciarse sentencia. Había sido un largo proceso, que los diarios y la opinión pública siguieron con especial interés. Frente al agente fiscal hallábanse conocidas figuras del hampa. -… y no habiéndose probado los cargos de asalto a mano armada, por ausencia de querellante –dijo con solemnidad Su Señoría- corresponde desestimarlos. Tampoco hay 54 certeza de que el delito se haya cometido en grado de tentativa. Solo obra en autos el testimonio de los funcionarios policiales intervinientes, que fue impugnado por la defensa, cuestionándose su valor. No caben dudas, en cambio, sobre la tenencia por los reos del maletín que se presentó como prueba material. La peligrosidad de su contenido es inequívoca, existiendo circunstancias que evidencian la intención de sacarlo del país. Acredítase entonces la comisión del delito de atentado contra la seguridad nacional, en banda, con nocturnidad, y portando armas de guerra. Por todo ello condeno a los acusados Matías Ruperto Albornoz, alias “El Taita”, y Gaspar Bienvenido Obertino, alias “El Negro”, a catorce años de reclusión. Mientras ésto ocurría, y con las ganancias obtenidas después de trabajar casi veinte meses, José Marescu y señora inauguraban su propia fábrica de chipá, en el dulce Paraguay. Richi Kent Gutiérrez, por su parte, se matriculaba en la Facultad de Medicina, decidida a encontrar un tratamiento que le devolviera al colifa divino de su corazón. 55 DESTINOS DE PIEDRA 57 Granadero Fernández era un pueblito chato y somnoliento, perdido en la llanura pampeana. Inmensas praderas que se extienden hacia los cuatro puntos cardinales, sin solución de continuidad. No hay allí lomas, despeñaderos, bosques ni quebradas. Tampoco sierras, capaces de ocultar grandes comarcas. Sólo caminos rectos, algún río que que arrastra su furia plateada hacia el océano, y montes puestos por la mano del hombre. Muchas casas de colonos con niños rubios, y cada tanto una tapera olvidada, junto a su ombú. Tan fuera de época ya, como los sueños del alma gaucha que la levantó con amor. Pero dentro de esa impresionante homogeneidad, éste era un pueblo de excepción. Porque en pleno centro, frente al Club Deportivo, había dos enormes rocas. Donde hace mucho tiempo paraban carretas y algún coche de viajeros ricos. Grises, majestuosas, cual silenciosos menhires apuntando al cielo. Un capricho de la loca geografía, me enseñaron en el colegio. Porque ningún maestro les hallaba explicación posible. Pero buscar la verdad es obsesión del alma humana, y las explicaciones ambiguas no conforman. Así que la idea de esas piedras en medio del paisaje infinitamente llano, me robaba el sueño. Por fin, un buen día hice partícipe de mis inquietudes a la vieja Concepción. Una criolla simpaticona y arrugada, cocinera del convento, que se movía con dificultad, por el reuma. Curandera 59 también, en caso de necesidad. La mujer me miró en silencio, y sus ojos retintos brillaron de forma extraña. Como nublados por alguna visión. Se sentó en una silla al lado del fuego, y tras meditar un rato, dijo: -Vea, muchacho, este asunto es cosa delicada, y no se lo va a aclarar ningún maestro. Mucho menos un descreído, como son los de hoy. Yo no supe qué contestarle, y clavé la vista en el suelo. Ella se puso muy seria, y hablaba pausadamente. Como se desgranan las cuentas de un rosario. Y en su relato, el tiempo pareció detenerse, para retroceder luego a épocas distantes. Cuando la pampa aún tenía alma gaucha, y ocurrían cosas extraordinarias, que por distintas causas, no suceden más. Fulgencio González llegó galopando despacito, con la vista extraviada. Al atar su caballo junto a un árbol, ya era tarde para pensar en el día de mañana. Cansado tras muchas leguas de interminable marcha, con el Coco atrás. Perro imbécil, que debió ladrar, al ocurrir la desgracia. ¿Cómo podía decírselo ahora a Manuela? Pero más que nada, le preocupaba el partido del domingo, contra Santa Eufemia. Toda la muchachada pendiente, y él sin dominio de su vida. Cuestión de lealtad, cumplir un compromiso. Los pibes saltaban agarrados de la mano, cantando rondas. “Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual, cada cual, atienda a su juego…” Ese era el secreto del éxito, prestar atención a lo importante, pensó. Y los niños seguían con el cantito. 60 “Y el que no, y el que no, una prenda pagará…” ¡Vaya prenda que le tocaba pagar a él, por papanatas! Del Coco iba a ocuparse luego, porque ésta nadie la sacaba barata. Después se vieron nuevamente las luces malas, destellando con su trágico misterio, en el horizonte. -¡Santa María purísima! Esos eran indicios del cambio de suerte que se podía esperar, tras el duro percance. Un aviso, quizás. Pero lo peor fue el vacío que invadió su espíritu. ¡Triste vida en blanco, al perder la caja! Tal vez se le hubiera caído al cerrar una tranquera, y se la llevó cualquier sinvergüenza. No de gusto, sino para vendérsela a algún viejo ricachón. Esos que ya están con una pata en el más allá. -¡Entrá, Fulgencio! –gritó Manuela, desde las profundidades aceitosas de la cocina. El no encontraba forma de decírselo, y le temblaron las piernas, pesando en su reacción. Lo cual no fue cobardía, sino experiencia. “¡Valor, che!”, pensó, para juntar ánimo. Después empezó a sacudirse el polvo de la ropa. Luego fue limpiándose con esmero las botas embarradas. Y a tientas pudo arreglarse el pelo, con su peinecito negro. ¿Para qué pensarlo más? En las crisis, es mejor enfrentar el destino sin titubeos. Suponiendo que aun pudiera usar ese término para describir este desorden infernal, que lo atrapaba como una maldición… ¿Dónde habría ido a parar, la maldita caja? 61 -¡Buenas, Manuela! –saludó con timidez. -Pasá y sentáte, así comés caliente el puchero- dijo ella. Después se puso a observarlo disimuladamente, mientras se recogía las trenzas. ¡Siempre pintón, el Fulgencio! Pero mejor callarse, para que no perdiera la humildad. En ropa de domingo y con esos ojos profundos, que volvían locas a todas las chinas del pueblo. Pero dentro de esa elegancia, faltaba un detalle fundamental. -¿Y la caja? –dijo ella, al darse cuenta. -¿La caja…? -¡Si, hombre…! No me digas que se te olvidó en el almacén, porque entonces, estamos fritos. Cualquiera puede llevársela, con lo deshonesta que es hoy la gente. -No sé dónde la he dejado, pero para el caso es lo mismo. Ahora, prefiero hablar de otra cosa.Ya me voy a ocupar, che. -Como quieras, pero si te quedás sin caja, sos hombre muerto. Doña Tránsito lo dijo más de una vez. -Hay que pensarlo. -¿Pensar qué, Fulgencio? Vos sabés muy bien lo que te espera. Así le ocurrió al finado Serafín Gutiérrez. Aquel diálogo no daba para más. Ella sirvió la comida, pero su esposo había perdido el apetito. Coco paró las orejas, y después de varias vueltas, se hizo un ovillo en el suelo. Blanco perfecto para una bota con punta reforzada. -¡Tomá, estúpido! –gritó Fulgencio, mientras pateaba. 62 El animal salió corriendo con un aullido, por lo que pudiera pasar después. Perro previsor, porque la bronca iba en aumento. -¡Este es el culpable! –dijo González- Debió haberme avisado, cuando la perdí. Afuera oyóse un tronar intenso, y poco después la luz del rayo iluminaba los campos desiertos. Una inmensidad palpitante, ante su embate. Se vieron cascadas de luz, barriendo el horizonte. Luego rugió la furia del Pampero. -¡Atá los caballos, che! El paisaje parecía librar una lucha a muerte contra la tempestad. Los perros lloraban lúgubremente, pero Coco empezó a ladrar. Debía tratarse de malos anuncios. O una premonición, como diría el cura párroco. Pero los días transcurrieron sin que pasara más nada. -¡Madre de Dios! –silbaba el viento. En Santa Eufemia la situación era muy distinta. Luego de jugar durante años al número 62422 sin siquiera un premio consuelo, el Poroto Fioravanti se había sacado la grande. Sucio y despeinado, como siempre. Con las alpargatas rotas, y ni un peso encima, de tanto chupar. Hediondo, la casa en ruinas, el caballo flaco, y sin yerba para cebar mate. Por esa vida triste lo dejó la Hortensia, y se fue a San Nicolás. Poroto, por toda reacción, colocó su foto en el fondo de un vaso, para empinarlo con buen propósito. -¡Hasta verte, esposa mía! –le escucharon repetir. Esos renuncios fueron valiéndole el oprobio de la gente. 63 Sin embargo, aquel 20 de agosto, las cosas iban a ser distintas. Hacía un frío de pelarse, y por la noche heló. El siempre había descollado por su mala suerte, pero ahora sabemos que ésta es circunstancial. Porque después de tanta desdicha encontró la caja, tumbada junto a un corral. -¡Mirá, Payuca…! -le gritó al perro- Hacéme el favor de fijarte bien. Y sin más trámite la puso en el carrito. Junto a los papeles viejos, trapos y botellas, que juntaba para vender. -Son dos pesos, cincuenta –dijo don Jaime, el peluquero, mientras descolgaba el número- Y ahora andáte, que viene gente, che. Pero esta vez, la martingala se dio. Veinticuatro horas más tarde, Poroto era millonario. Aunque no en liras, como había soñado de niño, cuando llegó de Italia con su finado papá. Sino en sabrosos pesitos, moneda nacional. -Seis, dos, cuatro, dos, dos –dijeron los niños cantores, con entonación de opereta. -¡Es mi número! –pensó el gringo. -¡Cinco millones de pesos, señores! Ha salido el premio máximo del sorteo de Navidad –dijo el locutor- Transmite LR3 Radio Belgrano, para Jabón Federal. La noticia del acierto, corrió como reguero de pólvora. Y aquel pobre atorrante supo por primera vez en su vida lo que es tener cuenta en el almacén. -¡Faltaba más, don Poroto! –exclamaban los empleados con voz grave- ¡Se lo podemos anotar! -¡Buenos días, señor Fioravanti! –saludó el contador del 64 Banco Provincia cuando lo vio salir del despacho de bebidas- Estamos a su grata disposición. O como decía un viejo tango: “¿Quién te ha visto, y quien te ve?”. Pero la buena suerte nunca es para todos. Por cuya causa no impidió que en la zona apareciera un cuatrero, que dejó de infantería a más de un mensual en salida de domingo. Lo que es un percance de morondanga, comparado con la desgracia de Fulgencio González, a quien presentamos antes. “El sin caja”, como empezaron a llamarlo las malas lenguas. -¡Pagáme las gallinas que mataron tus perros, o hago el parte policial! –dijo su vecino Octavio Flores, agente del destacamento móvil, y toda una autoridad. -Y a mí, los pasteles que te bajastes pa’ las fiestas – agregó otra voz. -¿No era invitación? -¡Tendría que estar loco, para mezclarme con gente así! La vida de Fulgencio se había vuelto insoportable. Solo contra todos, tratando de sobreponerse a cada embate del destino. Lleno de dudas, disgusto tras disgusto, contradicciones sin fin. Y un panorama tan sombrío, no puede ser casualidad. -¿Se quedó sin caja? –preguntó, alarmado el negro que vende chorizos- Nada bueno hay que esperar. Pero vamos al génesis de las cosas. Todo paisano prudente debe tener su caja del destino. Pequeño embalaje de cartón prensado que, contra una módica limosna, los buenos curanderos llenan de futuro. O sea aquel 65 encadenamiento de hechos embrionarios, cuya suma es el porvenir. Así la vida fluye con coherencia. Al que nace para ganador, le va bien, y el desgraciado debe aguantar catástrofes. Pero para que la caja funcione, hay que llevarla siempre consigo. Perderla es quedarse sin programa, como un juguete del azar. No poder pensar más en el mañana, pues sin futuro, aquel pierde vigencia. Tampoco hay que prestársela a nadie, y mucho menos dejarla olvidada, por respeto al prójimo. Pues hallarse en posesión de una caja ajena, también es grave. Esta transfiere expectativas, como si sus previsiones fueran un decreto “al portador”. Sobreviniendo entonces un imprevisible menjunje con las que lleva la caja propia. -Hasta mañana, Fulgencio –dijo Manuela. Pero él era un hombre honesto, y habiendo perdido su caja, solo tenía asegurado el momento actual. Por eso dio una respuesta sin compromiso. -Chau, che. En los pueblos de campo, las cosas grandes siempre se saben. Y resultaba lógico pensar que si alguien tan enyetado como el Poroto Fioravanti, de pronto se había vuelto suertudo, era porque estaba viviendo un destino ajeno. Fulgenio González vio claro el asunto. ¡Ese era el granuja que se había quedado con su caja! Uno no quiere meterse en líos de vecinos, pero la paciencia tiene límites, y era preciso hacer algo. Esperó que bajara el sol, y se puso a cepillar al Colorado. Lindo pingo, desde que se le fue el mal de ojo. Su enfermedad lo había tenido mal, pero unas palabras dichas en la oreja izquierda con luna llena, alcanzaron para salvarlo. Doña Tránsito era habilísima en 66 cosas del más alla, y muy discreta. Pero poniéndola en apuros, no pudo ocultar su indignación. Se lo habían dicho las cartas, que nunca mienten. Ese maldito gringo, era el ratero. -¡Sosegáte, Colorado! –dijo Fulgencio, mientras lo tomaba del pescuezo para ponerle el bozal. Después buscó su mejor recado, y salió con cualquier excusa. -¡Fuera, Coco…! ¡Vaya pa’ las casas! –le dijo al perro, que como era de carácter fuerte, apenas se inmutó. Al ratito el can iba con la lengua colgando de costado, aunque contento, si juzgamos su expresión. Y ladraba a los espíritus, por ganas de hacerse ver. -¡Cosa de perros! –pensó el gaucho. Poco después, vio la torre de los bomberos. Y cuando pasó por detrás del cementerio, tuvo clara la enormidad del drama. Iba a hacer justicia por mano propia, dispuesto a todo. ¡Momentos negros, de un futuro ajeno! Porque en su propia vida, eso no hubiera ocurrido nunca. Y hallándose sin caja, su ansiedad de sangre sólo podía tener una causa. Hallarse bajo la influencia de emanaciones pertenecientes a algún difunto sin enterrar. O estar viviendo el destino de alguien muerto por equivocación. Lo que también puede ocurrir. -¡Tranquilo, Coloráu! Ató el caballo a un poste, para seguir la marcha sigilosamente, por los lugares oscuros. Al rato tuvo ante sus ojos el rancho del Poroto. Irreconocible de limpio, y 67 con malvones recién plantados, junto a la puerta. Un cambio de no creer, a menos que uno conozca el trasfondo de esta historia. “Tan, tan, tan…” sonaba la campana de la iglesia, señalando medianoche. Fulgencio abrió la puerta de un golpe, para entrar al rancho facón en mano. Dispuesto a poner las cosas en su sitio. Y aquello estaba oscuro como casa de pobre, a pesar del capital que pronto llegaría de Buenos Aires. El piso de tierra reventando piojos, mientras Payuca dormía sobre un recado. -¡Fuera, perro! –dijo González. El viejo ovejero alemán salió corriendo, para echarse bajo la parra. Animal engañador, con el rabo entre las patas, pues parecía no querer problemas. A todo lo cual, el Poroto Fioravanti abrió desganadamente un ojo. Porque estaba recostado contra la pared del fondo, reponiéndose de tanto brindis. -¿Se puede saber qué lo trae a mi rancho con esa pepotencia, don? -¡No me venga con desimulos, y aguántese esta embestida, si tiene güevos! Dicho lo cual, Fulgencio le puso la hoja del facón en el pescuezo. -¿Diánde sacastes tanta suerte pa’ ganar la Lotería Nacional, si se puede saber? –preguntó, enardecido. Al gringo no se le escapó que este percance pintaba mal. Y podía ponerse peor aún. ¿Cómo negar la evidencia, 68 si hasta el periódico local se había hecho eco de aquel rumor? -¡Tranquilo, que no hubo mala intención! –dijo. -Y entonces, cómo explicás haberme dejado sin destino, a merced de la casualidad? -Encontré la caja tirada y la recogí, como hubiera hecho cualquier botellero. Vos sabés que para evitar problemas con la polecía, los envases no llevan nombre. Así que era imposible descubrir al titular. -¿Pero sabías que era mi caja, o no? -Me pareció más bien propiedad de algún difunto olvidadizo. Después escuché rumores, y pensaba tomarme un rato para irte a preguntar. -¡Basta de excusas! ¡Devolvémela o te degüello! No puedo seguir viviendo como bola sin manija, en plena juventud. -Allá está, arriba de la mía. Fulgencio retiró el facón, y al darse vuelta, pudo ver dos cajas sobre una silla destartalada. La suya era algo más grande, señal de longevidad. Se acercó a tomarla, con manos ansiosas. Pero en ese preciso instante, Payuca sacó fuerzas de flaqueza. Y volviendo muy despacito, le pegó un tremendo mordisco. Los bultos volaron por el aire, cayendo al suelo con estrépito. Afuera estalló un trueno aterrador. -¡Maldito perro! –exclamó el gaucho, mientras descargaba un certero puntapié. 69 La fiera lo recibió de lleno, y debe haber sido tan grande su indignación, que se le fue el miedo. Mostraba unos dientes puntiagudos, rugiendo con horrible encono. Volvió al ataque, y las fauces se le tiñeron de sangre. Fulgencio se defendía a faconazos, hasta que por un golpe de suerte, la ensartó. -¡Me mataste al Payuca, desgraciado! –gritó Poroto, mientras se ponía de pie. Pero la cosa no fue para más, porque se quedó inmovilizado de espanto. Mientras hombre y perro luchaban a muerte, pisotearon ambas cajas, dejándolas destrozadas. De ellas salía ahora una pasta, tan nauseabunda como la vida, que se desparramó sobre el piso de tierra. Mezclándose, hasta formar un barrial. -¡Qué confundido estoy! –dijo González, tomándose la cabeza con ambas manos. -Yo hace días me siento igual –repuso Fioravanti. -¿Desde que encontrastes la caja? -Si, ¿cómo sabés? -Has estado viviendo dos vidas juntas, mientras yo andaba perdido, por falta de futuro. Doña Tránsito me lo explicó clarito. -¿Y qué será de nosotros ahora, con las cajas rotas y los destinos entreverados? -Hay que ser prudentes. Y olvidando agravios, Poroto corrió apurado hacia el galpón. Para volver enseguida con dos cajas de huevos vacías y la pala ancha. Sin tiempo que perder. 70 -¡Agarrá esa escoba, y vamos juntando lo que aun queda de nuestro povenir! –dijo- Un percance así cuesta años de vida… Aquella pasta era de consistencia extraña, palpitante, con una fuerza primitiva y vital. Pero su comportamiento llamaba la atención. Parecía que algunas partículas se rechazaran mutuamente, como ocurre al batir agua y aceite. E iban surgiendo ampollas de burbujas, que se superponían en un conflicto salvaje por sobrevivir. Y formaban remolinos hirvientes, definiendo un todo incapaz de armonizarse. Lo cual, poco ha de sorprendernos ya. -¡Listo! –dijo por fin, el gringo- Elegí tu parte, y quedamos a mano. Fulgencio tomó una caja. -Te llevás varios años de vida más que yo. -¡Arrimála, para emparejar! Ahora González se sentía mejor. Caja en bolsa, bien atada al recado para no perderla otra vez. Aunque no fuera el envase original. -¡Vamos, Colorado! -exclamó palmeando al noble bruto, que parecía aguardarlo inquieto. El gringo no saludó. Porque decir “que te vaya bien”, como se estila, hubieran sido palabras vanas. Ambos estaban conscientes de que con el futuro mezclado en tal desorden, sus vidas se habían vuelto un reto a lo imposible. ¿Qué iba a ocurrir cuando uno viviera lo que la suerte quiso para el otro? Vana pregunta, que sólo el tiempo sería capaz de develar. Como si los días se hubieran convertido en un 71 acertijo. Pero relatarlo es una cosa, y vivirlo, es otra. -¡Apuráte, che! -le dijo Fulgencio al Coco, que iba con las orejas paradas y el rabo a medio levantar. Nervioso, seguramente. Porque los perros son hechos para presentir desgracias. Quizás por eso desapareció, justito antes de la pelea con el mastín del gringo. ¡Quién sabe si ahora su sexto sentido, no estaría robándole otra vez la tranquilidad! -Vengo a cobrar el premio –dijo Fioravanti, loco de contento. -Vea, don Poroto -respondió el peluquero- cinco millones de pesos no se los puedo pagar yo. Mejor vaya al banco, para que ellos arreglen la transferencia. Pero en caso de dudas, me sentiré honrado asesorándolo. ¿Alguna cosita más? El gerente lo atendió con la deferencia reservada a las grandes cuentas. -Firme aquí, y le avisaremos de inmediato. Pero mientras tanto, puede girar en descubierto, señor. Todo iba viento en popa. Evidentemente, su vida seguía consumiendo el porvenir de Fulgencio, un auténtico ganador. ¡Que durara esa racha, porque a él las cosas siempre le fueron mal! Sin embargo, pronto se vio que en el combustible vital había entrado alguna partícula propia. “…y mando trabar embargo hasta el importe reclamado, pasándose los antecedentes al señor juez de turno en lo penal…” . Así decía el oficio, pero no se trataba de deudas viejas, porque al Poroto nadie le hubiera prestado un peso. 72 Era la Hortensia, reclamando medio premio como bienes gananciales. Mas una suma a santo de indemnización por sus desdichas. Lo que incrementado con honorarios, impuestos y gastos, no dejaba un centavo para el ganador. -¡Me quedé otra vez en la calle! –dijo Fioravanti. Y se puso a revolver desesperadamente el contenido de la caja, por si pudiera cambiar las corrientes de su porvenir. Esa noche al suertudo de Fulgencio González le ganaron hasta las espuelas, timbeando en el café. Y al dia siguiente, cuando estaban por largarse las cuadreras, el Colorado se manqueó. -¡Vas a sudar tinta para levantar el muerto, hermano! dijo Apolinario Zárate, conocedor de intimidades- ¡Te has jugado un dineral! No había duda de que en esos momentos críticos, el buen gaucho estaba viviendo un capítulo del destino miserable que la suerte había elegido para Poroto Fioravanti. Y sin pensarlo más, agarró la caja, para sacudirla con ansiedad. “¡A ver si ahora la mezcla sale mejor!”, pensó. Pero la enorme imprudencia de desafiar al destino, había sobrepasado todo límite. Y aquel no acepta burlas, siendo vengativo, cuando lo manosean. A eso se debe que cuando llegó el día de sembrar papas, Fulgencio rompiera la máquina. Contrató otra, pero ésta no pudo llegar al campo, porque el dueño tuvo un ataque al corazón. Desgracia tras desgracia, y todas eran cosas de tal calibre, como para hacer temblar al más pintado. 73 -¡Parece una maldición! –le dijeron en el club- ¿Cuándo se te va a pasar la mala racha? El se encogió hombros, incapaz de anticipar plazos. Era lógico que en algún momento su suerte cambiara. Pero en un caso así, nunca puede anticiparse cuándo. De pronto, las cosas le fueron bien. -¡Felicitaciones, González! –exclamó, sonriendo, el director de la Cooperativa Agropecuaria- Ha llegado un ganadero francés que necesita campo libre de papas por dos meses, y ofrece pagar cualquier cosa. Sólo el tuyo está disponible, muchas leguas a la redonda. ¡Vas a ganarte un platal! Era su propio destino, otra vez en actividad. Y había que aprovechar la volada, aunque más no fuera, por imagen. Pues en este mundo, nadie quiere codearse con perdedores. -¡Qué gran honor, estimado vecino! ¡Su hijo ha sido elegido abanderado, del Colegio Nacional! -¡Lo felicito, señor González! Los terneros que mandó a subasta, causaron sensación. Todo iba en carroza. Hasta que, como era inevitable, la mezcla otra vez cambió. -¡Lo llama el comisario, che! -¿Qué dice, don Jacinto? -Lamento la noticia, pero me acaban de avisar por radio que se le ha incendiado el galpón. Un día todo iba bien, y al siguiente arreciaban desgracias apocalípticas. No hace falta explicarlo. Cualquiera se vuelve 74 loco, con la tensión de protagonizar alternativamente dos vidas contradictorias. Como si fuera una hoja a merced de la tempestad, o una ruptura esquizofrénica del yo. ¡Era imposible seguir más tiempo así! Y al Poroto Fioravanti no le iba mejor. -¿Cómo pintan las cosas, che? -¡Vaya uno a saber! –repuso el gringo- Le puedo contar mi historia, pero ni presagiar el día de hoy. Los hechos contradictorios arreciaban, produciendo toda clase de comentarios. Y los protagonistas de esta tragedia, eran conscientes de que en el pueblo se gestaba un inmenso malestar. Supersticiones, nomás. -Mañana te veo en el club. -¿Estás loco? ¡Prefiero jugar al poker solo, che! Doña Tránsito, la curandera, había ido poco al colegio. Pero nunca hubo nadie tan hábil en el arte de aconsejar. Para ella, los pleitos del más allá eran pan comido. Maldiciones, encantamientos, amores contrariados, o enfermedades que en el hospital no tenían cura. Todo hallaba solución, puesto en sus manos. Y conociendo tales méritos, resultó lógico consultarla, con este asunto de los destinos mezclados. Poroto fue el viernes santo, y Fulgencio, para pascua de resurrección. Cada cual por su cuenta, sin que mediara acuerdo alguno. Una época del año propicia, por su milagrosidad. -¡Aquí me tiene, señora! –dijo el gringo- Penando desde que se mezclaron las cajas. -Tu problema es grave… -respondió la santa mientras se persignaba, poniendo los ojos en blanco. 75 El paciente estaba ansioso. -¿Y qué me aconseja? –dijo Ella conocía a fondo su oficio, y la respuesta no se hizo esperar. -Te preparás un tecito de mastuerzo, y lo vertís despacio sobre el facón. Luego hay que rezar dos padrenuestros, y por la noche ayunás. Sólo está permitido un mate amargo con galletas, después de las seis. -¿Ansina arreglo mi problema, doña Tránsito? -No, m’hijo, porque el asunto es difícil. Esa ceremonia es solamente de purificación. Luego metés tu caja en una bolsa y salís a buscarlo al Fulgencio. Pero sin mirar p’ atrás, hasta que lo encontrés. -¿A fin de ofrecer mis respetos, o pa’ ensartarlo en el facón? Tras pensarlo un rato, ella repuso: -Ya veremos cómo interceden las ánimas que voy a convocar- Después se sumió en el silencio, comunicándose con los espíritus de ultratumba. -¡Tiremos las cartas! –dijo, por fin. Fue una sesión larga, con agua bendita e incienso, pletórica de invocaciones. Pero no única, porque con la visita de Fulgencio se repitió el ritual. -¡Dios se lo pague, doña Tránsito! -No puedo esperar tanto. Mejor me deja unos pesitos, che. 76 Y él montó a caballo, rumbo al pago, sintiéndose más tranquilo. Aquella sabia era persona idónea. ¡Quizás pronto volvería a sonreir! El mensaje era claro, sabiéndolo interpretar. Aunque, por prudencia, ella no hubiera dicho demasiado sobre sus charlas con el más allá. Pero en esas cosas, hay que ser buen entendedor. Si la mestura de mastuerzo se derramaba sobre el facón, era para congraciarlo con quienes iban a decidir. Las ánimas benditas del Señor. Y entonces, su consejo estaba más claro que el agua. Un duelo criollo, como manda la tradición. Para que, yéndose uno de los rivales al camposanto, su destino agotado por fallecimiento, tuviera fin. Así la caja del vencedor quedaría libre de interferencias. Alguna vez oyó que los antiguos llamaban a estos pleitos “el juicio de Dios”. Donde triunfa quien mejor puede cumplir Su voluntad. Y tras pensarlo un buen rato, Poroto montó a caballo, cuidándose de no mirar hacia atrás. Listo para toparse con su suerte. La caja amarrada al recado bueno. Porque a un encuentro con la Divina Providencia, no se llevan aperos de trabajar. -¡Quién sabe si regreso, che! –dijo al cruzarse con su sombra. La tarde estaba fresquita, y sobre el techo del rancho revoloteaba un lechuzón. Pájaros de mal agüero, cuyas intenciones son simpre difíciles de descifrar. El hombre al verlo, hizo una cruz con los dedos, besándola tres veces. Para protegerse de maleficios, en un día así. -¡Bendito sea Dios! Fulgencio también había meditado profundamente sobre el problema común, llegando a conclusiones parecidas. 77 Era preciso buscar al Poroto, para decidir esta tragedia, como hacen los hombres. Facón en mano, hasta ver cumplida la voluntad del Creador. -¡Güenas y santas! –saludó a la concurrencia del bodegón. Y allí estaba el gringo, con la caja a cuestas. Parado en el fondo, de piernas abiertas y chambergo echado hacia atrás. Las manos en el bolsillo, esperándolo. -¡A vos ti andaba buscando! -¡Pa’ lo que guste mandar! No fue preciso mayor diálogo, y tras sólo un gesto, ambos salieron al patio. Los parroquianos miraban silenciosos, presintiendo un sangriento epílogo. Y en el cielo de la noche austral se apagó una estrella. Luego otra. Síntoma de malos augurios, que no podía pasar desapercibido. Fulgencio y Poroto pusieron sus cajas junto al muro del aljibe, para desenvainar enseguida las armas con que pensaban limpiar de dudas sus destinos. Y por fin, aquellas se cruzaron, reflejando el brillo morboso de un farol. -¡Aijuna…! –decían los mirones después de cada embate, en un choque prometedor de sano esparcimiento. -¡Voy a matarte, Fulgencio! –dijo el gringo- No por odio, que Dios lo prohibe, sino pa’ sanear mi porvenir. -¡Que las ánimas hagan su voluntad! Sobrevino un silencio profundo, sólo roto por el chocar de los aceros. Mientras tanto, la brisa traía quejidos, como si las sombras hubieran comenzado a llorar. Trasfondo 78 tétrico con que los presentes aguardaban el desenlace de aquel duelo. Mas el destino había previsto un fin distinto. Razón suficiente para que espíritus e invocaciones, carecieran de poder. Se lo vio enseguida. Ambos rivales desviaban sin dificultad los asaltos del adversario. Y por causas inexplicables, las cuchilladas más certeras morían en el aire. Mas si alguna daba de lleno, nadie llegó a sangrar. -¡Cosa e’ Mandinga! –dijo un paisano. -¡Habráse visto entuerto igual! Poroto se tiró a fondo, pero Fulgencio pudo atajar, con el antebrazo emponchado. Y viendo repentinamente indefenso al gringo, quiso rematarlo. Pero sus reflejos eran tan lentos, que los puntazos se perdían, sin llegar. La respuesta fue inmediata, mas ningún embate daba resultado. Así siguió la pelea, cosa de no creer. Y los concurrentes comenzaron a retirarse, aburridos por la monotonía del espectáculo. Al rato, solo quedaban afuera ambos duelistas, con síntomas de un agotamiento que iba paralizándolos. La noche se cubrió de nubarrones, y poco después comenzaba a llover. Un diluvio de furia inédita, síntoma del encono celestial. -¡Misericordia! –imploró un criollo viejo, presintiendo lo peor. Entendido, el abuelo, porque como bien decía don Vizcacha, “el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo”. La tormenta arreciaba, con los embates salvajes de un viento atronador. Y una espesa cortina de agua, había trocado en dos sombras difusas, las bravas figuras del entrevero. 79 -¡Por fin, aclara! –comentó más tarde un mozo, mientras se limpiaba las espuelas, con la punta del facón. Todos los ojos se volvieron hacia afuera. Allí estaban ambas cajas, deshechas por el aguacero. Con su contenido maloliente burbujeando rumbo a las canaletas. Los protagonistas del duelo se habían quedado para siempre sin destino, y eso acarrea inapelable sentencia. Ya sin porvenir, el tiempo se detiene. De forma que pasado, presente, y futuro, pierden valor como puntos de referencia, hundiéndose en un abismo de insondable eternidad. -¡Santa María purísima! –dijeron los presentes. Al fondo del patio, como aún enfrentándose, había ahora dos grandes rocas de color gris. Extraña formación geológica en plena llanura pampeana. Pero con un secreto que, por prudencia, es mejor no divulgar. ……… Y un tano que estaba escuchando, dijo: -¡Se non é vero, é ben trovato, che! 80 EL SUEÑO DEL PIBE 81 Había una vez un país enorme, que ocupaba el confín sudeste de América, llegando hasta el polo sur. Rico como pocos. Y sus hijos, que de por sí eran medios fanfas, hacían exhibicionismo del legado. -¡Nuestra tierra da para tirar manteca al techo! –decían, si algún cretino se tomaba el atrevimiento de hacer comparaciones. Es que allí se daban cita todos los climas, toda clase de suelos, y todas los recursos que la naturaleza puede brindar. Palmares y estepas. Altas cumbres coronadas por la nieve. Ríos caudalosos, llevando inagotable energía. Petróleo, vacas y cereales. Un desafío a la imaginación, con hembras para dar fiebre, y fulgurante cielo azul. Por si no lo han adivinado ya, revelaremos nuestro secreto. Ese país se llamaba Argentina. Sin embargo, por una de esas paradojas del destino, cuando los conquistadores pusieron pié en América, sus tierras se hallaban desiertas. México tenía indios salvajes expertos en astronomía y matemáticas. El Perú acueductos, ciudades, y caminos, que sin berretín de autopistas, llevaban al último rinconcito del imperio. Pero en las pampas sólo vivían Patoruzú, con la Chacha y sus paisanos. -¡Huija rendija! –era la máxima expresión de su lirismo. 83 Desnudos, analfabetos, y para colmo, con un padrino tarambana que tiraba la guita. O sea, incapaces de tomar posesión efectiva del territorio, como hubiera hecho cualquier capitalista bien nacido. Con los europeos llegaron el caballo, la vaca, el trigo y la viruela. Esta peste y las armas de fuego facilitaron la conquista, que la cruz legitimaba. Así se impuso una nueva forma de entender la sociedad. Todo iba viento en popa, pero de tan piolas que la pasaban, los gaitas se volvieron cafishos. Ya nada era suficiente para ellos. Ni el oro, ni la plata, ni tener a mano todas las nativas rebuenas que se pudieran bajar. Además, cometieron abusos. Como querer cobrar impuestos de aduana en un país donde el contrabando era tradición nacional. Para colmo, con el berretín de mandar la guita a Madrid. Y sus hijos iban juntando bronca, hasta que un día de lluvia, no la bancaron más, y llegó la independencia. Primero gobernaron a las tortas entre ellos, como es costumbre en nuestra vida pública. Pero tras mucho despelote, se pusieron de acuerdo para hacer un país en serio. Que todo el mundo quiere pasar tranqui los días de su tercera edad. Mas, tenían un problema. La política aborrece el vacío, y con cuatro gatos locos, a pesar del entusiasmo, no iban ni a la esquina. -¿Qué hacer? – fue el dilema general. Entonces a un ñato de apellido Alberdi se le prendió la lamparita, y dijo con cara de cartón lleno: -Gobernar es poblar, che. -¡Bingo! –repuso la multitud. 84 De más está decirlo. La idea cayó bien, sobre todo por el bodrio de no ver nunca caras nuevas en el pago. Así que los vecinos se metían en tierra ajena para trabar relación. Con minas, más que otra cosa, como en su día hicieron los romanos, por ensartar alguna sabinita bien puesta. Pero el sistema iba a los tumbos, y como cada uno defiende lo suyo, se armaban unas roscas que te la voglio dire. Dicho en otras palabras, tanta era la competencia por deslindar territorios, que la patria vivía tensa, como en víspera de partido por el campeonato mundial. Así terminó estallando la guera civil. O sea un diálogo con el verbo expresado a palo limpio, hasta que Dios nuestro Señor se cansó de escuchar tanta oración conflictiva. -Te pido Señor que revientes a los provincianos… -Padrecito querido, reventáme a los porteños, por favor… Y, como puede intuirse, al poco tiempo la cosa no daba para más. Así que cierto día los próceres resolvieron terminar con sus broncas personales. Juntaron a los tipos más bochos del país, y después de un asadito con buen vino para asentar la digestión, sancionaron nuestra carta magna. Así nadie se hacía más el loco, para agarrar la manija de prepo. -Ta’ güenazo el proyecto, chei –decían los cerebros de la época- Pero…¿pa’ quién será la torta? Entonces un colega del susodicho Alberdi puso la frase célebre, que haría único en el mundo a nuestro texto constitucional. 85 -Pa’ nosotros, –decía- pa’ nuestra posteridad, y pa’ todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino… Una disposición insólita en épocas de tanta angurria, que tomó por sorpresa a la concurrencia. Los más audaces aplaudían, pero como nuestra democracia era joven, los contreras, a falta de razones jurídicas, les tiraron papas. Se armó un toletole de novela, y después hubo que limpiar la sala de sesiones, que estaba hecha un enchastre. Como resultado, nadie recordó más el asunto, y llegó la votación. Así, dicho convite a la garufa universal fue ley suprema. Apertura que cambió el país. Pero entendámoslo. No de puro verso, como los proyectos actuales, sino con una contundencia que hubiera sido preciso ser idiota para no verla. Vinieron los italianos. Vinieron los gallegos, Vinieron los alemanes. Vinieron los turcos. Vinieron los ingleses. Vinieron los franchutes. Vinieron los rusos. Se llenó el país. Y como no podía ser de otra forma, vino también el pueblo de Israel. Los moishes, como se dice en la lunfa nacional. Primero apareció uno en Puerto Nuevo, para ver cómo iban las cosas. Después trajo al hermano. Al mes siguiente llegó el tío capitalista. Luego hicieron aporte las señoras, los pebetes, y un colorado que vendía semillas de mirasol. -Si se acaban, nos quedamos sin nigocio, Abraham – dijo su primo Isaac. -¡Hay que buscarse una terrenito barato para plantar! Así empezó la explotación agropecuaria, con que estos pioneros se integrarían al país. Poco después nacía la primera población de gauchos judíos. Moisesville, en las cuchillas entrerrianas. Ellos dieron figuras de renombre a 86 su nueva patria, en las ciencias y las artes. Y también una nutrida legión de comerciantes, porque así es la tradición. Entre quienes no podían faltar algunos puebleros congénitos, que dejaron el pago por rumbear a la ciudad. Ese es el origen de los barrios judíos de Buenos Aires, engrosados más tarde por la multitud que llegó de Europa en los años 30 y 40, escapando del horror. Una colectividad pujante, que mezcló raíces culturales propias, con los signos de su nueva identidad. “Celebre el 25 de mayo con parrillada criolla estilo kosher”, decía un cartel. “Gran campeonato de milonga cantada en yidish”, informaba el de al lado. Podrían darse muchos más ejemplos de esta fuerte integración. Como lo que le pasó al Pirulo Goldstein, una tarde que tomaba sol frente a su negocio mayorista de textiles, en Corrientes y Canning. -Chau, moishe –dijo un malevo, que iba con traje negro a rayas, pañuelo blanco al cuello, chambergo lustroso y taquito militar. -¡A criollo no me ganás, sotreta, que vengo de Gualeguay! -repuso el comerciante, mientras lo agarraba del pescuezo- ¡Sacá el facón, si querés pelear! El rufián se puso blanco, sin atinar la menor defensa. Y temblaba como una hoja, de la cabeza hasta los pies.¡Aquel ruso había sido guapazo, che! -No era pa’ tomárselo con tanto fanatismo, don… -quiso componer las cosas. 87 Pero Pirulo Goldstein había vivido muchos años en Corrientes, y no estaba con ánimo de transar. Así que le hizo un corte de manga, gritándole en la jeta: -¡Vaia pa’ las casas, vaia, porteño atorrante y añamembuí! Pero como bien sabemos, no todos los gatos son iguales. Y en la colectividad también había quienes se aferraban al pasado, resistiendo la integración absorbente del nuevo entorno. Lo cual produjo el inevitable choque generacional, típico en todo país de inmigración. Uno de ellos era Moisés Klapstein, enemigo acérrimo del empleo público, porque, como sabemos, trabajar para que engorde otro es cosa de goyn. Pero hacerlo para los políticos, resulta un disparate aún peor. “Todo buen padre de familia debe tener presentes estas normas al educar a sus hijos varones”, repetía, llegado el momento de planificar su futuro. Más que nada tras la ceremonia en que aquellos son declarados miembros plenos de la colectividad. Esa era una convicción a ultranza. Respetuoso de las enseñanzas impartidas por sus mayores, en la lejana e ingrata Polonia de su niñez. La familia Klapstein observaba el sabbath, y la alimentación era estrictamente kosher, evitando comer porquerías hechas con carne de chancho. Por el cumplimiento de esas importantes normas, velaba la dulce Sara. -¡Buen provecho! –exclamaron todos, al servir ella una copa de vino. Era el día de Yom Kipur, y estaba reunida toda la familia, para disfrutar tan agradable fiesta. El candelabro de siete brazos con sus velas encendidas evocaba viejas tradiciones. No faltaron los matzos, ni tampoco el gefilte 88 fisch. En un rincón de la sala, Di Presse, llevando noticias siempre actualizadas sobre la colectividad, y las últimas novedades de Israel. Moisés y Sara Klapstein eran todavía relativamente jóvenes, pero como se casaron siendo casi adolescentes, tenían cuatro hijos ya grandes. Marcelo, el mayor, ayudaba a su padre en la ferretería mayorista. Los otros estudiaban. José era alumno adelantado de Ciencias Económicas, Fanny estaba preparando su ingreso a Farmacia, y Carlitos… ¡Oh, Carlitos! Hubiera sido mejor no tener que mencionar a ese desfachatado. -¡Feliz digestión! –dijo el pibe, con una risita sobradora, para responder al brindis. Y todos lo miraron, sin saber qué contestar. Ya no hace falta decirlo. Carlitos era un problema, verdadera oveja negra de la familia. Había que convencerlo durante dos semanas, para que fuera a la sinagoga. Y allí, vigilarlo con cuatro ojos. Al menor descuido, interumpía el salmo del cantor imitando un chivo. O tiraba hondazos contra el culo de las señoras. Los domingos, en vez de ir a la Hebraica o disfrutar del aire libre con los remeros de Hacoaj, frecuentaba el Racing Club. Era capaz de comer sandwiches de chorizo, jamón y hasta mondiola.Todo ésto, ya de por sí imperdonable, empalidecía al considerar sus hábitos sociales. Andaba con todos los gallegos, cabecitas y turcos del barrio. Al salir del Nacional No.7, donde cursaba quinto año, se iba a pelotear con ellos a algún tereno baldío. O lo que es peor, a afilar con la hija de Giaccomo Ciangalini, un capataz de Obras Sanitarias que vivía de limpiar cloacas. ¡Las veces que Moisés lo habrá encontrado en tales compañías! Carlitos afirmaba carecer de prejuicios raciales, 89 y para él, esa cristiana exhibicionista era mejor que una chica de buena familia. Como Cuqui Wenselblatt, por ejemplo, que vivía en Villa Crespo y tenía asegurada una buena dote. Pero éso no es todo. O mejor dicho, éso no es nada, frente a lo que se dirá después. Carlitos despreciaba el comercio, y las profesiones liberales merecían su más intransigente rechazo. Los industriales y mayoristas amigos de la familia, le parecían gente ridícula. “Siempre buscando desplumarse unos a otros”, afirmaba. Se reía de abogados, médicos y contadores. Todos cuantos pusieran “Dr.” delante del nombre, un esnobismo idiota, según él. La religión tampoco le interesaba, y las actividades financieras, ni qué hablar. ¡Tiembla el pulso al escribirlo! Esa bala perdida tenía sólo una vocación… ¡Carlitos quería ser militar! Moisés esperaba que su hijo algún día sentara cabeza. Por eso siempre sacaba a relucir el asunto, como aguardando un milagro capaz de enderezar repentinamente las cosas. Había pensado mandarlo a Israel, y pidió consejo al tío Schmuel, rabino del templo de la calle Malabia. Hasta quiso hacerlo ver por un psicoanalista. Todo en vano. Ni llantos, ni ruegos, ni recriminaciones, ni castigos, daban resultado alguno. Ese malvado era terco como una mula. De no ser por su pelo rojizo y las pecas, hubiera parecido vasco o hasta irlandés. Carlitos estaba emperrado ciegamente con su futuro, y quería ser militar. Así, entre dichos en yidish, cuentos en castellano, y oraciones en hebreo, Moisés Klapstein puso el dedo en la llaga. Porque el diálogo fue girando sutilmente, hasta llegar al tema que roía sus entrañas. -Mamá y yo hemos trabajado mucho, y merecemos un descanso –dijo el buen padre- Nos gustaría pasar unas 90 largas vacaciones, con los parientes que viven en Jerusalén. -Es cierto –interrumpió Sara, adivinando en el acto las intenciones del marido- Aunque no podemos irnos antes de ver a los chicos bien encaminados. Fanny no tiene problemas, porque se casa con Jaime Wolodinsky, tan simpático y con un papá riquísimo. Pero los varones ya son hombres, y deben hacerse un futuro. -¿Estás conforme con tu trabajo, Marcelo? –preguntó Moisés. -Ganamos dinero, papá, y pronto compraremos el salón de al lado, para ampliar el negocio. ¡Claro que estoy contento! En lo que hace a mí, podés tomarte las vacaciones cuando quieras. Yo soy amigo de todos los proveedores, conozco el mercado, y los clientes me aprecian. Puedo manejar la ferretería sin molestarte a vos. -¡Qué buen pibe! –exclamó la madre, entusiasmadaIgual que vos, Moshe, siempre pensando en el negocio… Excelente introducción. Se estaban acercando al objetivo, y todos parecían intuirlo. Menos Carlitos, que puso sobre la mesa una revista de fútbol, y la hojeaba despreocupado. -Yo tampoco tengo problemas –terció José- Me faltan ocho materias para recibirme. Todos me conocen en Canning y el Once. Ya les llevo los libros a Brukman, Pelstein y Odensky Hermanos. No me resultará difícil iniciarme. De todos modos, mi futuro suegro tiene una compraventa en la calle Libertad, y si me fuera mal, podría trabajar con él. 91 -¿Y qué opina del viaje, mi Fanita querida? –preguntó amorosamente Sara, con ese agradable acento centroeuropeo, que no había perdido, a pesar de sus muchos años en la Argentina. -¡Ay, Mami! –dijo la chica- Por mí, váyanse de vacaciones cuando quieran. Yo estudio por hobby, porque Papi me da todos los gustos. Veraneo en Piriápolis, el auto, qué sé yo. Pero como me voy a casar, cualquier día dejo los libros. Total, el padre de Jaime tiene la planta textil más grande que hay en San Martín. Además está por ponernos una fábrica de camisas, y pronto vamos a ganar mucho dinero. -¡Dios quiera! –dijo Marcelo. -¡Qué suerte la nuestra, Moisés! –exclamó Sara, mirando a Carlitos de reojo. Había llegado el momento decisivo. -¿Y vos, Carlitos? –se atrevió finalmente a preguntar el padre, dando un aire casual al tema. -¡Dejá de hichar, viejo! -¿Por qué habla así con su padre? Conteste la pregunta que le hago, mal educado. -Mal aprovechado… -interrumpió Sara. -¡No rompan los béitzem, che! –dijo Carlitos- Déjenme terminar el cole, y después me las rebusco solo. -¿Te las rebuscás solo? ¿Sin relaciones, sin capital, sin hablar casi una palabra de yidish? –dijo Moisés- ¡No sé cómo te las vas a rebuscar! -Muy fácil. Acabo el bachillerato y entro al Colegio Militar. 92 Para éso no necesito nada de lo que vos decís, ni mezclarme con gente aburrida. Una vez más, la charla había entrado en vía muerta. Un evento que, no por esperado, fuera menos desestabilizante. -¡Empleado público! –gritaron los padres al unísono- ¡En lindo futuro estás pensando, che! -¿Cómo, empleado público? Militar, viejos, como San Martín, como Belgrano. Subteniente, capitán, qué sé yo. Nada me impide llegar al tope del escalafón. General, a lo mejor, y entonces capaz que me hacen una estatua, o termino siendo presidente. - Nunca vas a pasar de coronel. Para éso tenés que ser goyn. -¡No seas anticuado, papá! Así era en Europa, donde la gente es medio mishigane. Aquí todos somos inmigrantes, y a nadie le interesa de dónde vinieron tus viejos. Lo importante es ser derecho. -¿Y cuando te hagan ir a misa de campaña? –balbuceó la madre, con lágrimas en los ojos de un azul profundo. -Pienso en otra cosa, y chau. Total, ¿qué me importa? Si todas las religiones que hay en este mundo, son el mismo camelo, che… -¿Y te hacés goyn? –preguntó, incrédulo, Marcelo. La familia dejó de comer, volviéndose todas las miradas hacia el apóstata. Con una tensión que podía palparse en el aire. 93 -¡Contestáme lo que te pregunté! -Dejálo, que es un boludo… -dijo José. -¡Déjenme vivir en paz! -explotó furioso Carlitos, levantándose de la mesa. -No nos arruines el Yom Kipur… -repuso Moisés, casi implorante. -¡Dejálo que se vaya, Papi! –exclamó Fanny- Ya va a venir a pedir limosna, cuando no tenga qué comer. -¡Basta de discusiones! –ordenó Sara- Hoy es un día sagrado, y debemos respetarlo. Carlitos es muy chico todavía, y no sabe lo que dice. -¿No sé lo que digo? Mirá, Mamá –contestó el hijo pródigo, mientras desdoblaba una hoja de papel, con escudo y sello- Ya mandé la solicitud a Campo de Mayo, y me aceptaron. Faltan poquito para calarme el uniforme. Habían discutido muchas veces el tema, pero sin llegar jamás a semejante extremo. La tensión era mortal, como presagio de crisis. Los gustos excéntricos del muchacho habían dejado de ser una amenaza, para convertirse en un peligro inmediato. Esta vez, las cosas iban en serio. La madre empezó a llorar, y al padre se le vinieron encima veinte años. Los hermanos se revolvían, molestos, en sus sillas. El ambiente de expectativa presagiaba un desenlace inevitable. Entonces Moisés tomó la palabra, con gesto grave. 94 -Carlitos, hijo bienvenido del pueblo de David –dijo- tu madre y yo no podemos dejarte perder como un oscuro empleado público. -Militar, papá, no empleado… -¡Militar, vigilante, bombero! ¿No ves que todo es lo mismo, pedazo de estúpido? –gritó Fanny, roja de ira. -Por tu bien, no queremos verte siempre pisoteado por jefes prepotentes, haciéndole la venia a cualquiera, sin decir más que “si, señor”, “no, señor”, “a la orden, señor”. -“¡Subordinación y valor!” –dijo José, burlándose. -¡Calláte, ruso cambalachero! –le contestó Carlitos, sin medir el impacto de sus palabras. -¿Oyeron? –gimió Fanny- ¡Eso es lo último que le faltaba decir a este sinvergüenza! -Hijos míos –prosiguió el padre, con gesto preocupadoEsta locura no debe continuar. Mamá y yo vamos a hacer un esfuerzo, y le daremos a Carlitos cincuenta mil pesos, para que ponga un negocio. -¿Cincuenta mil pesos? –dijo Carlitos, asombrado. A Moisés se le iluminó la cara. El frente de batalla parecía desplazarse a terreno conocido. Ahora debía emplear a fondo toda su capacidad negociadora. -Bueno, te damos sesenta mil. -Dejáte de macanas, Papá… -Setenta mil, y nada más. -No me interesa. 95 -¡Te vas a fundir Moisés! –gritó la madre. -¡Degenerado! –exclamó Fanny. -No – dijo Carlitos. -Setenta y cinco mil. -¡Basta! –chilló el grandísimo canalla. -Setenta y ocho mil, y te alquilo el local. -¡Dejáme en paz! -Y te pago el empleado, también. -¡No, no, y no! -¿Qué querés, entonces? Decímelo vos, a ver si hacemos negocio. -Yo quiero ser militar. Moisés Klapstein se puso de pie, paseándose nervioso por el comedor, con las manos trenzadas a la espalda. Imposible batirse en retirada ahora. ¡Debía capitular! Pero al menos, que fuera en forma honrosa. Miró a Sara, luego a sus hijos intachables. Finalmente clavó la vista en aquel hereje, para hablar con voz grave. -Está bien, hijo mío. Una vocación tan grande, sólo puede ser la voluntad de Dios –dijo- Tenés mi bendición para seguirla, pero Mamá y yo queremos ayudarte a hacer las cosas bien. Yo te doy la plata, si no es mucho. Andate a Campo de Mayo, y hablá con el jefe. A lo mejor tenemos suerte, y te venden un tanque usado. Entonces podés trabajar por tu cuenta, en lo que a vos te gusta. ……… 96 Habría muchas otras anécdotas que contar, porque cada grupo de inmigrantes se integró sin dejar sus signos de identidad. Y ladrillo tras ladrillo, fueron haciendo el país. 97 GOD SAVE THE QUEEN 99 Gianfranco Tortarolo era un tano empedernido. Para él no había música más sublime que las óperas de Verdi, ni manjar comparable a la pasta asciuta. Por eso jamás se perdió una de esas comilonas anuales que los paisanos llaman bagna cauda, y atraen gente de varias leguas a la redonda. Esas que cimentaron la fama de “Labolaggie”, como él llamaba a su ciudad de adopción. Había llegado hace treinta años, ganando prestigio en la colectividad, porque hizo cuanto estuvo a su alcance por destacarse. Incluso, ante la indiferencia de Roma, escribió al Vaticano pidiendo un nombramiento como cónsul honorario. “Total, la única diferencia es que los funcionarios italianos andan vestidos de traje, y los curas con sotana”, decía. Pero más allá de estas sutilezas, Gianfranco era un hombre realizado. Desde el punto de vista económico tenía su buen pasar, hecho con muchas jornadas de trabajo duro. Casa en el pueblo, doscientas hectáreas de campo, y una camioneta bastante linda, que ocupaba el lugar dejado por el noble caballo, en la vida rural. Bien casado además, porque su esposa Manolita era una buena mujer. Linda, hacendosa y ahorrativa, lo cual es mérito muy principal. Pero nada en esta vida es perfecto, así que ese idilio tenía su talón de Aquiles. Y el hombre lo vivía como si en el rincón más negro 101 de su alma, se agazapara una bestia peluda. A pesar de sus virtudes, él le hallaba un defecto imperdonable a la señora: ¡Manolita era gallega! Y Gianfranco odiaba maniáticamente a los gallegos. Los apostrofaba, los ridiculizaba, y no perdía ocasión de mortificarlos en cuanto se diera la ocasión. Al punto que sus argumentos impactaron las tertulias del Club Social. No por proferir diatribas irracionales, entendámoslo, sino porque llegó a sostener con empeño de intelectual que aquellos laboriosos peninsulares, sólo eran primates parecidos al hombre. Como se puede intuir, el tano era un verdadero racista galleguicida. Característica que lo acompañaba hasta en sueños. Cierta vez confirmó mis sospechas, con un relato que no podré olvidar. Había quedado atrás el largo invierno, y una mañana luminosa de septiembre, el sol desbordaba color y primavera sobre la plaza General Joseph M. Paz. Esta estaba rodeada por los edificios más importanes del centro urbano, destacándose la silueta imponente de la catedral anglicana. Un edificio de piedra estilo Tudor, al tope de cuya torre había un blanco Cristo, cuyos brazos extendidos exhortaban al amor. Frente a ella, el sobrio cuartel de la Real Policía Montada, un cuerpo cuyos miembros lucían vistosos uniformes, deleitando a la ciudadanía con su habilidad ecuestre, los días de desfile. Pocas yardas más lejos estaba el City Hall, de paredes cubiertas por enredaderas al mejor estilo colonial británico, donde tenía su sede el gobierno municipal. Sobre un costado del parque, alzaba su estructura imponente el Laboulaye Hilton. Un hotel internacional, que en sus veinticinco pisos albergaba quinentas habitaciones, y era una verdadera ciudad dentro 102 de la ciudad. Lo cual no es exagerado, porque ofrecía todos los servicios que precisa el viajero más exigente. Muy cerca, rodeada de flores, y sobre una plataforma de granito, erigíase la estatua ecuestre del gran héroe militar conocido como “el padre de la patria”. Nos referimos al General Joseph Saint Martin, artífice de las últimas campañas militares contra España. Las que, después de dos invasiones fracasadas, incorporaron definitivamente estas tierras al Imperio Británico. “La perla de Albión” las llaman en Londres, con orgullo. Del parque salía la Avenida Reina Victoria, repleta de taxis negros y ómnibus rojos, de dos pisos, como en la madre patria. Su tránsito por la izquierda recordaba nuestra identidad. Esta importante arteria era columna vertebral del centro urbano, y hacia ella convergían las principales vías de acceso. La Avenida Beresford, bordeada de lujosas residencias, atravesaba los barrios más exclusivos, llegando hasta el aeropuerto internacional. Otra ruta importante, la carretera elevada Duke of Wellington, era nexo de los centros turísticos del Barrio Norte con nuestro magnífico lago artificial. Una obra imponente de ingeniería, como ratificando la pujanza del país. En el distrito financiero se hallaba Independence Avenue, bordeada de árboles que florecían en noviembre, dando al entorno una fragancia y un color casi irreales. Entonces empezaba la semana dedicada a este acontecimiento. Los “cherry blossoms”, como decimos aquí, que han inspirado tantos poemas de amor. Un evento para llenar de visitantes la ciudad. El nombre de esta arteria recordaba nuestra admisión como miembro soberano del Commonwealth, o Comunidad Británica de Naciones, terminado el período colonial, en 103 que se sentaron las bases culturales y políticas del país. Laboulaye City era un centro neurálgico en la red de autopistas en contínuo crecimiento, que cruzaba el país formado una red intrincada, acorde con nuestro nivel de desarrollo. Y dada su situación geográfica de privilegio, con casi cuatrocientos cincuenta mil habitantes, se había convertido en un centro neurálgico de la Confederación Sudamericana. Por sus rutas circulaba una parte substancial del tráfico entre las sesenta y cuatro provincias. Los grandes centros técnicos e industriales patagónicos intercambiaban sus productos con ciudades del Altiplano y Mattogrosia, confín de la patria, en el caudaloso Amazon River. La producción de las megaciudades litorales, Buenos Aires, Montevideo y Happy Port, cruzaba este nudo carretero rumbo a los puertos de aguas profundas sobre el Océano Pacífico. Desde allí seguirían hacia Oriente, donde la pujanza de nuestro comercio había dado lugar a una gran penetración cultural. Porque, como bien sabemos, la infraestructura económica define siempre el devenir sociopolítico de las naciones. Acorde con su carácter de única superpotencia, es natural que la Confederación fuera sede permanente de las Naciones Unidas. Y la influencia del país se hacía sentir con rasgos dominantes, en todos los rincones del mundo. Sólo algunas republiquetas, agobiadas por sistemas despóticos e impopulares, pretendían opacar su gloria. Vano empeño, pues vistas su enorme riqueza y la potencia letal de sus ejércitos, el grueso de la comunidad internacional le reconocía indisputado liderazgo. Lo que quedó claro en un par de guerras preventivas que se ganaron sin esfuerzo, para tumbar sistemas peligrosos. Y 104 es preciso reconocerlo. Nuestro enorme poder de treinta mil ojivas nucleares, más una cohetería balística espeluznante, garantizaban la “pax sudamericana”. Un equilibrio para imponer pautas civilizadas de coexistencia, entre los miembros de la comunidad internacional. Desde el Artico hasta los hielos australes, América veía en la Confederación su paladín. Con una sola excepción. Los diminutos y paupérrimos Estados Unidos del Norte, conquistados por España en el año 1810, tras corta independencia. Los norteamericanos eran una auténtica república bananera. Un país que siempre fue caótico, y no dejaba de generar contínuos roces. Producto en primer término de su economía azotada por crisis impredecibles, y una decadencia que se acentuaba con el correr del tiempo. Saqueado, además, por políticos corruptos e incapaces, que sólo pensaban en llenarse los bolsillos con la plata del pueblo. A su sombra había florecido una burocracia infame, capaz de llevar el desaliento a los medios productivos. Y desde el punto de vista financiero, un deudor inconfiable. Con un “riesgo país” superior a cinco mil puntos, repetidos brotes inflacionarios, devaluaciones constantes de su moneda, y siempre al borde de la cesación de pagos. En tales circunstancias, no sorprende que fuera un hervidero de tension social, sacudiéndolo frecuentes revoluciones. Ello hacía de Estados Unidos campo fértil para la demagogia irresponsable. Un proyecto de nación llamado al fracaso, y un vecino incómodo. Más no puede decirse, si queremos expresar nuestras ideas diplomáticamente, para evitar problemas. Porque todos los regímenes decadentes exageran su orgullo nacional. ¡Pero vaya Vd. 105 a intentar ninguna empresa seria de cooperación, con un vecino así! Al frente del gobierno norteamericano había un caudillejo con vocación de déspota, llamado Juan Domingo Piñón. Este se había hecho nombrar presidente vitalicio, tenía un congreso obsecuente que lo condecoraba todos los años, y le puso su nombre y el de sus parientes cercanos a varias ciudades del país. Arengaba al pueblo con largos discursos sin contenido ideológico alguno, y pretendía ser autor de una teoría política alternativa, capaz de liberar el mundo de la opresión. Sin embargo, tras veinticinco años ininterrumpidos de gobierno, ya no engañaba a nadie. Sus objetivos eran claros: Llenarse los bolsillos y conservar el poder, silenciando cualquier crítica. El resto del continente lo compartían el minúsculo y pintoresco Brasil, y las naciones hermanas. Aquél era lugar de descanso para nuestros hombres de negocios, agotados por el stress. Un país productor de frutas tropicales, que vivía contento bailando la samba, bajo el amparo de sus vecinos. Los Dominios del Canadá y del Caribe completaban el panorama hemisférico. Dos países con inmenso futuro, que a pesar de la diferencia abismal existente, seguían el ejemplo de la gran nación del Sur. La Confederación Sudamericana desbordaba vitalidad y poder, con trescientos treinta millones de habitantes. El estado caribeño tenía casi la tercera parte, pero constituía uno de los polos de atracción en un mundo lleno de emigrantes. Tanto Canadá, por su clima inhóspito, como los países subdesarrollados del hemisferio, Estados Unidos y Brasil, eran desiertos demográficos. Los dos últimos expulsaban población, dada su enorme pobreza. Es que la gente 106 inteligente, no puede conformarse con un destino de mediocridad. Nuestra nación exhibía una historia jalonada por contínuos éxitos. Primero, la expansión territorial, a costa de antiguos vecinos, es bien cierto, pero irrefrenable por su pujanza. Segundo, el crecimiento demográfico incesante. Y en tercer lugar, un grado de acumulación de riqueza único en la historia. Lo que brindó a su pueblo niveles de vida material como jamás se hubieran podido imaginar. Pero profundicemos en el fenómeno de la inmigración, piedra angular de nuestra identidad cosmopolita. Los centros receptores ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional, estaban abarrotados de gente, porque el país atraía con fuerza irresistible a todos los pueblos del mundo. Por eso no sorprendió a los analistas sociales que apareciera una nueva industria. Los gestores migratorios, que preparaban el camino para quienes quisieran establecerse en estas tierras. Sin embargo, pocos riesgos pendían sobre ellos, pues el estado nunca dejaba a los recién llegados en manos de su suerte. El trabajo era abundante, y las leyes sociales ofrecían seguridad sin distinguir nativos de extranjeros. Ese nivel de desarrollo se reflejaba en las estadísticas. Existía un promedio de 2,3 automóviles por familia, y la vivienda era accesible para todos. Quienes contaban con algún dinero, podían adquirir su casa a bajos precios, con inmejorables condiciones financieras. A los menos favorecidos, se les ofrecían departamentos confortables, cuyo alquiler rara vez superaba el 25% de los ingresos normales que percibe un trabajador. Los últimos cómputos señalaban una renta per cápita cercana a los veinticincomil 107 dólares anuales. Dólares sudamericanos, naturalmente, porque nuestra divisa era el único denominador de valores que se aceptaba sin discutir. Siendo además moneda de reserva de todos los bancos centrales, y patrón del comercio internacional. Sin embargo, en un mundo tan globalizado como el nuestro, suelen aparecer necesidades imposibles de planificar. Producto generalmente de las amenazas que implica algún régimen político descarriado, o de catástrofes naturales, y estallidos de inquietud social. Estos requieren desembolsos importantes de ayuda al exterior. Y como la caridad bien entendida empieza por casa, tampoco es posible ignorar inversiones domésticas que repentinanente cobran urgencia. Así aparecen desequilibrios en las cuentas fiscales, que de no solucionarse mediante el endeudamiento, terminan ocasionando presiones inflacionarias. A la fecha de este informe, ese flagelo había tomado valores insólitos, para una economía manejada con tanta prudencia …¡Casi tres por ciento anual! Hacía falta formular un plan económico para devolver la salud financiera al sistema. Este problema era objeto de preocupación en los medios políticos. Afortunadamente, el gabinete para investigaciones financieras de la Universidad Metodista Chubutense, estaba ocupándose del tema. Pero aquella mañana no era el comienzo de un día cualquiera. Llegaba a Laboulaye City el Alto Comisionado Británico, embajador residente de la madre patria. Una figura que antaño ocupó un lugar de privilegio en las instituciones imperiales, pero hoy sin poder político. Aunque fuera acreedor al respeto popular, por representar a la augusta soberana. Una reina bondadosa, que nos sonreía 108 desde muchos retratos, ubicados en los lugares públicos. Dada la importancia del acto, concurrieron a recibir al ilustre funcionario las más altas autoridades del gobierno federal. A su lado departían amablemente los gobernadores de Córdoba y algunas provincias vecinas: Saint Louis, Saint John y Santa Fé. Esa mezcla de nombres ingleses y españoles no sorprendía, visto el respeto con que los vencedores trataron a los vencidos, permitiendo su religión y el uso de la lengua vernácula. La pluralidad era típica del país, y prenda de orgullo ciudadano. Respeto al que es distinto, como piedra fundamental de nuestra democracia. El centro de la urbe se había engalanado para recibir al enviado real. Una visita que homenajeaba a los hombres del interior, cuyo afán de progreso ha construído esta hermosa realidad. Y se enmarcaba dentro de la serie de actos planificados para celebrar un nuevo aniversario del desembarco británico cerca de Silvertown, la hermosa capital bonaerense. Las avenidas Reina Victoria, Independence y Beresford, por donde transitaría el cortejo, habían sido profusamente decoradas con la enseña patria, mezclada con la vieja Union Jack, histórico emblema del Imperio. En ese entorno los corazones se henchían de entusiasmo, evocando la gesta que nos liberó para siempre de la barbarie. Ya estaban entre nosotros los primeros ministros de varios países hermanos. Destacándose por su importancia las delegaciones enviadas por Australia, Nueva Zelanda, el Caribe, y algunos miembros africanos del Commomwealth, que venían con escoltas nativas, exhibiendo exóticas vestimentas de tipo regional. Sobre la Ruta Federal No. 7, donde empieza el Parque Winston Churchill, se había erigido un palco acorde con la 109 cantidad e importancia de los dignatarios presentes. “Calidad en cantidad”, hubiera dicho el slogan publicitario de una popular bebida gaseosa, que contribuyó a universalizar nuestra cultura. Cubierto de flores, y con una nutrida guardia de honor, para ratificar la solemnidad del momento. Fuerzas del Helipuerto Táctico 42, ubicado en la vecina Ruffin City, rendían honores con tres bandas de gaiteros, que entonaban viejas marchas nacidas con nuestras glorias militares. El cielo era de un azul profundo, casi sin nubes. Y enjambres de Superstars, los aviones más mortíferos y sofisticados que ha producido la mano del hombre, lo surcaban. Ellos eran orgullo de la industria cordobesa, a quien debemos nuestra supremacía aérea mundial. Procedían del portaaviones atómico Falkland, una nave gigantesca, fondeada a pocas millas de distancia, en el canal interoceánico. La multitud había ido congregándose desde temprano, y a esa hora ya formaba una enorme masa humana. Gente de todas las clases sociales y de todas las razas que habitan el país. Niños que sacudían con frenesí nuestra hermosa bandera albiceleste junto a la enseña de San Jorge. Mientras tanto, los “bobbies” de la policía urbana, con sus negros cascos típicos, se afanaban por mantener bajo control el entusiasmo popular. Un verdadero ambiente de fiesta cívica, que todos celebraban con alegría y devoción. Entonces aparecieron varios automóviles, precedidos por una escolta de motociclistas. Cuando los dignatarios estaban llegando al estrado, el clarín del VII Regimiento de Dragones Imperiales tocó “atención”. Los soldados presentaban armas, para rendir honores. Y después de dispararse veintiuna salvas de artillería en homenaje a 110 nuestra soberana, la banda militar rompió el silencio con las notas del “God Save The Queen”, que hemos escuchado con unción desde la infancia. La gente lo rubricó con un aplauso estruendoso, y al callar los últimos “¡vivas!” sonaron los compases electrizantes del himno sudamericano. Una antigua canción creada por el patriota Vincent López, durante la guerra contra España. Resulta difícil expresar sus versos en otro idioma que no sea el inglés. Sin embargo, las primeras estrofas bien pudieran traducirse diciendo: “Oíd mortales el grito sagrado: ¡Libertad, libertad, libertad!” El pueblo lo coreaba de pié, con entusasmo delirante. Y esos ecos sonaron en todas nuestras bases, barcos, aviones y astronaves, llegando hasta el último rincón del planeta, para proyectarse luego a la inmensidad insondable del espacio. Porque a millones de kilómetros, también había labios que pronunciaban sus estrofas. De pronto el tiempo se detuvo, cual presagio de un inesperado y horrible desenlace. Una enceguecedora claridad, como la luz de mil soles, barrió el horizonte, desintegrando la escena. Siguióle un furioso sacudimiento, con estrépito ensordecedor. Todo había concluído. Gianfranco, desde el suelo, increpaba furioso a Manolita, parada junto a la ventana. -¡Gallega de mierda! –le decía- ¡Tenías que ser vos, para despertarme de la siesta justito ahora! 111 LOS TRABAJOS Y LOS DIAS 113 El almacén de ramos generales es una institución tradicional, en la campaña argentina. Ningún pueblo reflejado en el mapa carece de él, y si el punto que lo señala tiene un circulito alrededor, podemos encontrar verdaderas catedrales de la libre empresa. Ellas venden desde escarbadientes hasta aviones, con una enorme gama de servicios intermedios. Los hacendados negocian allí sus cosechas, desmenuzan la vida del vecindario, y obtienen buenos créditos. Algo más caros, pero sin la pepelería del Banco Nación. El largo y tradicional mostrador, aquí no sirve solamente como frontera entre la oferta y la demanda. Evoca también los grandes eventos socioeconómicos del pueblo, con carteles para todo paladar, colocados estratégicamente. “Gran remate, con almuerzo y doma de potros”. “4 Grandes Bailes, 4”. Y la historia local deja sus huellas. -¿Pa´qué vendrá todos los días don Prudencio, si no compra nada, che? -Por las noticias, diría yo… Como regla, estos emporios son producto de largos años dedicados al trabajo. No necesariamente honesto, pero infatigable. Fundados por algún robusto inmigrante, muchos han adquirido proporciones colosales. Sin embargo, el 115 lenguaje popular les brinda un trato de mordaz irreverencia. Los dueños, aunque enfundados en lujosos trajes, y hasta con perla en la corbata, serán inapelablemente “el gallego”, “el turco”, o “el ruso”. Quedando sus empresas relegadas al triste rango de “almacén”. Esa dura ley semántica no perdonó al establecimiento modelo que la firma “Kramer, López & Cia. S.A.” poseía desde hace años en Villa Lugones, provincia de Santa Fé. Su complejo comercial, denominado “La Flor Silvestre del Litoral”, cubría tres mil doscientos metros cuadrados de salón, distribuídos en dos plantas. Impactaban su diáfana luminosidad, la suave música funcional, y el aspecto correctísimo de los empleados, en sobrio uniforme azul. Al fondo del local, hallábanse las modernas oficinas. Frente al edificio, construído en clásico estilo modernoso, estacionaba una reluciente flota automotriz. Pero a pesar de cuanto dijimos, que sin duda impacta, la chusma había bautizado a esta empresa con un nombre atroz. “Tienda Los Matungos”, nada menos. Todo empezó con un error táctico, por culpa de don Feliciano Kramer, quien dirigía entonces los negocios. En aras de telúricas nostalgias, un día hizo pintar dos vigorosos tobianos en la medianera que da al andén de la estación. -Para interesar al paisanaje, y hacer clientela –explicó más tarde en el Club Social. -¡Mirá, los matungos! –decían los vecinos, al pasar. -Vaya al almacén y me compra yerba, m’hijo. -¿Ande, Táta? -¡A “Los Matungos”, che. 116 Y el epitafio prendió, como tantas cosas dichas en broma, que después quedan para toda la eternidad. Nada pudieron ingentes sumas gastadas en recuperación de imagen, que al final resultaban contraproducentes. Por ejemplo, cuando hicieron tapar los tobianos con pintura blanca, y no faltó algún gracioso que llamara preguntando si hablaba con la tienda “del matungo pintáu”. El teléfono se erigió en instrumento del terror. Era suficiente enunciar la razón social, para que voces anónimas respondieran con un relincho.Tampoco una excursión colectiva a Luján, realizada en el ómnibus del irlandés Kavanagh, logró concretar apoyo del más allá. Se había invitado al personal en pleno, con sus familias, proveyéndose a cada participante de cuatro empanadas y una vela. Estas, adquridas con descuento al fabricante, una firma chaqueña de nombre polaco, llevaban en letras doradas la inscripción devota y discreta “Virgencita, ora pro nobis. Casa La Flor Silvestre del Litoral, Villa Lugones, S.F.” Al encenderse juntas todas las velas, resultaron un espectáculo, y hasta los frailes venían a mirar, repartiendo estampitas con cara de contentos. Pero vaya uno a saber cuál sería la tarifa de esa virgen, porque a pesar del gasto, no hubo ningún milagro. Incluso es posible que se haya ofendido, por lo que pasó al regresar al pueblo. Desde la famosa medianera, un horrible caballo burdamente garabateado en bleque, contemplaba ahora a los que se acercaban. Y al pié, alguien escribió con letras de bruto una adaptación de la célebre frase del General. “Para un matungo, no hay nada mejor que otro matungo”, decía. Sea como fuere, dado el fracaso de las gestiones realizadas ante los concesionarios del santoral, era lógico que apareciera, como alternativa, la Difunta Correa. Esta trabaja por su cuenta desde hace muchos años, habiendo 117 logado formar amplia clientela. Los socios visitaron en secreto su santurio, para no tener que darle después explicaciones al cura del pueblo. Viajóse de incógnito casi dos mil kilómetros, pero por una causa u otra, la gestión también falló. Chismes entre los santos, vaya uno a saber. Lo cierto es que, fracasado el apoyo celestial, era prudente buscarlo en esferas más prosaicas. Entonces el socio gerente, don Atilio López, mandó unos pesos a la Cooperativa Policial. Al día siguiente, llegaba un cabo montando la bicicleta reglamentaria, para entregar el recibo, con sello y firma del comisario. “Recebí de los matungos mil nacionales, para uso de la superioridá”, expresaba éste. El mensaje produjo malestar en la firma, pero quien pelea con la policía, termina mal. Era preciso recurrir a medios más sutiles, para que el nombrecito atroz perdiera vigencia. Por ejemplo, afectando el bolsillo de los agresores. Y harta de humillaciones, la firma apalabró al abogado más temido del foro local, para pleitear por difamación a cuantos se pescara pronunciándolo. Sin embargo, el tiro salió otra vez por la culata. En efecto, tan legítimas medidas, sólo sirvieron para descapitalizar a la sociedad con solicitadas en los periódicos, honorarios, y coimas. Los pleitos duraban años, y si bien el juez del pueblo fallaba siempre a favor de la empresa, aquellos se perdían ante el tribunal de alzada. Hasta allá no llegaba los favores, siendo difícil comprobar fehacientemente el daño que se invocaba en la demanda. Eso provocó mucho descrédito, con el disgusto de soportar las costas ajenas. Lo cual ratifica un principio de la sabiduría popular. En todo pleito hay solamente una parte que cobra siempre, el abogado. Estos se enriquecieron, y las finanzas 118 empresarias iban deteriorándose, pues no bien una sentencia quedaba firme, comenzaban las ejecuciones. Cuando la liquidez no dió para más, hizo aparición el oficial de justicia, esgrimiendo mandamientos de embargo. Las cosas se ponían mal, y debió recurrirse por fin a un préstamo, que concedió doña Olimpia, viuda de Bonifaci, la usurera del pueblo. Sus jugosos intereses, descontados por adelantado, incidieron en que el vínculo se volviera indisoluble. Y ello produjo entre otros efectos, la adopción del nombre social que sobrevino a la crisis. “Viuda de Bonifaci, Kramer & López, S.A.”. Pues la señora entró al equipo con un hábil equilibrio de poder. Veinte por ciento del capital, y sesenta por ciento de los votos. ¡Doña Olimpia no daba puntada sin nudo! Dicha fórmula le aseguraba un lugar en las reuniones del directorio, pero no uno cualquiera. Siendo mujer con innata vocación al liderazgo, se adjudicó sin vacilar, la presidencia. -¡Ya van a cambiar, las cosas! –dijo entonces. Y con el correr del tiempo, demostró lo que es ser intuitivo. Envalentonadas por la impunidad, manos misteriosas llenaban ahora las paredes vecinas con torpes alusiones al establecimiento. Y recopilar un listado de las mismas, sería una tarea agotadora. Así que como orientación, mencionaremos sólo las más abyectas. “No son caballos, son burros”, decía uno. “José Rodríguez se caga en los matungos. Mandar la demanda judicial a Sarmiento 134, ciudad”, decía otro. Pero los hubo de todo tipo: “Herrar es humano. Firmado: Los Matungos”. O más sencillamente: “Rájense del pueblo, matungos de mierda”. Otras leyendas hicieron referencia a los socios de la firma y sus respectivas mamás. Una verdadera orgía de 119 improperios. La nueva presidenta contrató entonces dos pandillas de negrazos, para hacer justicia. Y contando ahora con los medios, deliberóse sobre el procedimiento idóneo. Arreglar la cosa a tortas, era sencillo y tentador. Pero hubiera espantado al respetable público. Entonces optóse por una salida tecnológica. Armarlos con pintura y brocha. Mas no nos alarmemos. Mercadería vieja e invendible, que no se podía mandar al fabricante en concepto de devolución. Pero perfecta para deducirla contablemente, como quebranto impositivo. Los virtuosos del pincel recorrían solícitos el pueblo, tapando leyendas. Como se hace después de la elecciones. Sólo que en vez de pintura negra, ésta era de un color azul violáceo, con destellos tornasolados. Algo tan horrendo, que los inspectores fiscales aceptaron la enorme deducción sin protestar. Gastáronse kilolitros del producto, hecho que fue muy comentado en la zona, inspirando titulares jocosos de la prensa nacional. Poco después, Villa Lugones empezaba a ser conocida en la jerga ferroviaria, como “Estación Las Violetas”. -¡Yo tenía que ver ésto, antes de morirme! –decían los viejos. Pero frente al carácter que tomaban los acontecimientos, el directorio de la firma empezó a preguntarse si no estaría defendiendo una causa perdida. Aquel nombrecito horrendo ya era parte de la tradición folklórica local. Y alguien dijo que pretender cambiar los hábitos genuinamente populares resultaba tan inútil como las jaculatorias del rey Canuto, para que retrocediera el océano. En el mejor de los casos, una resistencia numantina podía conducir al desgaste recíproco, pero jamás a la victoria. Entonces, dotada del 120 sentido práctico que la caracterizaba en todos los negocios, doña Olimpia hizo oír su veredicto: -Si no puedes destruir a tu enemigo, hazte su amigo… ¡Vivan “Los Matungos”! La concreción práctica de ese planteo fue anotar el mote de marras como marca registrada del establecimiento. Y, ante la incredulidad general, eso cambió nuestra historia. Poco después aparecieron en el pueblo unos ingleses apellidados Billinghurst, que querían fabricar dulce de leche. Estaban impresionados por el interés con que la prensa nacional cubrió durante meses los líos de Villa Lugones. -Propaganda gratis –comentarían más tarde- Y una marca estelar. Dulce de leche “Los Matungos”, para salir al mercado con media cancha de ventaja. Y aquí haremos una disgresión cultural. “Handicap”, decían ellos, pero lo pronunciaban “jandicáp”, como todos los ingleses que llevan años en el país. Hubo muchas reuniones, que empezaban con caras serias, para concluir distendidas, al llegar el vino y las empanadas. Por fin ambas partes lograron un acuerdo, y el trato se cerró, vendiéndose la marca por una cifra generosa en ceros. Al día siguiente el almacén de ramos generales amaneció embanderado, como para las fechas patrias. Y así se confirma una vez más el viejo dicho. «Quien ríe último, ríe mejor» En el interior del país la ocurrencia de incidentes como los relatados, es inevitable. Pero entendámonos. No por malicia, que también la hay, sino por aburrimiento. Uno 121 está atento a la vida ajena, como única fuente de estímulo. Y modelada por el chismorreo, la crónica diaria da sabor al mate amargo. Pero la observación del prójimo es tan impía, que siempre surge un “punto” para “cargar”. Algunas veces las bromas se vuelven pesadas, y entonces es mejor saber aguantárselas, hasta que pierdan virulencia. Si uno se enoja, es como arrojar nafta al fuego. Pero más allá de chismes, sinsabores y trifulcas, las preocupaciones del paisano son de índole meteorológica. La gente de Villa Lugones se desvelaba alternativamente con el calor y con el frío, con la lluvia y la sequía. Cada tanto, una nevada, y ¡Dios nos guarde de las inundaciones! Fuera de esas calamidades, aquel pueblo andaba bien, y los saldos bancarios de su gente engordaban, en un interminable gambeteo con Impositiva. Progreso que no era casual, debiéndose sobre todo a que Dios es argentino, como decían nuestros mayores. El país flota a pesar de sus gobiernos, o sea desgobierne quien desgobierne. Que los piruchos, que los radichas, que la conserva, que el querido PDP. ¡Siempre idéntico perro, aunque le cambien de collar! Y tanta felicidad se interrumpía solamente cuando algun personaje conocido, batiendo viajes comerciales a Buenos Aires, encallaba en zonas dominadas por los gonococos. -¡Uno nunca sabe dónde se mete, hijos míos! – sermoneaba don Lisandro, curra párroco de la villa. El Dr. Mauricio Goldstein, más pragmático, en vez de diez padrenuestros y veinte avemarías, recetaba un frasco de penicilina. Así el penitente quedaba cero kilómetros, y ¡hasta el otro carnaval! Tal era el bucólico devenir de los trabajos y los días. 122 -¡Hogar, dulce hogar! –suspiraban los vecinos. Pero volvamos al tema central de nuestra historia. El almacén de Villa Lugones era una carambola doble, porque no sólo arrojaba sabrosos dividendos, sino que tenía bastante clientela para garantizar siempre alguna diversión. Cierta vez apareció un payuca de campera azul, pañuelo rojo con nudo galleta, camisa blanca, bombachas negras, rastra dominguera, y zapatillas verdes. Además lucía un chambergo gris oscuro, con barbijo de yacaré. El hombre era corpulento, medio rubión, de ojos pequeños y cejas unidas en línea recta, abajo de tres grandes arrugas horizontales. Movíase dando pasos largos, y los acompañaba con un contorneo pachorriento. Diez puntos en su elegancia chacarera, pero ésta claudicaba llegando a los pies. Consciente, sin duda, de esa falla, se echó hacia atrás el sombrero, y haciendo visera con la mano derecha, escudriñó el salón. Como si fuera Pancho Ramirez, antes de ordenar una carga de su caballería gaucha. Y al localizar el sector “Fertilizantes, aperos y zapatería”, se acercó. Don Atilio, que simulaba entretanto inspeccionar un zócalo, para mirarle las piernas a la cajera, vio al cliente avanzar con aire de venta hecha. Ella estaba buenísima, pero el llamado del deber pudo más que la esperanza. E incorporándose, dijo amablemente: -Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo servirlo? -Güenas, don. Ando buscando un par de zapatos charolados. ¡Se casa mi compadre, y hay que estar a la moda, como quien dice! Fíjese si hay del talle 44. Vista la indumentaria del paisano, aquella mescolanza iba a ser un incendio. Pero negocios son negocios, y el 123 cliente siempre tiene razón. El buen gallego trajo una escalera, apretando la boca para no reírse, subió dos escalones, y se puso a revolver envoltorios, en busca de algo que pudiera encajarle a ese infeliz. Al ratito encontró un par de zapatos negros, que si bien no eran charolados, tenían un brillo sensacional. El hombre examinó la mercadería, sin disimular su interés. ¡Le gustaban, los zapatos! Así que tras mirarlos un ratito más, pidió la cuenta. Después hizo efectiva la cifra exorbitante exigida por López, como precio de su entusiasmo. Y ya estaba por marcharse, cuando preguntó: -Y dígame, don, ¿di ánde saco los cordones? -¡Por ese detalle no debe preocuparse, joven! –respondió López- Nuestro calzado es la última moda, y está hecho con tanto esmero, que trae todos los accesorios. Vd. se pone los zapatos como yo se los entrego, y disfruta de su compra. El payuca dio las gracias y se fue contento, con el paquete abajo del brazo. Silbando una melodía popular. Don Atilio se quedó mirándolo, con su sonrisa burlona aún dibujada en el rostro. Pero cavilaba, buscando excusas por si regresara quejándose. Para lo que existían razones de sobra, porque los zapatos no eran de charol, sino una confección barata en cartón plastificado. Un asunto potencialmente engorroso, pero ventas como ésta no se hacen todos los días. Y por fin, halló la solución. Había que lavarse las manos, tipo Poncio Pilatos. Lo más oportuno sería declarar culpable al fabricante, que estaba a centenares de kilómetros. En esa confusa lejanía que la mayor parte sólo conoce por referencias, y denomina “la 124 capital”. Sea como fuere, no habían transcurrido veinticuatro horas, cuando regresó el cliente, con expresión seria. Y plantado con las piernas abiertas, escudriñaba el salón de ventas, la mano derecha sirviendo de visera, en su gesto típico. Cuando vió a López avanzó como un relámpago, para increparlo. -Güenas, don, me va’ perdonar, pero estos zapatos no eran lo que yo buscaba. -No comprendo... – respondió el comerciante, preparándose para rechazar la embestida. -No sirven, señor. Mi han tráido tanto embrollo, que a la final del casorio, terminé en patas. -¡Cuánto lo lamento! Pero no creí que el problema llegara a ese extremo. Puede haber ocurrido una confusión de rótulos. -¡Qué rótula ni niño muerto, patrón! Cuando yo vi los zapatos atados en yunta, le pregunté de los cordones. Entonce usté dijo que me los pusiera como estaban. M’e pasau la noche entera con las patas juntas, sin poder entreverarme en el bailongo. ¡Ni un pasito pa’ remedio, vea! La moda será la moda, don López, pero a ver si me hace arreglar estos tamangos. Yo los quería e’ tranco largo, y Vd. me los vendió e’ tranco corto, pues. Otra vez, para ser precisos cierto viernes por la tarde, entró al negocio por el portón de “Materiales” un tipo que iba dándose tumbos contra los escaparates. Tenía los ojos desorbitados, nariz torcida, la lengua cayéndole de costado, y orejas enormes. Su cortísimo pelo rojizo parecía salir de una cabeza apolillada, formando matas. Los brazos del 125 sujeto eran morrudos y largos, pero sus piernas, cortísimas. Como si fuera una mascarita vestida de chimpancé. Pero tan insólito, que todos se quedaron mirándolo. Hasta que detuvo su marcha, apoyándose contra la esquina del mostrador. Allí empezó el show. Un vendedor, ejercitando su mejor técnica de aproximación, saludó cortésmente. -Buenas tardes, joven. ¿En qué puedo servirlo? -Duenaz. Do dezezito compdar una caja de shjbolzkámogz azí y azí. -Una caja de qué, señor? -De shjbolzkámogz azí y azí. -Me va a perdonar, pero no comprendo. ¿Quiere repetirme, por favor? -Zi, zi. Dezezito compdar una caja de shjbolzkámogz azí y azí. Y pog favogd, apúgdeze que ze me va el ógdibuz. El vendedor se puso nervioso, porque no entendía una palabra de semejante discurso. Y por lo visto, era inútil hacérselo repetir. Entonces optó por llamar en su ayuda al compañero de sector, explicándole la extraña situación. Cualquier venta es importante, y hay que defenderla como un tigre cuida a su presa. Eran mangos de comisión, y quién sabe si lo que el tipo buscaba, pudiera resultar merca con porcentaje estímulo. El otro pescó al vuelo la situación, y exhibiendo una sonrisa tipo Hollywood, hizo frente al desafío. 126 -Buenas tardes, señor. Mi colega se ha sentido indispuesto, retirándose a su domicilio. ¿En qué puedo serle útil? -Dezezito compdar una caja bien gdandota de shjbolzkámogz azí y azí. -¿Una caja de qué, señor? -De shjbolzkámogz azí y azí. El dependiente no tenía coraje para hacérselo repetir otra vez, y estaba tan tentado de risa, que después de inventar cualquier excusa, se refugió también en la trastienda. -¿Le entendiste, Pepe? ¿Qué quería el loco ése? -¡Qué le voy a entender, flaco! Habla en jeroglífico. Mejor llamamos a don Atilio, y que él se arregle. Informado de los acontecimientos, segundos más tarde aparecía el jerarca. Con alguna intriga, es bien cierto, pero mucho más interesado por la venta que en descubrir la verdad. -Buenas tardes, señor. Bienvenido a nuestra casa –dijo, con ceremonia- El joven que lo atendía acaba de recibir una llamada telefónica de Grecia, y debió ausentarse. Pero yo estoy a sus gratas órdenes. ¿Qué buscaba? -¿Tiede una caja bien gdandota de shjbolzkámogz azí y azí? -Aquí tenemos todo lo que Vd. pueda necesitar para uso doméstico y profesional, caballero. Este es el negocio mejor surtido de la provincia. ¿Cómo dijo que se llamaba el producto? 127 -Shjbolzkámogz azí y azí. -Aguarde un minuto. El cliente empezaba a mostrar signos de ansiedad, mirando con insistencia el reloj pulsera. Esa era una situación límite para cualquier comerciante. ¡No entender lo que pedía un comprador, al que los pesos se le estaban saliendo del bolsillo! Era preciso encontrar una escapatoria, antes de que el hombre se hartara, renunciando a su compra. Y de la facha uno nunca debe fiarse. ¡Vaya a saber quién era ese mamarracho, y cuánto dinero implicaba la operación! Pero el tiempo iba agotándose, y el hombre observaba con visible ansiedad un ómnibus estacionado en la vereda de enfrente. Faltaban pocos minutos para la partida, y López hallábase absorto con su dilema, cuando el portón de “Materiales” se abrió nuevamente. Una figura con piernas cortas, brazos larguísimos, ojos saltones y pelo apolillado, entró a los tumbos. Era Mamerto, el hijo infradotado de don Feliciano Kramer. Miraba con una sonrisa boba para todos lados, y cuando, por fin, vió al cliente, empezó a gritar, excitadísimo: -¡Bolocholo, Bolocholo! ¿Qué hazé acá, Bolocholo? Después se acercó, palmeándolo afectuosamente. Y tomados de las manos, ambos botarates saltaban en círculo. La gente contemplaba boquiabierta el show. -¿Y a qué vdinizte acá, Bolocholo? ¡Dezime a qué vdinizte acá, Bolocholo! 128 -¿Zabé a qué? -No… ¡Dezime, dezime, Bolocholo! -¡Te digo! ¡A compdarme una caja bien gdandota de shjbolzkámogz azí y azí! -¡Oia que zuedte que tené, Bolocholo! ¿Lo puedo vegd un cachito, Bolocholo? -Do, podque ezo idiota do me lo vende, y ze va l’ odibuz. -Tdanquilo, Bolocholo, yo te la budzco –dijo Mamerto, guiñando un ojo. Salió a los tumbos, y después de dejar dos mostradores tambaleándose, se abalanzó sobre la estantería, para revolverla. Durante el trámite, arrojaba cosas en todas direcciones, y don Atilio estuvo a punto de contenerlo. Pero una idea arriesgada cruzó su mente. ¡A lo mejor ese chiflado podía dar con la tecla! Dicho y hecho. El muchacho tomó un bulto, lo introdujo en una bolsa, le cobró un platal al cliente, y puso el dinero en la caja registradora. Bolocholo saludaba, agradecido y feliz, desde la ventanilla del ómnibus, cuando un vendedor se le acercó a Mamerto. -Decime, che, ¿Qué quería comprar el loco ése? -Midá que zo zonzo, ¿eh? –dijo con rabia, el muchachoQuedía zogdamente una caja bien gdanota de shjbolzkámogz azí y azí. ¡Yo ze la vendí, y él ze fué do máz contento! Y con una sonrisa sobradora, agregó: 129 -¿Entedizte, boludo? Así pasaban los días, y las cosas iban tan bien, que un año se hizo necesario depurar existencias, vendiendo los saldos y retazos acumulados a través del tiempo. No se trataba de porquerías, sino ropa pasada de moda, máquinas que iban quedando obsoletas por el desarrollo tecnológico, y restos menores de partidas varias. Cosas que ocupaban espacio, y constituían una inversión muerta, sujeta a permanete deterioro. Lo mejor era sacárselas de encima, ofreciéndolas con descuento. Algo insólito, porque en el interior del país, los precios no bajan nunca. Así que al propalarse el rumor, la comunidad mercantil se sintió alarmada. ¡Una liquidación en Villa Lugones! De cundir el mal ejemplo, ésto tomaría un cariz peligroso. Aquel evento sería el primero, muchos kilómetros a la redonda, pero su capacidad de crear una reacción en cadena era obvia. Al trascender la noticia, hubo toda clase de opinones, pero en general comentóse que Kramer y López habían enloquecido. Hasta contagiar a doña Olimpia, persona cuya trayectoria la hacía insospechable de preconizar rebaja alguna. Pero el local no daba abasto, y la decisión, por desestabilizadora que fuera, era inapelable. Se colocaron dos grandes carteles frente al edificio, mandándose imprimir folletos, para colgar en los lugares importantes del pueblo. La radio local también anunciaría el magno evento. Alquilóse incluso un avión, para que escribiera con humo las buenas nuevas, mientras el camioncito altoparlante del Beto Zufriategui recorría la villa atronado los aires. Semejante despliegue de medios creó enorme expectativa, que aumentaba al acercarse el 15 de febrero. 130 -Día destinado a marcar rumbos en el desarrollo comercial de Villa Lugones y zona aledaña, como un lucero brillando en el cielo de las pampas… -poetizó el locutor radial. Pero volvamos la atención a otros actores de este drama. El oficial subayudante Gambetta estaba haciendo carrera en las fuerzas provinciales del orden, que si bien jamás se plantearon ser número uno en el mundo, pretendían al menos equiparar sueldos con la Federal. Comenzó como agente raso, al terminar su año bajo bandera. Porque no tenía oficio, y con sólo segundo grado, las opciones eran bien pocas. Policía o malandra, eligiendo lo primero porque había nacido para botón. Miraba con fanatismo las series detectivescas que dan por la tele, e imitando a sus héroes, pronto se destacó en el servicio. Entrenábase con constancia frente al espejo del ropero, hasta que aprendió a sacar, rapidísimo, revólver y garrote, con gesto feroz. Practicaba también el arte de hablar a los gritos, descargando tremendos mamporros contra el colchón. Esto le permitía lucirse más tarde, al interrogar sospechosos. Y tanto impresionó a la superioridad con sus aptitudes, que un día el comisario le puso jinetas de cabo. Poco después, llegarían las de sargento. Entonces decidió postularse para la carrera de oficial, concurriendo a un curso de tres meses que se dictaba en el Departamento. Así pudo conocer la gran ciudad. Y aprendió técnicas organizativas, principios jurídicos, picana eléctrica, y otros tecnicismos, enriqueciendo formidablemente su léxico. Ya no era todo pan, vino, huija y mandinga, como en sus tiempos de peón, o más tarde integrando los tercios de la comisaría. “En la 131 localidad de Tal, y a tantos días del mes cual…”, decían los ejercicios prácticos como sumariante. “Pase al señor juez en lo penal de turno”. “Vista al señor comisario instructor y traslado a Fiscalía, a sus efectos, si hubiere lugar”. “Saludo a Vd. con mi consideración más distinguida”. “Sigue al dorso…” -¿Al dorso? ¿Quéj’ eso ’el dorso, mi principal? -Es una forma de referirse al reverso de algo, aspirante. Sigue al dorso” quiere decir “sigue del otro lado”. El dorso es la parte de atrás. Pero estábamos hablando de la gran liquidación que tendría lugar en Villa Lugones, y el 15 de febrero iba a hacer calor. Ya lo había adelantado el pronóstico meteorológico. Por eso la gente madrugó, para llegar antes de que que los rayos solares cayeran a plomo. Pero esa no fue la única causa de tanta ansiedad. El bombardeo publicitario había sido intenso, convirtiéndose dicho acontecimiento en una obsesión colectiva. Nadie iba a perdérselo, al punto que algunos lugonenses radicados en Rosario y Buenos Aires volvieron al pueblo, urgidos por el afán de protagonizar la historia. ¡Una liquidación en Villa Lugones! ¡Quién sabe si semejante cosa se volvería a repetir en el transcurso de una vida! Como ver pasar el cometa Halley, guardando las distancias. -¡Apúrese m´hijo, que no va’ quedar nada! -Estoy preparando el acoplado pa’ traer las compras, papá. 132 Desde muy temprano empezaron a llegar clientes, formándose las primeras colas. Casi todos llevaban sillas, termos, mate, facturas y la radio, por si era preciso esperar mucho. A las seis de la mañana había como cincuenta personas. Dos horas más tarde, el gentío era infernal. La paisanada venía en distintos medios de transporte, desde los cuatro extremos del pueblo y zonas aledañas. Automóviles, camioncitos, motos, bicicletas, sulkis y caballos, ocupaban cuanto espacio era apto para estacionar, muchas cuadras a la redonda. En eso llegó don Atilio para abrir el negocio, porque las llaves no se las daba a nadie, y fue un placer ver al personal, esperándolo. Diez fijos y veinte temporarios, tomados para la liquidación. Pero contemplar la multitud, lo dejó paralizado de espanto. Una rugiente marea humana, que con movimientos convulsivos, avanzaba y retrocedía sin control. Franquearle la entrada hubiera sido suicida, porque en cinco minutos el local quedaría arrasado. No tanto como consecuencia de las ventas, que son siempre bienvenidas, sino por causas afines. Destrozos para agarrar la merca primero, peleas entre clientes, más las raterías habituales, multiplicadas por diez mil. Y como resultado de tantas dudas, optó por capitalizar sus múltiples contribuciones a la Cooperadora Policial, canastas de Navidad, adquisición de rifas, y cuentas incobrables del comisario, que a esa hora estaba en su casa. Entonces, resolver el problema era bien simple. Una llamadita telefónica bastaría para que la fuerza pública asegurara el orden. -¡Quédese tranquilo, che! –dijo el jerarca. 133 Dos horas y media más tarde, cuando el público bramaba de furia y los vendedores de refrescos hacían su abril, apareció un camión facilitado por La Fraternidad Lechera Satafecina, Sociedad Cooperativa Limitada. Al abrirse, su portalón trasero dió paso a una fuerza armada como el pueblo sólo había visto los días de desfile. La comandaba el bravo subayudante Gambetta, integrándola además un sargento de apellido Cordero, dos cabos medio rubiones que debían ser hijos de rusos, y cuatro agentes. El primero sable en mano, como los próceres, que para eso tenía rango de oficial. Y los demás empuñando armas largas. Viejos fusiles tipo Mauser, modelo 1914, rezago militar de cuando se disolvió la caballería. Buenísimos para tirar al blanco, sea dicho, pero inútiles en las circunstancias. Salvo su valor intimidatorio, porque tenían un aspecto bélico estremecedor. Desplegada la fuerza pública, su primer cometido fue pedir documentos a los vendedores ambulantes. No por sospechas concretas, sino para mostrar quién es quién. Luego despejaron la vereda a palo limpio, tendiéndose sendos cordones de seguridad para proteger las puertas. El negocio facilitó soga, y ésta fue atada a los árboles que bordean la acera, lo cual era pan comido, porque en la vida civil dos agentes habían sido alambradores. Enérgico, Gambetta se plantó entonces frente al portón principal, mientras daba órdenes roncas a grito vivo. -Los que vengan a comprar, muestren la cédula, y van entrando de a uno. ¡Los malandras, más mejor regresan a su domicilio legal, porque hay fuerte vigilancia de la autoridá competente! 134 -¿Y los curiosos, oficial? -preguntó una viejita. -¡Ya les va’ llegar el turno! -dijo secamente el funcionario, mientras adivinaba una oportunidad para lucir su vasto léxico. Y luego de cavilar un instante, agregó: -Esos, que se pongan al lao de la soga, y cuando yo dé la voz di áhura, van pasando al dorso… Los hechos anecdóticos ocurridos en ese negocio fueron muchos, y sería imposible relatarlos todos. Como ejemplo, basta un botón. 135 LUCES DE LA CIUDAD 137 En mi tierra los paisanos son gente ruda, de tanto andar por las pampas ejerciendo su noble oficio. Jinetes solitarios sin más amigo que un buen caballo. El pingo criollo, compañero inseparable en los largos arreos, y capaz de dejar los bofes por arrimar cien pesos al rancho, cuando hay cuadreras. Un estilo de vida tanto bajo el sol de enero que chamusca la tierra, como cuando de tanta lluvia, hasta los patos buscan refugio abajo de algún ombú. Y en esa aventura cotidiana, las noches de invierno son lo más duro, si es preciso dormir a campo. Con la cabeza en el recado y un poncho por cobertor. Solos con el mate amargo, los recuerdos y unas brasas para calentar el cuerpo. Al rasguido de guitarras tristes, que desafían el silencio de la llanura sin fin. Hombres curtidos por el trabajo y las inclemencias de la naturaleza indómita. Perseguidos por el Zonda, el Pampero, el hielo, y hasta las quejas de algún alma en pena, tan comunes en el camino. O por luces malas, que son siempre de temer. Trabajando de sol a sol, bajo la mirada siniestra de las aves de rapiña, en espera de alguna muerte, para llenarse la panza. Una vaca o un cristiano, lo mismo dá. Aguiluchos, chimangos y lechuzas, cuando la mano no viene bruta y aparece un cóndor muerto de hambre, olfateando el asado. 139 “Las penas y las vaquitas, se van por la misma senda…” -iba diciendo el cantor“Las penas son de nosotros, ¡Las vaquitas son ajenas!” -Triste vida, la del arriero, ahora que hay tantas comodidades en el pueblo. –sentenció don Fulgencio Vieytes, con los ojos entrecerrados y su cara arrugada semblanteando el horizonte. El perro lo miró, como si entendiera. Y su ahijado Roque hizo una mueca, porque de tan tímido que era, nunca sabía qué contestar. -Hágame caso, m’hijito –siguió diciendo el viejo- Cuando junte unos patacones, se me va pa’ la capital. -Todos dicen lo mismo, padrino. -Es una esperanza, en la miseria del campo, chei. -¿Y cómo es la gente allá? -Hay de todo, aunque cuando hablan, se les entiende bien poco. -Difícil la cosa, ¿no? -Tenés que escuchar bien, pero en caso de duda, más vale quedarse callado, pa’ no meter las de andar. -¿Y si lo apuran a uno? -Entonces hay que ser prudente pa’ no pasar de boludo, m’hijo. Te ponés la mano en la boca, y decís que estás con dolor de muelas. Así no joden más. 140 La idea de conocer Buenos Aires sonaba bien, pero ahorrar era una utopía para un triste peón de campo. Viviendo en la pobreza más franciscana, donde sólo tienen guita los patrones y algún político acomodado. Así que sin otra posibilidad de capitalizarse, Roque decidió hacer dieta, para ir juntando de a moneditas. En vez de mate tomaba agua caliente, con objeto de ahorrar la yerba, y su almuerzo era guiso hecho con la soja que el encargado compraba para engordar los chanchos. O algún pan de salud convidado en la fonda, mientras miraba los partidos de truco. Conociendo estos detalles, se comprende que el pobre se sintiera medio débil. A la noche el cuero ya no le daba para fantasear con la hija del carnicero despatarrada en el catre. Ahora soñaba invariablemente con un suculento almuerzo. Asado, empanadas y dulce de zapallo, hasta llenarse la panza. Estaba pagando un precio alto para llevar a cabo su plan, es bien cierto, pero éste parecía cada vez más imperioso. Así juntó veinticino nacionales, y al contarlos, se le iluminaba el corazón. Con tal berretín en el coco, un buen día se acercó a la parada del ómnibus, para ver si encontraba algún conocido que pudiera dar referencias. -¡Güenas y santas, don Cecilio! ¿Otra vez por acá? -Uno no se olvida del pago, m’hijo. Vine a pasar el fin de semana con los viejos. -Pronto me voy yo también, a tentar suerte. Ya he juntáo un capital. -Mirá que en la ciudad, vivir es caro. Con menos de doscientos pesos no te aconsejo viajar. 141 A Roque esas palabras le cayeron como un balde de agua fría en pleno mes de julio. Si por el camino del ahorro no iba a ninguna parte, era preciso cambiar de sistema. Pedir limosna, de poco hubiera servido con una malaria tan generalizada. Solicitar un préstamo era pasar por sinvergüenza, porque todos sabían que no lo iba a devolver nunca. Robar, menos, que uno es pobre, pero honrado. Sólo quedaba el juego. Se fue a timbear con los que vienen de la cosecha gruesa, pero las apuestas eran tan altas que ni para decir “veo”, le daba el capital. Entonces participó en un partido de taba, y perdió tres pesos. Cuadreras, no había hasta el 25 de mayo, y sólo quedaban los partidos de bochas, que cuando son por plata es cosa delicada, por la vigilancia policial. Roque se rascaba la cabeza, con tanta preocupación, hasta que de aburrido nomás entró al kiosko, para entretenerse un poco, mirando revistas de cine. Pero ese paso fue decisivo en su vida, porque allí estaba el billete famoso. -¿Lo lleva? Preguntó el dueño. -Este… -dijo el muchacho, como siempre, sin saber qué contestar. Pero algo hizo que pusiera la mano en el bolsillo. -¿Tiene cambio de cinco nacionales, don? Pasaron diez días, y ya estaba empezando a olvidarse de aquel domingo, con tanto trabajo para acomodar fardos de alfalfa en el galpón. Por suerte tenía una radio portáltil que le prestó el capataz. -Así sabés la hora, pa’ venir a limpiar el molino, cuando den las tres. 142 Tocaron muchos tangos, y cuando se cansó de oír música, Roque giró el dial para ver si había alguna novela. Entonces ocurrió lo insólito. -¡Cuarenta y cinco mil trescientos doce! –cantó una voz. -¡Seis mil pesos! –hizo coro el que anunciaba los premios. -¡La perinola! –pensó Roque, porque recordaba el número del billete de lotería que había comprado en el quiosco. Y en vez de seguir sus tareas, se subió al tobiano, rumbeando para el café, a fin de conversar con don Ciriaco. Quien habiendo sido cura en la juventud, sabía dar siempre un buen consejo. -¡Tuvo suerte, m’hijo! –comentó el hombre, cuando escuchó la historia. Y como entendía de números, agregó: - Le tocan ochocientos bataraces. Una fortuna, che… El pibe a pesar de ser medio despistado, amaba la aventura. Por cuya causa no volvió más a la estancia, y apenas tuvo en sus manos la plata del premio, se fue a comprar ropa fina. Poco después subía a un micro cuyo cartel era toda una promesa: “BUENOS AIRES”. -¡No te olvidés del pago! –dijo una voz. Y él sacudió la cabeza, con los ojos enturbiados por una lágrima. ¡Ni que hubiera tenido la bola de cristal, guardada en el rancho! El viaje duró muchas horas, sin poder dormir por tanta preocupación. ¿Sería cierto que en la capital se encuentra plata tirada por la calle? ¿Y las hembras serán tan lindas, como dicen los que anduvieron por allá? Capaz 143 que en una semana o dos olvidaba para siempre a la hija del carnicero. Esa ingrata, la Romualda, que sólo quería codearse con mayordomos de estancia. Pero además de los pensamientos para quitar el sueño, ese viaje trajo otras novedades. Cada tanto subían vendedores ambulantes, ofreciendo sus productos a viva voz. -Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Esta es una oferta promocional de Calvente y Biccio, Sociedad Anónima. Tres pañuelos de papel, una caja de aspirina, un lápiz tinta y el magnífico cortador de uñas importado Sin Fin, todo por la módica suma de dos pesos cincuenta, moneda nacional. ¡Aprovechen una oportunidad que no se repetirá! Pero eso no era todo. Cuando pasaban por pueblos grandes, se veía un hembraje tentador. Polleras cortitas, ropa ajustada como en el campo no vió nunca, y una forma de moverse que te deja nocáu técnico en el primer round. ¡Otra que la Romualda, che! Daban ganas de gritarles piropos desde la ventanilla. Lástima que hubiera tanta gente escuchando. -¡Bella Vista! –dijo el chófer. -La verdad, que si… -murmuró Roque, con sonrisa de entendedor. Y pronto se encontraron recorriendo autopistas donde no se puede andar a caballo, más que nada por el tráfico. Repentinamente, habían llegado. -Terminal Buenos Aires –dijo una anónima voz femenina desde el altoparlante- Muchas gracias por haber elegido 144 nuestra empresa para realizar su viaje, y hasta la vuelta. -Esperá sentada –pensó el muchacho. ¿A quién se le hubiera ocurrido volverse al pago, sin disfrutar las luces de la ciudad? Conseguir dónde dormir no parecía difícil. Para éso están los conocidos que llegaron antes. Y Roque llevaba la dirección de un primo segundo radicado en Villa “El Barrilete”, de Burzaco. ¡Vea que tienen imaginación estos porteños, para encontrar nombres! Pero las apariencias engañan. En el campo todos conocen a los vecinos, varias leguas a la redonda. Aquí no. O sea que llegar a destino tenía sus vueltas, porque ésto es muy grande, y esa villa no la había oído nombrar nadie. Anduvo toda la tarde de la ceca a la meca, preguntando con la valija a cuestas, pero nada. La gente parecía apurada, y era difícil entablar conversación. Por suerte en el viaje hizo migas con un morocho que tenía sitio en la pieza. -La casa no es de lujo, pero te alquilo un catre barato dijo el hombre- Así tenés pa’ vivir hasta encontrar laburo. Después todos se las rebuscan, che. -Choque los cinco, amigazo. La vivienda no era gran cosa, pero estaba cerca del centro. Una entre miles de casillas, levantadas donde hubo una playa ferroviaria, frente al Riachuelo. El aire no es fresco, como en los pagos. Aquí tiene olor a cloaca, pero uno se acostumbra. Techo de zinc, un rincón para cocinar, y el bulincito. Allá dormía un montón de gente, todos provincianos, y cada tanto también algún paragua. Lo que más le sorprendió a Roque era que cuando se oía una sirena todos se iban, dejándolo solo en casa. Y algunos 145 eran subinquilinos, o sea que compartían el mismo catre con el titular, durmiendo por turnos. Eso sí, había televisión y según parece, todos morfaban juntos. Asado con ensalada de lechuga, cuando había plata. Si no, igual que en el campo, soja y mortadela, nomás. -¿Vai forrado? –preguntó el morocho. -Tengo unos pesos que me saqué en la lotería, para instalarme acá–dijo Roque. -Metélos en esta lata, si querés. Así nadie te afana, y descansás tranquilo. -Gracias, don. Después tomaron unos mates, y se fueron a dormir. La sorpresa fue al día siguiente. El morocho no estaba más, y la lata con el dinero, tampoco. Cuando les preguntó a los otros inquilinos, se le rieron en la cara. -¡Sos un boludo! Con esa guita, el morocho ya debe andar lejos de acá... -¿Pero no es el dueño de la casilla? -¿Te dijo éso? Ya son cinco los giles que cayeron este mes. Roque sintió rabia y pánico. ¡Así lo recibía Buenos Aires! Menos mal que en el bolsillo de atrás del pantalón le quedaban cincuenta pesos. Con esa plata podía viajar al centro, comer algo, y encontrar trabajo. Dentro de lo posible un laburo con cama, para no ver nunca más a estos desgraciados. 146 -Me voy. -¡Andá por la sombra, y que no te vendan un buzón, payuca! ¡Juá, juá, juá! Palabras duras, pero la vida es adversidad. Roque salió de la villa, puso rumbo a una calle por donde pasaban los colectivos, y se tomó el primero, que decía “Plaza de Mayo”. Para no andar preguntando, porque ese sitio es conocido, y está en el centro. Pero esta vez no iba a trabar amistad con nadie, por si acaso. Ahora había que resolver el futuro, y para ello lo mejor era comprar Clarín, donde salen los avisos de empleo. Se fué caminando por el bajo hasta que encontró un quiosco, para meterse por fin en un café, de los muchos que hay por todas partes. Dos cortados con sándwich de milanesa le devolvieron la confianza. Entonces abrió el periódico. Había centenares de anuncios, aunque algunos estaban escritos con palabras que él no había oído nunca. “Marketing”, “software”, “full-time”…¿qué sería todo éso? Por fin apareció algo más sencillo. “Peón de limpieza”, decía el aviso. Llamó al mozo, pagó la cuenta, y después de informarse de cómo llegar a esa dirección, salió a la calle. “Un tropezón, cualquiera da en la vida”, pensó, recuperada ya la esperanza. El consultorio estaba ubicado en una torre sobre la Avenida del Libertador. Algo que, con justicia, puede considerarse lo mejor de Buenos Aires. Sonó el timbre, y la segunda enfermera del Dr. Marcelo Pieres acudió a abrir. Quien aguardaba era un muchacho con gesto ansioso, y ella dijo: 147 -Tenga a bien acompañarme, señor. El la miró con sorpresa, pero con lo linda que estaba, le dió vergüenza preguntar a dónde iban. Y tras vacilar un instante, entró al recinto, aunque caminando de costado, por si acaso. La puerta de acero y cristal cerróse haciendo “clic”, y a él no le alcanzaban los ojos para admirar tanto lujo. Ese consultorio reflejaba la personalidad del odontólogo. Pulcro, moderno, eficaz. Las paredes rebosaban diplomas profesionales y certificados de importantes congresos. Uno hallábase en el lugar más destacado, producto de ciudadosa selección. Tenía un sello de lacre rojo, y dos cintas con los colores patrios. Grandes letras negras enunciaban su origen, en caracteres góticos. “Centro Argentino de Psicología Aplicada”. La enfermera puso rumbo a una oficina, y Roque se quedó esperando. Después apareció el galeno. Aparentaba unos cincuenta años de edad. Alto, corpulento, algo calvo, un poco panzón, pero con aspecto todavía juvenil. La brillante esfera de su Rolex y el anillo de oro macizo en una mano cordialmente extendida, hablaban de prosperidad. Y con ese aplomo que da el gran mundo, dijo, sonriente: -Adelante, amigo, pero en silencio, ¿eh? Las interpretaciones subjetivas solo conducen por caminos sinuosos sin beneficio colateral. “¡A la flauta!” pensó el muchacho, impactado por semejante léxico, y quiso comentarlo. Pero Pieres lo detuvo, tomándolo de un brazo, con una seguridad que no admitía réplica. -¡Ahórrese las reacciones transferenciales! –rugió. 148 -¿Cómo dijo, don? -¡Que se calle, che! El asunto que ese pueblero tenía entre manos debía ser importante, para mostrar tanta vehemencia, pero Roque no lograba entender su charla. Así que, recordando buenos consejos, resolvió agarrarse la cara con ambas manos, como si le dolieran las muelas. Los labios apretados, “pa’ no meter las de andar”. -¡Ajá! -dijo el galeno. Y lo empujó hasta la butaca que ocupaba el centro del salón, metiéndole un puñado de gasa en la boca. El sillón anatómico era accionado electrónicamente, desde un tablero con muchos botones. A su lado se elevaba un haz de tornos supersónicos. Junto a ellos, el equipo radiológico, ansioso por descubrir intimidades masticatorias de la clientela. Había reflectores, plantas, luz difusa, y suave música funcional. Dos elegantes enfermeras, que para ser franco estaban rebuenas, se esmeraban en la atención de los equipos técnicos. Un manojo de pinzas, tenazas y bisturíes, esperaba con calma siniestra. El paciente quiso incorporarse, pero toda resistencia fue inútil. A una orden, se cerraron automáticamente cuatro ganchos que lo inmovilizaban, apretado contra el sillón. Pero además era preciso hacerlo callar. Esos murmullos ya comenzaban a ser molestos, y hasta podría descalibrarse algún instrumento. Primero, una inyección en la carótida. Luego el potente torniquete abrebocas con palanca trabalengua. Instalarlo fue difícil, pero para un científico, los obstáculos son su mayor estímulo. Por fin, todo estaba listo para empezar la sesión. Pieres revisó cuidadosamente al 149 enfermo, cosa de nada tras veinticinco años de experiencia, reforzados ahora por una valiosa adquisición. Las disciplinas psicológicas, herramienta obligada de cualquier dentista con conciencia de estatus. -Esos gestos delatan una afección desestabilizadora del sistema nervioso facial -dictaba don Marcelo en el grabadorLo cual produce, por reflejo, sus expresiones tensas… -Glub, grunch… -gimió el paciente. -¡No me interrumpa cuando estoy estudiándolo! –repuso el profesional, perdiendo por un instante la calma - Es un caso atípico de macroescurdetis asiática… Roque abrió tamaños ojos, pero su suerte estaba echada. -Detecto además ciertas reacciones provocadas por la eclosión del super ego, ante un desbloqueo recesivo de vivencias fetales- decía el doctor. La anestesia suministrada había sido suficientemente generosa para dejar a un equino en la lona. Y eso fue, sin ánimo peyorativo, lo que ocurrió con nuestro enfermo. Pieres dióse entonces de lleno a su labor. Rugió el torno, y los rayos “X” arremetieron, superando todo obstáculo. En el tablero de mando se encendían y apagaban diversas señales luminosas, unas estáticas, otras titilantes. La pantalla computerizada daba entretanto instrucciones al operador. Y ese aparato debía ser buenísimo, porque todos sus mensajes eran en inglés. “Stop”. “Smile”. “Try again”. -¡Macroescurdetis asiática en versión atípica! –repetía ensimismado el odontólogo- ¡Un caso entre cien mil! 150 Y como ningún empeño es para siempre, transcurrido cierto tiempo, la tarea llegó a su fin. El facultativo y sus enfermeras se sentían fatigados, con los nobles rostros cubiertos de transpiración. Este asunto no fue soplar y hacer botellas, pero Pieres estaba satisfecho. Acababa de concluir una rara y temeraria intervención quirúrgica, a tratar seguramente por la prensa médica. Tema propicio también para los seminarios del Centro de Psicología Aplicada. Lo que era un compromiso de honor, pues sin la sensibilidad adquirida en sus aulas, este éxito no habría sido posible. Tampoco muchos otros que, sin duda, le reservaba el porvenir. -Felicitaciones, doctor –dijeron las enfermeras. -El mérito es también de ustedes, respondió éste, con aire magnánimo. Súbitamente aquellos pensamientos se vieron interrumpidos. El operado comenzaba a reaccionar. Empezó a moverse lentamente, y miraba sin comprender. Después de unos instantes, quiso incorporarse. Entonces el dentista apretó un botón, y la butaca, dócil al comando electrónico, enderezóse rápidamente. Accionando otra tecla, desaparecieron las ligaduras en su mecanismo retráctil. La música funcional tocaba un vals. El muchacho se llevó las manos a la boca, y el galeno sonrió, palmeándolo afectuosamente. -Bien, mi amigo, ¡está curado! Hubo un silencio profundo, precursor del desenlace. -A buen entendedor, pocas palabras –prosiguió PieresComo Vd. puede comprobar, la psicología aplicada hace 151 innecesario el diálogo superfluo. Si hoy y mañana la boca le molesta un poco, tómese una aspirina. Después va a estar bien. -Es que yo… -¡Hable con confianza, hombre! Supongo que estará atónito con mi eficacia, ¿verdad? -Es increíble… -Comprendo –concedió el investigador- Siempre oigo ese comentario de mis pacientes. Hizo bien en venir a verme. -Sin embargo, yo tan mal no me sentía. Vine porque me mandó su señora. -¡Angel previsor, mi Adelaida! Siempre preocupada por el bienestar de sus relaciones… - La conocí esta mañana, y apenas hemos hablado dos palabras, doctor. -¿Cómo diablos, vino a parar aquí, entonces? –rugió el famoso terapeuta, alarmado ahora por el cobro de sus honorarios. El paciente, con renovada timidez y casi queriendo disculparse, miró al dentista con la cabeza gacha. Sus palabras brotaban como un murmullo. -Yo entiendo de vacas y de chanchos, pero de las cosas que Vd. habla, no pesco ni cinco, don. Además ¿pa’ qué quiero dentista? Si me duele algo voy de mi tío, el curandero. Me da unos yuyos, y ya está. -¿Para qué cuernos vino a mi consultorio, entonces? 152 -Vd. no me dejó explicárselo. -Ya le he dicho cuál es mi sistema terapéutico. Pocas palabras y una profunda evaluación, que excluye cualquier subjetividad. Vd. se agarraba la cara de dolor, para poder decirme nada en forma coherente “¡A la flauta!”, volvió a pensar el chico, apabullado por semejante léxico. ¡Cuanto conocimiento, tenía el señor! Pero mejor sincerarse, de una vez. -Vea patroncito –repuso- yo no vine a que me arreglara nada, sino pa’ saber dónde pongo el colchón. Su señora me ha tomao pa’ limpieza cama adentro, y ahurita no hay nadie en casa pa’ preguntar. Pieres estaba rojo de furia, y Roque no esperó una respuesta. Ya había visto lo peligrosa que era la vida en Buenos Aires. Primero el morocho ése, ahora un patrón así. Y sin decir una palabra más, salió corriendo del edificio, rumbo a la terminal de ómnibus. Horas después llegaba al pago con la cara dolorida, sin un mango, pero sintiéndose bien. -¡Lo eché de menos, vea…! –dijo Rosaura, cuando fue a comprar medio kilo de asado, encandilada por el prestigio que da venir de Buenos Aires. Roque había encontrado un amor. Se hizo carnicero, y como conocía a los porteños, no volvió nunca más a la capital. 153 UNA PARTIDA DIFICIL 155 En la Provincia de Córdoba, cerca de Río Cuarto, vivía un turco llegado con la avalancha humana posterior a 1918. Europa y Medio Oriente quedaron hechos trizas después de la guerra, y la gente salía como rata por tirante, buscando horizontes más aptos para vivir en paz. Su historia fue la de tantos desgraciados, que levantaron un rancho en las pampas. Empezó comprando hierros viejos con un carrito, que tiraba rompiéndose el lomo, de sol a sol. Después adquirió un caballo, encontró mujer, y las cosas le fueron bien. Tanto es así, que al promediar los años cincuenta era dueño de un fortunón. Y le gustaba compartir con sus amigos y paisanos las comodidades ganadas con tanto esfuerzo. Don Basilio Chaturanga, se llamaba el hombre. El Basi, para los íntimos. -¿Qué cuenta, baisano? -Pobre turco no gana nada y tiene que vivir a la intemperie. -¡No faltando más! –respondió don Basilio, con una sonrisa bondadosa- Agarre uno cacho tierra ahicito, y arme su rancho, pues. -Mi hermano está peor que yo. -¡Que venga también, entonces! Donde viven dos, viven tres. 157 Así nació y fue creciendo un caserío, alrededor del rancho de Chaturanga, cual oasis en medio de la llanura sin fin. Asentamiento que pronto mostraría su vitalidad, cuando aparecieron los primeros árboles, dos molinos, y hasta un club social llamado “Ranqueles”, homenaje al indio en que compiten todas las instituciones de la zona. Anexo cancha de bochas. Un centro social para pasar las tardes, mateando con los vecinos. -¡Lástima comprando la comida en el pueblo, que queda tanto lejos! –dijo un libanés llamado Darío. -Turco presta mil pesos, y Vd. poniendo almacén –repuso Chaturanga. En ese ambiente de fraternidad pasaron los años, y el poblado se extendía con fuerza incontenible. Pronto hubo una calle principal, donde los más jóvenes salían a mirar las mujeres. Y por fin llegó una escuelita de campo, conseguida tras muchos asados con los jefes del Ministerio. La Dirección de Vialidad abrió un camino de tierra hasta la ruta nacional, y como bien sabemos, donde hay camino, hay caminantes. Dicho en otras palabras, un buen día apareció un gordo vestido de traje azul, manejando una camioneta Rastrojero. Esos nobles vehículos que empezaron a fabricarse como una adivinanza, y se conviertieron finalmente en abanderados de la industria nacional. Otros tiempos, según podemos ver. En su interior llevaba sillas plegadizas, muchos papeles, banderas argentinas, y una plataforma para subirse a hablar. Lo que ese caballero hizo apenas bajó un poquito el sol, pues era enero, y los rayos portadores del soponcio caían a plomo, sin perdonar a nadie, aunque llevara traje azul. También sacó del vehículo un micrófono y dos altoparlantes. 158 -¡Respetable público! –gritó, saludando con ambas manos- El Frente Democrático Provincial ha tomado nota de que aquí hay un pueblo. Esto dejó hace rato de ser un caserío de estancia, y con ciento veinte habitantes, tienen que plantearse el gobierno municipal. -Bien dicho, baisano –repusieron algunos vecinos, que escuchaban por curiosidad, aunque entendieran poco y nada de política. -Pero el camino del triunfo está plagado de dificultades, que sabremos vencer inspirándonos en el ejemplo inmortal de nuestros próceres. -No parece turco –dijo una vieja- Pero habla bien. Y el orador siguió su inspirada arenga. -Nuestro mayor problema es que el pueblo carece de nombre, y no figura en los mapas. ¡Vaya Vd. a pedirle nada a nadie, entonces! La gente lo busca sin éxito, y después nos echa a empujones. Hay que solucionar de inmediato esta dificultad… ¿Cómo quieren llamarlo? -¡Las Mil y Una Noches !-dijeron unos. -¡Alí Babá City! -¡Pueblo Turco! -A ver, a ver… Y con tantas propuestas como vecinos, era evidente que no existía un mínimo de consenso. Entonces algún colono agradecido propuso lo que era justo. -Llamemos al pueblo Villa Chaturanga, en homenaje al baisano fundador que siempre pone la plata.. 159 Pero recién acababan de echar a los peronistas, y esa costumbrecita de ponerles a pueblos y accidentes geográficos el nombre de próceres vivos, era medio arriesgada, con la bronca del bando libertador. Entonces se oyó la voz de la ilustración. -Podríamos averiguar qué significa ese nombre en idioma de origen –dijo la maestra- Y luego le buscamos un equivalente adecuado en español. -Vd. lo hace y nos informa, señorita –contestó el líder político, que vista la audiencia conseguida, ya pensaba postularse como candidato a intendente municipal. -Turco da plata para viaje –agregó don Basilio. Y ella recorrió todas las fuentes posibles de información. Consulados, asociaciones de residentes extranjeros, periódicos de las colectividades inmigrantes. Hasta dar con la tecla en la Biblioteca Nacional. -A ver, a ver. Aquí hay algo… ¡Chaturanga quiere decir “Ajedrez”, en sánscrito! –anotó ella. Don Basilio era natural de Constantinopla, y cómo llegó a llamarse así, es un misterio que aún sigue intrigando a los expertos. Pero resulta innegable que la noticia causó sorpresa y cierto desaliento. Porque en primer lugar, nadie tenía noticia de tradiciones que se conservaran en lengua tan estrambótica. Además, todos aspiraban a un patronímico con sabor a viejas glorias. Pero no fue así, y de nada valía negarse la realidad, que tiene siempre entidad propia. De tal manera nació un nuevo accidente geográfico en los mapas carreteros del Automóvil Club. “Villa El Ajedrez (Cba), H-14”. Nombre poco común, es bien cierto. Pero no 160 nos sorprendamos, porque a lo largo de las rutas nacionales los hay aún más insólitos, que al fin de cuentas prenden, porque la gente se acostumbra y los acepta. Por ejemplo, “Buenos Aires”. ¡Vea qué apelativo de fantasía, para unos pantanos que huelen a pizza con muzzarella! Pero más allá de tales consideraciones, preciso es reconocer que los cordobeses tienen un sentido cáustico del humor. -¿Va p’al Ajedrez, don Zoilo? -No, aparcero… ¡Vea si vuá ir p’al Bingo arriando vacas, chei! Con el progreso, llegaron al pueblo las comodidades de la vida urbana. Electricidad, teléfonos, una estación de servicio, y varios comisionistas. Estos hacían trámites en la capital, compraban remedios en la veterinaria, y atendían cualquier mandado de los vecinos. Incluso alguno ofreció traer hostias de la iglesia, para repartir la comunión dominical, pero tuvo poco éxito. La gente quería un cura de profesión, no un aficionado, que siemprer son peligrosos por falta de experiencia. Y como suele ocurrir, con el crecimiento urbano también hizo aparición algún vivillo. -¿Dónde está el chivo, que dejé atado al árbol? -No lo puedo creer. ¡Me faltan dos gallinas, che! -¿Y las ruedas del tractor? Expresiones gravísimas, que se pronunciaban cada vez con más frecuencia. El pueblo no tenía policía, y vista su prosperidad, era “bocato di cardenale” para la delincuencia. Algunos pensaron nombrar un sheriff, como en las películas de 161 cowboys, pero ese cargo tenía poca aceptación en la provincia. Entonces se designó una junta de vecinos, para que peticionara ante las autoridades. Hubo muchas idas y vueltas, como corresponde a todo país donde manda la burocracia, pero el esfuerzo por fin tuvo éxito. Y una mañanita de primavera aparecieron dos vigilantes. Al lado de la fonda había un rancho vacío, vivienda de alguien que se hizo humo al saber que venía la fuerza pública. Y, no teniendo con quién negociar un contrato de alquiler, los agentes demostraron que eran gente práctica. Lo más sencillo era tirar la puera abajo a patada limpia, instalando allá su centro operativo. Si después aparece el dueño, se lo hace entrar en razón. Procedimiento que también permitía ahorrar dinero, porque en la parte de atrás había dos cuartos, para tirarse a dormir gratis. Confort que se completaba con un terrenito, donde era posible juntar la basura, criar gallinas, y hacer el asado. “Policía de la Provincia de Córdoba” –decía la chapa- “Delegación Villa El Ajedrez”. Y no faltó algún gracioso que escribiera en la puerta: “Entrada gratis, la salida está por ver”. Pero más allá de cualquier aspecto anecdótico, acababa de producirse un encuentro cultural llamado a dejar profundas huellas en la historia del pueblo. Ese fue el primer contacto conocido entre el ajedrez y la policía. Parece innecesario decirlo: Un drama con semejantes actores, mal hubiera terminado allí. El pueblo siguió creciendo, sin perder sus señas de identidad. O sea que llegaron muchos más turcos, cada vez más ladrones, damiselas de vida airada, y uno que otro manosanta. Sin olvidar los gallegos e italianos, que hay en todas partes. También hizo acto de presencia un 162 cura, para salvar a las almas del infierno. Y dos abogados, para sacarlas del calabozo, porque los agentes aplicaban a garrotazos la dura ley. -¡Empezamos ayercito nomás como uno caserío de morondanga, y ya hay mil cuatrocientos vecinos, don Basilio! -Compra más tierra, baisano, que haciendo buena inversión. Los lotes ya no se regalaban, y en el centro del pueblo su valor llegó a precios increíbles para la zona. Pues la ley de oferta y demanda no perdona a nadie, por mejor que sea el interesado. De tal forma, los pocos servicios públicos puestos con tanto esfuerzo resultaron insuficientes. Y presionado por la necesidad de lograr votos, el gobierno provincial inauguró un programa de urbanización. Entonces llegaron el banco, el Registro Civil y la compañía de gas. Todo lo cual involucraba un aumento desmesurado en el trabajo policial. ¡Hace rato que dos vigilantes, no hubieran dado abasto! Ahora la delegación tenía nivel de subcomisaría, contando con ocho agentes, dos sargentos, y el subcomisario. Un rubio cincuentón de apellido Garibotto, quien había ido escalando el organigrama a puro coraje. A la mañana se hacía orden cerrado, consistente en sacarse el saco, hacer veinte ejercicios respiratorios, y luego dar unas cuantas vueltas al patio, saltando en cuclillas. La orden de iniciar este jueguito era “¡salto de rana, carrera, marr!” Un entrenamiento de origen militar, que dejaba de cama a la tropa. Y medio asfixiada con el tufo de sobaco, a la oficialidad. Lo peor del día, por mala que fuera la jornada laboral. Después salían las patrullas, 163 para mantener el orden. Un automóvil y dos bicicletas, teniendo el primero a su cargo la zona suburbana, mientras los ciclistas vigilaban el sector céntrico. Para comunicarse usaban la radio, como en el biógrafo, dándose nombres en clave destinados a contrarrestar cualquier escucha. Nombres que, como puede imaginar el lector, ratificaban ese encuentro cultural que comentamos antes. -¡Atención Torre! –decía la voz del operador- Dirigirse al bar Cachafeiro Hermanos, que hay una pelea de borrachos. -Entendido, Central. -¡Atención Caballo! –vaya a ver qué pasa en el cementerio, porque la gente se queja del ruido, y difícil que los muertos estén de fiesta. -¡Ave María purísima…! –respondió el agenteEntendido, pero si no tiene noticias mías dentro de diez minutos, me manda al cura con una cruz y el libro de oraciones, ¿eh? -¿Tiene miedo, che? -¿Miedo, yo? Es por prudencia nomás, señor. Y los mensajes policiales saturaban el éter. -¡Atención, Alfil! ¡Meta pata a fondo, y apersónese en el tambo de don Anwar Salama, que le están robando las vacas! -¡A la orden, Central! El trajín propio de cualquier pueblo del interior, aunque a veces también hubiera noticias insólitas, como para salir en el diario de Río Cuarto. 164 -¡Atención, Caballo! Se ha avizorado una mujer desnuda, caminando por la calle donde está el almacén de don Darío. Hágase presente de inmediato, para poner fin a este espectáculo atentatorio contra la moral ciudadana. -¡Al fin algo entretenido, Central! -¡Cállese, que está en juego la imagen de nuestro pueblo! E informe inmediatamente el resultado de su gestión. Pero en momentos tan críticos, era preciso ratificar también el principio de autoridad. Por eso, la radio policial agregó, como una advertencia: -¡A las demás unidades se les prohibe desviarse del intinerario fijado! El léxico ajedrecístico estaba llamado a imponerse en la jerga policial. Más que nada por un sentimiento de lealtad hacia el pueblo, donde ese deporte intelectal era visto con fervor patriótico. Orgullo localista, pues toda comunidad aislada termina desarrollando un sentido superlativo de lo propio, con formas dialectales de comunicación. Y ya no hace falta agregar más. En Villa El Ajedrez, la terminología autóctona primero fue considerada cosa de hombres. Pero al consolidarse la equiparación entre los sexos, también las damas terminaron hablando igual. Así surgió una lengua que definía al usuario como miembro de un entorno. Un idioma de gente bien. -¿Te ha pagado su deuda, el Marcos? -Se puso hasta con los intereses, y quedamos tablas, che. Además había elementos prácticos, para que la policía ajedrense pusiera énfasis en adoptar la jerga local. Los 165 indeseables son siempre forasteros, y aunque interceptaran las comunicaciones radiales, poco iban a entender. Eso quedó clarito cuando asaltaron el Banco Provincia. Era pleno mes de febrero, y había amanecido nublado, con olor a lluvia. Soplaba una brisa tibia cargada de premoniciones, los perros ladraban, y las mujeres corrían a hacer sus compras, antes del aguacero. Porque durante los meses de verano en la zona llueve poco, pero cuando se decide a hacerlo, caen gotas grandes como huevos de pavo. Habíamos olvidado decir que en idioma policial, el subcomisario era conocido como el Rey. De tal forma, todas las figuras del deporte ciencia tenían titular en los esquemas tácticos secretos. Aunque no hubiera Reina pues, a pesar de sus años y la envidiable posición social, el alto jefe seguía solterón. -¿Pá cuándo los confites, don Garibotto? –solían inquirir, solícitas, las personalidades del pueblo. -¡Tiempo al tiempo, che! –respondía aquél, con una sonrisa pícara. Mas no se debe confiar en las morisquetas. Vivir soltero aporta cierto aire romántico en nuestra cultura machista. Vea Vd. si no, la enorme diferencia de estatus que hay entre “solterón” y “solterona”. En el primer caso, los demás piensan que el tipo cambia de hembra todas las noches. Un Casanova, don Juan Tenorio, un playboy. En el segundo, “se quedó para vestir santos, pobrecita”. Pero salvo contadas excepciones, nada está más lejos de lo cierto. La soledad es un infierno para todos, y muchos caballeros de apariencia alegre, le ponen velas a San Antonio, para acabar con ella. O publican avisos en la prensa del corazón, 166 que suele ser más práctico. “Cada cual con su cada cuala”, dicen. Ese es el sueño inconfeso de tanto solterón frustrado, aunque sonría de oreja a oreja. Y Garibotto estaba enamorado de un ideal, que solamente aparecía en sus sueños. De cabellos rubios, ojos profundos y voz suave. ¡Pero era tan insoportable la espera! Sin embargo, no hay que claudicar ante el fracaso, pues nadie sabe qué le depara su suerte cuando de vuelta la esquina. El día había comenzado amenazando tormenta, como bien dijimos, y los primeros chaparrones no se hicieron esperar. Don Basilio Chaturanga observaba la calle principal tras los ventanales, en el escritorio de su empresa. Le gustaba ver caer el agua, mensajera de vida, un bien tan escaso en su tierra natal. Pero de pronto, algo rompió la mansedumbre del espectáculo. Procedente de la ruta hizo aparición una camioneta 4x4 que entró al pueblo salpicando barro, a gran velocidad. No la había visto nunca, volviéndose entonces objeto de interés. Sabido es que en el campo todos conocen los autos de sus vecinos. Pero lo más extraño es que estacionó frente al banco, bajándose cuatro figuras con la cabeza enfundada en pasamontañas que sólo dejaban verles los ojos. Dos entraron al edificio, y los otros se apostaron afuera armas en mano, controlando la situación. La policía estaba haciendo gimnasia, y con el calor, para ponerse el uniforme había que tomar una ducha antes. Tras enterarse del atraco, entre éso y vestirse, se irían por lo menos diez minutos, tiempo suficiente para completar la operación de comando y desaparecer en una avioneta que los esperaba a la salida de Villa El Ajedrez. Pero no contaron con que hubiera un observador bien ubicado, capaz de acortar el plazo. Don Basilio tomó el 167 teléfono para hacer la denuncia, y pasaron segundos que parecían horas, sin obtener respuesta. Entonces no vaciló en revelar su secreto. El también tenía un walkie-talkie para divertirse escuchando a los vigilantes, y sin pensarlo dos veces, dió la voz de alarma. -¡Atención, Central! –gritó- ¡Están asaltando el Banco! -Dejáte de joder, que estamos descansando después de la gimnasia –dijo un interlocutor invisible- ¿Quién sos che, que te metés sin permiso en la banda policial? -Habla turco Chaturanga. -¡Haberlo dicho antes, don Basi! Espere que llamo al jefe. Al ratito, se hizo oír una voz contestando en código. -Rey al habla, cambio. Don Basilio relató con voz entrecortada los acontecimientos, y a buen entendedor, pocas palabras bastan. No fue preciso más lata, para que el valiente subcomisario Garibotto iniciara un operativo cerrojo tendiente a la represión y castigo de los culpables. ¡Por fin algo bueno, después de tanta gimnasia! Mientras tanto, en el interior del banco, los acontecimientos se precipitaban. -Esto es un asalto ¡Arriba las manos! –dijo una voz gruesa, desde abajo de la máscara que le cubría el rostro -Tranquilo, baisano, que tengo presión alta –repuso el gerente- ¿Quiere tomarse uno whisky con soda, antes de empezar? Pero esos criminales no estaban de humor para distracciones. 168 -¡Abrí la caja, o los mato a todos! Y como al fin de cuentas, la plata no era de él, el funcionario transó. -Si Vd. insiste… Las gruesas puertas blindadas se abrieron lentamente, y quedó a la vista su tesoro. Millones de pesos, en billetes a todo color. Planchaditos, atados en paquetes, y con el atractivo enorme de la plata que se gana sin trabajar. No era cosa de perder tiempo con valores chicos, así que la otra figura sacó una bolsa negra, y empezó a llenarla con los fajos de mayor denominación. Pero no pudo contener un susurro. -¡Madre mía! -dijo, con voz de terciopelo. Entonces fue evidente que esa figura era mujer. Terminó en dos minutos su trabajo, y ya se disponían todos a iniciar el repliegue, cuando sonaron gritos de guerra, provenientes del exterior. -¡Torre por la izquierda! ¡Caballo por la derecha! -¡Alfil en posición! -¡Enroque, y P4R! –ordenó el jefe de la patrulla. -No se entiende nada lo que hablan estos tipos… –dijo un bandido, que escuchaba atentamente la radio policial Los agentes habían llegado en el momento propicio. Justo cuando los ladrones salían a la calle. Y con sólo observar el sigilo y la coordinación de sus movimientos, estuvo claro que iban a jugarse, sin dar ni pedir cuartel. -¡Viva el show! –gritaban los vecinos, acalorados por el 169 espectáculo en ciernes. Pero esos bandidos eran más tercos que mula de chacarero. Y en vez de amedrentarse ante la voz de alto, recibieron a los representantes del orden con una descarga cerrada. Entonces quedó claro que además de hacer gimnasia, a un policía triunfador le hace falta buena suerte. -¡Se me ha doblado el tobillo, Alfil! -¡Me dieron en la pistola! ¡Cubríme, Caballito, que estos locos saben tirar! -¡Atención Rey! Torre en P4R sin apoyo logístico para seguir… Luego ocurrió lo impensable. La fuerza del orden tuvo que retirarse en desbandada, abandonando el patrullero en medio de la calle. Y eso les vino bien a los cacos, porque las ruedas de su elegante 4x4 habían sufrido dos impactos, y era imposible usar el vehículo. Pero no contaron con un detalle. El subcomisario Garibotto estaba parapetado atrás del auto policial. Pistola en mano, y con suficiente coraje para cambiar el curso de esta historia. -¡Dejános rajar, y te adornamos con más guita de la que vas a ganar en toda tu vida! –gritó un grandote. -¡Jamás! –repuso el héroe- ¡La vida por el Banco Provincia! -¡No seas idiota! -dijo la rubia, mientras descubría su rostro encantador. Podríamos disfrutar juntos, la guita que tengo acá. Garibotto se quedó frío. ¡Esa era la mujer con que había soñado tantas noches de invierno! Sus facciones, su manos, su voz. Y el impacto pasional hizo añicos muchos 170 méritos, acumulados para llegar a subcomisario del pueblo. -¡Siendo así, suban, nomás! –contestó, mientas apartaba el arma, y ponía en marcha la máquina que los iba a sacar de ese berenjenal. Llegaron a la avioneta, y minutos después surcaban raudamente el cielo. El subcomisario tomó la mano de Graciela, que así se llamaba esa mujer, y susurró. -¿Me puedo dar un gustazo? Ella dijo “si” con los ojos, y él se acercó a la boca el micrófono del radiotransmisor. ¡Tantos años esperando el milagro, y de pronto se había dado carambola triple, acabándose para siempre la policía, la soledad, y el maldito ajedrez, que ya lo tenían cansado! -¡Hasta la vista, muchachos! –exclamó riéndose a carcajadas- ¡Jaque mate para todos, y enroque, carrera, marr…! La avioneta ya era un punto, entre las nubes. Y el sargento que hacía de Torre se quedó con la boca abierta al escuchar ese mensaje, sin saber qué contestarle. Entonces Garibotto sintió un objeto frío en la nuca, y una voz ronca le dijo al oído: -¡Abrí la puerta, y saltá! Quien mal anda, mal acaba, dice el refrán. 171 BIENVENIDO, MR. RADRIZZ 173 Añatuya es un pueblo cualquiera, de Santiago del Estero. Una provincia donde pasan las mismas cosas que en todas partes. Por eso no resulta extraño que cuando la muchachada se juntaba en el Bar 25 de Mayo surgieran iguales temas de discusión que en cualquier punto del país. Cosas vinculadas con la crisis eterna que nos fagocita despacito, proclamando a los cuatro vientos, que todo tiempo pasado fue mejor. -Esto es culpa de los milicos, don Robustiano. -¡De los políticos, Ramón…! -¡Son los curas, que metieron las de andar! Opiniones sobran, porque no hay un responsable único del drama, como en las películas de Batman. Todos los protagonistas tienen culpa, por el menjunje que hicieron con la Nación. Un berenjenal donde cualquiera se confunde, así que para poner en orden las cosas, empezamos a carburar ideas profundas. Como hacían los filófofos del Acrópolis ateniense, en sus ratos de ocio. -Algunos países llegaron al mundo por la puerta grande y vienen con estrella - dijo uno que siempre andaba con un perramus transparente de nylon, y por ganas de cargarlo, le decían el Preservativo Gómez. 175 -¡Con una constelación de estrellas decí, mejor! -replicó el peninsular que regenteaba la empresa- Cincuenta y dos o quince, según sea el caso. -Así es –repuso el Preservativo, que era hombre informado- Pero el éxito de Europa y Norteamérica es cuestión de suerte. Otros entraron al reparto por la puerta del fondo, y van a los tumbos. Es el destino, che. -También hay países que largaron bien, pero en vez de cinchar prefirieron sentarse en la vereda, mientras los demás sudaban –repuso un escéptico- Lo malo es que cuando quisieron meterse otra vez adentro del club, la puerta estaba cerrada, y no les quedó más remedio que usar la entrada de servicio. -¡Hablás de la Argentina? -¿A vos qué te parece? Preguntále a cualquiera cómo van las cosas, y vas a oír siempre el mismo verso: -Jodido, che… La mala pata, hablando mal y pronto. Especie tradicional que entre nosotros legó figuras prototípicas al romancero popular. Yettatore o Fúlmine, por ejemplo. Aunque también hubo personajes menos conocidos pero de igual calibre. Por ejemplo, el Floro Radrizzani, capaz de hacerles sombra a todos. Un valor con tanto mérito, que los amigotes lo propusieron para el Premio Nacional de la Chingada, por su curriculum. Y las razones a favor del candidato ofrecían pocas dudas. -¿Cómo andás, che Floro? -Sin pegar una… 176 -¿Qué te pasa, hoy? -Podrido con tanta malaria, hermano. Sin laburo, sin mina, y sin un mango en el banco, que viene a ser lo peor. Después de esa explicación, como no tenía más nada que decir, el pobre se ponía a tararear con voz gangosa un viejo tango. Como si el drama que éste cuenta, fuera prefacio de su testamento ológrafo: “En la timba de la vida, sos un punto sin arrastre sobre el naipe salidor…” -Tan mal no te puede ir, pelado –decían los amigotes¿Ni un levante, para pasar el invierno, siquiera? -¡Pobre de vos! La otra vuelta quise trabajarme una morocha en el Banco Nación, y cuando iba a consumar, sonó la alarma. -¿Cómo es éso? -Era cana, la muy yegua. “Estás detenido”, dijo, “Acompañáme a la seccional.” Y me cazó del brazo, sacándome a empujones. -¡Qué papelón! -Me vio todo el pueblo, viejo, y yo apenas le había tocado el brazo. Debe ser por ese lío, que me retiraron la tarjeta de crédito, y ahora el gerente no me saluda más. -¡Eso es lo que se dice yeta! Habría que romper la racha, viejo… -repuso el Preservativo Gómez, con cara preocupada. 177 -De acuerdo, pero…¿quién le pone el cascabel al gato? –contestó Floro, ansioso, de tanto escepticismo que llevaba adentro. -Está difícil la cosa… –dijo un ruso, que lo conocía del barrio. -¿Qué puedo hacer, decime?- inquirió, por fin, el campeón de la yeta. Todos callaron, esperando una respuesta imposible. Pero entonces Gómez demostró que tenía mundo. -Rajáte a Nueva York, donde hay garufa para todos – contestó poniendo en una silla su impermeable transparente- Así la pasás bien unos días, lejos del embrollo que es nuestro país. ¿No viste las series que dan por televisión? Además, mesejante viaje da prestigio en esta vida. Y eso capaz te cambia la suerte, che. -Apenas pesco el idioma… -De la calle 85 para arriba, son todos portos. Allá se habla menos inglés que en Santiago del Estero. -Entonces, me rajo ya. El Floro Radrizzani era hombre de carácter, y cuando tomaba una decisión, la llevaba a cabo sin vacilar. Vendió las tres vacas que había heredado del tío Aparicio, vendió el caballo, y cambió el sulky por un viaje en camión a Buenos Aires. Por fin se subió al blanco “jet”. El vuelo fue largo y tedioso, pero horas después, desembarcaba sacando pecho en el aeropuerto John F. Kennedy. Esa noche, saldría a conquistar la gran ciudad. En una de ésas, acá se le daba redoblona, después de tanto sufrir. ¡Y qué 178 despiole de mujeres era aquello, en pleno verano! Unas curvas, una ropita, y un estilo al caminar, como para resucitar al fiambre más recalcitrante. -¿Tiene algo que declarar, Mr. Radrizz? –dijo el funcionario aduanero, traduciéndole el apellido. -Sólo deseo declarar mi admiración por las mujeres de su país, señor. -Eso no paga impuestos, pero tenga ciudado, ¿eh? Palabras sabias, que sonaron como una advertencia del más allá. Cumplidos los trámites de inmigración, salió a la calle, se fue al hotel, y se dio una ducha tibia. A las 19 horas sintió hambre, así que era preciso buscar un restaurante barato. Y en eso estaba, cuando su vista aguda se cruzó con unos ojos azabaches que pedían cachascán. Lucha grecorromana, franela, a ver si me entienden. Circunstancia en que primaron los instintos básicos de la persona. -¿Va sola? –dijo. -¡Ay, sí, joven! –repuso el noble ejemplar. Fueron a un barcito, pidieron dos “bourbons on the rocks”, y al rato nuestro crédito ya estaba por empezar el ataque cuerpo a cuerpo. Primero un discursito sottovoce en el oído, luego las consabidas sonrisas de dulce complicidad. Por fin sus manos se cruzaron, y llegó el momento de explorar abajo del mostrador. Pero arribado ese punto, la fémina aquella, marcaba sin dar cuartel. -Este no es sitio para ir al grano –dijo- Yo vivo enfrente, y te invito a tomar el té. 179 Al Floro le pasó una imagen fugaz por el cerebelo. La estatua de la Libertad haciendo striptease. Primero largó la antorcha, después el gorro frigio, para mostrar finalmente todo el esplendor de su dorada desnudez. Y mientras cruzaban la calle, iba pensando “Dios salve a América”, en inglés básico. Por fin, entraron al 4o. “A”. -¡Espera un minuto, chico, que voy a baño! –dijo ella. Y él se distrajo hojeando un ejemplar de “El Diario de Nueva York”, hasta que la oyó salir. Pero había ocurrido la metamorfosis más insólita. Sus pechos prominentes estaban ahora más chatos que colinas de la pampa, y bajo aquella tanga rosada se veía un bulto de peligrosa entidad. -¡Mamma mía! –gritó Floro, presa del pánico. Y dando vuelta sobre sus talones, ganó la calle de un brinco, para conservar el invicto. -¡Volvé, precioso! –gritaba desde arriba una voz melancólica. Pero mejor, ni mirar. “¡A la carga, dijo Vargas!”, pensó. No había tenido un buen comienzo, es bien cierto, pero con el despelote de minas que era la vía pública, resultaba prematuro desalentarse. Si no, mire Vd. un poco alrededor, la suerte con las hembras que tiene cualquier papanata. Y mientras tales pensamientos le llenaban de esperanza el corazón, fue acercándose a Central Park. Nueva York era una ciudad monumental, y bellísima. “Nada que ver con Añatuya”, pensó. 180 Pero el flujo de sus ideas cesó abruptamente, al ver salir del elevado una mina como sólo había visto en película. -¡Huija rendija, la madre y la hija! –gritó, sin poder contener un arranque telúrico, de raíz sentimental. El panorama estaba claro. Había que arremeter, no fueran a birlársela, por estúpido. Y se acercó con sonrisa rompedora, haciendo lo que aprendió cuando caminaba de niño por la plaza, con su finado papá. -¿Va sola, nena? –dijo. Tras lo cual sobrevino el milagro, que para éso estaba en Norteamérica. Ella detuvo la marcha, y dándose vuelta, le brindó una sonrisa cálida. Como para derretir todos los témpanos de la Antártida, que había visto cuando estuvo en la Marina. -Si, joven. ¿Por qué me lo pregunta? -Pensé que podríamos tomar un copetín. -¡Qué buena idea! –repuso ella- ¿Quieres llevarme el portafolios? Radrizzani vio la oportunidad de congraciarse, que para eso era un caballero. Y lo tomó de sus manitos blancas. “Medio pesadote, el bagayo”, pensó, pero todo sea por quedar bien. Así caminaron varias cuadras, conversando en voz baja. Hasta que cuando estaban llegando a un bar, les cerraron el paso dos morenos, pistola en mano. -¡Dame el maletín, o te mato! –dijo uno. 181 Las víctimas se miraron, pero de nada hubiera valido discutir esa orden. Y arrebatado el trofeo, los malvados pusieron pies en polvorosa. Mas como dice el refrán, las sorpresas casi nunca vienen solas. Ella había sacado una cajita negra del bolsillo, y mientras apretaba el botón, gritó: -¡Tírate al suelo! Se produjo un fogonazao, y ambos malvivientes volaron por el aire, pagando su osadía hechos compota. -¡Obras son amores! –dijo la bella, disculpándose- No pude poner la bomba en Amnesty International, pero al menos sirvió para limpiar un poco tanto negro, como hay en la ciudad. Floro se quedó en silencio, porque sin recibir orden alguna del cerebro, sus piernas empezaron a correr. Así llegó a Columbus Circle. Y mientras esperaba la luz verde para cruzar, alguien le dijo al oído: -Sígueme, que te conviene. El se dio vuelta, y vio una muchacha de hermosos ojos azules y pelo castaño flotando al viento, vestida con un decoro poco usual. Después de sus experiencias recientes, había quedado medio traumatizado. No de cobarde, entendámonos. Sino porque quien se quema con leche, cuando ve una vaca, llora. Pero esa niña parecía un ángel del cielo, y aquel valor se estremeció. Era santiagueño, y puro corazón. ¡Capaz que esta vuelta, se daba la martingala, che! -Si Vd. insiste… -dijo tímidamente. Y no opuso resistencia al convite. Entonces ella lo tomó del brazo, empezando a caminar. Primero despacito, luego 182 cada vez más rápido. Hasta que, agarrados de la mano, casi volaban sobre esas sucias veredas color gris. Papeles por todas partes, tachos volcados, gente durmiendo en los portales. Ratas, moscas, y gatos de albañal. Un espectáculo poco afín a lo que dan por televisión. “La otra cara de la tortilla”, pensó el Floro. Pero su sorpresa estaba condenada a no conocer límites, en la urbe gigantesca. La fulana ésa era tan silenciosa, que de no haber iniciado el levante, bien pudiera pasar por muda. Mas a fuer de paciencia, se gana el cielo. Y de pronto, pararon frente a una puerta. Ella dio tres golpes con los nudillos. “Toc, toc, toc” Se abrió una rendija, e hizo aparición una figura extraña, como sacada de “El jorobado de Notre Dame”. Un hombre sin dientes, y olor indescriptible, mezcla de tabaco, transpiración, y alcohol. Sus ojos brillaron, al ver a los recién llegados. -¿Es el elegido? –dijo. -Si –repuso ella. -¡Entren sin perder tiempo! Así es cómo, ajeno al engaño, El Floro Radrizzani sintió que lo aprisionaban muchas manos. Y encendiéndose las luces, surgieron caras llenas de ansiedad. Por todas partes había cruces invertidas, y estampas de Lucifer. -¡Queremos divertirnos! –gritaba la multitud. -¡Dadme entonces la orden que espero! –repuso un barbudo, vestido con una túnica color rojo. 183 -¡Castración! ¡Castración! –repuso un coro de voces histéricas, mientras dos grandotes sacaban a relucir sendas navajas. Radrizzani quiso zafarse, pero toda resistencia fue inútil. Por fin, lo acostaron sobre una mesa, mientras dos viejas le arrancaban los pantalones. -¡Poca cosa! –dijo una de ellas, mientras sacudía sin respeto su signo de identidad. Pero descartando lo anecdótico, ese entuerto pintaba feo. Los presentes empezaron a cantar, y bailaban alredor de su víctima, con espasmos rítmicos. Un gordo tocaba el tambor. El Floro sintió pavura. ¿Quién le había mandado dejar la tranquilidad de su provincia natal? Y ya estaban por comenzar los pinchazos de precalentamiento, cuando ocurrió el milagro. Sintióse un gran estrépito, y sin anuncio previo irrumpió al local un piquete de hombres vestidos con capuchas y buzos negros. En sus espaldas, la sigla temida: “FBI”. Que abrieron fuego sin previo aviso, tipo Far West. Después, el jefe del grupo dijo: -¿Qué estás haciendo en pelotas, negro de mierda? Fue difícil explicar bien lo ocurrido, pero al fin Radrizzani quedó en libertad. Se había escapado por un pelo de no tener que buscarse nunca más una mina. Y cuando se pudo mover con seguridad, paró el primer taxi que pasaba. -¿A dónde, señor? -¡A cualquier lado, y que sea rápido! Pero Manhattan es una isla, y pronto le cerraron el paso las aguas turbias del East River. No sabía a dónde ir, y 184 cuando vio un cine, hizo parar el coche, para entrar sin importarle qué cuernos daban. ¡Su reino por una butaca, donde recomponer su confianza en la humanidad! Y extrañó las animadas tertulias del Bar 25 de Mayo donde se daba cita lo más fino de la craneoteca añatuyense. Con la cultura del Preservativo Gómez, don Robustiano dando clase de política, y una barra sin rival. Entonces vio un chico que vendía cerveza, y compró una lata. “Salud, muchachos”, pensó. El aire de ese cine era irrespirable. Todos fumaban, como se usa allá, así que al ratito empezó a toser. La yeta de siempre, porque justo cuando Superman ponía en fuga al monstruo interplanetario, tuvo que salir en busca de oxígeno. Y como el que sale pierde la entrada, minutos más tarde estaba ejerciendo otra vez el triste oficio de peatón. Puso rumbo sudoeste, como los barcos que siguen la luz de un faro, encandilado por tanta claridad como se reflejaba en el río. Eran las luces de Broadway, que siempre quiso conocer. Así que se echó para atrás el jopo, sacando pecho con un gesto audaz, que hubiera dejado pálido al mismísimo Rudy Valentino. Y seguro estaba diez puntos, porque enseguida se le puso a tiro una fulana más linda que lunes sin laburar. -¿Hablas la castilla? –preguntó. Y a pesar de los golpes recibidos, él sucumbió otra vez a una promesa de amor. La fuerza de la sangre, un decir. -Yes –repuso, para mostrar su formación lingüística. -Te ví pinta de argentino… 185 -¿Por qué, che? -El porte internacional. -Explicáte –repuso Floro. -Te lo digo en dos palabras. Se visten como ingleses, gesticulan como italianos, y llegado el momento de pagar, muestran la hilacha de gaita cruzado con libanés. -¿Eso te disgusta? -¡Al contrario! –dijo ella- ¡Vds. me encantan! ¿Qué te parece, si nos conocemos mejor? “¡La paponia!”, pensó nuestro crédito, “¡Esta vuelta, se me dió!” Y poniendo cara de estar en onda, repuso: -Te invito un rato, a mi hotel. -¿Dónde parás? -Treinta y cuatro y Broadway. -¡Fuera de área!- dijo ella- Acá es mejor, porque están los muchachos de Tony Mugnola, para asegurar tranquilidad. El Floro Radrizzani no entendía mucho, pero las costumbres locales recién se conocen después de un buen tiempo. Y mejor no andar preguntando, como payuca por Retiro. Al ratito entraban en un tres estrellas, sobre una calle lateral. La joda iba a salir cara, mas todo fuera por meter su primer golazo en Nueva York. Entonces se vió 186 que estas lides tienen el mismo epílogo en todas partes. De entrada, palabras lindas, más tarde unos arrumacos, y el encuentro ya estaba a punto de caramelo, cuando ella expuso sus pretensiones: -Ahora sosiégate, manito, que la segunda parte te cuesta trescientos verdes. Imposible pensarlo más. Floro metió la mano en el bolsillo pero los del “FBI” le habían sacado hasta el último billete de cien, diciendo que eran falsos, antes de largarlo.Y poco sirvieron promesas de pronto pago, ni la tarjeta de Visa-Banco Nación. Aquella desalmada sólo estaba dispuesta a continuar el romance contra la transferencia de divisas fuertes. Nuestro hombre sintió entonces que sus sueños se iban a las cloacas. Y en un rapto de desesperación, empezó a gritar. Hasta que aparecieron unos señores vestidos de blanco, con cara de circunstancias. -¡Házte el loco ahora, chamaco! –dijo uno, mientras le ajustaba el chaleco de fuerza. Así fue como Radrizzani conoció la parte bruta de Nueva York. Lo metieron en una ambulancia, y ésta salió tocando la sirena, rumbo al manicomio. Allí estuvo un largo tiempo, sometido al tratamiento necesario para tranquilizarlo, con duchas heladas y potente medicación. Hasta que cierto día apareció un gordito al que no había visto nunca, y le dijo que, según la computadora, ya estaba bien. ¡Qué alegría! Pero ésta duró poco, porque en vez de ponerlo en la calle, lo vino a buscar la policía migratoria. La terrible “Migra”, que espanta a los mexicanos de las películas. Se le habían vencido los tres meses como turista, sin 187 regularizar su situación o abandonar el país. Y como eso aquí es un delito grave, fue llevado ante el juez. -¡Tres meses de reclusión! –dijo éste, disgustadísimo¡Todos los extranjeros son iguales! Si no vienen a poner bombas, es para aprovecharse de nosotros comiendo gratis. Como si fuéramos una agencia internacional de caridad. Las cárceles norteamericanas son confortables, y el tiempo pasó rápido, mirando televisión en español. Pero cuando llegó la ansiada libertad, volvieron los líos. Sin importarle a nadie sus proyectos ni la justa opinión del Preservativo Gómez, lo metieron en un camión celular, para llevárselo al aeropuerto. Deportado por mala gente, el pobre. Más viejo, seco como lengua de loro, y sin un amor que echar de menos. Ni equipaje tenía ya, después de pasar por los vericuetos del sistema. “América para los americanos”, recordó que decía la célebre frase de Monroe. Y entonces le vino al coco otro pensamiento profundo: “¡Mejor así!”. Sea como fuere, subió a la blanca aeronave, y le quitaron las esposas. Entonces pudo disfrutar de un viaje de novela. Para contarlo muchas veces en el bar. Exquisitas viandas, y atención señorial. Con unas azafatas esculturales y simpáticas, que daban ganas de volar toda la vida. -¿Se le ofrece algo más, al caballero? Fueron nueve horas de placer, flotando entre las nubes. Insólito contraste con tanta incomodidad, en las mazmorras que Nueva York reserva a los indeseables. De pronto, el altoparlante anunció que aterrizaban en Ezeiza. Miró por 188 la ventanilla, y pudo ver un gran letrero de aluminio, con la palabra “Bienvenidos”. -¿Me sacás una foto, junto al cartel, che? –le preguntó a un pibe, que iba con la cámara al cogote. -¿Cuál cartel? Dio media vuelta para mostrárselo, pero sólo quedaban los postes. Algo más allá corrían varios cirujas, llevándose un rollo metálico. Al ratito se oyó una sirena, mientras sonaban los tiros. -¡Qué barbaridad! –dijo alguien. Llegó al mostrador de la policía, y un morocho con cara soñadora le informó que el trámite de ingreso al país era largo, pero por cien dólares se podía activar. Después el inspector de aduanas le pidió una donación para el sindicato, sin advertir que venía sólo con lo puesto. Y cuando salió de la estación aérea, los taxistas lo acorralaron como tigres hambrientos, exigiendo precios de ciencia ficción. -¡Formá o te quedás a dormir en Ezeiza! –dijo uno. La recepción no fue gran cosa, es bien cierto. Pero el Floro se sentía bien. Había conocido el mundo, y todo lo hacía sentirse en casa. 189 INDICE Adivina, adivinador .................... 15 Camino de Asunción ..................33 Destinos de piedra .....................59 El sueño del pibe........................83 God save the Queen .................101 Los trabajos y los días ..............115 Luces de la ciudad ...................139 Una partida difícil......................157 Bienvenido, Mr. Radrizz.............175 191 OTROS LIBROS DEL AUTOR “La idea fija”, relatos. 1ª edición, 1994. 2ª edición, 2003. “Lo que trajo el mar”, novela, 1995. “Rimas de soledad”, poesía. 1ª edición, 1995. 2ª edición, 2002. “El libro de todos”, antología, 1999. “Relatos del fin del tiempo”, en preparación. OBRA PERIODISTICA Serie satírica “El amasijo”, publicada semanalmente en la prensa escrita, durante 1996-1999, y que hoy aparece en veintinueve medios de ocho países. Serie semanal “De todo, como en botica”, publicada en la prensa escrita durante 1997-1999 de pronta reaparición. Más de un centenar de artículos diversos. 193
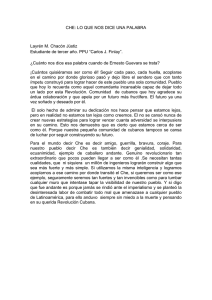


![[Libro] "El marxismo y la justicia social. La idea de... en Ernesto Che Guevara"](http://s2.studylib.es/store/data/003536401_1-0ffe0dcd9ebcd44131a00eac1da28c4f-300x300.png)