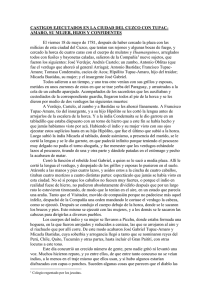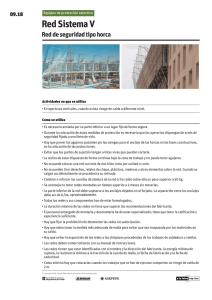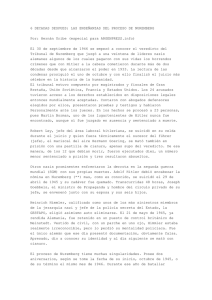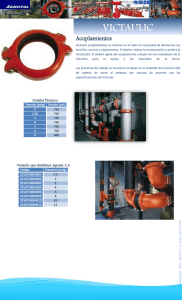Horca y cuchillo, Luis Michelena
Anuncio
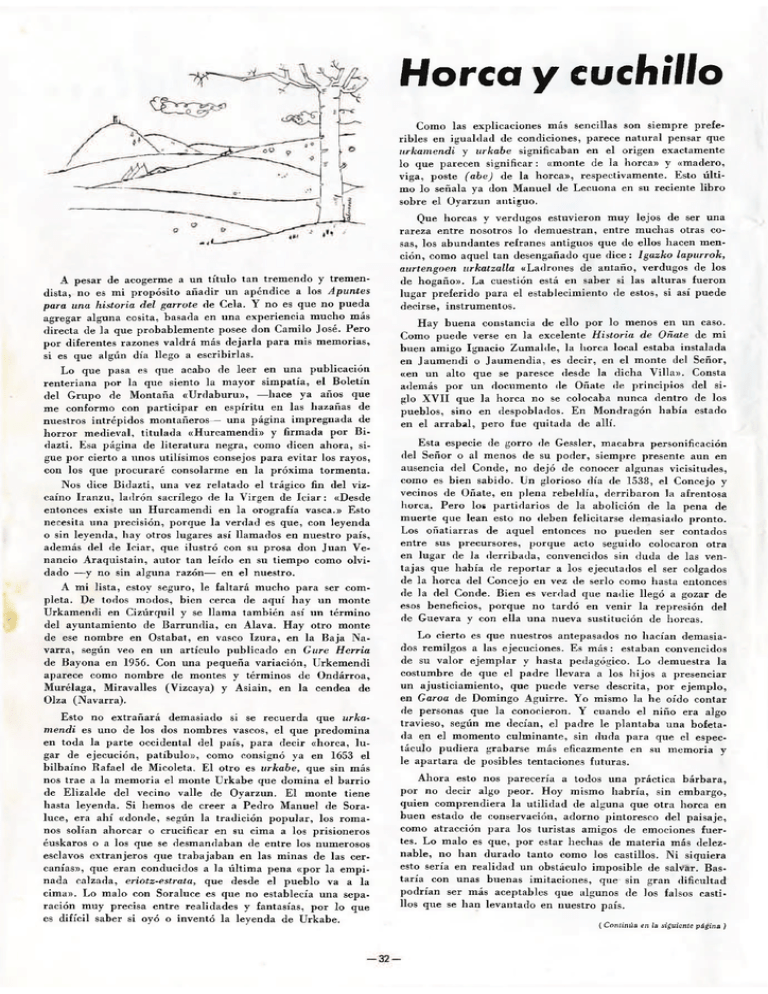
Horca y cuchillo Como las explicaciones más sencillas son siem pre preferibles en igualdad de condiciones, parece natu ral pensar que urkam endi y urkabe significaban en el origen exactam ente lo que parecen significar : «monte de la horca» y «madero, viga, poste (abe) de la horca», respectivam ente. Esto ú ltimo lo señala ya don M anuel de Lecuona en su reciente libro sobre el Oyarzun antiguo. A pesar de acogerme a un título tan trem endo y trem endista, no es mi propósito añadir un apéndice a los A puntes para una historia del garrote de Cela. Y no es que no pueda agregar alguna cosita, basada en una experiencia m ucho más directa de la que probablem ente posee don Camilo José. Pero por diferentes razones valdrá más d ejarla para mis m em orias, si es que algiin día llego a escribirlas. Lo que pasa es que acabo de leer en una publicación renterian a por la que siento la m ayor sim patía, el B oletín del G rupo de M ontaña «U rdaburu», —hace ya años que me conformo con p articip ar en esp íritu en las hazañas de nuestros intrépidos m ontañeros— una página im pregnada de h orror m edieval, titu lad a «H urcam endi» y firm ada por Bidazti. Esa página de literatu ra negra, como dicen ahora, sigue p or cierto a unos útilísim os consejos para evitar los rayos, con los que procuraré consolarme en la próxim a torm enta. Nos dice B idazti, una vez relatado el trágico fin del vizcaíno Iran zu , ladrón sacrilego de la Virgen de I c ia r : «Desde entonces existe un H urcam endi en la orografía vasca.» Esto necesita una precisión, porque la verdad es que, con leyenda o sin leyenda, hay otros lugares así llam ados en nuestro país, además del de Iciar, que ilustró con su prosa don Ju an Venancio A raquistain, autor tan leído en su tiem po como olvidado —y no sin alguna razón— en el nuestro. A m i lista, estoy seguro, le faltará m ucho para ser com pleta. De todos m odos, bien cerca de aquí hay un m onte U rkam endi en C izúrquil y se llam a tam bién así un térm ino del ayuntam iento de B arrundia, en Alava. Hay otro m onte de ese nom bre en O stabat, en vasco Izura, en la B aja N avarra, según veo en un artículo publicado en Gure Herria de Bayona en 1956. Con una pequeña variación, U rkem endi aparece como nom bre de m ontes y térm inos de O ndárroa, M urélaga, Miravalles (Vizcaya) y Asiain, en la cendea de Olza (N avarra). Esto no extrañará dem asiado si se recuerda que urkam endi es uno de los dos nom bres vascos, el que predom ina en toda la p arte occidental del país, para decir «horca, lu gar de ejecución, patíbulo», como consignó ya en 1653 el bilbaíno Rafael de M icoleta. El otro es urkabe, que sin más nos trae a la m em oria el m onte U rkabe que dom ina el barrio de Elizalde del vecino valle de Oyarzun. El m onte tiene hasta leyenda. Si hem os de creer a P edro M anuel de Soraluce, era ahí «donde, según la tradición p o p u lar, los ro m anos solían ahorcar o crucificar en su cima a los prisioneros éuskaros o a los que se desm andaban de entre los numerosos esclavos extranjeros que trab ajab an en las m inas de las cercanías», que eran conducidos a la últim a pena «por la em p inada calzada, eriotz-estrata, que desde el pueblo va a la cima». Lo malo con Soraluce es que no establecía una separación muy precisa entre realidades y fantasías, por lo que es difícil saber si oyó o inventó la leyenda de Urkabe. Que horcas y verdugos estuvieron m uy lejos de ser una rareza entre nosotros lo dem uestran, entre m uchas otras cosas, los abundantes refranes antiguos que de ellos hacen m ención, como aquel tan desengañado que d ic e : Igazko lapurrok, aurtengoen urkatzalla «Ladrones de antaño, verdugos de los de hogaño». La cuestión está en saber si las alturas fueron lugar preferido para el establecim iento de estos, si así puede decirse, instrum entos. Hay buena constancia de ello por lo menos en un caso. Como puede verse en la excelente H istoria de Oñate de mi buen amigo Ignacio Zum alde, la horca local estaba instalada en Jaum endi o Jaum endia, es decir, en el m onte del Señor, «en un alto que se paresce desde la dicha Villa». Consta además por un docum ento de Oñate de principios del siglo X V II que la horca no se colocaba nunca dentro de los pueblos, sino en despoblados. En M ondragón había estado en el arrab al, pero fue quitada de allí. Esta especie de gorro de Gessler, m acabra personificación del Señor o al menos de su poder, siem pre presente aun en ausencia del Conde, no dejó de conocer algunas vicisitudes, como es bien sabido. Un glorioso día de 1538, el Concejo y vecinos de Oñate, en plena rebeldía, d erribaron la afrentosa horca. P ero los partidarios de la abolición de la pena de m uerte que lean esto no deben felicitarse dem asiado pronto. Los oñatiarras de aquel entonces no pueden ser contados entre sus precursores, porque acto seguido colocaron otra en lugar de la d errib ad a, convencidos sin duda de las ventajas que había de rep o rtar a los ejecutados el ser colgados de la horca del Concejo en vez de serlo como hasta entonces de la del Conde. Bien es verdad que nadie llegó a gozar de esos beneficios, porque no tardó en venir la represión del de Guevara y con ella una nueva sustitución de horcas. Lo cierto es que nuestros antepasados no hacían dem asiados remilgos a las ejecuciones. Es más : estaban convencidos de su valor ejem plar y hasta pedagógico. Lo dem uestra la costum bre de que el padre llevara a los hijos a presenciar un ajusticiam iento, que puede verse descrita, por ejem plo, en Garoa de Domingo Aguirre. Yo mismo la he oído contar de personas que la conocieron. Y cuando el niño era algo travieso, según me decían, el p adre le p lantaba una bofetada en el m om ento culm inante, sin duda para que el espectáculo pudiera grabarse más eficazmente en su m em oria y le ap artara de posibles tentaciones futuras. A hora esto nos parecería a todos una práctica b árb ara, p or no decir algo peor. Hoy mismo h ab ría , sin em bargo, quien com prendiera la u tilid ad de alguna que otra horca en buen estado de conservación, adorno pintoresco del paisaje, como atracción para los turistas amigos de emociones fu e rtes. Lo m alo es que, por estar hechas de m ateria más deleznable, no han durado tanto como los castillos. Ni siquiera esto sería en realidad un obstáculo im posible de salvar. Bastaría con unas buenas im itaciones, que sin gran dificultad podrían ser más aceptables que algunos de los falsos castillos que se han levantado en nuestro país. ( C on tin úa en la siguiente página ) Acuarelas descoloridas E ntristece de veras consta ta r cómo cam bia en el transcurso de bien poco tiem po, después de todo, la fisonomía de aquellos no apartados rincones, sino de más céntricos lugares que fueron escenario de m il correrías infantiles y que se nos h ubieran antojado in conmovibles entonces, de haber pasado p o r nuestra im aginación la idea de su posible m utalidad. Y con la fisonomía, —lo que es aún más duro de aceplar incluso el topónim o que los determ inaba en el ám bito del pueblo. ¿Quién es hoy capaz en R entería de situar, por ejem plo, en el plano de la villa, Atzeko-atia, cuartel general de nuestras m ataperradas de chicos, cincuenta y ... años atrás? Ya, p o r no existir, ni traza queda de la erreka de P ekín, que bañaba sus pies, entre juncos e iyak, allí donde el ria chuelo describía una graciosa curva, antes de que asomara su sorprendido rostro agreste bajo el puente de la carretera. ¿Saben ustedes que ha existido un puente en la Calle Carretera — después de V iteri— para salvar el regato de P ekín, cuyas aguas corrían luego paralelas al camino real, hasta desembocar en el Oarso, por las m arism as de Loitarte? Todo esto, que es de un inm ediato ayer, no pueden ni figurárselo muchos de los actuales renteriancs. Las casas de la Calle M agdalena —y las de la Plaza de los Fueros (que aún no se llam aba tal) de p or ese lado— tenían huertos que daban a A tzeko -atia; y los huertos, además de sus consabidas tapias, estupendos árboles frutales. M ushikas y peras fueron nuestros m ejores profesores de una gimnasia precursora de la sueca, que nos hizo m uy duchos en tre p a r y escalar por aquellos musgosos y escurridizos p a redones. Conocíamos m uy bien dónde la erizada cresta de cristales que coronaba los m uros había perdido su eficacia defensivo-ofensiva, así como las kroshkas en que poder apoyarnos para subir. Pero, ¡ a y !, en el huerto de los árboles más incitantes, ignorábam os desde qué camuflados parapetos se nos iba a disparar, tan pronto levantásemos la cabeza m edia cuarta p or sobre el m uro, el confite, como avellana de grande, lanzado por un tiragom as, que con gusto lo h u b iera tro cado David, por su honda de m arras, de haberse conocido tiragom as en su tiem po. H orca y cuchillo P ero, aunque hay una Sociedad de Amigos de los Castillos, cosa de buen tono y hasta aristocrática, no existe n in guna, que yo sepa, de Amigos de las Horcas. Si alguna se constituyera, correría el riesgo de no tener más socios que Camilo José de Cela, Bidazti y yo, ya que A raquistain y - 3 3 - La lucha era noble y sin ventajas po r p arte del R ubillo : arm a apropiada a nuestra condición de crios o de pájaros rapaces. P ero el R ubillo poseía una experiencia que a nosotros nos faltaba, lograda tras la experiencia de la vida. P o rque el rubillo había dejado de ser chico hacía años, m uchísimos años ya, en su E lorrio natal. Y donde ponía el ojo, ponía la piedra. De joven había aprendido su oficio de confitero en M adrid, nada menos que con el famoso M artin h o ; y su tienda exhibía el flam ante diplom a de «Proveedor de la Real Casa». ¡Toda una institución! El R ubillo, gordo y chaparro, además de su genio rech inado poseía una debilidad, que nuestras indiscretas ascensiones chafaban de todas todas. P or eso el disparar de su tiragom as, no por las peras ni las m ushikas. E ra un chiflado de los ruiseñores. P or oírlos cantar, en quellos altos chopos que bordeaban la vía del tren , desde la negra chim enea m etálica de la P apelera, hasta el barracón de la estación, a la vera de la carretera —no existía entonces el b arrio de las Casas Nuevas— , se tom aba la pena de levantarse a diario, allá para las cuatro de la m adrugada, sin curarse ni poco ni m ucho de que le confundieran los carabineros con alguno de los muchos paqueteros lezotarras, que en traban alijo en el pueblo, previo ingenuo apagón de los faroles de petróleo que jalonaban su itinerario. T an a lo hondo de su alma llegaban los melifluos gor. jeos de los ruiseñores, que dio en querer dom esticarlos. Sabido es lo fieras que estas aves son para dejarse reducir y lo difícil que resulta su alim entación. Ignoro cómo se hizo con ellas y de qué m anera se las arreglaba —el buen confitero— para dom esticarlas; lo que sí sé es el régim en dietético a que las som etió, puesto que en la tejavana del huerto de A tzeko-atia, le vi más de una vez m anip u lar — ¡toda una fa e n a !— en un trasunto de obrador que se había im provisado, con chichares y cucarachas m achacadas — que a la hora de la siesta solía llevar en un bote de pim ientos— y a saber qué com ponentes m ás, una pringosa pasta, que se le escurría por entre sus am orcillados dedos, igualito que cuando am asaba h o jald re o em butía yema en las anguilas de Navidad. Desde entonces, perdieron para m í m uchos puntos estas golosinas, y sólo de m ayor llegué a calibrar el corazón del buen anciano, cuyo guisai-char no llegaban a edulcorar los alm íbares de su trastienda. Sólo contaba para él el canto de los ruiseñores. Y esto es casi tan estupendo como h ab er conocido a Bécquer. V. C O BRERO S URANGA demás entusiastas de las leyendas medievales fallecieron hace ya m uchos años. Y, sin em bargo, si alguna vez Jaum endi ha podido ser el equivalente exacto de U rkam endi, lo uno no deja de tener bastante relación con lo otro. LU IS M IC H E LEN A