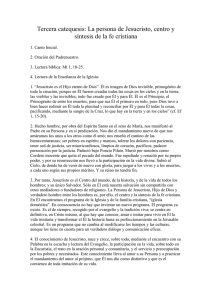La palabra de la vida: la carta primera de Juan escuchada en
Anuncio

La palabra de la vida: la carta primera de Juan escuchada en Latinoamérica/ Eduardo Arens K. Homenaje a Gustavo Gutiérrez con motivo de su 70 cumpleaños Las cartas se escribieron como respuestas a necesidades de orientaciones y aclaraciones concretas, no como piadosas meditaciones. Pues bien, nuestro continente podría haber sido el destinatario directo particularmente de la primera carta de Juan, y eso la revela como impactante «palabra de Dios» para nosotros. ¿Qué problema(s) ocasionó la escritura de 1Jn y cuáles son las orientaciones dadas por el autor inspirado por Dios? La primera carta de Juan recusaba una falsa concepción del cristianismo. Se trata sustancialmente del mismo tipo de cristianismo que hoy predomina en Latinoamérica. En nuestro continente, en promedio más del 90% confiesa ser cristiano. La mayoría de ellos lo afirma porque es parte de la tradición heredada desde las misiones españolas, cuyos signos externos nos acompañan: templos, procesiones, y un buen número de costumbres religiosas. Sin embargo, guiados por los parámetros que definen al verdadero cristiano, tal como —en perfecta consonancia con el resto del Nuevo Testamento— los resalta Juan en su primera carta,1 la legitimidad de un cristianismo definido en términos de «tradiciones costumbristas» es cuestionable al observar su manera de enfocar y vivir la vida, particularmente en sociedad, como veremos. El asunto era el reconocimiento del mesianismo de Jesús y la praxis derivada de ese reconocimiento (o de su negación): «Éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesús Cristo, y que nos amemos unos a otros» (3,23). Lo que expuso en su carta Juan quería que se entienda no como opinión personal, sino como la de una autoridad que es portavoz de la tradición apostólica, expresado al inicio formalmente en la primera persona plural: «Nosotros hemos oído, hemos visto...» (1,1-5). Por lo tanto su mensaje debe ser tomado con todo ese peso. Pero, ¿cuál es el cristianismo recusado por Juan y cuál el auténtico? 1. AL QUE HEMOS OÍDO, VISTO, CONTEMPLADO Y PALPADO Uno de los aspectos del problema al cual Juan se propuso salir al paso mediante su carta era el reconocimiento de que el auténtico cristiano es aquel que confiesa el mesianismo del Jesús histórico y su particular relación con Dios (2,22s; 4,3.15; 5,1.5.10-12). Es así que empezó su carta afirmando que es de ese Jesucristo que va a hablar, aquel confesado por la tradición cristiana que él representa: aquel que es la histórica «palabra de la vida», la que «hemos oído, hemos visto, hemos contemplado, hemos palpado y se nos manifestó» (1,1s). En aquella comunidad había quienes negaban el mesianismo de Jesús de Nazaret, e.d. el hecho que fuera el Hijo de Dios, la encarnación histórica de la voluntad salvífica de Dios, el mediador del «mandamiento» de Dios (3,23s). A éstos que propagaban una visión reduccionista de Jesucristo, Juan los calificó de anticristos: «¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo (mesías)? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Quien niega al Hijo tampoco tiene al Padre» (2,22s). Negar el mesianismo de Jesucristo equivale a negar que en él Dios puso de manifiesto el camino de «la vida eterna» (2,25; 5,13). Así lo afirmó Juan explícitamente: «Nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió a su Hijo como salvador del mundo» (4,14), y «los que creen en el nombre del Hijo de Dios, sepan que tienen (ya) vida eterna» (5,13). Dios y Jesucristo son inseparables; no se puede confesar fe en el Padre y negarla al Hijo: «Quien niega al Hijo tampoco tiene al Padre» (2,23). Para Juan la fe no es un asunto meramente intelectual, doctrinal, sino fundamentalmente una relación existencial. «Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino que ése es del anticristo» (4,2s; 5,1). Juan no hizo esa afirmación por una preocupación de carácter confesional sino, como veremos, primordialmente de carácter ético. Confesar a Jesús —obsérvese el empleo del nombre histórico «Jesús» (1,3.7; 2,1.22; 3,23; 4,2.3.15; 5,1.5.6.20), que en Juan es intencional— es reconocer su mesianismo y con ello el origen revelador divino de su particular camino, vale decir, sus opciones y entrega. «El que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios» (4,15). Esa «confesión» expresa una relación personal entre el creyente y Dios y su Hijo, relación que no es intimista sino que compromete la vida misma en todas sus dimensiones, como acertada y agudamente puso Juan de relieve: define ese «permanecer en» Dios —que en el evangelio se afirma también en relación al Hijo (15,4-10)—, vale decir, su fidelidad a cabalidad (vea más abajo, pár. 4). Los teólogos latinoamericanos han puesto de relieve la importancia que tiene tomar en serio al Jesús histórico —muy enfática y claramente en particular Leonardo Boff, Jon Sobrino y Juan Luis Segundo—, la encarnación en su sentido auténticamente humano, pues es el parangón de la praxis cristiana si ésta va a ser un verdadero seguimiento de Jesucristo2 . No se trata de un personaje mitológico ni un espíritu, sino de una persona plenamente humana, que vivió en la historia como cualquier hombre. Es a ése a quien seguimos. Y este Jesucristo es inseparable de Dios Padre: «Les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó (en Cristo)» (1,2). «El que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios» (4,15; 5,11). Poner de relieve la encarnación y el mesianismo de «la palabra de la vida», del Hijo de Dios, tanto para Juan como para todo cristiano auténtico es de capital importancia, porque es en relación a ello que se define precisamente «la vida» del cristiano. Se trata del seguimiento de Cristo que no es otro que Jesús de Nazaret. Juan no estaba preocupado en primer lugar con una cuestión doctrinal (ortodoxia) como tal sino con una faceta importante de la vida de todo auténtico cristiano: su relación con su prójimo (ortopraxis), cuyo parámetro es precisamente el Cristo, Hijo de Dios encarnado en un mundo de prójimos. La ortodoxia es inseparable de la ortopraxis3 . La revaloración del Jesús histórico en Latinoamérica trajo consigo una serie de evidentes cambios, no sólo en el enfoque teológico, sino particularmente en el ético. Tomar en serio al Jesús histórico ha venido a significar que se debe tomar con la misma seriedad sus opciones, siendo prioritaria su opción por el hombre mismo como opción por Dios, particularmente por los marginados de toda índole (pecadores, publicanos, leprosos e impuros en general, mujeres), opción que ocasionó su eventual ejecución —como lo ha significado para no pocos en este continente. Tomar en serio al Jesús histórico ha significado tomar en serio nuestra relación con ese Señor como discípulos suyos, como un seguimiento, y no simplemente una imitación de virtudes, con la misma entrega a las mismas opciones que tuvo Jesús de Nazaret, que lo hacían «buena noticia» de Dios4. Es notable el énfasis puesto por Juan en el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios y que no se llega a Dios sin pasar por Jesucristo, y eso supone inexorablemente el amor fraterno: no se llega a Dios sin vivir el amor mandado por Dios vía Jesucristo. De allí el énfasis en el Jesús humano. La fe cristiana es «comunión con el Padre y con su hijo Jesucristo» (1,3). Pero confesar a Jesús como mesías y como Hijo de Dios será verdad, no una mentira, en la medida en que por ello se ame al prójimo al estilo de Jesús: «Quien dice ‘yo lo conozco’ y no guarda sus mandamientos es un mentiroso» (2,4; 4,20). Hay una inseparable interrelación entre Dios Padre, Jesús Cristo, y «sus mandamientos». Esta es la convicción fundamental de Juan que expuso en su carta: «Este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros conforme al mandamiento que nos dio» (3,23). La razón para tener que guardar sus mandamientos es porque son de Dios mismo; por eso Juan consideraba anticristos a quienes no reconocen la inseparabilidad de Cristo con Dios. «Quien cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y quien ama al que lo engendró, ama al que ha nacido de aquél. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos...» (5,1-5). El reconocimiento del mesianismo de Jesús es fundamental por su carácter soteriológico. «El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso por no haber creído en el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo» (5,10s). «El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida» (5,12) —se trata de un tema frecuente en el evangelio de Juan (3,36; 5,24ss; 6,57; 20,31). A los creyentes, a quienes Juan escribió su carta, les aseguró: «Sepan que tienen ya vida eterna» (5,13). En resumen, 1Jn es una carta cristológica a cabalidad, particularmente por cuanto pone claramente de relieve su relación con la vida real social como su consecuencia lógica. Si bien Juan más habla de Dios, eso obedece al hecho de que quería resaltar su inseparabilidad de Jesús Cristo. Es así como Juan salía al paso de aquellos que acentuaban tanto la divinidad de Jesucristo que terminaban negando, o al menos minusvalorando, la humanidad de Jesucristo (cf. 1,1-3; 2,22; 4,2.15; 5,1.5-8). Es una visión espiritualista, tan propia de ciertas místicas y del gnosticismo en el mundo helénico y también en ciertos sectores hoy. El aspecto confesional es un lado de la medalla; el otro es el ético, al cual igualmente le salía al paso el autor, que nos ocupará más adelante: llevados por una relación intimista con Jesucristo, descuidan los mandamientos tocantes a las relaciones con el prójimo como cosas secundarias. Que esto era así se observa en la cantidad de aclaraciones que Juan hace sobre este punto (cf. 1,7; 2,3s.6.9-11; 3,10.17.23s; 4,8.11.20s; 5,3). 2. LA PALABRA DE LA VIDA Ese personaje histórico que «se nos manifestó», Jesús, no es uno más de tantos; él es «la palabra de la vida» (1,1). Esa expresión trae a la mente la reciente encíclica de Juan Pablo II, Evangelio de la vida, manifiesto magistral en defensa de la vida en sí frente a la actual «cultura de la muerte». Lamentablemente pone la carga en la vida de los nonatos (el aborto), pero no pone el mismo énfasis en la vida de los nacidos, particularmente los marginados por la sociedad, los hambrientos y enfermos abandonados a su suerte, además de otras dimensiones que la biológica. En nuestro continente la palabra «vida» tiene una particular resonancia tanto por su precariedad como por el alto índice de violencia, particularmente entre aquellos abandonados o ignorados por la sociedad: los «niños de la calle», en algunos lugares simplemente «barridos» por escuadrones de la muerte; las víctimas de las explotaciones feudales y laborales, si no de la violencia callejera o guerrillera. La vida de los que moran en tugurios, de los que enferman y mueren por carecer de las mínimas condiciones higiénicas; la vida de los abandonados en los hospitales o faltos de suero o de un antibiótico; la vida de los jóvenes a quienes el salvajismo exclusivista del libre mercado ha robado el futuro, y la de los ancianos que no tienen el respaldo de un seguro para su vejez...5 «En esto hemos conocido (lo que es) el amor: en que él dio su vida por nosotros. Y nosotros debemos dar la vida por los hermanos», había recordado Juan a sus lectores (3,17). Amar es «dar la vida por los hermanos», como lo vivió Jesús, el Hijo de Dios. Esta obligación de todo cristiano se sitúa en grave contraste con el desprecio de la vida que se da entre no pocos de los que se dicen ser cristianos. Los ejemplos más escandalosos de esta realidad los han dado las dictaduras en nuestro continente de quienes se confesaban ser cristianos y, con las manos manchadas de sangre, participaban públicamente en actos religiosos. Al hablar de vida, directa o tácitamente, Juan en su carta no se refería exclusivamente a la dimensión biológica; incluía más básicamente aquella del reconocimiento de la valía del prójimo como hermano. Por eso podía acertadamente afirmar que «quien odia a su hermano es un homicida» (3,15; cf. Mt 5,21s). Hoy, con nuestra sensibilidad, hablamos de dignidad humana o, expresado más claramente, la vida vivida con la dignidad propia de un ser humano. Aquí se sitúa todo el discurso de Juan sobre el amor al prójimo, inseparable de la confesión de Dios y su Hijo, que nos ocupará luego. Pues bien, en el continente latinoamericano, autocalificado de cristiano, hay un alto porcentaje de personas a quienes simplemente otros «cristianos» les niegan el acceso a ese nivel de vida, por no reiterar la facilidad con la cual algunos disponen de la vida física de otros. Esto se viene agudizando en los últimos años bajo la égira del sistema neoliberal, con su trasfondo ideológico como se practica en estas latitudes, en toda su radicalidad, avalado y defendido por no pocos cristianos6. Esto se manifiesta en el intencional abandono por parte del Estado de la protección de los débiles por criterios meramente económicos: las privatizaciones (servicios y bienes como salud, agua y luz, jubilaciones) y la liberación de los monopolios en manos de grupos poderosos, que juegan con el mercado laboral con crasas explotaciones aprovechando del creciente desempleo7. ¡La reconciliación de Cristo, su muerte en cruz, queda realmente en entredicho! En contraste con la tradición que situaba la vida eterna exclusivamente después de la muerte, la tradición joánica resaltaba que Jesús vino para que tengamos vida «eterna», empezando durante la vida terrena, pues «la vida se manifestó» en Jesucristo (1,2). «Dios nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene (ya) la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida» (5,11s; cf. Jn 5,24; 6,35.47s; 10,28). Eso se debe a que Jesucristo es «la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó» (1,2). «Este es el testimonio: que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida» (5,11; 2,24s). Pero, la vida no es individual sino que está entretejida con la del hermano. En efecto, «sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte» (3,14s). 3. LA VERDAD Y LA MENTIRA Caminar «en la luz» implica «comunión unos con otros» (1,7). Esta es la verdad que Juan tiene como tema central en su carta. Puesto que hay muchas maneras de entenderlo, el autor aclara, casi circularmente, su alcance. La primera consideración es la coherencia entre lo que se afirma a modo de confesión y lo que se vive, es decir, entre dos supuestas verdades. Consideremos las secuencias resaltadas por Juan al respecto: «Si decimos que tenemos comunión con él (Dios) y caminamos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad» (1,6)8. «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros» (1,8). «Si decimos que no hemos pecado lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros» (1,10). «Quien dice ‘yo lo conozco’ y no guarda sus mandamientos es un mentiroso» (2,4). «Quien dice que permanece en él (Dios), debe andar como él anduvo» (2,6) -hasta dar su vida (3,16; 4,11). «Quien dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas» (2,9). Podemos añadir la sentencia: «Si alguno dice ‘yo amo a Dios’ y odia a su hermano, es mentiroso, pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve» (4,20; cf. 4,12). En segundo lugar, el cristiano se distingue de aquel que Juan calificó de anticristo, por cuanto relativiza la importancia de Jesucristo, «niega que Jesús es el Cristo» (2,22). No era un error irrelevante al que hacía frente Juan, sino uno de serias consecuencias para la vida comunitaria, al relativizar el amor fraterno. Era el error del gnosticismo, que reduce a Jesús al papel de maestro de doctrinas, la fe a una cuestión cognoscitiva y la praxis a una piedad intimista y de virtudes personales. Por eso Juan lanzó una serie de advertencias: «Si decimos que tenemos comunión con él (Dios) y caminamos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Si caminamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos purifica de todo pecado» (1,7s); «Quien dice ‘yo lo conozco’ y no guarda sus mandamientos es un mentiroso» (2,4); «Quien dice que está en luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas» (2,9; 4,20); «Quien no hace justicia no es de Dios, y tampoco quien no ama a su hermano» (3,10; cf. 2,29; 3,7). Finalmente, «quien odia a su hermano es un homicida» (3,15). Odiar, para el autor, es sinónimo de no amar: vivir a espaldas, indiferente, indolente e insensible, sin sentido de solidaridad, por eso de «justicia». El divorcio entre la confesión de fe y la praxis que criticaba Juan no ha dejado de ser una realidad que ha merecido la crítica de muchos otros después de Juan, particularmente en la segunda mitad de nuestro siglo. Gran parte de las discusiones teológicas de «las altas esferas» en las últimas décadas se han centrado predominantemente en torno a cuestiones de carácter semántico y hermenéutico, es decir, teórico. Es triste tener que constatar que la preocupación no se ha centrado en las respuestas concretas (praxis) a dar ante la creciente pobreza, injusticias y marginación. Dicho directamente, la atención y preocupación de ciertos sectores de la Iglesia no han estado centradas tanto en los pobres como en los «profetas» de los pobres, cuyos discursos son analizados en busca de «errores doctrinarios» para poderlos acallar, tildados de reduccionistas o marxistas. Olvidan que «éste es el mensaje que oyeron desde el principio: que nos amemos los unos a los otros» (3,11). (Deberíamos leer, releer y asimilar el impactante singular cuadro del juicio final en Mateo 25, por no incluir también las bienaventuranzas y la vida misma de Jesús de Nazaret testimoniada en los evangelios). La misma tendencia a priorizar, por no decir casi absolutizar, cuestiones de ortodoxia, y reducir a segundo plano una praxis comprometida con la misión evangelizadora en favor de los pobres y marginados, tal como la vivió y proyectó Jesús de Nazaret y claramente exige Juan de los cristianos, se hizo evidente en los últimos sínodos que conciernen a nuestro continente, tanto el del CELAM en Santo Domingo como el reciente «Sínodo de las Américas». En lugar de entender la «nueva evangelización» como el anuncio concreto y comprometido de la buena nueva traída por Jesucristo, particularmente a los pobres, los ciegos, los presos (Lc 4,16), la mayoría la entienden como indoctrinación o catequización. Más aún, la preocupación prioritaria para muchos está en la buena relación con la jerarquía, no con los «menores de mis hermanos»; en la buena relación con el poder y los poderosos, y no con los pobres y los olvidados de la sociedad. En ciertos sectores, premunidos del aval de la jerarquía local, se vuelve a dar prioridad a las liturgias preconciliares que resultan ser propias de espíritus elitistas y las mil devociones personales, al mismo tiempo que se relega al olvido la dimensión ética social. A menudo refrendados por autoridades eclesiásticas, aparecen más y más «videntes» con mensajes celestiales y movimientos pietistas que olímpicamente ignoran la visión y el movimiento de Jesús de Nazaret, «la palabra de la vida», testimoniados en el Nuevo Testamento, cuyo eje era el amor real y concreto al prójimo necesitado de ser tratado como hermano real y concreto. La tesis del cristianismo, que vimos reafirmada por Juan, es que no se llega a Dios sin pasar por Jesucristo, el que asumió nuestra historia encarnándose. Eso significa que pasa por mediación de nuestra historia, historia no sólo de poderosos, sino también de pobres, oprimidos, marginados e ignorados con quienes Jesús se solidarizó y por quienes sacó la cara y dio la vida. Por eso mismo, el amor a Dios pasa por el amor al prójimo, precisamente porque Jesucristo fue «prójimo» y vino para hacernos conscientes de la prioridad del prójimo en la relación con Dios: «En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros. Y nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (3,16; 4,9.11.19). De eso se desprende la importancia que tiene entender el cristianismo como seguimiento de Jesucristo, «la palabra de la vida». En contraste con imitación, seguimiento significa asumir en toda su seriedad como propio el camino histórico de Jesús: camino de entrega incondicional, de opción por los marginados y relegados de la sociedad, para sanar a los enfermos, expulsar demonios, anunciar la inmediatez del reinado de Dios... Ahora bien, se trata siempre de un amor real y concreto: ¿cómo se puede decir que se ama a Dios a quien no se ve, si no se ama al prójimo al cual se ve, es decir, que está tangiblemente presente? No verlo es ser insensible; afirmar lo contrario es ser mentiroso (4,20). «Ver», en el lenguaje joánico, generalmente denota compenetración con el otro; ver a Dios es entrar en relación con él (fe), y ver al hermano equivale en nuestro lenguaje a solidarizarse con él. Juan mismo reclamaba ese realismo: «No amemos de boca, sino con obras y de verdad» (3,18). Esa relación con el prójimo en Latinoamérica tiene grandes resonancias cuando de hecho se ha matado a muchos «hermanos» por apropiarse de sus tierras o no cederles un centímetro, por no querer compartir para darles dignidad humana, por reclamar simplemente esa dignidad o el pan para sus hijos... «Si uno posee bienes de este mundo y viendo que su hermano necesita, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar con él el amor de Dios?» (3,17s). Notoriamente éste es el único caso concreto mencionado por Juan, lo que es indicativo de su urgencia. El amor fraterno será real, no quimérico o fantasioso, si es igualmente real y concreto, transformador en la sociedad. En él se verifica y se realiza en su realidad. Juan deja en claro que la identidad cristiana está en relación directa con la seriedad y el realismo con que se toma ese amor concreto al prójimo concreto. La seriedad del amor la resalta Juan al mencionarlo reiteradamente como «mandamiento»: «En esto sabemos que lo conocemos (a Dios): si guardamos sus mandamientos (de Dios). Quien dice ‘yo lo conozco’ (a Jesucristo) y no guarda sus mandamientos es un mentiroso» (2,3s). «Este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros conforme al mandamiento que nos dio» (3,23). «Este mandamiento tenemos de él: que quien ama a Dios, ame también a su hermano» (4,21). «En esto consiste el amor a Dios: que guardemos sus mandamientos» (5,3). El realismo del amor lo expresó Juan claramente en su carta: «En esto hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros (cf. Jn 15,13). Y nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (3,16). «En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros: en que Dios envió al mundo a su Hijo, el unigénito, para que vivamos por él. En esto consiste el amor: en que él nos amó y envió a su hijo como sacrificio de purificación por nuestros pecados. Si Dios nos amó así, nosotros también debemos amarnos (así) unos a otros» (4,9-11). Ese amor de Dios, que es presentado como paradigma, tiene tres rasgos característicos: es vivificador, es por pura gratuita iniciativa (de Dios), no por algo a cambio o por méritos (Jn 1,16ss; 3,16s), y es ilimitado, hasta el «sacrificio» de la propia vida. La situación y el problema a los cuales se refería Juan en lo tocante al amor fraterno corresponden mutatis mutandi a nuestro continente: profesa ser tradicionalmente cristiano pero vive el espíritu secular. De hecho, en los últimos tiempos en este mismo continente han aparecido de forma clara y notable grandes sectores que proclaman ser cristianos, pero que viven al margen del amor fraterno como ley suprema de Dios y de Jesucristo. Son grupos que sistemáticamente ignoran el hecho de la pobreza y las injusticias, o la relativizan o maquillan. Su centro de atención es su poder y sus intereses hegemónicos. Desde hace algún tiempo viene siendo objeto de preocupación el hecho que hay grandes sectores cada vez más ampliamente comprometidos en corrupción, y de ellos no pocos son de misa, si no inclusive de comunión. Sectores de poder generalmente buscan poner de su lado a la Iglesia jerárquica, atienden Te Deums, se aseguran de figurar en manifestaciones religiosas importantes. Pero, por otro, lado abogan por estructuras e ideologías, dan la espalda a los grandes sectores pobres de la sociedad, los despojan de las protecciones básicas humanas que les daba el Estado. Para paliar esa esquizofrenia se llenan la boca hablando del «problema social», inclusive de «los pobres». Los mismos personajes pertenecen a menudo a asociaciones piadosas o religiosas tradicionalistas, que en este continente se extienden como hongos. De esos círculos «cristianos» salieron los asesinos de catequistas, monjas, curas, inclusive obispos (recientemente Mons. J.J. Gerardi en Guatemala), porque predicaban el evangelio de la justicia fraterna y sacaban la cara y alzaban la voz de protesta en favor de los pobres y marginados por los poderosos. ¡Bien advirtió Juan que «odiar al hermano es ser un asesino» (5,15)! «Quien dice que está en la luz y odia a su hermano, está en las tinieblas» (2,9). La carta de Juan pareciera dirigida a nuestra realidad, pues pone el dedo sobre la llaga: se dice una cosa y se actúa de otra, se reclama de Dios pero se rechaza el camino de Jesucristo —si no se lo ha acomodado a su medida. A ellos se aplica directamente la advertencia en 1Jn 2 de los anticristos que salen de la comunidad misma, desde dentro, con valores anticristianos. Mirando nuestro Perú, basta mencionar la reciente campaña de esterilización programada para cumplir metas dictadas por criterios económicos, no humanitarios; la educación sexual impartida desde el Ministerio de Educación, desvinculada de su contexto del amor conyugal, rubros en los que abiertamente se ha atacado a la jerarquía católica por criticarlos. Añadamos la impunidad casi institucionalizada para los círculos de poder político y económico, la indiferencia oficial ante el libertinaje de los medios de comunicación masiva, la burla a los derechos humanos y a la verdad por parte de parlamentarios confesos cristianos, la manipulación del aparato judicial en aras de los intereses políticos y de grupos de abogados —¡y muchos tienen un crucifijo sobre sus escritorios!—, los sueldos de miseria que, a pesar de las frecuentes invocaciones para una mejora, se mantienen en rubros esenciales para el bienestar de la ciudadanía, como la educación, la salud y la seguridad, además de las migajas que el Estado da a los jubilados, etc, etc. En síntesis, el criterio de fidelidad a la revelación es la aceptación de la encarnación del Hijo de Dios y de sus consecuencias parenéticas, e.d. en primer lugar la praxis. Esta será ortopraxis si lo es en el seguimiento de esa palabra encarnada, Jesucristo, «palabra de la vida». Será auténtico seguimiento en la medida que asuma las mismas opciones y acentuaciones que Jesús de Nazaret. 4. FIDELIDAD A DIOS Es notorio el frecuente empleo del verbo «permanecer» (menein) seguido de un dativo, tanto en el cuarto evangelio como en 1Jn. Más de la mitad de todos los empleos del verbo permanecer en el Nuevo Testamento se encuentran en esos dos escritos. Se trata fundamentalmente de la perseverancia y fidelidad, producto de la compenetración con Dios, el Hijo, su amor y su palabra: «Quien dice que permanece en él, debe andar como él anduvo» (2,6); «Quien permanece en él no peca» (3,6); «El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él» (3,24). Notable es el paralelismo en el cap.4: - «Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha cumplido en nosotros» (v.12); - «El que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios» (v.15); - «Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él» (v.16). La fidelidad a Dios no será tal si se busca al mismo tiempo vivir según «el mundo». Es la conocida opción fundamental que confronta a todo cristiano: «no se puede servir a dos señores». Es así que Juan advierte sobre el mundo: «No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, — los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el alarde de la opulencia, es decir la arrogancia de los ricos— no proviene del Padre, sino que procede del mundo» (2,15s). Esta advertencia tiene tanta o más vigencia hoy que antaño, porque muchos que se dicen cristianos han asimilado el cristianismo a su amor al mundo secular. Esta realidad ya no se da sólo en el llamado Primer Mundo, sino también en el Tercero, precisamente porque el Primer Mundo nos está vendiendo su visión hedonista y materialista de la vida —parte de la llamada «globalización». Surgen así, precisamente, en nuestros medios numerosas asociaciones e instituciones «católicas», en particular de corte integrista, que avalan esa visión del cristianismo acomodado a «el mundo», donde se bendice el tradicional status quo de los poderosos. Nada de extraño en que su éxito y expansión se dé entre las capas acomodadas. Notoriamente, esas asociaciones no asumen una vida de pobreza real; se mueven en medios de poder y viven como los mismos. Su razón de ser es la implantación de su ideología religiosa, para lo cual buscan el acceso al poder con el cual se codean. El mundo no conoce a Dios, tampoco a nosotros que somos sus hijos, advirtió Juan. Porque somos hijos de Dios el mundo no nos conoce, añadió (3,1). «El mundo» nos odia porque vivimos por el principio del amor (3,13), vivimos preocupados por hacer realidad la solidaridad con el necesitado, empezando por los materialmente relegados, exigiendo justicia social para los débiles, respeto a los derechos de todos por igual, no sólo de los poderosos o influyentes. El mundo predica el yoismo, el narcicismo —y eso se da también en religión: el hedonismo religioso (la autosatisfacción, el placer de rimbombantes ceremonias religiosas, sin exigencias de compromiso cara al pobre). Ya hemos visto que el mundo no ha cesado de perseguir a los profetas defensores de los derechos de los pobres hasta nuestros propios días. El neoliberalismo, de factura y propagación del Primer Mundo, sobre todo desde la caída del muro de Berlín, que particularmente en Latinoamérica está haciendo estragos entre las crecientes mayorías marginadas por el poder otorgado a las oligarquías, es presentado como mesías de la sociedad, a pesar de que se va manifestando cada vez más claramente como un anticristo, patrón de ídolos (5,21)9. Esa corriente arrastra a un creciente número de personas con sus atractivos egoístas, que incluye a gente de Iglesia en los sectores conservadores que aparecen como firmes defensores de esa corriente. Esto es evidente cuando algunos teólogos cuestionan al neoliberalismo: esos sectores hacen todo lo posible por silenciarlos bajo el pretexto de tratarse de «reduccionistas», de ideólogos de una teología supuestamente contraria a la de la Iglesia, o de querer introducir el marxismo10. Se aplica la advertencia de Juan: «Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye» (4,5s). Es notorio que a continuación del contraste de los cristianos con el mundo, Juan reiteró el mandato del amor fraterno (4,7). Con un tono apocalíptico, Juan advirtió que, al fin de cuentas, el mundo será vencido. «¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios?» (5,5). En efecto, «todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe» (5,4; cf. 2,13s). Y lo vence precisamente por estar unido a Jesucristo en su victoria sobre el mundo, que Juan típicamente llama fe. Ese es el tema del Apocalipsis de Juan: la victoria será de quienes sigan al Cordero en lugar de doblegarse ante la bestia, con todos sus atractivos económicos en particular (Apoc 18). En síntesis, la preocupación que motivó a Juan a escribir 1Jn es la misma que no pocos tenemos hoy: la aparición de un seudocristianismo que se presenta como el auténtico, que se basa en una tergiversación de la realidad del Jesús histórico, o su relativización, si no su simple marginación de facto, y la consecuente ausencia de la práctica del amor fraterno vivido y mandado por Dios en Jesús de Nazaret. Para decirlo con palabras de Juan, se trata de la aparición de «anticristos» que se reclaman ser de la comunidad cristiana, pero viven según los criterios del mundo. Cuando se refieren a Jesús es a un Jesús que han acomodado a su ideología, carente de una real solidaridad con los relegados por la sociedad, y presentan a su Jesús como si fuera aquel de los evangelios, que inclusive citan. Es un seudocristianismo de un sector de los profetas y abogados de la ideología neoliberal y sus sucedáneos. La preocupación de Juan no era en primer lugar de orden confesional sino práxica: la praxis del amor al estilo de Jesús. «Este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros conforme al mandamiento que nos dio» (3,23). Es el equivalente sinóptico del mandamiento del amor a Dios y al prójimo (Mt 22,37-39 par.). «Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte» (3,14). «Nosotros amamos porque él fue el primero en amarnos» (4,19). «Dios es amor» (4,16). Y, «si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha cumplido en nosotros» (4,12). Notas: 1 Convengamos en llamar «Juan» al autor de esta carta, como es tradicional. Este punto es irrelevante para nuestras observaciones en este artículo. 2 Vea la admisión de esta dimensión histórica en las cristologías «europeas» de J.L. González Faus, La Humanidad Nueva (Salamanca 1984), Ch. Duquoc, Cristología (Salamanca 1974), E. Schillebeeckx, Jesús. La historia de un viviente (Madrid 1981), J. Moltmann, El Dios crucificado (Salamanca 1975), J. Lois, Jesús de Nazaret, el Cristo liberador (Madrid 1995), entre otros. 3 Cf. al respecto Ch. Duquoc, Liberación y progresismo. Un diálogo teológico entre América Latina y Europa, Santander 1989, y el fascículo monográfico de Biblia y Fe, n.38 (1987): «Ortodoxia y Ortopraxis». 4 Vea en particular J.M. Castillo, El seguimiento de Jesús, Salamanca 1987, y B. Fernández, El Cristo del Seguimiento, Madrid 1995. 5 Para tener una idea de nuestra realidad en este aspecto, vea el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en el Perú en 1997, Lima 1998. 6 Cf. al respecto el pronunciamiento de los provinciales jesuitas de América Latina, «El neoliberalismo en América Latina» (1996); E. Arens, «Neoliberalismo y valores cristianos», en Páginas n.137(1996), 4759; el número monográfico de la revista Medellín n.85(1996), y AA.VV. Neoliberalismo y desarrollo humano, Lima (CEP) 1998, entre otras muchas publicaciones, incluyendo las encíclicas sociales de Juan Pablo II, particularmente la Centesimus Annus. 7 Cf. V. Forrester, El horror económico, México 1997; J. Iguiñiz, Aplanar los Andes y otras propuestas, Lima (CEP), 1998. 8 Es notorio el frecuente recurso a dicotomías: verdad-mentira, vida-muerte, luz-tinieblas, ser de Dios y ser del mundo, que son antítesis clásicas en contextos parenéticos en términos de «dos caminos». 9 Ya anticipado por J.M. González-Ruiz, Marxismo y cristianismo frente al hombre nuevo, Madrid 1978, J.I. González Faus, El engaño de un capitalismo aceptable, Santander 1983, J. de Santa Ana, La práctica económica como religión, San José de Costa Rica 1991, entre otros, incluyendo muchos párrafos de las encíclicas papales sobre cuestiones socio-económicas. 10 Esa actitud defensiva por parte de «cristianos» a la crítica al sistema neoliberal se observó en EE.UU. con ocasión de la publicación de la Conferencia Episcopal Norteamericana de su carta pastoral «Economic Justice for All» (1986). Vea también los acuciosos análisis de este fenómeno por José María Mardones, entre ellos la colección de recientes artículos, Análisis de la sociedad y fe cristiana, Madrid 1995.