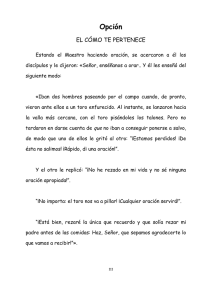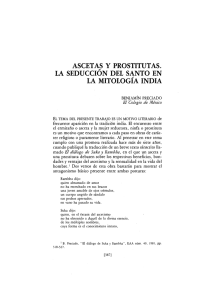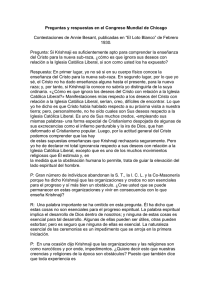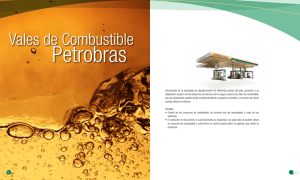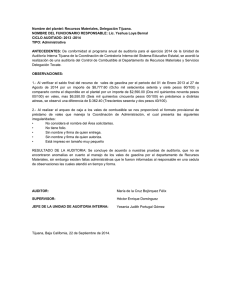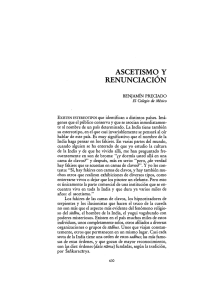El Gran Asceta - WordPress.com
Anuncio
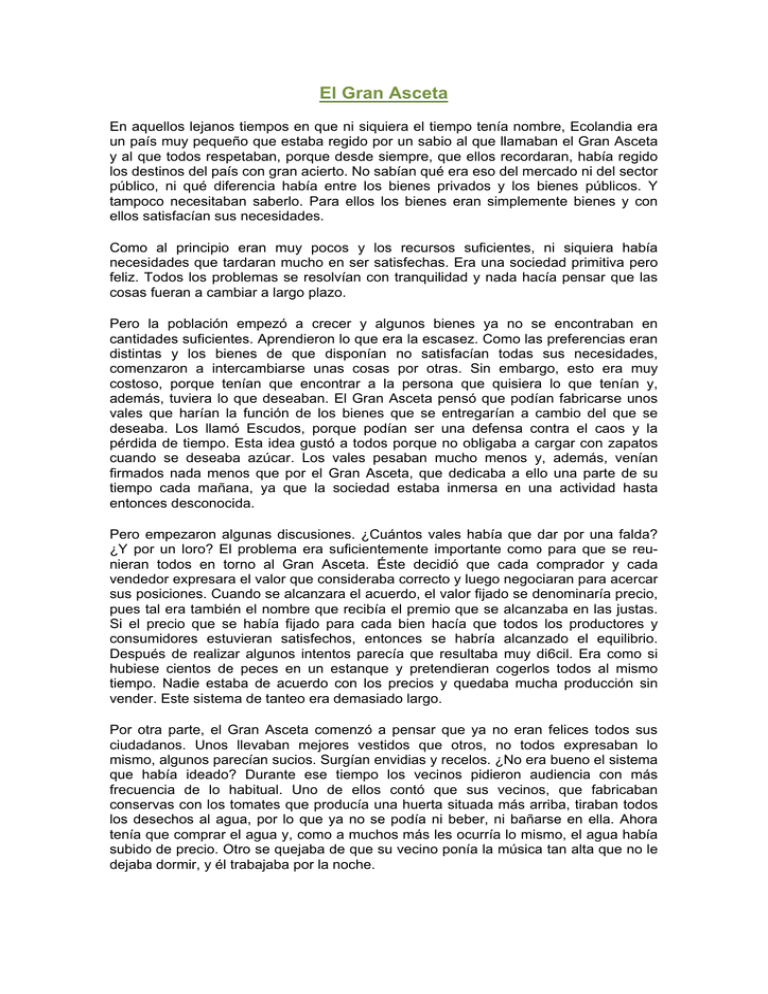
El Gran Asceta En aquellos lejanos tiempos en que ni siquiera el tiempo tenía nombre, Ecolandia era un país muy pequeño que estaba regido por un sabio al que llamaban el Gran Asceta y al que todos respetaban, porque desde siempre, que ellos recordaran, había regido los destinos del país con gran acierto. No sabían qué era eso del mercado ni del sector público, ni qué diferencia había entre los bienes privados y los bienes públicos. Y tampoco necesitaban saberlo. Para ellos los bienes eran simplemente bienes y con ellos satisfacían sus necesidades. Como al principio eran muy pocos y los recursos suficientes, ni siquiera había necesidades que tardaran mucho en ser satisfechas. Era una sociedad primitiva pero feliz. Todos los problemas se resolvían con tranquilidad y nada hacía pensar que las cosas fueran a cambiar a largo plazo. Pero la población empezó a crecer y algunos bienes ya no se encontraban en cantidades suficientes. Aprendieron lo que era la escasez. Como las preferencias eran distintas y los bienes de que disponían no satisfacían todas sus necesidades, comenzaron a intercambiarse unas cosas por otras. Sin embargo, esto era muy costoso, porque tenían que encontrar a la persona que quisiera lo que tenían y, además, tuviera lo que deseaban. El Gran Asceta pensó que podían fabricarse unos vales que harían la función de los bienes que se entregarían a cambio del que se deseaba. Los llamó Escudos, porque podían ser una defensa contra el caos y la pérdida de tiempo. Esta idea gustó a todos porque no obligaba a cargar con zapatos cuando se deseaba azúcar. Los vales pesaban mucho menos y, además, venían firmados nada menos que por el Gran Asceta, que dedicaba a ello una parte de su tiempo cada mañana, ya que la sociedad estaba inmersa en una actividad hasta entonces desconocida. Pero empezaron algunas discusiones. ¿Cuántos vales había que dar por una falda? ¿Y por un loro? El problema era suficientemente importante como para que se reunieran todos en torno al Gran Asceta. Éste decidió que cada comprador y cada vendedor expresara el valor que consideraba correcto y luego negociaran para acercar sus posiciones. Cuando se alcanzara el acuerdo, el valor fijado se denominaría precio, pues tal era también el nombre que recibía el premio que se alcanzaba en las justas. Si el precio que se había fijado para cada bien hacía que todos los productores y consumidores estuvieran satisfechos, entonces se habría alcanzado el equilibrio. Después de realizar algunos intentos parecía que resultaba muy di6cil. Era como si hubiese cientos de peces en un estanque y pretendieran cogerlos todos al mismo tiempo. Nadie estaba de acuerdo con los precios y quedaba mucha producción sin vender. Este sistema de tanteo era demasiado largo. Por otra parte, el Gran Asceta comenzó a pensar que ya no eran felices todos sus ciudadanos. Unos llevaban mejores vestidos que otros, no todos expresaban lo mismo, algunos parecían sucios. Surgían envidias y recelos. ¿No era bueno el sistema que había ideado? Durante ese tiempo los vecinos pidieron audiencia con más frecuencia de lo habitual. Uno de ellos contó que sus vecinos, que fabricaban conservas con los tomates que producía una huerta situada más arriba, tiraban todos los desechos al agua, por lo que ya no se podía ni beber, ni bañarse en ella. Ahora tenía que comprar el agua y, como a muchos más les ocurría lo mismo, el agua había subido de precio. Otro se quejaba de que su vecino ponía la música tan alta que no le dejaba dormir, y él trabajaba por la noche. El que fabricaba conservas se lamentaba de que tendría que cerrar si no se ponía remedio a su situación porque un extranjero había construido una fábrica que producía y vendía mucho más barato. No se lo explicaba, pero así era. Una ciudadana estaba indignada porque había comprado una jarra de miel y luego había sabido que todos sus vecinos compraban la miel más barata. No faltó quien preguntara al Gran Asceta si le parecía justo que no pudiera sanar de su enfermedad por no tener dinero suficiente para pagar las medicinas ni a los médicos. Más de uno quería llevar a sus hijos a la escuela, pero no había suficientes plazas y habían tenido que ponerse a la cola para el próximo año. Otro estaba apesadumbrado porque —decía— antes no tenía que trabajar, tomaba lo que necesitaba. «Ahora —seguía— trabajo todo el día y no recibo a cambio más que unos cuantos escudos que apenas me dan para comer...». Llegó el día de la fiesta anual. Tras las justas y torneos, la gran carrera de relevos iba a comenzar. Los participantes se agrupaban como querían: solían ser familiares o amigos. No había normas y tampoco habría un ganador, sino que lo que estaba en juego era la posibilidad de elegir los mejores lugares (y, consecuentemente, los más sabrosos manjares) en el banquete final. Ese año había demasiada gente. A1 levantarse la bandera, algunos ya habían comenzado a correr; otros tardaron en salir porque cayeron entre empujones u ocupaban posiciones retrasadas en el grupo; unos corren, otros caen, otros pierden las zapatillas. Cada uno entrega el relevo a su compañero según llega a la primera meta. Los mejor alimentados y con zapatillas caras corren mucho más deprisa que quienes van descalzos y acusan la deficiente alimentación. Las diferencias en los tiempos de salida de cada relevista se acentúan porque comienza a correr con la ventaja o la desventaja que recibió. A1 final, unos como ganadores y otros como pueden, todos llegan a la meta. Se fueron a comer después de la carrera, pero las conversaciones eran menos relajadas y más airadas que en años anteriores. Ni todo el mundo estaba de acuerdo con los resultados ni faltaron acusaciones de injusticia y favoritismos. El Gran Asceta ni comió ni bebió. Preocupado por cuanto estaba pasando, se retiró a meditar. Adaptado de GIMENO-GUIROLA: Introducción a la economía (libro de prácticas). McGraw-Hill.