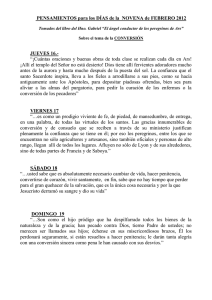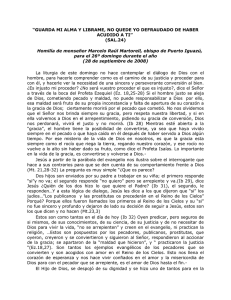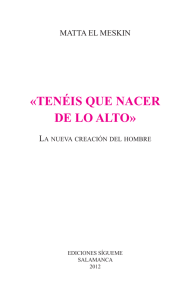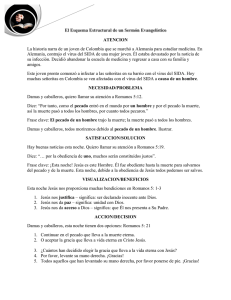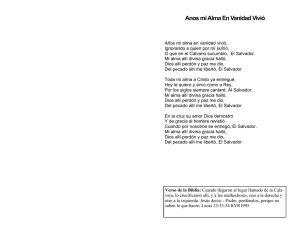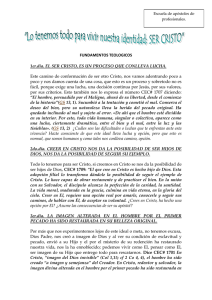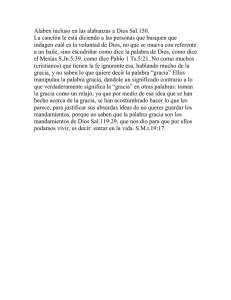esquema ontológico y concepción personalista en la
Anuncio

RICARDO FRANCO, S.I. ESQUEMA ONTOLÓGICO Y CONCEPCIÓN PERSONALISTA EN LA DOCTRINA DE LA JUSTIFICACIÓN En el espíritu ecuménico postconciliar, acaso sea el planteamiento de las diferencias de interpretación acerca de la doctrina de la Justificación lo que mejor pueda servirnos para comprender en su justo valor --y en sus posibles limitaciones-- tanto la perspectiva protestante como la católica. Esto es lo que pretende el autor al abordar en el presente artículo los comentarios de tres autores protestantes contemporáneos (U. Kühn, W. Joest y P. Brunner) sobre este problema. Naturaleza y persona en la Justificación del pecador, Estudios Eclesiásticos, 40 (1965) 61-84. DOCTRINA DE LA JUSTIFICACIÓN El esquema de Trento sobre la justificación nos es conocido y familiar: el hombre pasa por una serie de estadios que se suceden cronológicamente: antes de la vocación divina a la fe (l); disposición a la justificación bajo el influjo de la gracia primera (2); infusión de la gracia santificante (3) -supuesta la fe (4 y 5)- en la justificación misma (6); estado de gracia en el que el hombre progresa hasta el fin de la vida (7); y, finalmente, juicio final en el que el hombre se presenta con las obras realizadas desde su justificación hasta la muerte (8). 1. El hombre antes de la primera vocación divina Se entiende por primera vocación aquella gracia dirigida, positivamente, a que el pecador (es decir, el hombre no llamado aún al ámbito de justificación) venga a la fe. Lo único que el Tridentino nos dice de esa situación es que ningún acto del pecador puede de ninguna manera merecer la primera gracia. Nos habla además de la insuficiencia de la Ley y de la naturaleza humana en orden a la justificación (D. 797, 793, 811). Pero Trento se limita a excluir el influjo meritorio de estas obras con respecto a la Justificación, sin determinar en absoluto su valor moral. Precisamente de este valor quiere tratar P. Brunner, quien cree poder deducir de la doctrina de Trento que estas obras son pecado. El núcleo del problema se origina a partir del canon 7 del Decretum de Justificatione de dicho Concilio: Sea anatema, quien afirme que todas las obras realizadas antes de la Justificación y por la razón que sea, verdaderamente son pecado o merecen el odio de Dios (D. 817). En efecto: dicho canon, antes de llegar a su inserción definitiva, ocupó sucesivamente los lugares 1, 2, 19, 29 y 6 en la serie de cánones del Decreto. Y claro está que según su lugar el sentido variaba considerablemente, refiriéndose en uno u otro caso a uno y otro estadio de los enunciados más arriba como momentos interiores de esta historia salutis del individuo, que es la justificación. Supuesto, pues, el lugar definitivo del canon, no tiene éste validez -según Brunner- más que para las obras que siguen inmediatamente a la primera vocación divina y que RICARDO FRANCO, S.I. preceden inmediatamente á la justificación. De las obras anteriores a esta primera vocación, cree Brunner que, conforme al Tridentino, todas ellas -aun las que en sentido legal son "buenas obras"- son en realidad pecado y merecen la ira de Dios, en cuanto que la persona que las realiza a los ojos de Dios es, según el mismo Concilio, pecador e injusto (en cuanto no justificado) y por lo mismo objeto del odio divino. (Este razonamiento recuerda mucho al de J. Hus, condenado en el Concilio de Constanza). La doctrina no es admitida por los teólogos católicos y ha sido expresamente condenada contra Bayo (D. 1025 y 1027), en quien se trata ciertamente no ya de las obras que disponen inmediatamente a la justificación (supuesta la primera vocación divina) sino de las obras de los gentiles en general. Sin embargo, ¿podemos admitir que el hombre pueda estar alguna vez en un estado neutro con relación a Dios? Por una parte es claro, aun considerada la cuestión desde una perspectiva meramente metafísica de la naturaleza, que el hombre antes de toda gracia tiene, por el pecado original, una privación en su ser que ha de manifestarse necesariamente en su operar. Es claro también que semejante privación ontológica de su operar no es un pecado en el sentido de una transgresión libre a la ley de Dios, pero tampoco es un acto que esté ordenado a la vida eterna: y en este sentido podemos decir que participa necesariamente del desorden óntico al que el hombre está sometido por el pecado original. La inicial formulación de Trento acerca del valor de las obras del hombre que está fuera de la justificación (de tal modo son pecado que merecen el odio de Dios) fue luego corregida (son verdaderamente pecado o merecen el odio de Dios). En ésta expresión, el segundo término no aparece ya claramente como una explicación del sentido del primero. Habría, pues, en las obras del no-justificado un aspecto de naturaleza (según el cual serían pecado, como no ordenadas a la vida eterna) sin que éste alcanzase, con todo, la dimensión de lo personal (dichas obras no serían merecedoras del odio de Dios). Pero Brunner, y con él los protestantes, dirían que el hombre, antes de la vocación a la fe es enemigo activo de Dios, y tal enemistad tiene que manifestarse de una manera positiva -y no meramente como una privación- en todas sus acciones. Este aspecto más personalista y actualista del pecado en esas obras es más difícilmente conciliable con la doctrina católica. Parece reducir el pecado original al pecado actual, dejando con ello en la penumbra precisamente el a priori de estos pecados actuales. La teología postridentina, sin embargo y a su vez, preocupada por determinar la esencia misma del pecado original en la privación de la gracia santificante, ha descuidado ciertamente el aspecto más personalista y actualista del pecado; aspecto que no deja de estar presente, por ejemplo, en los documentos primeros contra los pelagianos (cfr. D. 130, 182, 190 y 195). Esta consideración actualista debe ser considerada como complemento esencial de la consideración excesivamente abstracta y naturalista del pecado original. Notemos, en fin -y llegaremos, así, como de la mano, al segundo estadio del esquema de la doctrina de la justificación-, que W. Joest no comparte la opinión de Brunner de que la doctrina de Trento sobre el servo arbitrio antes de la primera gracia coincida prácticamente con la doctrina protestante, ya que para aquél la libertad postulada por el Concilio es superior a la libertad civil, mera capacidad de elección en las cosas terrenas, que admite la teología luterana. Según Joest, no tienen los hombres, antes de la primera vocación, capacidad para las virtudes sobrenaturales, pero si para actos de moralidad RICARDO FRANCO, S.I. natural que son buenos en el juicio de Dios, aunque no califiquen al hombre para recibir la justicia sobrenatural. Esta libertad es precisamente la que permite al hombre el que, cuando Dios interviene y pone las condiciones necesarias, pueda responder negativa o afirmativamente. 2. Vocación de Dios a la fe, y libertad Entrando, pues, en ese estadio -y dejando las diferencias consignadas en lo anteriortanto Brunner como Joest están de acuerdo en admitir que esta libre aceptación de la gracia, postulada por el Tridentino (D. 797), salva al hombre como persona delante de Dios. Es precisame nte esto, para Brunner, lo que coloca al Tridentino en la órbita del pensamiento personalista. Ninguna gracia es irresistible, ni siquiera la del bautismo. No se puede, por tanto, aplicar sin más la caricatura de lo mágico o de lo físico- hiperfísico a la doctrina sacramental de Trento. El acto de aceptación de la gracia es personal porque puede ser rechazado, aunque -por otra parte- sólo es posible dada la gracia preveniente. Ambos elementos -como líneas de fuerza en tensión y dialéctica de opuestos- son esenciales y han de ser respetados, según el mismo Brunner, en cualquier doctrina acerca de la justificación. Lo mismo viene a decir Joest, aunque abordando la cuestión desde un aspecto más particular -acerca del mérito que esta aceptación libre de la voluntad personal pueda tener con relación a la obtención de la justificación misma- al defender, contra algunos intérpretes más radicales, que esta fe (y lo mismo vale de las obras que preceden a la Justificación) tiene, según Trento, un mérito de congruo, aunque sin poder por sí misma merecer dicha justificación. 3. La gracia, como sacramento y como palabra Ordinariamente la justificación, como tal, se verifica por el bautismo. Pero hay casos, advierte Brunner, en los que aquélla precede a la recepción de éste. Y así, además de la justificación (es decir, de la gracia) como sacramento, puede darse una justificación por la palabra del Evangelio: gracia como palabra. Según esto -en los casos que sucediese- los límites entre disposición a la justificación y la justificación misma han de ser corregidos de aquella precisión tan definida que adquieren en el decreto tridentino. Semejante difuminación de límites la desea Brunner precisamente para acentuar la importancia del momento personal de la fe por la predicación, frente al opus operatum del bautismo (o de cualquier sacramento). Nos encontramos, pues, aunque de manera sumamente mitigada, con la oposición entre palabra como elemento personal y sacramento como momento naturalista. Más claramente insiste en ello V. Kühn. Reprocha a Trento haber fijado demasiado rígidamente el inicio de la justificación, por dicho opus operatum (que nada dice de acto personal), pues a la vez exige la fe, siendo así que ésta no puede ligarse a un momento puntual, y que -como puente de relación personal- se opone además a lo sacramental como ontológico y naturalista. En este sentido echa de menos también Brunner la mención de la fe entre las causas de la justificación, aunque se la relacionase con el bautismo (Sacramentum Fidei). Hay que decir sencillamente que Trento no quiso pronunciar la última palabra, en sentido exclusivo, sobre las causas de la justificación en general. La ausencia de la palabra y de la fe entre ellas indicaría quizá también que RICARDO FRANCO, S.I. semejante binomio personalista no se dejaba fácilmente aprisionar en el esquema tradicional de las cuatro causas (eficiente, final, formal y material). 4. La fe justificante El núcleo de la justificación (la disposición fundamental para la misma, el lugar mismo de su realización y, a la vez, su garantía y testimonio, su revelación) es, para católicos y protestantes, la fe. Pero pueden oponerse dos nociones diversas de fe: la que tiene por cierto en general lo que Dios dice (fe genérica, histórica o dogmática) y la que confía en que las promesas de Dios y, concretamente, la promesa del perdón de los pecados, se realizan de hecho en mí (fe fiducial). Con razón afirma Joest que la fe que el Tridentino requiere para la justificación no es meramente la fe dogmática, sino también un principio de fe fiducial. En el cap. 6 del Decretum, en efecto, no se pide sólo una adhesión intelectual sino también una fiducia, tanto por lo que respecta al objeto de esta fe (que incluye las promesas de la misma), como en el sentido de la relación personal qué dicha fe comporta respecto a cada creyente (D. 798). El aspecto personal de la fe no está, pues, ausente en verdad del Tridentino, que llega a decir, aunque sólo de paso: la fe, si no alcanza la virtualidad de la esperanza y de la caridad, no produce una perfecta unión con Cristo ni hace de nosotros un miembro vivo de su cuerpo (D. 800). Se nos dice aquí claramente -aunque de modo circunstancial- que la finalidad esencial de la fe es la unión personal con Cristo. De hecho; con todo, la historia del protestantismo se caracteriza como decidida oposición de la fe fiducial a una fe histórica, considerada como exclusiva de los católicos. El problema cobra mayor importancia a la luz del moderno personalismo, entendido preferentemente como diálogo. Para éste, la fe histórica se sitúa dentro del esquema sujeto-objeto, considerando a Dios como un objeto más del conocimiento. La fe fiducial, en cambio, se sitúa dentro de un esquema relacional Yo-Tú, considerándola únicamente como respuesta a la personal invitación de Dios que se realiza por la Palabra. Tan parcial es la concepción exclusiva de la fe dogmática, como la que comporta una consideración exclusivamente personal y antidogmática de la fe. El dogma, en efecto, es -además de palabra dirigida a mí- también una afirmación de ser. Un personalismo entendido radical y exclusivamente puede llevar, y de hecho lleva, a una concepción meramente relacional del contenido de la fe; y de aquí a considerar el dogma de un modo puramente relativo sólo hay un paso. La misma historia de Cristo, a su vez y en esta misma perspectiva, es sólo ocasión de la que se desprende el acontecimiento original de la palabra-fe. Y no son propiamente los hechos de la historia de Cristo los que continúan la cadena de este acontecimiento, sino la predicación continuada del original suceso palabra-fe que brota de aquéllos. Sin llegar a este extremo de condicionalismo de la fe fiducial, insisten los autores que comentamos en la necesidad del aspecto personal de una fe que no se limite a tener por ciertos los sucesos históricos del pasado o de los contenidos dogmáticos en sí, sino que se refiera concretamente a mí. No meramente creer que Jesucristo ha muerto por los pecadores en general, sino creer que esta promesa se me hace a mí en concreto y, por RICARDO FRANCO, S.I. tanto, que a mí personalmente se me perdonan los pecados. Y esto, ciertamente, no tenemos dificultad en admitirlo los católicos, fieles a Trento mismo. 5. La certeza de la fe La dificultad comienza al preguntarnos sobre el sentido de la certeza que haya de comportar esta fe personal. Ciertamente hemos de rechazar, con Brunner, al que dijera: por mi fe de que estoy justificado, se realiza mi justificación. No es mi fe, en verdad, la que realiza la absolución de los pecados, pero mi fe recibe la absolución y la promesa del Evangelio. La promesa de Dios y la muerte de Cristo no son una verdad general que tenga que creer también en general: son una alocución directa a mí, y su verdad no la puedo yo descubrir más que aceptando esta alocución en su validez para mi. Fe y promesa son correlativas. Pero es a partir de aquí donde nace la discrepancia interpretativa. Porque yo no puedo dudar de la validez de la promesa divina con respecto a mí: pero, ¿no puedo dudar de la sinceridad, de la totalidad de mi aceptación? ¿Hasta qué punto una certeza semejante no puede ser compaginable con una angustia existencial, ante la inseguridad de que se realice en mí este designio salvador de Dios que me ha justificado? Nos encontramos, pues, con una doble manera de considerar la cooperación del hombre en la salvación. Para los protestantes dicha cooperación no puede considerarse como algo verdaderamente real, como una condición que limite de alguna manera la acción de Dios. No tiene, por tanto, sentido para ellos recibir la acción de Dios y dudar al mismo tiempo de su eficacia. Lo característico de la fe es que no mira al hombre, sino únicamente a Dios. Para Trento, en cambio, cualquier hombre, al mirarse a sí mismo y ver su propia debilidad, puede temer por su gracia (D. 802). La certeza de la fe, pues, no puede subsistir; pero no por falta de eficacia de la gracia, sino por una temible falta de cooperación del hombre. Para Joest la actuación del hombre, en la fe, no es un cooperar sino sólo un concaminar: hasta qué punto, con todo, no implique esto último un mínimo de cooperación, es un problema que ni en el mismo Joest queda resuelto con claridad. Según esto, hemos de decir que al menos en este punto la actitud del Tridentino es también claramente personalista. De ahí que tampoco podamos reducir esta vez la diferencia católico-protestante meramente al esquema naturalismo-personalismo. Es decidida voluntad de Trento, inequívocamente, la salvación del hombre como persona delante de la acción de Dios. 6. La esencia de la justificación La razón última de esta diferente concepción de la esencia de la justificación estriba a su vez en una diversa concepción de la esencia misma de la Redención. Para los protestantes, en efecto, el fundamento a partir del cual se explica que Cristo pueda redimir al hombre está en su obediencia al Padre hasta la muerte y en su impecancia personal. Para los católicos, en cambio, está en su misma realidad ontológica, es decir, en su misma santidad sustancial -efecto de la unción de la divinidad, por la Encarnación del Verbo-. En este segundo supuesto, los hombres son redimidos por una participación de este algo entitativo de Cristo, que coincide de alguna manera con la participación -en RICARDO FRANCO, S.I. El y por El- de la divinidad misma (con todos los problemas que encierra dicha participación). En el primer caso no se puede admitir más que una imputación extrínseca: ¿cómo se podría comunicar de otra manera la propia obediencia de Cristo? A lo más podríamos hablar de una comunicación de su propia subjetividad, de una especie de transubjetividad: lo cual exige un exclusivo esquema personalista, en el que no cabría participación alguna de tipo entitativo. El hombre es redimido, participa en la Redención de Cristo, no porque reciba en sí una nueva realidad óptica, un nuevo ser -en el que es elevado a la vida misma de Cristo, que es la vida de Dios-, sino en la medida en que realice inmediata, continua y actualmente esta relación transubjetiva misma: no hay, en el hombre, redención de su ser, sino más bien redención de su operar personal. La diferenc ia es radical. El Tridentino admite también, por supuesto, la obediencia de Cristo al Padre hasta la muerte como momento esencial de la Redención; pero en el sentido de que es esa misma obediencia, precisamente, la que nos ha merecido la participación radical en el mismo ser de Cristo, es decir, en la divinidad: por los méritos de la pasión de Cristo, la caridad -es decir, el amor y la vida- de Dios se difunde por el Espíritu Santo en los corazones de quienes son justificados, e inhiere en ellos (D. 800). En la consideración del Tridentino, la participación en la Redención de Cristo es para el hombre algo entitativo y propio, una fuerza - una nueva vida- que pasa a ser posesión de la creatura justificada, transformándola ópticamente: algo real que inhiere (inhaeret, dice Trento, y el sentido del término ha de ser tomado dinámicamente, como brotando desde dentro mismo del ser del hombre) en los justos, para establecerlos así en un estado nuevo y permanente, a partir del bautismo. El hombre puede desentenderse libre y decididamente de tal estado por este acto supremo que llamamos pecado mortal personal. Este estado, con todo, no ha de perder nunca de vista su ineludible relación a Cristo. En este sentido se puede, e incluso es necesario, recoger lo válido de la concepción personalista protestante. El encuentro de Dios y del hombre tiene lugar en el diálogo: es llamada de Dios y respuesta humana. No basta creer una vez y despreocuparse luego del esfuerzo por revivir una y otra vez este acto personal de fe. Al igual -aunque analógicamente siempre- que sucede en la relación interpersonal humana (diálogo, amistad y amor), en la relación con Dios no podemos contentarnos con saber que hemos llegado a ser amigos, sino que hemos de mantener viva esta relación, en un continuado renovarla por el encuentro, la confianza y el amor ejercitados actualmente. Esto, sin embargo, no justifica lo que de exclusivista y extremoso comporta, por su lado, la exposición personalista de estos puntos. El peligro de establecerse cómoda y aburguesadamente en la fe, como estado y posesión, no implica como solución única reducir la fe a una pura actualidad de decisiones personales (en la terminología de Kierkegaard sería el salto hacia el puro abismo) sin sustrato ni garantía algunos. El hombre de la fe ha de actuar personalmente, en verdad, esta su fe: ha de hacer brotar a la superficie de su vida personal y diaria este fondo de su ser nuevo. Pero negar éste para urgir dicha exigencia, trae consigo una devaluación de la riqueza y fuerza de la Redención que nos ha ganado Cristo. Y comporta, asimismo, una interpretación muy diversa del valor de las obras buenas del hombre dentro de la justificación. RICARDO FRANCO, S.I. 7. Las buenas obras En la concepción que podríamos llamar naturalista o entitativa de la justificación, la fuerza (dynamis) que es la gracia se remansa, por' así decirlo, en el hombre justificado para constituir en él una especie de reserva de fuerza a su disposición (y prescindimos aquí del problema sobre si se requiere en cada caso, para actuar dicha fuerza en reserva, una gracia actual además de la habitual). De esta manera se salva, por una parte, la necesidad de la fuerza divina para la posibilidad de los actos sobrenaturales, y, por otro, la intervención de la personalidad misma del hombre justificado en las buenas obras. Entre la corriente que procede de Dios y dé Cristo y el actuar mismo del hombre, se introduce el mismo yo de éste, en quien la acción divina pasa, como desde una especie de embalse secundario, a la acción humana. En cambio, en la concepción exclusivamente personalista, la acción de Cristo es inmediatamente la acción misma del hombre. La corriente que parte de Aquél pasa directamente a la obra de éste, sin convertirse nunca en posesión estable suya, de la que pueda disponer él mismo de algún modo. La justicia del hombre no es, pues, distinta de la de Cristo. Este es el único sujeto del acontecer de la justificación del hombre, el único portador y propietario de ella. El hombre deja de ser portador de propia esencia y cualidades en la medida en que entra en la fuerza de la actuación justificante y renovante de Dios. No hay, pues, buenas obras que el hombre pueda llamar realmente suyas y que pueda presentar como tales ante el tribunal de Dios el día del juicio. 8. Justificación, juicio y vida eterna Lo anterior no es más que el dorso de la concepción protestante acerca de la relación entre justificación y Vida eterna. Ambas no son sino una misma cosa. El juicio justificante y salvífico de Dios no es diverso al principio de la justificación y en el juicio final. De suyo, para los protestantes no es ni siquiera concebible semejante diferencia entre una y otro. Y si la Iglesia católica puede distinguirlos es sólo, dicen, por una extrapolación al plano divino del concepto humano de tiempo, que viene a ser un tiempo de calendario (como lo ha llamado Schott) y que está en oposición al tiempo histórico-escatológico. Aquél es necesariamente sucesivo (chronos), éste es simultáneo (Kairós). La eternidad, pues,' está ya presente sin más en la misma justificación, por lo que la salvación no puede depender de otras condiciones -como podrían ser las buenas obras (7)-, según lo cual la fe, como cuerpo de esta justificación, lleva en si una certeza absoluta (5). Ya hemos dicho que todo ello estaba íntimamente relacionado entre sí. Ya hemos visto también que la razón de la no-certeza de la fe estaba precisamente en la condición del hombre, como no-confirmado en gracia durante su vida por quedar -aun justificado- en libertad radical frente a Dios. De ahí la posibilidad de que las buenas obras sean también suyas, y la necesidad de las mismas para que la justificación sea ratificada en el Juicio final. Este, pues, no se deriva de extrapolación alguna en el ámbito divino de la temporalidad sucesiva intramundana, sino de la exigencia de cooperación del hombre -en la gracia y sólo dentro de ella- a la Redención de Cristo. En este sentido el juicio justificante pronunciado por Dios sobre el pecador no es definitivo, no es idéntico al juicio final, sino mera anticipación y promesa de éste. Es ciertamente un juicio verdadero, que realiza lo que dice y que, por tanto, hace del pecador ciertamente un hombre justo: pero éste ha de conservar esta justicia germinal de la RICARDO FRANCO, S.I. justificación, y ha de desarrollarla -en su libre cooperación- hasta el momento de llegar a la eternidad, por la muerte. LAS ESTRUCTURAS MENTALES Esquema naturalista y personalista Hemos podido distinguir en todo el análisis anterior una doble tendencia ideológica. Por una parte, la de lo ontológico: sustanc ia, accidente, naturaleza, etc. De otra, lo personal, que se realiza en el encuentro de persona a persona y que de ninguna manera es reducible a las categorías dichas. Así, teníamos de una parte la fe dogmática (sobre hechos o contenidos objetivos), el sacramento (opus operatum), la gracia santificante (cualidad infundida en el alma). Y de la otra parte tendríamos la predicación (como encuentro y llamada personal), la fe fiducial (como respuesta a esta llamada) y el actualismo de la decisión de la fe en cada momento (frente a la posesión estable de un don determinado). El esquema ontológico- naturalista tiende a reducir a la categoría de sustancia aun aquello que es estrictamente personal: la misma persona es definida como "sustancia individual de la naturaleza racional" (rationalis naturae individua substantia). Tiende también a lo objetivo, considerando casi exclusivamente la oposición sujeto-objeto en vende la de persona a persona. Tiende en fin a la consideración metafísica de los problemas en oposición a una consideración histórica: busca la esencia, olvidando lo existencial. La estructura personalista (más difícil de determinar, pues la persona es indescriptible y nos faltan categorías adecuadas a ella) puede resumirse en tres rasgos: oposición a lo objetivo, al mundo de lo cósico (subjetivismo); la persona se realiza sólo en la oposición de dos personas, más allá de la mera dualidad sujeto-objeto (relacionalidad); la relación personal no "existe" en una dimensión estática, sino que se realiza en incesante correspondencia dinámica (actualidad). Inexactitud de una oposición exclusiva Se ha visto también, en las páginas precedentes, que sería ingenuo pretender reducir todas las diferencias católico-protestantes a un dilema entre ambas estructuras mentales. La intención fundamental del Tridentino, como se ha mostrado y según afirma el mismo Joest, es la de salvar al hombre como persona ante la acción omnipotente de Dios. Aunque no impida esto, sin embargo, que la actitud fundamental del Concilio cobre sobre todo en la expresión de la doctrina- las determinaciones propias del esquema naturalista. Pero en este sentido la oposición ya no será tan radical ni insalvable. Asimismo, por parte protestante, podríamos preguntarnos si en su concepción de la esencia de la justificación el hombre-persona no queda reducido a la categoría de objeto. Aunque también aquí la actitud fundamental -y particularmente en la enunciación teórica de la doctrina- es personalista y se apoya en una fundamental preocupación en favor de la absoluta indisponibilidad de Dios, absolutamente irreductible a un objeto, a algo cósico de que disponer a mi antojo. RICARDO FRANCO, S.I. Complementación dialéctica de ambos esquemas Esta preocupación radical del personalismo hay que tenerla presente cuando se trata de valorar su aportación a la teología. Y de hecho es la corriente personalista la que forma hoy el clima desde el que se piensa y se habla teológicamente. La terminología ontológica (y para los mismos protestantes es evidente que llevamos en la sangre esta manera de pensar) posee conceptos claros, precisos y delimitados, con los que es factible un edicio teológico algo homogéneo. Pero por su carácter mismo de precisos, los conceptos peligran perder poco a poco el contenido genuino y vivo que tenían para quienes los modelaron con trabajo: hay una manejabilidad de conceptos teológicos que es sospechosa... En este sentido se puede decir que es contribución del personalismo, en teología, haber hecho lábil una estabilidad de pensamiento, rompiendo la rigidez de estructuras y sistematizaciones. Ha dado a la investigación teológica y a su exposición una mayor plasticidad, y a la predicación más vivacidad. Ha relativizado los límites entre diversas escuelas y ha sabido unificar campos dispersos de teología. Ha enseñado a comprender más hondamente la historicidad de los fenómenos en el AT, y en el Nuevo ha vuelto a descubrir el kerygma y sus modos de expresión. Aunque también es verdad que la interpretación existencial del NT puede llevar a un relativismo dogmático o a la completa disolución del dogma. El mismo Gloege comprende, no obstante sentirse obligado al pensamiento personal, qué éste no puede explicar toda la revelación. En ésta hay una serie de valores ontológicos, que no son puramente relacionales, ni meramente subjetivos, ni puramente actuales, que no pueden ser descartados y resultan inexpresables con un esquema exclusivamente personalista. Históricamente hay que decir que la corriente personalista de tendencia agustiniana no se ha extinguido nunca en la teología católica. La revolución personalista de la teología luterana, en cuanto personalismo, no tuvo por qué realizarse fuera de la Iglesia. Si a partir de entonces dicha corriente ha quedado en la penumbra, se debe en gran parte al mero carácter de reacción en un sector considerable de la teología postridentina. Es hora, pues, de volver a estudiar a los teólogos medievales desde este punto de vista: y no sólo las corrientes más independientes de Santo Tomás, sino a éste mismo. Quizás comprenderemos unos y otros que tenemos un origen común, y que nuestros diferenciados esquemas mentales han de lograr -como acaso entonces- una mutua complementación. Los intentos que han ido multiplicándose en los últimos tiempos nos dicen ya de su fecundidad. Condensó: RICARDO FRANCO, S.I.