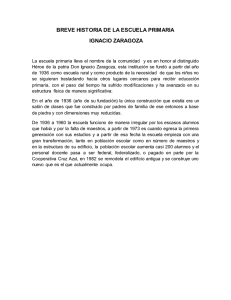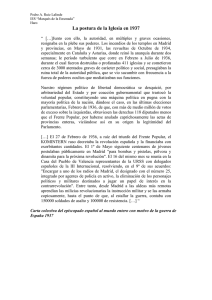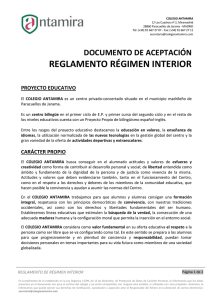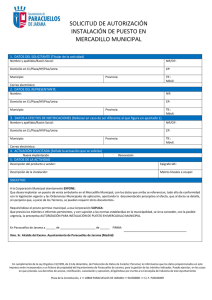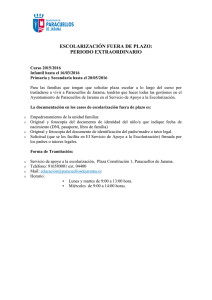1 El alcalde del pueblo madrileño de Paracuellos del Jarama, hoy
Anuncio
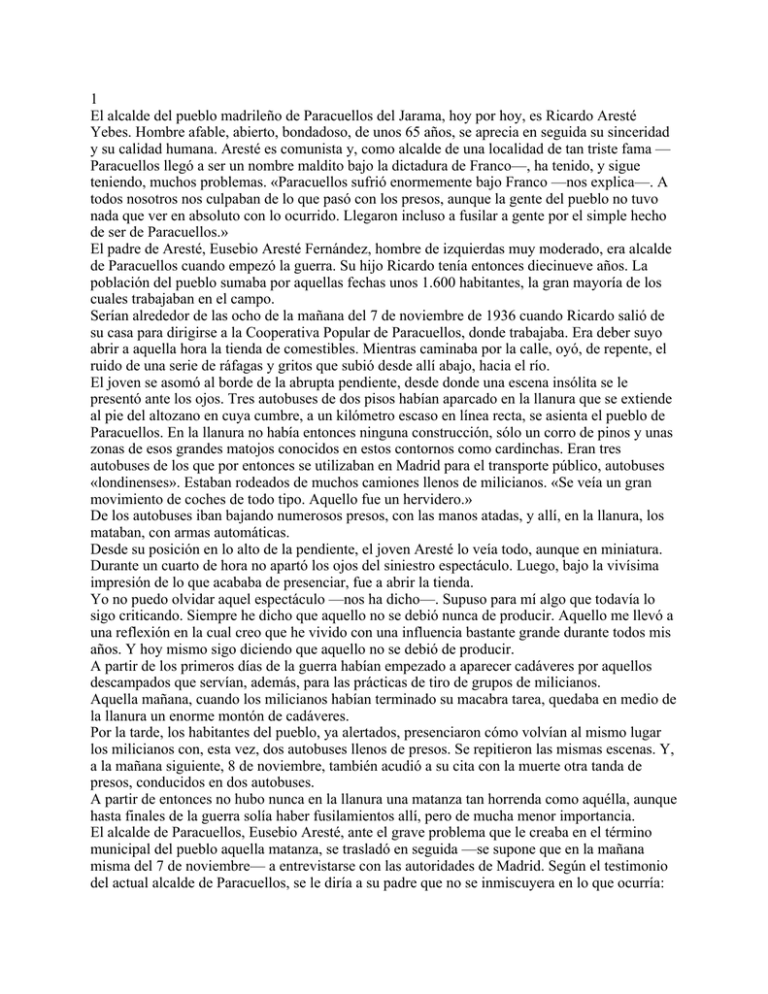
1 El alcalde del pueblo madrileño de Paracuellos del Jarama, hoy por hoy, es Ricardo Aresté Yebes. Hombre afable, abierto, bondadoso, de unos 65 años, se aprecia en seguida su sinceridad y su calidad humana. Aresté es comunista y, como alcalde de una localidad de tan triste fama — Paracuellos llegó a ser un nombre maldito bajo la dictadura de Franco—, ha tenido, y sigue teniendo, muchos problemas. «Paracuellos sufrió enormemente bajo Franco —nos explica—. A todos nosotros nos culpaban de lo que pasó con los presos, aunque la gente del pueblo no tuvo nada que ver en absoluto con lo ocurrido. Llegaron incluso a fusilar a gente por el simple hecho de ser de Paracuellos.» El padre de Aresté, Eusebio Aresté Fernández, hombre de izquierdas muy moderado, era alcalde de Paracuellos cuando empezó la guerra. Su hijo Ricardo tenía entonces diecinueve años. La población del pueblo sumaba por aquellas fechas unos 1.600 habitantes, la gran mayoría de los cuales trabajaban en el campo. Serían alrededor de las ocho de la mañana del 7 de noviembre de 1936 cuando Ricardo salió de su casa para dirigirse a la Cooperativa Popular de Paracuellos, donde trabajaba. Era deber suyo abrir a aquella hora la tienda de comestibles. Mientras caminaba por la calle, oyó, de repente, el ruido de una serie de ráfagas y gritos que subió desde allí abajo, hacia el río. El joven se asomó al borde de la abrupta pendiente, desde donde una escena insólita se le presentó ante los ojos. Tres autobuses de dos pisos habían aparcado en la llanura que se extiende al pie del altozano en cuya cumbre, a un kilómetro escaso en línea recta, se asienta el pueblo de Paracuellos. En la llanura no había entonces ninguna construcción, sólo un corro de pinos y unas zonas de esos grandes matojos conocidos en estos contornos como cardinchas. Eran tres autobuses de los que por entonces se utilizaban en Madrid para el transporte público, autobuses «londinenses». Estaban rodeados de muchos camiones llenos de milicianos. «Se veía un gran movimiento de coches de todo tipo. Aquello fue un hervidero.» De los autobuses iban bajando numerosos presos, con las manos atadas, y allí, en la llanura, los mataban, con armas automáticas. Desde su posición en lo alto de la pendiente, el joven Aresté lo veía todo, aunque en miniatura. Durante un cuarto de hora no apartó los ojos del siniestro espectáculo. Luego, bajo la vivísima impresión de lo que acababa de presenciar, fue a abrir la tienda. Yo no puedo olvidar aquel espectáculo —nos ha dicho—. Supuso para mí algo que todavía lo sigo criticando. Siempre he dicho que aquello no se debió nunca de producir. Aquello me llevó a una reflexión en la cual creo que he vivido con una influencia bastante grande durante todos mis años. Y hoy mismo sigo diciendo que aquello no se debió de producir. A partir de los primeros días de la guerra habían empezado a aparecer cadáveres por aquellos descampados que servían, además, para las prácticas de tiro de grupos de milicianos. Aquella mañana, cuando los milicianos habían terminado su macabra tarea, quedaba en medio de la llanura un enorme montón de cadáveres. Por la tarde, los habitantes del pueblo, ya alertados, presenciaron cómo volvían al mismo lugar los milicianos con, esta vez, dos autobuses llenos de presos. Se repitieron las mismas escenas. Y, a la mañana siguiente, 8 de noviembre, también acudió a su cita con la muerte otra tanda de presos, conducidos en dos autobuses. A partir de entonces no hubo nunca en la llanura una matanza tan horrenda como aquélla, aunque hasta finales de la guerra solía haber fusilamientos allí, pero de mucha menor importancia. El alcalde de Paracuellos, Eusebio Aresté, ante el grave problema que le creaba en el término municipal del pueblo aquella matanza, se trasladó en seguida —se supone que en la mañana misma del 7 de noviembre— a entrevistarse con las autoridades de Madrid. Según el testimonio del actual alcalde de Paracuellos, se le diría a su padre que no se inmiscuyera en lo que ocurría: El consejo que parece ser que le dieron es que se procurara dar tierra a esos cadáveres, pero que la situación en Madrid estaba desbordada, los franquistas se acercaban a Madrid, y que procurara no meterse por medio, porque, posiblemente, sería uno también de los que se quedarían allí. Ricardo Aresté Yebes insiste en que, contra lo que tantas veces se ha afirmado, no existe la menor posibilidad de que las fosas donde fueron enterrados los cadáveres hubiesen sido abiertas con antelación a la matanza. Eso no hay nadie que lo pueda demostrar —nos ha declarado tajantemente— y, si hay alguien, yo le invito a que me lo demuestre. Las fosas no se pudieron abrir antes porque no se sabía en Paracuellos absolutamente nada de que aquello se iba a producir. Además, si las fosas se hubiesen abierto el día antes, no hubiese existido problema de buscar a gente y obligarla a que bajara a hacerlas. Porque mi padre tuvo que forzar a la gente, pues nadie quería bajar. El problema estaba en que las víctimas estaban allí fusiladas y nadie quería bajar a enterrarlas. Yo recuerdo el efecto que aquello causaba en muchas personas, de ver allí una cantidad de cadáveres y tener que trabajar en aquellas condiciones. Ricardo Aresté no puede estar seguro de ello, pero cree que la apertura de las fosas no empezó hasta después de terminada la matanza, es decir, el 8 de noviembre de 1936. Lo cierto es que la tarea fue dura y repugnante. El padre de Ricardo, Eusebio Aresté, fue fusilado por los franquistas. Su crimen: haber sido alcalde de Paracuellos cuando ocurrió una matanza de presos en la cual no había intervenido para nada.1 Ricardo, que combatió durante la guerra en la aviación republicana, estuvo cinco meses condenado a muerte cuando finalizó la contienda, y luego pasó varios años en la cárcel. Leo en los ojos de este hombre, en su ademán, que es una persona que no sabe mentir. Tengo la seguridad de que cuanto me ha dicho corresponde a la más exacta verdad.2 2 En noviembre de 1936 Torrejón de Ardoz era un pequeño pueblo situado a unos 18 kilómetros de Madrid en la carretera de Alcalá de Henares (es decir, de Guadalajara, de Zaragoza, de Aragón). En 1953, con la llegada de los yanquis, la creación de la base aérea y la construcción de la autopista, todo empezó a cambiar. Hoy, Torrejón, a diferencia de Paracuellos del Jarama, sería casi irreconocible para quien viviera aquí antes de la profanación del pueblo. En 1982 Torrejón tiene casi 80.000 habitantes respecto a los 4.000 de principios de la década de los sesenta.3 Donde antes la gente se dedicaba a la explotación agrícola, hoy trabaja en la industria o en la base hispano-norteamericana. Han crecido como hongos las torres de pisos. En el cielo atruena día y noche el estrépito de los despiadados Phantom F-4. Todo, todo ha cambiado. En los primeros días de aquel mes de noviembre de principios de la guerra, las tropas franquistas, avanzando desde Toledo, habían llegado prácticamente a las afueras de Madrid. «El 2 de noviembre, el flanco derecho rebelde, bordeando Aranjuez, desvió hacia el norte su línea de avance y aplastó a los defensores de Pinto y Fuenlabrada —escribe Robert Colodny—. Al día siguiente ocupó la línea de Móstoles-Villaviciosa de Odón, con lo que el centro de las líneas de la República se desplomó. Ahora la guerra de nervios se añadió a la guerra de bombas, balas y granadas.»4 El general Mola anunció desde la radio de Ávila que 150.000 hombres participarían en la toma de la capital, y en esos momentos aviones italianos dejaron caer sobre las calles madrileñas miles de octavillas que rezaban: «¡Madrid está cercado! ¡Habitantes de Madrid! La resistencia es inútil. Ayudad a nuestras tropas a tomar la ciudad. Si no lo hacéis, la Aviación Nacional la borrará del mapa».5 Aunque Madrid no estaba, estrictamente hablando, cercado, los franquistas sí dominaban ya los accesos sur de la ciudad. Cuando Getafe cayó el 4 de noviembre, el general Varela les aseguró a los periodistas extranjeros presentes que Madrid sería tomado aquella misma semana.6 Casi nadie dudaba de ello, y menos el Gobierno. El pánico que se apoderó de la capital fue tremendo, y mucha gente hizo lo posible por salir de ella cuanto antes. ¿Cómo se podía prever entonces el «milagro» que se produciría unos días después? ¿A quién se le hubiera ocurrido entonces pensar que Madrid resistiría todavía veintiocho meses? La relativa proximidad del primer tramo de la carretera de Valencia a las tropas, y fuego, rebeldes, y el temor de que dicho tramo cayera de un momento a otro en manos de los franquistas, hizo que, por aquellos días, buena parte del tráfico destinado a Levante se desviara por la carretera de Alcalá de Henares hasta Torrejón de Ardoz. Desde allí bajaba hasta Loeches y Campo Real para coger la general de Valencia, libre ya del peligro enemigo, al sur de Arganda. Una rápida ojeada al mapa demuestra la lógica de ese rodeo. Todo ello explica el que, en los primeros días de noviembre de 1936, Torrejón vio y vivió un notable crecimiento del tráfico rodado que pasaba delante de sus puertas. Se trataba de una desbandada. Pero también por aquellos días el pueblo pudo observar el paso por sus calles de otro tipo de tráfico, más siniestro. Pedro Díaz Currinche, natural de Torrejón, era pastor y tenía en 1936 dieciséis años. Una mañana, a principios de noviembre —no puede precisar la fecha, pero sabemos que fue el domingo 8—, cuidaba su rebaño de ovejas en las afueras del pueblo, cerca del río Henares. Sería a eso del mediodía. Recuerda que hacía fresco, y que se sorprendió sobremanera al ver llegar al otro lado del río tres autobuses madrileños de dos pisos, de los cuales fueron bajando muchos hombres con las manos atadas detrás de la espalda. Con ellos iban numerosos milicianos armados con fusiles. En aquel paraje, llamado el Soto de Aldovea, había un canal de irrigación excavado antes de la guerra y entonces completamente seco. Un canal llamado «caz» por los lugareños. La tierra quitada durante la excavación estaba todavía amontonada sobre los bordes del caz, que tendría una longitud de varios cientos de metros. El chico comprendió en seguida lo que iba a ocurrir. Los presos eran llevados en grupos cerca del canal y matados allí con fusiles. «No con ametralladoras», insiste Díaz Currinche. Después los milicianos arrojaban los cadáveres a la zanja. Aquella tarde, hacia las cuatro, llegaron al mismo sitio otros tres autobuses, posiblemente los mismos, con más prisioneros, y se repitió la macabra operación, que también fue presenciada por el joven pastor. Aquello fue asunto de un solo día, cree recordar Pedro Díaz Currinche, a quien se le quedaron grabadas en la memoria para siempre aquellas escenas. Él está seguro de que los milicianos llevaron hasta allí a sus víctimas precisamente por el hecho de existir en el Soto aquella «fosa» ya preparada. Una vez efectuada la matanza, sólo hacía falta cubrir los cadáveres con la tierra sacada del caz meses antes —tarea mucho más asequible que la labor de los enterradores forzosos de Paracuellos del Jarama. «Los autobuses no pararon ni un solo momento en Torrejón», me asegura Díaz Currinche mientras tomamos una copa en un bar del pueblo, de lo que queda del pueblo. «Pasaron por Torrejón —todo el mundo los vio— y siguieron por el camino de Loeches. No participó nadie de aquí en la matanza. Le aseguro que aquel recuerdo no me abandona jamás. Es una pesadilla.»7 3 El 3 de mayo de 1982 El País publicó la siguiente carta: En mi carácter de hija de don Arturo Soria y Hernández, me permito molestarle con el ruego de que acoja en ese diario las presentes líneas en reivindicación de la memora de mi padre. Con ocasión del homenaje que la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha organizado en honor de mi abuelo Arturo Soria y Mata, fundador de la Ciudad Lineal, el Ayuntamiento de Madrid ha patrocinado la publicación de un folleto dedicado por el concejal delegado, don Manuel Rodríguez Franco, en el que, al recoger la biografía del homenajeado, pone de relieve su labor como urbanista. Ahora bien, agradeciendo el tardío reconocimiento a la obra realizada por mi abuelo, mi sorpresa al leer el folleto publicado llegó al límite cuando, en la página 133, párrafo 2.º, dice textualmente: «En 1936 Arturo Soria y Hernández, hijo del creador de la Ciudad Lineal, moría en extrañas circunstancias cuando se dirigía a Madrid para ocupar un alto cargo en la Administración central». Como quiera que mi padre, director de la CMU8 desde 1921, fue detenido en Madrid en septiembre de 1936 por los agentes del Gobierno constituido, ingresado en la cárcel Modelo, trasladado el 16 de noviembre de 1936 a la habilitada de San Antón, y de ésta sacado el 29 de noviembre de 1936 para ser asesinado en Paracuellos del Jarama, como es público y notorio, la afirmación que se contiene en el folleto publicado por el Ayuntamiento de «circunstancias extrañas» y «para ocupar un alto cargo...» es, a todas luces, falsa. Por ello he solicitado, por carta con acuse de recibo, con fecha 15 del pasado mes de marzo de 1982, del concejal presidente, y, posteriormente, en entrevista personal con el excelentísimo señor alcalde de Madrid, la oportuna rectificación de la noticia publicada en el ya mencionado folleto, y hasta la fecha no he obtenido ninguna contestación. Por deseo de que resplandezca la verdad, le agradeceré publique esta carta, para que cuantos han leído el folleto publicado con tanta ligereza por el Ayuntamiento de Madrid conozcan fácilmente la auténtica personalidad de mi padre, hombre íntegro y liberal, como lo demuestra toda la labor llevada a cabo en sus diversas actuaciones públicas al frente de la Diputación, del hospicio, la inclusa, etcétera. LUISA SORIA DE CLAVERÍA. Madrid La autora de la carta, viuda de don Carlos Clavería, director que fue del Instituto de España en Londres y prestigioso hombre de letras, es mujer de recia personalidad y penetrante inteligencia, que no tolera que nadie pronuncie torpezas en su presencia, y menos en relación con la guerra civil española. Mi entrevista con ella no es fácil. Doña Luisa siente profundo odio por los responsables no sólo de la muerte de su padre, sino de todas las matanzas de inocentes habidas en las dos zonas durante la atroz contienda. Doña Luisa me dice algo insospechado, inesperado: que hay personas que tienen miedo de decir que un familiar suyo se encuentra en Paracuellos del Jarama, cementerio donde, según ella, yacen más de 13.000 cadáveres de víctimas de los «rojos». Ante mi extrañeza, doña Luisa se ratifica en lo dicho: «Hay mucha gente que tiene miedo, sí señor, mucha gente que no quiere decir que tiene un familiar allí. No sé lo que temen, pero es así». Cuando se publicó en El País la carta que acabamos de reproducir, la hija de Arturo Soria y Hernández tuvo la sorpresa de que muchas personas le dijesen «lo valiente que había sido». Doña Luisa Soria de Clavería considera a Santiago Carrillo, director de Orden Público en Madrid en aquel momento, como culpable máximo de la muerte de su padre, así como de muchas víctimas más. Tratar de sugerir ante ella la posible inocencia de Carrillo resulta tarea azarosa e ingrata. Para ella, Carrillo no tuvo que mancharse personalmente las manos para ser un asesino. «Su padre, Wenceslao, un socialista de pro, ha llorado por haber engendrado a tal hijo; eso me consta», nos ha dicho. Intuyo que la injusta muerte de un padre querido ha sido para doña Luisa Soria de Clavería la gran amargura de su vida, una espina que lleva clavada en el corazón. Hablar con ella, escucharla, es darse cuenta una vez más del asco de lo que es la guerra y, en especial, la guerra civil. Es vacilar en la fe que uno quisiera poder tener en el hombre.9 Capítulo II Nota sobre la «Causa General» Para el estudio de la matanza de presos efectuada en Madrid en noviembre y diciembre de 1936, es imprescindible la consulta de los documentos de la «Causa General». Antecedente de dicha Causa fue la Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936, constituida en diciembre de 1938, pocos meses antes de la caída de Madrid. Tenía el encargo de demostrar que «los órganos y las personas que en 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en tus títulos y en el ejercicio del mismo que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley».1 El Dictamen de la Comisión fue publicado en 1939. Entre los actos que probaban la «ilegitimidad» del Frente Popular, a juicio de la Comisión, se encontraba el asesinato de Calvo Sotelo. La información recogida por la Comisión sobre la muerte del tribuno de Renovación Española, así como sobre otros crímenes «rojos», reales o supuestos, se incorporó luego a la Causa General. Esta Causa fue creada por decreto en 1940. Se le encargó, en palabras de sus propios propulsores, «la honrosa y delicada misión de fijar, mediante un proceso informativo fiel y veraz —para conocimiento de los Poderes Públicos y en interés de la Historia—, el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria, salvada en último extremo, y providencialmente, por el Movimiento Liberador».2 Huelga decir que los crímenes de los franquistas nunca fueron sometidos a una Causa parecida, y que el «proceso informativo» aludido distaba a veces mucho de ser «fiel y veraz» puesto que, en la España de los primeros años de la posguerra, imperaba en las cárceles un régimen de terror que hacía prácticamente imposible la serenidad e imparcialidad necesarias para enjuiciar rectamente el reciente pasado. Los jueces de la Causa General trabajaron durante cuatro largos años en su ingente tarea y, a principios de 1944, publicaron algunos resultados de sus investigaciones bajo el título Causa General. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público. Hasta ahora dicha publicación ha sido fuente básica para el estudio de la represión «roja», a pesar de sus grandes deficiencias. «La Causa General —ha escrito el historiador Ricardo de la Cierva—, ese conjunto deplorable de acusaciones mal comprobadas y peor urdidas, presenta, entre múltiples datos que sí están comprobados y documentados, algunas descripciones horripilantes sobre atrocidades perpetradas en zona republicana.»3 En 1980 se formalizó la transferencia de los fondos de la Causa General al Archivo Histórico Nacional, donde, poco tiempo después, quedaron depositados y accesibles a los investigadores acreditados por la Fiscalía General del Estado. A partir de ese momento, el libro La dominación roja en España perdía su primacía como fuente indispensable para la investigación de la represión «roja». Pudiéndose consultar ya los documentos y declaraciones en los cuales dicha publicación se fundamentaba, quedaba abierta al estudioso, por fin, la posibilidad de llegar a sus propias conclusiones. Tal cambio significaba un paso adelante extraordinario para la historiografía española contemporánea. En nuestra investigación de las matanzas de presos en Madrid hemos acudido asiduamente al Archivo Histórico Nacional para consultar los documentos de la Causa General. Al examinar estos documentos, el estudioso se siente abrumado bajo el peso de la tragedia vivida por España no sólo durante los tres años de la guerra civil, sino también después de terminada la contienda. En los fondos de la Causa General se refleja toda la gama de la experiencia humana, desde lo más ruin hasta lo más noble, desde la más sucia denuncia hasta la más generosa abnegación. Miles de las personas interrogadas fueron ejecutadas, y otros muchos miles, condenados a cadena perpetua y otras penas. Las declaraciones de los presos, prestadas en condiciones notoriamente desfavorables, son hoy día, más de cuarenta años después, de tristísima y, a veces, escalofriante lectura. Además hay que analizarlas con sumo cuidado, puesto que constituyen casi siempre una densa mezcla de verdades y mentiras, fuertemente condicionada por las circunstancias en las cuales se prestaban. Capítulo III El Gobierno se va a Valencia. Constitución de la Junta de Defensa de Madrid En la noche del 6 de noviembre de 1936, Arturo Barea, jefe de la censura en el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue a recibir órdenes de Luis Rubio Hidalgo, director del Departamento de Prensa Extranjera. —Barea, cierre la puerta y siéntese ahí —le dijo éste—. ¿Sabe usted? Todo está perdido. Barea estaba acostumbrado a escuchar a Rubio declaraciones dramáticas. Y ya estaba inoculado contra ellas. —¿De verdad? ¿Qué es lo que ocurre ahora? —preguntó, fijándose luego en que la chimenea estaba llena de papeles quemados—. ¿Es que nos vamos? —Esta noche el Gobierno se traslada a Valencia —contestó Rubio—. Mañana Franco entrará en Madrid. Lo siento, amiguito, no se puede hacer nada. ¡Madrid se rendirá mañana! Y, ciertamente, todo parecía perdido. Las tropas de Franco estaban ya a las puertas de la capital, a unos pasos. El pánico se había apoderado de la población de Madrid, atemorizada desde el 23 de octubre por los bombardeos aéreos de los franquistas y las noticias que llegaban de las atrocidades cometidas por los rebeldes. Y lo acrecentaban los fugitivos que llegaban diariamente, en desbandada, ante el implacable avance del enemigo. Ahora, para colmo, el Gobierno iba a abandonar Madrid a su suerte. ¿Huida? ¿Retirada táctica? Largo Caballero no dudaba de la absoluta necesidad de poner el Gobierno a salvo, y desde la formación del nuevo Ejecutivo el 4 de noviembre, con participación ya de los anarquistas, el «Lenin español» trabajaba porque el traslado pudiera realizarse. Aquella tarde del 6 de noviembre el asunto se acababa de plantear y debatir a fondo en el Consejo. Los cuatro ministros de la CNT —Juan García Oliver, Federica Montseny, Juan Peiró y Juan López Sánchez—, así como los dos comunistas —Vicente Uribe y Jesús Hernández—, eran totalmente contrarios al traslado a Levante; pero los demás apoyaron a Largo, que amenazó con dimitir si no se acataba su decisión. Largo se salió inevitablemente con la suya. La decisión de abandonar Madrid se tomó a las 6.45 de la tarde. En su libro Mis recuerdos, Largo Caballero describe aquella reunión en los siguientes términos: A los cuatro ministros de la Confederación no les acompañó la suerte al inaugurar sus tareas gubernamentales. En el primer Consejo a que asistían, se trató y acordó salir de Madrid, y el asunto no era agradable. Ellos y los dos comunistas se opusieron en los primeros momentos, pues tenían miedo de que se produjese en el pueblo el desaliento, y se diese motivo a algún trastorno. Podría ocurrir lo que temían, pero era más grave que el Presidente de la República y el Gobierno pudiesen caer en poder de los facciosos, pues entonces podía darse por terminada la guerra, la cual, por otra parte, no se hacía sólo en Madrid, sino en toda España. Desde otra capital se podría atender a las necesidades de los frentes. Al fin se convencieron, y el acuerdo fue unánime. Santiago Carrillo Solares, secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas, se encontraba aquella tarde en la Presidencia del Gobierno con su amigo José Cazorla, de la misma organización. —Yo recuerdo que en ese momento Cazorla y yo vemos a Largo Caballero, que está en la Presidencia esperando la marcha —ha declarado Carrillo—, y le preguntamos si se marcha, si el Gobierno se marcha, y se enfada mucho por el hecho de que nosotros sepamos que el Gobierno se marcha. Le preocupaban, sin duda —y luego se vio que tenía razón—, los obstáculos que el Gobierno podía encontrar en el camino hacia Valencia, y quizá también el pánico que podría crearse en la población de Madrid. Antes de la reunión del Consejo de Ministros, Largo Caballero había tenido una entrevista con el general José Miaja Menant, capitán general de Madrid. Las versiones de dicha entrevista que se han dado a la publicidad contienen notables discrepancias. [...]