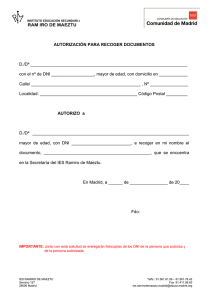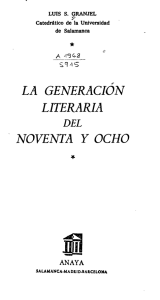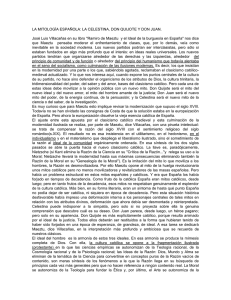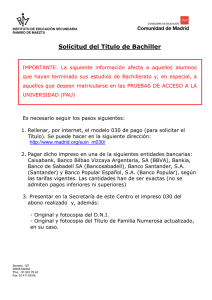USO Y ABUSO DE MAEZTU
Anuncio
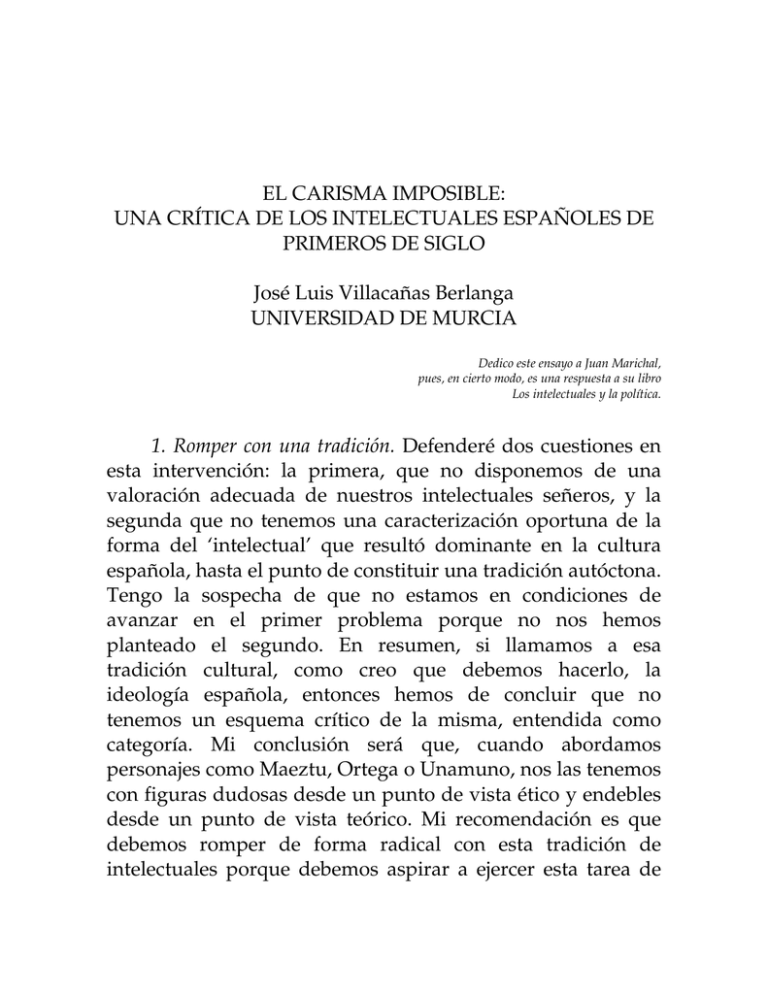
EL CARISMA IMPOSIBLE: UNA CRÍTICA DE LOS INTELECTUALES ESPAÑOLES DE PRIMEROS DE SIGLO José Luis Villacañas Berlanga UNIVERSIDAD DE MURCIA Dedico este ensayo a Juan Marichal, pues, en cierto modo, es una respuesta a su libro Los intelectuales y la política. 1. Romper con una tradición. Defenderé dos cuestiones en esta intervención: la primera, que no disponemos de una valoración adecuada de nuestros intelectuales señeros, y la segunda que no tenemos una caracterización oportuna de la forma del ‘intelectual’ que resultó dominante en la cultura española, hasta el punto de constituir una tradición autóctona. Tengo la sospecha de que no estamos en condiciones de avanzar en el primer problema porque no nos hemos planteado el segundo. En resumen, si llamamos a esa tradición cultural, como creo que debemos hacerlo, la ideología española, entonces hemos de concluir que no tenemos un esquema crítico de la misma, entendida como categoría. Mi conclusión será que, cuando abordamos personajes como Maeztu, Ortega o Unamuno, nos las tenemos con figuras dudosas desde un punto de vista ético y endebles desde un punto de vista teórico. Mi recomendación es que debemos romper de forma radical con esta tradición de intelectuales porque debemos aspirar a ejercer esta tarea de otra manera. Esta aspiración se nutre de la certeza de que nuestra sociedad no necesita de este tipo de figuras, que obedecen a formas de vida social primitivas, ancladas definitivamente en el pasado. Maeztu, en este programa de desvinculación con nuestro pasado intelectual, nos ofrece el ejemplo arquetípico. Aunque la misma operación se puede llevar a cabo con Unamuno o con Ortega, estos dos hombres ofrecen dificultades que no se dan en el caso de Maeztu. El primero, Unamuno, todavía tiene un aura de apasionado y sincero. Extrovertido y auténtico, genera por eso simpatías en muchos lectores que, de esta manera, no pueden identificar lo inquietante de su personalidad, lo enfermizo de sus doctrinas, lo insano de su causa. El segundo, Ortega, es un hombre anguloso y sagaz, que planea sus escritos como buen periodista, pero que no es menos dudoso como teórico y como intelectual en sus fines y objetivos últimos. El primero, Unamuno, sigue figurando como el representante del alma española, mientras que el segundo es, al parecer, el ejemplo genuino de nuestra inteligencia. Cualquiera de nosotros se puede permitir los caprichos de una personalidad hiperexpresiva, porque Unamuno hizo de ellos parte sustantiva del alma hispana. Cualquiera puede citar algún lugar común de Ortega sin necesidad de acreditar su vigencia. En este sentido, ambos autores ofrecen resistencias a una operación de desanclaje de la tradición y siguen ofreciendo un atractivo a las generaciones actuales, apoyado además por un prestigio oficial. No así Maeztu. Para todos es un perro muerto. Los últimos que lo defendieron hasta el final fueron los integristas del círculo de Punta Europa, como Vicente Marrero, Vegas Latapié, o los tecnócratas como Fernández de la Mora, personajes que ya vivían en otro tiempo cuando la democracia española echaba a andar. Los que mantuvieron sus tesis hasta el contubernio de Munich, los hombres del editorial Rialp de entonces, los que antes fundaron Arbor en estas mismas estancias, ya habían evolucionado hacia posiciones liberales cristianas que eran muy cercanas a las del Maeztu medio, el Maeztu de la dictadura de Primo, pero se sentían incómodos con un antecedente tan poco moderado, tan fanático en sus expresiones, tan transparente en su visceralidad. No era el de Maeztu el estilo de los poderes indirectos que estos hombres se prestaban a ejercer, siempre entre bambalinas, siempre camuflados entre tecnócratas. Por lo demás, los enemigos dentro del régimen, los hombres que evolucionaron desde la Falange, siempre lo ningunearon. Desde Laín Entralgo, que no le cita de forma franca en su libro sobre el 98, Maeztu no existía para ellos. En cierto modo, la sobria expresividad de aquellos hombres, a pesar de sus almas turbulentas, forjados en Garcilaso y en el clasicismo, no soportaba la hiperestesia del energúmeno Maeztu. Por lo demás, su vieja y fraternal relación con Ortega desde 1902 debía sepultarse. Del mismo modo, molestaba la evolución común hasta 1924, cuando todavía Ortega le lanza desmedidos piropos en plena dictadura de Primo. En realidad, la versión oficial es que Maeztu, todo lo más, era un vocero de las ideas de Ortega, y con el maestro había suficiente. Todavía ciertos críticos de mi libro –como el señor Adolfo Sotelo, de La Vanguardia– han considerado un error que yo atribuyese influencia de Maeztu sobre Ortega, como si eso fuese un imposible metafísico. Pero el mejor argumento contra esos aparentes imposibles metafísicos son los tozudos hechos: Ortega siguió el camino de Maeztu hasta 1914, en que le dedicó las Meditaciones. Tras ese prejuicio ronda otra cosa: nadie quiere a Maeztu. Frente a los otros dos grandes hombres, Maeztu no es atractivo. Su imagen es peyorativa desde el principio y, por eso, toda mimesis hacia él queda bloqueada. Los bandazos superficiales y externos de su evolución, frente a las sutiles modulaciones de Ortega; la caballeresca entrega a Primo de Rivera hasta el final, frente a la mezquina medida en el dar y en el quitar de Ortega; el fanatismo de su posición en la república frente al tibio apoyo y la distante rectificación orteguiana, la entrega final a la peor de las causas, el misticismo de su muerte, todo lo hace antipático, lejano, irreal. Maeztu era el olvido, desde luego, y podemos decir que, al no ser reivindicado por nadie, en él se había cumplido el ideal de desanclaje en la tradición que propongo. Si esa era la finalidad, la pregunta entonces se nos impone: ¿por qué escarbar en su tumba? Y sin embargo. frente a toda evidencia, hay una razón. Ahora deseo explicarla. 2.– Un arquetipo y un síntoma. Kierkegaard, y después Schmitt, recomiendan apreciar la verdad esencial en el caso extremo. Defenderé que Maeztu es arquetípico como lo son los casos extremos y sólo por eso puede darnos una verdad esencial del intelectual español como categoría. Si Unamuno y Ortega resultaran tan lejanos como Maeztu a una inteligencia actual, estaría cumplida la misión, que estimo pertinente, de tener otros modelos de vida intelectual. Pero no es así. Ortega y Unamuno, Azaña y Giménez Caballero, siguen siendo atractivos para cierta gente. Frente a ellos, Maeztu es arquetípico porque señala todos los vicios de la forma del intelectual español. Y sin embargo, la pregunta fundamental no se ha tocado con ello: ¿cuánto hay de diferente entre Maeztu y Ortega, entre Maeztu y Unamuno? Quede la pregunta por ahora como el enunciado de una sospecha. Así que, finalmente, Maeztu es un arquetipo, pero, también y por eso, un síntoma. Propongo que lo usemos como tal. En él podemos ver formas patológicas precisas, monstruosas, que una vez diferenciadas luego podemos identificar en otros casos muchos menos radicales, menos brutales, pero hermanados por una profunda afinidad. Podemos usar a Maeztu como estudio de muestra, como caso central para identificar una forma enfermiza de ser intelectual que concierne a otros muchos, para mostrar las confusiones que encarnaron otros hombres a la hora de ejercer el ethos del intelectual. Por eso dediqué un libro amplio a este hombre, cuya condena y olvido todavía me parece depender de una mentira: la de los falsos prestigios que se realzan sobre el claroscuro de su figura. Me preguntaba por qué era tan execrable Maeztu como para que nadie se preocupara de él. Merecía una explicación la obvia desproporción entre la inmensa bibliografía de unos y la sima de cieno en la que Maeztu yacía. ¿Qué anidaba tras esa percepción? Maeztu el energúmeno salva y centra al auténtico Unamuno y al profundo Ortega, al progresista–republicano Azaña, al vanguardista Giménez Caballero, etcétera. ¿Qué conocimientos históricos no deseados ponía en marcha una operación de reconocimiento de Maeztu, aunque fuera hipercrítica, como de hecho era la mía? Creo que en el fondo, penetrar en Maeztu, diluir la costra de silencio que se había tejido a su alrededor, permitía algo decisivo: que los santos patronos de las diferentes tradiciones españolas siempre lo consideraron su igual. Amigo o enemigo, pero igual. Muchos de ellos lucharon sus luchas, le rindieron homenajes, se pusieron a veces tras sus rayos, le brindaron su admiración, y muchas veces dijeron en público frases que harían enrojecer de ser tomadas con la seriedad que se debe. Nadie quiere sacar a la luz a Maeztu porque todos temen que, al ver la lepra declarada en Maeztu, podamos identificar el contagio que los demás padecían. Pues Maeztu no es sino el caso extremo de un síntoma que tiene causas muy profundas. Así que el abuso de Maeztu es mantenerlo en el olvido. Ese abuso tiene funciones compensatorias para situar en una atmósfera aurática a otros que no fueron menos energúmenos, menos monstruosos, menos excéntricos. El uso es, como sucede con la crítica, tenerlo a la vista para reconocer en su caso extremo lo que en los demás estaba suficientemente oculto. Maeztu es un caso clínico, es verdad. En mi estudio, siempre guiado por Freud, quise analizar ese caso extremo y creciente de inteligencia paranoide para controlar patologías no tan extremas en sus manifestaciones, pero mucho más resistentes por más elaboradas. Maeztu, en cierto modo, no supo trabajar su paranoia: la dejó ver en carne viva y por eso resulta muy fácil estudiarla. Pero hay ciertos rasgos estructurales que podemos transferir a las otras grandes figuras de nuestros intelectuales, a pesar de que en ellos están más construidos bajo discursos en apariencia saludables. En el caso de Ortega y Unamuno, como en el de Azaña, hay que aguzar mucho la vista. En el caso de Maeztu, y esto es indudable, podemos incluso hacer una carnicería. Nadie se lamentará de ello. Al contrario, una de las constantes de mis críticos es que justamente, en mi libro, no hago suficientemente sangre. Me han censurado que no use la gama gruesa de los adjetivos contra él. Mis críticos no han identificado públicamente –aunque tengo la certeza de que sí en privado– que el tema de mi libro no era sólo el pobre y al parecer despreciable Maeztu. 3.– El intelectual y la responsabilidad. ¿De qué se trata? Ante todo, del ethos del intelectual y de su propia definición. Hablo como si existiera una sola, y obviamente no es verdad. Hay más de una tradición e incluso hay muchas opciones particulares que no han llegado a convertirse en tradición, pero que están ahí, como casos concretos. Hablo como si ciertas posibilidades fueran más deseables que otras y sugiero que tenemos razones para defenderlas. Aunque no pretendo imponer a nadie mis juicios en esta materia, supongo que me asiste cierto derecho a mostrar mis preferencias. Por eso, a efectos de este ensayo me gustaría defender que hay dos grandes formas de ser intelectual, que pueden ser reconocidas en la historia europea reciente. Está el intelectual que ancla en una conciencia normativa más o menos explícita, más o menos fundada, más o menos abstracta y a ella entrega su vida y su obra, sea ésta de naturaleza retórica o literaria. Cualquiera puede identificar de qué hablo si ha tenido la oportunidad de acercarse al trabajo que antepuse al libro que recoge algunos artículos de Heinrich Mann y que lleva por título Por una cultura democrática.1 En verdad, allí hablaba de Heinrich Mann como literato por vocación. Como saben ustedes, Thomas Mann llamó a su hermano el literato de la civilización.2 Yo me atuve a esta figura y la desarrollé. Hasta ahora he venido hablando del intelectual, he aplicado esta palabra a los grandes hombres de la España del primer tercio de siglo, y he sugerido que, en mi opinión, padecen de una endémica falta de ethos. El literato sin embargo lo posee, porque tiene una vocación definida que reside en la defensa, muchas veces cansina y estereotipada, de una sistema de valores normativos. No niego el derecho a la evolución ni al cambio al ritmo de la historia. Pero, en los literatos dominados por el ethos normativo, esta evolución 1 Esta en la editorial Pretextos, en la colección Hestia-Dike, Valencia. 1997. Pueden verlo en mi ensayo sobre Las consideraciones de un Apolítico en el colectivo Literatura y Político en la República de Weimar. Verbum, Madrid, 1997. 2 consiste en la regulación de la posición ante el presente a partir de ciertas ideas claramente identificadas, explícitas. Esta evolución, con sus complejidades, es consciente y por eso pueden ofrecer las razones de que, en determinada oportunidad, las mismas ideas impongan determinadas posiciones. Así, no es lo mismo defender la democracia en la república de Weimar que defenderla en la época nazi. Pero el literato con ethos no alterará su esquema de valores ni se desprenderá de la idea (en este caso, democrática) como referente básico. Como es obvio, y aunque sea mi opción, no quiero decir que sólo la democracia ofrezca un horizonte normativo estable. Este es desde luego el caso de Heinrich Mann. Georg Lukács tuvo otro, y Robert Musil otro ciertamente diferente. Schmitt, incluso en la tristeza con que saluda una época mundial, se muestra anclado en la forma existencial nacional. Pero nadie puede decir que sus vidas no estuvieran atravesada por una sustancia ideal constante. Esto no se puede decir de nuestros intelectuales a pesar de sus parecidos. El literato vocacional y el intelectual español comparten algo: el escenario público. Ambos tipos humanos escriben libros, artículos, ensayos. Todos hacen literatura, ejercen una retórica y todos aspiran a tener un público. La diferencia entre la figura del literato y la figura de nuestros intelectuales se abre paso en la forma de entender su praxis y su función social. Si resulta más definida la del primero es porque tiene un ethos completo al que entrega responsablemente la vida. Los intelectuales españoles tienen aparentemente un ethos porque intervienen en todos los escenarios de la publicidad, pero no se atienen a un conjunto normativo sólido, reflexivo, constante y coherente. Tienen un público como personalidades, pero le hacen variar en sus ideas al ritmo de su propia expresividad. Un ethos es algo más que la costumbre pertinaz de escribir y publicar. Es atenerse a una conducción racional de la vida, donde racional es una auto-vinculación a principios formales y a estrategias materiales de interpretación regulativa de aquellos. No existe ethos donde no se dan principios auto-conscientes, de los que sabemos sus implicaciones y consecuencias, respecto a los que somos responsables y en relación con los cuales podemos lanzar a los demás mensajes creíbles de cuál va a ser nuestra conducta en determinadas situaciones. Cualquiera que tiene un ethos se preocupa de identificar estos principios, de considerarlos en su validez, de identificar sus implicaciones, sus afinidades electivas, sus contradicciones y hostilidades con otros, sus transacciones en los casos en que sea necesario, y su camino práctico de realización o de renuncia. Si es responsable con su estructura normativa, al menos tendrá un momento en que diga: conmigo no se cuenta para defender eso. Estos saberes prácticos que forman el ethos verdadero son supracircunstanciales. En sí mismo, el ethos está diseñado para establecer diferencias entre oportunismo y coherencia, entre praxis y adaptación, entre lo interpretable desde valores y lo interpretable desde intereses. Por eso, el literato puede albergar un compromiso que está a mitad de camino entre el filósofo y el hombre de la calle: no es un especialista ni un improvisador. En cierto modo es un retórico, otra forma de decir que es un literato. Pero no debemos olvidar que la literatura tiene una intensa relación con la ética, pues ambas tienen que ver con el carácter: una lo forma y lo define, mientras la literatura describe personas que los defienden en sus consecuencias y sus acciones. ¿Tienen nuestros intelectuales un ethos en este sentido, parecido al que se puede ver en Heinrich Mann, en Albert Camus, en Primo Levi, en Andrea Caffi? No lo creo. Y porque eso es máximamente visible en Maeztu, podemos decir que el vasco es un intelectual español arquetípico. Pues Maeztu pasó de ser un extremado nietzscheano a ser un liberal-socialista casi revolucionario, un anticlerical y un anti-tradicionalista furioso, y de esto a ser un guildista inglés, un defensor de la dictadura como estructura de protección del capitalismo naciente y después un menendez-pelayista político defensor de una genuina dictadura constituyente del moderno pueblo español, de su burguesía y del capitalismo hispano. ¿Qué ethos puede identificarse en un hombre que pasó por estos territorios? ¿Qué valores coherentemente defendidos podían subyacer a estas posiciones, de tal manera que se garantizara un cuerpo normativo respecto al cual ser responsable? ¿Puede haberlo? Sin ninguna duda, ni el ensayo más benevolente de reconstrucción personal podría dar con esta senda única de valores en una biografía intelectual como la que hemos apuntado. Pero la pregunta no ha hecho más que empezar. Pues si no se disponía de un cuerpo de valores definido, ¿por qué se consideraba necesario, urgente, útil, la intervención pública con ofertas que, se miren como se miren, incluyen cláusulas retóricas de un radical montante normativo del tipo “hay que hacer esto o lo otro”, “mientras no se haga esto”, etcétera? Pues no cabe la menor duda de que todos estos hombres salían al escenario público diciendo lo que se debía hacer. Sin embargo, lo que se debía hacer fue en cada circunstancia una cosa muy diferente. En Maeztu, acabar con la hegemonía de los intereses cerealistas en 1898, potenciar una mayor presencia en España del espíritu de hierro del homo economicus, organizar a las masas en un partido socialista dirigido por elites burguesas con amplia visión liberal, recomponer los valores organicistas de la sociedad desde un funcionalismo católico, limitar el subjetivismo moderno, recomponer el espíritu teológico, apostar por las instituciones tradicionales como una monarquía con cortes encargadas de elaborar el presupuesto, valorar la dimensión atlántica de la cultura española, etcétera. Sin embargo, y de esto no cabe duda, a pesar de todas estas propuestas antitéticas, Maeztu siempre hablaba como si supiera lo que se debía hacer. La suya fue una paradójica conciencia normativa que, de forma libérrima, se brindaba a los lectores españoles. Pero se trataba de un normativismo concreto, circunstancial, que en cada caso ofrecía una solución y que, por ello, desdibujaba el valor vinculante de cada una de las cosas que afirmaba o proponía. Cuando comparamos esta opción con Heinrich Mann, por ejemplo, que conoció el mismo arco de tiempo, encontramos el tipo de literato en su plenitud: desde su juventud se enfrentó a la personalidad autoritaria y frustrada del súbdito alemán, a la hipocresía social de la clases nobles alemanas, a la figura traumatizada de sus mandarinatos universitarios, a la forma paranoide de sus gobernantes, y siempre en honor de una valores republicanos, que tenían que ver con la dignidad del ciudadano, con la igualdad y la justicia respecto al trabajador, con la acción justa de un Estado sostenido por las masas democráticas de trabajadores, con una vida integrada de afectos y de razones, con una voluntad cosmopolita de paz entre los pueblos de Europa. Podemos decir lo que queramos de su retórica, como podemos decir lo que queramos de su literatura: pero no podremos decir que su conjunto de valores normativos no fuera coherente, unidireccional, unívoco. Quizás por eso Heinrich Mann fracasó y por eso sabemos qué habría tenido que suceder para que él, y no Jünger, hubiese triunfado. Siempre pensó que Alemania había cometido una injusticia histórica: haber olvidado su franqueza liberal, dejarse llevar por la farsa de un imperio violento y vanidoso, impulsar políticas imperialistas y hostiles a Europa, y haber corrompido el espíritu de su gran misión de diálogo con los pueblos latinos, embarcándose en una mitología del superhombre tan compensatoria de la miseria real como lo fue, a nivel personal, en su propio filósofo fundador. Cuando miramos su trayectoria, comprendemos que su vida era relevante no porque fuese su vida, sino porque se entregó a valores que eran más poderosos que él, que sus expresiones personales, que sus motivos y que sus circunstancias. ¿Podemos decir algo semejante de nuestros intelectuales? Desde luego que no. Para entender en qué fueron coherentes nuestros intelectuales, para identificar cuál era el conjunto de sus valores, aquello por lo que podían dar la vida y arriesgar su patrimonio, no podemos confiarnos en sus declaraciones explícitas, porque estas nos dicen cosas contrarias para cualquier observador razonable. Y si alzamos la mano diciendo que tenemos la impresión de que se están contradiciendo, estos hombres nos devuelven con todo brío la acusación y uno nos dice que esto no importa, que eso no es grave, que lo decisivo es mantenernos vivos, inquietos, alerta contra los lugares comunes; mientras otro insiste en que, dado el carácter circunstancial de nuestras vidas, y el carácter fluido de nuestra realidad, es necesario ir al día, pelearnos con la circunstancia en cada momento. Esa no es la única estrategia: hay otra que consiste en la reconstrucción de la propia trayectoria como si no fuera contradictoria. “En el fondo ya lo decía yo en 1911”, “ya lo anuncié en 1914”, etcétera: ese tipo de cláusulas abunda en su literatura, junto con otras de este tenor “Si yo no hablé en 1923 es porque el nivel del país...”. 4.– Un intelectual sentimental. Así llegamos a la clave de esta forma nuestra de ser intelectual. Podemos abordarla desde la vieja diferencia estética entre lo ingenuo y lo sentimental. Heinrich Mann nos resulta normativamente ingenuo, como el propio Camus. Debemos entender bien esta expresión. No quiero decir que sus valores sean ingenuos. Todos los valores lo son llegados a cierto punto. La ingenuidad es la forma de la fe y los valores no existen en ninguna otra parte salvo en la creencia razonada en ellos. Pero hay una forma ingenua de entregarse a ellos, de hacer desaparecer en ellos la misma personalidad, de vivir en el idilio desesperado o combativo que nos ofrecen, siempre animados por la certeza de que el mundo sería mejor en caso de realizarse. Por regla general, el ingenuo no ve en sí mismo nada valioso, salvo en la medida en que participa de objetividades que se esfuerza por encarnar y a las que entiende ha de ser fiel. Frente a esta figura ingenua y normativa, se alza el intelectual sentimental. Carente de una realidad objetiva en la que hacer pie, el intelectual sentimental, para realizar cualquier intervención, tiene primero que organizar la propia subjetividad desde la que habla. Para ello debe ejercer una mirada reflexiva, una reordenación del pasado. Puesto que la realidad no es sino un aspecto de su intervención, ha de hacer la historia de esa misma actuación para así dar una explicación inmanente, desde sí mismo, a la nueva tirada. Dado que esa intervención tiene que mantener un alto nivel de confianza, de seguridad y de certeza en sí mismo, para poder emitirse en términos de “lo que hay que hacer”, la reorganización del pasado ha de ser no sólo auto-referencial, sino sobre todo auto-ensalzadora. Muy consciente de la falta de suelo desde el que suele hablar el sujeto, el intelectual sentimental tiene que esforzarse previamente en poner bajo sus pies un suelo firme que asegure su acción. Aunque estas actividades forman parte de lo no dicho, la brega en este asunto es inocultable. Aunque estoy dando la falsa impresión de que nuestros intelectuales no tienen una meta que legitime sus actuaciones, continuaré un tramo más por este camino, hasta llegar al momento de una inflexión que luego les propondré. Con ello llegamos a una finalidad implícita de nuestros intelectuales: no se trata de antemano de entrar en un combate que deviene histórico por el telos ideal de los objetivos, sino de autopresentarse bajo el aspecto de gran personalidad. La aspiración de nuestros intelectuales a ser una gran personalidad nos sorprende permanentemente en el tono, en la posse, en las cláusulas retóricas, en los gestos y, sobre todo, en las falsas modestias en las que Ortega era especialista. Esta gran personalidad, que en cierto modo puso Nietzsche de moda, es síntoma de un problema histórico que juzgo central en la historia de España y que tiene que ver con el llamado arbitrismo de nuestros intelectuales. En este sentido, podemos decir que el espíritu del 98 carga con una profunda herencia que viene desde los tiempos de Martínez de la Mata o de Celórrigo. Estos intelectuales contemporáneos de nuestros abuelos son los últimos representantes de una larga tradición sentimental, que ha integrado desde nuestra más lejana historia los tintes propios de un pathos mesiánico bien definido y de un contexto apropiado a su aparición carismática: apocalipticismo, desgarro, decadencia, providencialismo decepcionado. Resulta terrible comprobar hasta qué punto estas actitudes han calado en Ortega cuando interpreta la guerra civil como el justo pago por el pecado de rebelión de las masas, o en Unamuno, cuando cifra lo salvífico en la intrahistoria de un pueblo que se inclina a vivir en el minimalismo económico del sermón de la montaña. En medio de estos territorios tenebrosos de la catástrofe, que ellos proféticamente han calentado –es sintomático que Unamuno conciba su misión como inspirador de una guerra civil de los espíritus– se alza su personalidad con sus cláusulas retóricas de “lo que hay que hacer”. Esto tiene un nombre: estas personalidades se han visto a sí mismas como soberanos carismáticos en una momento de Apocalipsis histórico caracterizado por un orden político que, se sabe, va a la deriva sin soberano visible y sin fuerzas capaces de dirección. Aquí, de nuevo, Maeztu llevó esta opción hasta el extremo de comprender su vida como martirio, en una imitación mesiánica sin precedentes. Más sorprendente es que Ortega pensara que esa era la obligación del intelectual. La estilización de su personalidad alrededor de esta autocomprensión como “cordero pascual” llevó a Maeztu, en un gesto cristiano que Kierkegaard o Dreyer habrían caracterizado de locura, a inmolarse a los pies de una España primitiva y cerval que, en él fondo, no había querido escuchar sus recetas de salvación, innovación y modernización. Así, en un gesto único, Maeztu murió por los pecados de los demás, pecados que él no había cometido y que venía denunciando desde finales de siglo. Así que cuando dije que Maeztu es arquetípico, quise decir que interpretó su papel de la forma más radical posible: la del martirio católico. Frente a esta, el héroe cultural de Ortega, líder de masas, no era sino un subrogado moderno y artificial. El sacrificio de Ortega consistía en ponerse a la altura del pueblo para salvarlo. El filósofo se contrae en periodista como Dios se encarna en Hombre: para sufrir por los pecados de otros. El gesto de Maeztu, tal y como él mismo lo entendía, consistió en cargar con la cruz bajo las injurias de los que no quisieron oírle. Su actitud fue así la más lejana de aquella otra, propia de Ortega, del olimpismo indiferente de un dios que, a pesar de rebajarse, fue desdeñado. Si lo propio de la gran personalidad era la obstinación, el apego al propio sentido, la necesidad de ser coherente, al menos Maeztu la sintió y en esto también fue arquetípico. El afán de autojustificación de su peripecia no tuvo que recurrir a nada extraño: bastó apelar a la metanoia paulina que en tantos hombres produjo el espectáculo del 14. Al menos tras la conversión, Maeztu fue coherente. ¿Quién creyó en un solo gesto de Ortega después de su coqueteo con la dictadura, o de su rectificación de la República, una por cierto que acabó celebrando al otrora denostado Maura? Y si Unamuno ha mantenido intacto su prestigio, tras sus coqueteos con las juventudes de José Antonio, no ha sido sino por su gesto de gran personalidad frente a Millán Astray, no por su coherencia. Hay, sin embargo, algo terrible en el gesto de Maeztu al confesar, frente al pelotón, cogido de la mano de Víctor Pradera, su amor a los que le dispararon: es algo más que la sospecha de que no eran culpables. Pero todavía hay algo más siniestro que esto, algo que sólo cabe en el más gnóstico de los cristianismos, algo que Maeztu no podía dejar de pensar. Y es que los verdaderos culpables de que existieran pelotones de fusilamiento dominados por el odio eran aquellos de su misma causa, los aristócratas madrileños, los latifundistas andaluces, los generales golpistas. Maeztu había clamado contra todas estas fuerzas sociales hasta 1923, fecha en que se dejó llevar por el planteamiento que captó la benevolencia de todos sus amigos, que Primo venía a barrer el viejo régimen de la restauración. A partir de ahí su coherencia fue la del paranoico. Siempre pensó Maeztu que el fallo de la Dictadura consistió en no ser capaz de constituir una nueva sociedad que reclamase una nueva política. Pero fallido el acto creador, Maeztu siempre pensó que se debía confiar en un dictador capaz de hacerlo. Era un dios chapucero, un dios perverso, un dios que no quería cambiar su mundo, cuando se le dio el mensaje de salvación, pero que ahora tendría que cambiarlo finalmente porque la tragedia se echaba encima. Mas a fin de cuentas era un dios y por eso Maeztu estaba de su parte, frente a lo que representaba como una turba llena de resentimiento, de odio y de decepción desesperada que no podía constituir nada. Por salvar ese germen de dios perverso, que ahora se veía forzado a intervenir por la creciente oleada de mal, Maeztu moría pensando que su muerte daría fruto. Con la locura de la coherencia final murió como buen caballero católico. En el fondo, era el extremo de una cultura de la sentimentalidad añorante de una grandeza perdida, la encarnación de una norma que encontró en el martirio la forma de conciliar la gran personalidad y la cultura moderna que no estaba para estas seriedades mesiánicas. 5.– El déficit de la nación. ¿Era todo gratuito? Quizás lo más duro que se pueda decir sobre España es que estas enfermedades no eran gratuitas. Al contrario, más bien podríamos decir que eran necesarias. Son frutos de la miseria española de este siglo, que se acumulaba sobre la miseria de otros siglos. ¿Qué era lo que provocaba estas formas de ser y de pensar? Obviamente una cosa: la inexistencia de esa España bajo la forma en que todos estos hombres la soñaron. Lo que está en la base de las actitudes y tareas de estos hombres son los déficit de realidad nacional que ellos apreciaban y que, desde siempre, habían confundido con su público fiel. Su falta de reconocimiento tenía que ver con su percepción de una falta de realidad nacional y por eso extremaron su intervencionismo. En el fondo, se vieron como líderes espirituales constituyentes de esa nación unida que distinguían en otros países como la forma suprema de salud y de vida social. Así percibieron con tino el retraso español en los procesos de construcción de una burguesía nacional, uno de cuyos síntomas era la formación de un público lector. Pero justo cuando llegamos aquí nos damos cuenta de la excepcionalidad de los intelectuales españoles. En cierto modo, su figura extrema no es sino una intensificación de naturaleza compensatoria debida a la ineficacia de otras instancias constituyentes de la realidad nacional típica a la que aspiraban. Heinrich Mann, Thomas Mann, Zola, o Bernard Shaw no eran menos héroes de sus públicos, pero no se presentan tan patéticos ante nosotros porque no se veían como los únicos soportes de esa homogeneidad cultural que se ha dado en llamar nacional. Todos sabían que tenían aliados en la realidad de las cosas: una inmensa cantidad de gentes dispuestas a conquistar una dignidad social por la vinculación a valores ideales. Eran masas de trabajadores que reclamaban algo más que la utilidad de su función económica, que aspiraban a ejercer una función política y humana, y que querían una cultura que los tuviera en cuenta. Por eso, estos literatos llegaron a ser aliados de otros líderes políticos, sindicales, empresariales y así, junto con firmes aliados instalados en el poder político, avanzaron con esa plenitud de efecto que se ha convertido en típica a la hora de definir el proceso de construcción nacional con base democrática. Frente a estos casos, los intelectuales españoles sabían que tras ellos no tenían nada: un poder político que organizaba unos intereses minoritarios y oligárquicos, unos cuadros burocráticos anclados en el tedio, un mercado interior empobrecido con una inmensa población cuya finalidad era la supervivencia, unos partidos obreros sin calado cultural y sin fuerza social, una presencia todavía dominante de la iglesia católica, un ejército que podía reclamar la función de vértebra de un Estado que él mismo había fundado y unas empresas culturales que tenían necesidad de hipotecas, como era el caso de la revista España, o que como testimonia el ejemplo de El Sol de Urgoiti, no podían arriesgar una posición sin sufrir descalabros. La forma nacional la representaban tipos como Lerroux o como Blasco, pero también tipos como Sales, Gil Robles o Luis Lucía, los viejos carlistas reconvertidos a una democracia cristiana que aprovecharon su vieja oposición a la monarquía alfonsina para justificar su oportunismo respecto a la forma de régimen. Pero estos líderes no eran intelectuales: eran agitadores y sólo Blasco de entre ellos entendió algo que Maeztu vio claro andando el tiempo, algo que luego Azaña utilizó con íntima repugnancia –como le echó en cara Giménez Caballero–; a saber: que la construcción nacional se teje con la potencia tremenda del mito, no con las sutilezas o las paradojas de los catedráticos. El mito era una fuerza descarnada, abstracta y no movía a la acción social, sino a la acción afectiva. En este sentido, era electivamente afín con la figura carismática del agitador, pero no con la que nuestros intelectuales querían inútilmente encarnar. Para jugar como potencia compensatoria de otros déficit de integración social, nada mejor que el mito, el de la República o el de la revolución. Maeztu, al apelar a D. Quijote, Don Juan y la Celestina, se daba cuenta del problema, pero no sabía la solución. De hecho el tradicionalismo español presentaba aquí sus limitaciones internas: un mito tradicional era un oximoron. Por eso para detener el mito de la república, internamente aliado al de la revolución, se tuvo que invocar la milicia, una fuerza desnuda de mitología. 6.– La otra forma de ser intelectual. Ante la falta de suelo nacional, en el sentido moderno del término, los intelectuales españoles hicieron pie sobre sí mismos y por eso no pudieron desplegar la actitudes de otra forma de ser intelectual que ahora hemos de analizar. Pues hay un segundo tipo de intelectual que no tiene como ideal-tipo estos hombres normativos. Son los hombres de realidades, hombres de la objetividad, hombres de la frialdad mortal a la hora de describir las cosas. Ese hombre podía haber sido Ortega, de haber sido más tenaz en el estudio, de haber asumido en sus carnes la teorías de las elites y de haber renunciado a tener tantos lectores. Por mucho que estos hombres de la objetividad tengan una norma, la mantienen secreta y la disfrazan con el curso del destino histórico al que se pliegan. Por eso, cuando miramos a estos hombres, a veces vemos cómo tras la descripción de la realidad nos descubren una oculta pasión. Incluso entonces, cuando creen estar en sintonía con la realidad, no hablan de norma, sino de la necesidad de las cosas. El ideal-tipo por excelencia de este intelectual es Hegel, y su heredero más glorioso es Weber. Luego se podría citar a Rathenau, a Schumpeter, o a Plessner. El último que conozco así es Kelsen. Cuando intentamos identificar la conciencia normativa de Hegel tenemos serios problemas para hallarla y esto es así porque en ningún sitio se expone de forma abstracta: surge allí donde la realidad se penetra con la fuerza de la teoría en sus problemas centrales, allí donde se disponen las instituciones oportunas para resolverlos. Pero sin teoría de la realidad, o como diría Weber, sin la Wirklichkeitswissenschaft, no se comprende su actitud práctica. Esta queda siempre dominada por las coacciones de lo que es objetivamente posible. De ahí que para una conciencia normativa clásica son talentos formidables, pero dudosos. De ellos es más visible la pasión que ilumina los entramados internos de la realidad con la vida de su inteligencia, que la pasión transformadora. Descendientes de los estoicos, anclados en la categoría de destino, su norma es no desaprovechar los espacios que están en su mano dirigir, y despedirse de la tentación de la omnipotencia. Estos talentos realistas no son caballeros de la fe, ni mártires evidentes. Pero cuando miramos la producción científica de un Weber, entendemos que jamás dijo una palabra sin saber de qué realidad profunda hablaba. Este era el hombre que estaba en condiciones de dominar encuestas monumentales sobre los trabajadores del este del Elba, y sobre estos ingentes esfuerzos científicos proponía lo que buenamente se podía hacer, dados ciertos valores. Su ascetismo normativo se extremó respecto de 1895: luego siempre habló con hipótesis. En el caso de que se quisiera tener una nación alemana, se tenía que saber cómo superar los traumas psicológicos que el trabajo fabril producía en las mentes más bien sencillas de millones de alemanes que pasaban de la agricultura a la industria pesada en una generación. Las encuestas sobre las nuevas condiciones de trabajo fabril fundaban sus diagnósticos sobre la necesidad de atender los intereses materiales y espirituales de unas masas cada vez más desprotegidas en un mundo que, de repente, se había tornado siniestro y hostil. Sobre estos estudios de base, y sobre los déficit sociales que revelaban, Weber estudió determinados tipos históricos, que habían sabido dotar al capitalismo de un espíritu. Si alguien quería guardar un rescoldo de aquel espíritu, sabían qué tipo de personalidad debía construir. En este sentido, con desencanto o sin él, Weber dijo qué debía ser el hombre de responsabilidad y qué saberes reales, espirituales e históricos debía integrar. Cuando hubo que regular la política de emigración: allí estaba Weber. Cuando hubo que reformar el mercado de valores, también. Cuando hubo que hacer constituciones, allí se alzó su diagnóstico. Cuando hubo que firmar tratados en París, allí estaba él, sin negarse a la vergüenza y la humillación, como uno más. Cuando alguien tuvo que cantarle las verdades a Ludendorf, sobre la tarima de un teatro, delante la gente, ese fue Weber. Posiblemente él soñaba tanto como Unamuno con ser presidente del Reich. Pero se acreditó ante sí mismo defendiendo una línea coherente, que ofrecía a sus paisanos ideas claras, constantes, objetivas, comprometidas, firmes y fundadas. Es un hombre del pasado, desde luego. Nadie puede compararse con él por el conocimiento histórico y por el conocimiento del presente. Weber forma parte del mundo que para siempre nos dejó. Pero ciegos estaríamos si no comprendiéramos su grandeza, desconocida, distante, hercúlea, frente a los ligeros, volátiles, irresponsables intelectuales españoles. Sorprende el panorama que se obtiene cuando, con estas figuras, miramos a nuestros intelectuales. Ni dotados de una norma verosímil, ni dotados de un dominio de la realidad, se entregan al oportunismo del periódico. Pero sobre todo sorprende el pésimo grado de realidad que están en condiciones de asumir. Sorprende el mínimo nivel de estudios –quizás el joven Unamuno ha estudiado algo de economía– que han desplegado. Van a la realidad con el sueño desnudo y abstracto de su idea nacional. Por eso, cuando con el curso de los años aprendemos a mirar los agentes reales del tiempo, los Flores de Lemus, los Urgoiti, los Altamira, los Guadhalorce, no tenemos sino que rendirnos a su inteligencia superior, a su fiabilidad. Podemos ir a los escritos de los juristas que fundaron el Instituto de Estudios Sociales: son mucho más modernos que nuestros modernos intelectuales. Vayamos a los estudios económicos: José Luis García Delgado ha demostrado por activa y por pasiva que la realidad española de 1898 a 1931 no fue catastrófica. Se mantuvo un crecimiento constante, una recuperación de renta en relación con Europa, un trasvase permanente de riqueza desde el sector primario al terciario y secundario, una modernización de herramientas económicas y administrativas, etc. etc. Como nuestros intelectuales, los agentes sociales también aspiraban a la construcción de una burguesía nacional, un mercado nacional, instituciones económicas nacionales. Quizás eran pasos muy débiles: pero justo por eso quizás era preciso ser responsables en extremo. En todo caso, nuestros intelectuales no mantuvieron una alianza con los agentes sociales objetivos: reclamaron un papel representativo y directivo, en modo alguno auxiliar. Nada de todas estas realidades se transparenta en nuestros escritores. Es posible que fueran conocidas, pero jamás descienden a estos asuntos de la vida real. La timidez de la realidad no es contestada por ellos con el mimo y la atención piadosa que Azorín ponía en su España atrasada, sino con el desprecio. Cuando se escapa la monarquía, sentenciada por Ortega con frases altisonantes, de forma explícita se niega éste a reflexionar sobre problemas de la moneda, como si eso no tuviera efectos directos sobre el conjunto de cosas en las que quiere intervenir. Las polémicas sobre la modernización y europeización de España no son fastidiosas porque uno tenga que leer las impertinencias de Unamuno sobre la africanización y la propuesta de un eterno Tertuliano como su modelo. Esto no es lo peor. Es más triste la incoherencia de Ortega, cuando se pasa la vida hablando de que preciso levantar España sobre la ciencia europea. ¿Pero de qué ciencia hablaba Ortega? ¿Cuál practicó él? Weber, antes de dar un paso en el presente, analiza la forma de la universidad en la evolución histórica de occidente. Cuando leemos la reflexión sobre la universidad de Ortega nos damos cuenta que el suyo es el peor de los diagnósticos idealistas, el que era electivamente afín a su figura carismática. Una por cierto que, al reclamar efectos políticos inmediatos, tenía que realizarse en la forma de comunicación del periódico, no del tratado. 7.– El drama y el pasado. Estos intelectuales de la realidad también están anclados en el gran problema de la construcción de una sociedad nacional. Pero conocen los medios técnicos y sociales que hay que movilizar para lograrla. En efecto, para todos ellos, la forma a la que se dirigía la teleología implícita de Occidente era la nación. Más allá de ella, realmente, y con excepción de Schumpeter y Kelsen, no supieron ver una forma evolutiva ulterior de nuestras sociedades. Pero las diferencias emergen tan pronto nos damos cuenta de lo que significa la nación para unos y para otros. Para unos era la organización de realidades sociales objetivas, coronada por una conciencia valorativa común. Estas realidades, sostenidas por formas económicas claras, no podían integrarse en el esquema de la comunidad, sino de la sociedad. En la medida en que disponían de una realidad económica en su base, las formas de la conciencia debían integrar los elementos del individualismo, del sujeto moderno. Porque veían el papel disolvente de estas estructuras económicas, los teóricos de la realidad moderna mantuvieron todavía la idea de nación como último reducto comunitario. Así magnificaron la idea de un capitalismo nacional, que pronto se descubrió con tensiones internas tan tremendas que tuvieron que encontrar la espita del imperialismo. La autocrítica de estos hombres de realidades no llegó hasta desprenderse de la forma ideológica de la nación. Pero esto no es lo más importante. Lo decisivo para nuestros objetivos de hoy reside en reconocer que, al carecer de base real, al no ver una base sólida de realidad social nacional, nuestros intelectuales ensayaron –como siempre sucede– formas compensatorias comunitaristas. Buscaron la forma nacional no bajo la estructura moderna de la sociedad económica y el Estado democrático, sino de la comunidad espiritual. Esta opción les era afín porque la comunidad es mera conciencia de pertenencia y por eso ellos, dominadores del lenguaje y de los medios de comunicación, soñaban con reformar o transformar la conciencia hispana, con una metanoia salvadora. Una vez más: concibieron a España bajo la forma de la comunidad porque sólo de esta manera ellos podían intervenir de forma soberana en su constitución espiritual nacional. Lo más ejemplar que podemos decir sobre este desencuentro entre las formas de la comunidad y las formas de la sociedad, entre la dimensión constituyente de la conciencia y la dimensión constituyente de las realidades objetivas de la sociedad, el mercado, las instituciones y la política real lo ofrece una vez más Ortega. España invertebrada nos propone un relato sobre los déficit comunitaristas de la nación de España. Cuando Ortega intentó desplegar un programa realista de superación de estos déficit desde el punto de vista de la construcción social no tuvo más remedio que revisar su posición sobre el denostado Maura, su ley de administración local y su programa de redención de las provincias avant la lêtre. No pasó de allí. Pero en el momento en que las cosas pasaban de la conciencia comunitarista a las realidades sociales, el protagonismo de los intelectuales disminuía de forma intolerable para ellos. Por eso, permanecieron furiosamente anclados en sus figuras de clercs ideológicos, herederos de una tradición espiritual que siempre se había legitimado por las formas de la conciencia y no por las sobrias realidades sociales. Pero en todo caso, se trata del pasado. Hoy ya no podemos anclar en la forma nacional como vértebra de la organización social ni estatal y por eso nuestros intelectuales, normativos o realistas, deben ser otros. Hoy cualquier cosa no debe ser posible y por eso es inverosímil el oportunismo periodístico de nuestros intelectuales tradicionales. Hoy la publicidad puede ser una cosa y la ciencia, la universidad, los discursos de determinadas elites han de mantener una relación de cierta lejanía con los diarios. Ni las estructuras objetivas se ordenan sobre la realidad nacional ni las estructuras comunitarias pueden mantenerse, contra toda evidencia, en esa idealización imposible de la nación. Hoy sabemos que el precio de esa idealización sería una violencia que estrecharía nuestra alma hasta asfixiarla. En todo caso, quienes hagan de la nación su última ratio, según todos los indicios, han de decidirse a dar el paso hacia ese suicidio moral, bien sea por la complicidad en el crimen, bien sea por la pérdida de toda conciencia moral. Por eso me atrevo a decir que, desde un reconocimiento de las realidades sociales y normativas de nuestra época, desde el trabajo intelectual que se requiere para enfrentarse a ellas, el desanclaje de nuestros intelectuales tradicionales es un imperativo de la inteligencia y de la norma. En el caso de Maeztu, es bien fácil. Pero debería serlo de los que fueron sus iguales más relevantes: Unamuno y Ortega.