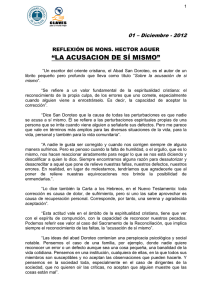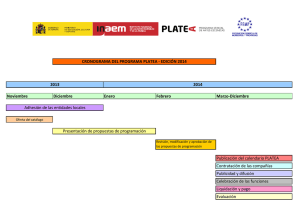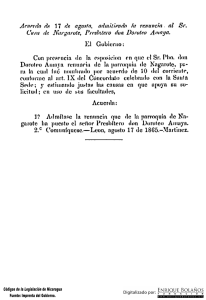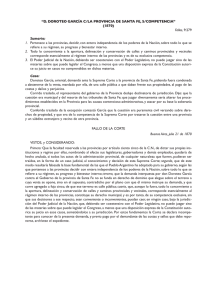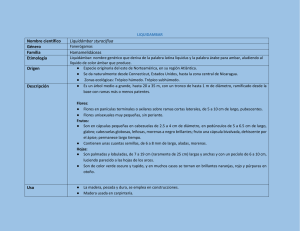EL ESCRIBIENTE DEL PALCO PLATEA
Anuncio

EL ESCRIBIENTE DEL PALCO PLATEA Escaleruela A lo largo de su existencia -por él vivida con una intensidad insólita, su felicidad directamente proporcional a la desdicha impropia-, Doroteo Malespín Liquidámbar se sirvió de toda la triste algarabía que entraña la reciedumbre del universo. La usó a su antojo y albedrío con un único objetivo: llorar a placer salvaje sus penas macizas, tan puntiagudas y afiladas como estiletes, y con las cuales se abría las vísceras de un tajo firme, con la facilidad con que se rajan los frutos maduros. Solo así disfrutaba de un deleite sin límites con el que su alma alcanzaba un clímax impensado por cualquier otro mortal. Y aunque llorar fue su impronta vital, sin embargo solo lloró cuanto pudo y le vino en gana una vez en su vida, embarrado de tristeza desdeñosa y sin importarle un bledo lo que de él pensaran los demás. Lo hizo con idéntico desgarro al que propician las pérdidas irreversibles de los hijos: vertiendo en un instante toda la angustia que sólo puede ser derramada a lo largo y ancho de una existencia plena y extensamente sufrida. Empero aún siendo de lágrima fácil, no derrochó una sola el día luctuoso en que Sabas Trinidad Palomares salió a su encuentro para matarlo. ¿Para qué llantear en ese instante? Según su entendimiento, no merecía la pena perder una milésima de segundo en armar un triste gesto de tormento que pudiera empañar tal instante de felicidad que estaba a punto de vivir en sus propias carnes. Porque en la cercanía de su muerte, Doroteo Malespín Liquidámbar descubrió esa sombra plácida de liberación que sólo pueden detectar quienes piensan que ya todo está hecho, sin importar tanto el tiempo vivido como la intensidad de lo sufrido. Así de peculiar era él, un hombre que sentía su alma tan desamparada como las calles desoladas de los pueblos en las aguosas noches del otoño, entre cuyas estrecheces se forjan espacios rociados por las pobres farolas con una luz azafranada que recrea una bruma cuajada de añoranza ambarina que exhala una fragancia perenne que nos hermana con la tierra mojada. Página Podría decirse que Doroteo Malespín Liquidámbar vino al mundo para sufrir; sí, podría incluso jurarse sin margen para el error. Porque dando cara a su destino, él se forjó a sí mismo alimentándose segundo a segundo con las dolencias anímicas extrañas. Con ellas fortalecía las propias, engrandeciéndolas de manera avariciosa. Las pesadumbres del corazón que compungían a los hombres y mujeres de su ciudad le reportaron un instinto casi sobrenatural para seguir pereciendo de manera eterna. Y es que deben saber ustedes que él vivió inmerso en un estertor inagotable, en un hálito postrero que progresaba sin cesar para imprimir fatalidad a sus días. Él mismo lo fraguó de manera consciente para sentirse vivo, mortificado dentro de un dolor que, como recuerdo exclusivo y recosido a su espíritu, fructificó de un amor que se tronchó una noche cargante de un verano persistente, caliginoso y húmedo que anduvo agonizando con sus alientos bochornosos durante todo un año, invadiendo otras estaciones mientras marcaba su pulso macizo con crepúsculos saturados de sopores imposibles de apaciguar, brumosos en plétora y decididamente insólitos y pegajosos. 1 Doroteo Malespín Liquidámbar no pidió cuentas ni razones a su asesino. Tan solo le faltó darle las gracias antes de que este acometiera el movimiento crucial con el que apostilló el crimen. Porque para él no existía sobre la faz de la tierra mejor forma para alcanzar el paraíso que morir por causa directa del amor o del despecho. Eso sí, clavó sus ojos por unos segundos en las cuencas inyectadas de sangre e ira de aquel muchacho, un hombre en ciernes que segundos antes se había plantado delante suyo sin decir palabra y blandiendo un puñal en la mano con el afán de cobrarse la cuenta pendiente de su infelicidad. Sin embargo, Doroteo Malespín Liquidámbar sí supo atisbar en el silencio de su verdugo las respuestas a unas preguntas que hasta ese segundo jamás se había cuestionado. Porque él no era hombre de interpelaciones de rango personal o colectivo, menos aún de ámbito público o privado. Es más, él interpretaba los garfios de interrogación como armas blancas que, usadas de manera malintencionada, tanto podían herir la integridad de sus semejantes como podían servir para importunar la tranquilidad de quienes tan solo anhelaban salvaguardar su intimidad. EL ESCRIBIENTE DEL PALCO PLATEA Escaleruela Colgaba del ánimo de tan peculiar personaje un ramillete de congojas imperecederas. Lo había cosechado él mismo en los espíritus de cuantos lo rodearon en mayor o menor grado de proximidad o afecto, y el cual compuso absorbiendo las penas ajenas gracias a la extrema capilaridad de sus sentimientos. Porque él, y no por adhesión solidaria sino por egoísmo absoluto, siempre liquidaba sus transacciones de pasiones humanas zurciéndose a los descosidos del alma de los demás, pues dominaba con soltura el arte de ponerse en la piel ajena, más vinculada a la suya cuantos más desconsuelos oía, él con los ojos entornados y el espíritu abierto. Así experimentaba en primera persona el sufrimiento derramado por culpa de los daños causados por las esquirlas hirientes del amor, y que seccionaban los corazones de cuantos a él se acercaban demandando el estremecimiento que se entrañaba en su bellísima y sentida caligrafía. Doroteo Malespín Liquidámbar saldó buena parte de su existencia inmerso en dichas aflicciones, imaginándolas cada vez más suyas al socaire de las reiteradas lecturas que hizo en soledad de la carta con que lo despidió su amada. Podría decirse, incluso, que en el desgarro que le causó el desprecio de ella hacia su persona, él acertó a vislumbrar una razón para seguir con vida: escribir cartas de amores improbables y descarnados para amantes despechados e irreconciliables. Y lo hizo sin descanso, entregándose a esa labor con una mueca de embriaguez insospechada y con una pose de goce engrandecido muy cercano al orgasmo. Porque aprendió, desde el luto de su espíritu, a descifrar los colores del estado de ánimo de su clientela con tan solo escuchar una frase de ella, como se adivina el color de una canción con tan solo oír las primeras notas de la misma. Nunca deshonró la confianza de quienes depositaron en él los secretos de sus aflicciones. Como tampoco cedió jamás a la tentación de dar la espalda a las responsabilidades que le exigía su verdadero trabajo como funcionario del Estado en una ratonera sombría, entre cuyas paredes percudidas de rutina quedó plenamente certificada la manera en que el carácter de Doroteo Malespín Liquidámbar había sido reducido a la condición de aura con aromas de naftalina. En dicho lugar, su escritorio siempre permanecía atestado de informes con sabor a rancia burocracia. Allí saldaba horas sin tregua y desazones sin fin. Pero todos sus ratos libres, sus grandes momentos de liberación, los pasaba en el palco platea del Ideal Cinema, un cine con aires nostálgicos de gran casino venido a menos, pues el edificio en cuestión tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias de una ciudad que vio cómo de la noche a la mañana se quedó sin dinero que poder jugarse sobre los verdes tapetes del casino, y cuya cólera por la pérdida de una de sus señas de identidad calmó con unas ansias sublimes por consumir estrenos de películas colmadas de tristezas, en las que el paisanaje enjugaba sus congojas con los dolores ficticios de las grandes estrellas de la pantalla, intérpretes que se desgarraban a cada fotograma con los amores arrebatadores e insostenibles que chorreaban las grandes epopeyas proyectadas en la nívea pantalla, en esa sábana blanca que hacía las veces de tálamo nupcial para ilusiones en blanco y negro. Allí, en ese reducto privado que alquilaba por toda la temporada, él montó su oficina para amantes iletrados. Página Los escribientes se dedicaban al noble arte de poner caligrafía de rango artístico a las negaciones ortográficas de una ciudadanía dada a vivir con plenitud los acontecimientos que agitaban sus sentidos, poniéndolos de punta en blanco, pero inclinada con furia a desentenderse de cultivar las virtudes que hicieran florecer sus mentes, decididamente marchitas y enemigas de las letras. Montaban sus puestos al amanecer, desplegando paciencia y penurias, al tiempo que los borrachitos de las noches lujuriosas huían de las 2 Doroteo Malespín Liquidámbar, aficionado al arte de las misivas por encargo, fue mirado con recelo por los integrantes del gremio de escribientes profesionales de la ciudad. Por eso, escribía sus cartas en la ladronera de intimidad, y venero de inspiración, que para él suponía el palco platea del Ideal Cinema. Allí podía remover a placer sin límites sus iluminaciones gloriosas, alejado de las miradas incisivas y amenazantes de los amanuenses de oficio, quienes se reunían bajo los soportales de la plaza principal de la ciudad, entre cuya balaustrada se escurrían las pestilencias del puerto que no fueron capaces de purificar los manglares que se extendían como una tela de araña a lo largo de toda la costa. EL ESCRIBIENTE DEL PALCO PLATEA Escaleruela luminarias del alba con toda la rabia de los vampiros esquivos inyectada en sus ojos traspapelados. Sobre las tarimas de maderas desvencijadas colocaban con esmero los tarros de tintas con las que alimentaban los plumines y emborronaban de manera primorosa las cuartillas de diferente tamaño y color. Como centinelas infatigables, siempre permanecían al acecho de los parroquianos analfabetos; siempre dispuestos al regateo sin condición en el trueque de palabras por centavos. Todos lucían viseras en sus frentes, aun en días de lluvia, para evitar los deslumbramientos del sol o de las turbaciones de las tormentas. Incluso cuando no escribían carta alguna, cubrían con manguitos negros sus antebrazos, escudos de tela con los que defendían el esplendor de las mangas de sus blancas camisas de las posibles manchas de tinta negra. Eran todos ellos hombres cultos y sin fortuna, escritores aburridos o hartos de ver pasar de largo su musa anhelada; literatos desfallecidos y hambrientos que nunca entraron en la nómina de editorial puntera, porque jamás se doblegaron a las exigencias comerciales en detrimento de las gracias literarias que remueven el alma, y por cuya defensa de una integridad literaria en horas bajas fueron condenados al ostracismo, al olvido… a no escuchar el tintineo de las monedas, a no encandilarse con la gloria radiante de esa fama y fortuna que pueden ser tan eternas como las almas o tan efímeras como un suspiro. Doroteo Malespín Liquidámbar, considerado por los profesionales como un intruso en el arte amanuense, recibía a su clientela después de cada pase de las más épicas películas de amor intenso o de desafecto concluyente. Así lo hacía porque en ese instante conspicuo cada una de las fibras de su corazón se hallaba en máxima alerta y gracia, estimulado y vivaz, resuelto a interpretar de manera decidida y sobresaliente las congojas y las ambiciones insatisfechas de aquellos que no eran capaces de encontrar palabras para expresar sus emociones, de cuantos no podían plasmarlas en un papel para hacerlas llegar al pliego del alma de quienes debían leerlas con los ojos del corazón, y que él sí acertaba a interpretar en su justa medida con palabras grabadas a fuego de pasión en los jirones del alma. Sabía moldear como nadie cada emoción y sensación con un color de tinta diferente en cuartillas de diversa tonalidad, definiendo con justicia el estado del rostro y del corazón de quienes no atinaban a nombrarlas. Utilizaba la gama del arco iris para que ninguna parte de los sentimientos de quienes le pedían que escribiera una carta (o se la leyera) quedara en el tintero: rojo, aliado de la pasión, incluso del peligro; naranja, aclaratorio del regocijo; amarillo, como atisbo de los celos o del placer radiante; verde, para resaltar la esperanza y el deseo; azul, para expresar la fidelidad o el afecto; añil, sinónimo de verdad; violeta, parejo a la calma, a la dignidad… A lo largo de los años escribió cientos de cartas, y vinculó su existencia a la vida de los fieles de su estilo de escritura. Sufría del mismo modo en que ellos lo hacían, entregándose, con más ahínco si cabe, a los tormentos de quienes acudían a él que a sus propios bienestares, ganando mayor renta emotiva de las amarguras ajenas que de los júbilos propios. Se sentía más realizado al calmar las penas impropias que al sosegar sus tormentos, más feliz él cuanto más escribía sobre angustias celestiales –las del amor-, porque así más engrandecía las suyas, que le servían para sentirse con más fuelle en su particular infierno. Página El día de su gran llanto aconteció en la festividad del Viernes Santo de 1943. Había salido a la calle para ver la procesión del Cristo Crucificado. Acababa de copiar la última carta que escribió en el palco platea. Fue una de esas misivas que lo arrebataban sin remedio y con regusto: de amor descarnado y sin solución posible. Cuando el desfile estaba en su máximo apogeo, el cielo se abrió como una granada madura. Por las grietas del firmamento en luto se descargó un aguacero universal, de lluvias oblicuas y densas que 3 Tenía Doroteo Malespín Liquidámbar una manía secreta: de todas las cartas que escribía guardaba una copia. Con ellas compuso un tratado amoroso singular e impagable, en el que encuadernó, página a página, las penalidades de amor de su ciudad, compendio de glorias y frustraciones al que él acudía cuando sentía desfallecer su tristeza, y que leía con fruición para reavivarla, él vigilante en todo momento para que no menguara el sufrimiento que experimentaban su alma y su corazón… su cuerpo entero. EL ESCRIBIENTE DEL PALCO PLATEA Escaleruela eran empujadas por un viento sanguinario. Como si hubiera sido alcanzado en toda su plenitud por un rayo mortal, Doroteo Malespín Liquidámbar, sumido en un instante supremo de dolor, recordó que había dejado abierta la ventana de su cuarto. Junto a la misma, sobre el escritorio, yacía su memorándum de copias de cartas de amor y desafecto. Todas las palabras, en él escritas con tintas de distinto color, se diluyeron, formando un borrón de olvido a causa del agua que se coló al interior de la estancia. Él sintió una devastación terrible en su interior al ver cómo todo el contenido de la Historia Afectiva de su Ciudad se disolvió por siempre jamás; nunca más podría cebar su pena con aquellas cartas escritas en el palco platea del Ideal Cinema. La depresión se ensañó con él. Comenzó a sentirse extinto, un muerto en vida irremediablemente condenado a deambular como un fantasma denso. No había renacimiento ni redención posible para él, forzado, quizá, a vivir algún que otro momento de felicidad sin martirio, el mayor de los tormentos. En un estado de catalepsia, sin ánimo de escribir más cartas, se mantuvo hasta que un día, tras finalizar la doble sesión de cine, Sabas Trinidad Palomares, un jovenzuelo que no hacía mucho había estrenado pantalones largos, se plantó delante de sus narices. Era el hijo único de una pareja cuyos amores, destrozados por unas familias intransigentes, se encargó de redimir y remediar Doroteo Malespín Liquidámbar, poniendo en ello empeño, honra y prestigio. El escribiente aficionado -con más oficio y pasión que los amanuenses de los soportales, dedicados en cuerpo y alma al oficio de escribir- no se concedió un respiro desde que conoció aquella historia descarnada. No descansó hasta que unió de nuevo las vidas y amores de los jóvenes amantes, quienes, cargados de ilusión y sin un céntimo en sus bolsillos, vieron cómo sus sentimientos fueron despreciados por sus familias, acérrimas enemigas de toda la vida por causas absurdas de guerras civiles sin fin, y atrancadas en esos odios que se acrecientan sin tregua y sin necesidad de apretar gatillos o derramar sangre. Página Sabas Trinidad Palomares se cobró la vida de Doroteo Malespín Liquidámbar un miércoles de enamorados que quedó inscrito en el calendario como un día de luto y duelo: el 14 de febrero de 1951. Ocurrió la tragedia al final del pase del film “Un tranvía llamado deseo”, dirigido por Elia Kazan. La pareja protagonista, formada por Marlon Brando y Vivian Leigh, hizo fibrilar hasta límites inauditos las emociones de Doroteo Malespín Liquidámbar, quien se sintió conmocionado como no recordaba, regodeado en un dolor insondable y placentero. Cuando las luces del Ideal Cinema inundaron la sala con saña, Sabas Trinidad Palomares accedió al palco platea, que seguía alquilado por el hombre que escribió las cartas de amor que nunca jamás dictaron sus padres, y a través de las cuales encumbró un casamiento que los llevó a la zozobra personal. Fue tal la desdicha de Sabas Trinidad Palomares durante su infancia, tal el infortunio que vivió en sus amores, que no pudo por menos que atribuir a Doroteo Malespín Liquidámbar sus desventuras. Lo asesinó por todo ello. Porque consideró que era el único culpable de su desdicha, el responsable último de que él hubiera venido al mundo para ser un desgraciado. 4 Doroteo Malespín Liquidámbar estuvo escribiendo cartas a ambos jóvenes durante una larga temporada, a dos bandos, sin que ellos advirtieran que su mano primorosa estaba detrás de las misivas. Se las hacía llegar con mensajeros discretos. Él las escribía. Él las respondía. Inventando un ir y venir de palabras y promesas de amores que jamás se dejarían morir por la testarudez inamovible y los rencores irracionales. Tanto fue el frenesí de su escritura que llegó a olvidarse de otros enamorados que necesitaban de su buen hacer para llevar a buen puerto sus historias de amor. Al fin, y aunque sus amores ya estaban comprometidos con los noviazgos promovidos por los intereses de sus familias, los jóvenes decidieron unir sus vidas. Concluyeron ir en contra de sus padres; a favor de una miseria segura y de un repudio eterno. Y así vivieron una historia de amor envidiable y heroica en sus inicios, pero colmada de pobreza, de óxido, de una herrumbre que desbarató un amor diseñado para ser lustroso, y que dejó a su paso un hombre celoso, malhumorado y alcohólico, y una mujer apagada y entregada a una suerte agorera que solo vivió la isla de felicidad que para ella supuso la llegada al mundo de su único vástago: Sabas Trinidad Palomares, su amado hijo.