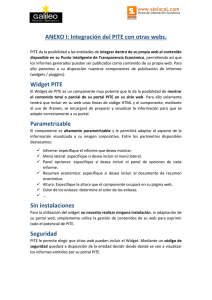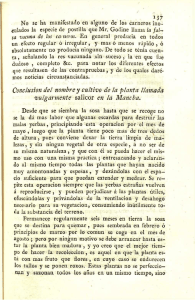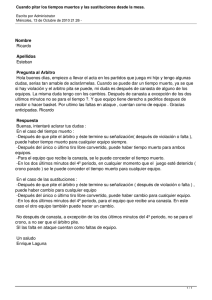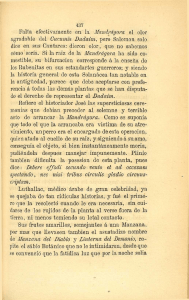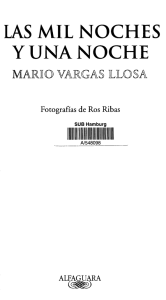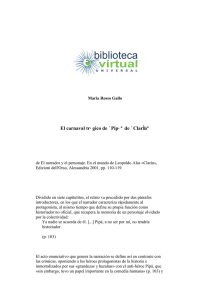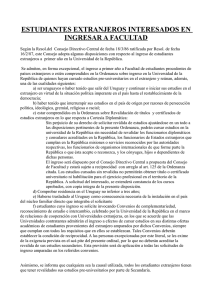FERNÁN CABALLERO: La suegra del diablo Pues, señor, érase, en
Anuncio

FERNÁN CABALLERO: La suegra del diablo Pues, señor, érase, en un lugar llamado Villagañanes, una viuda más fea que el sargento de Utrera, que reventó de feo, más seca que un esparto; más vieja que el andar a pie y más amarilla que la epidemia. En cambio tenía un genio tan maldito, que ni el mismo Job lo hubiera aguantado. Habíanla puesto por apodo la tía Holofernes, y apenas asomaba la cabeza, cuando todos los muchachos daban a huir. Era la tía Holofernes limpia como el agua y hacendosa como una hormiga, y, por tanto, no tenía poca cruz con su hija Pánfila, la que, a la contra, era holgazana y tan amiga del padre Quieto que no la movía un terremoto. Así es que la tía Holofernes empezaba riñendo con su hija cuando Dios echaba las luces, y cuando las recogía aún duraba la fiesta. Eres –decía- floja como el tabaco de Holanda, y para sacarte de la cama se necesita una yunta de bueyes. Huyes del trabajo como de la peste, y te gusta más la ventana, chiquilla sin vergüenza, que a una mona. Más enamorada eres que el tío Cupido; pero, o he de poder poco, o has de andar más derecha que un huso y más ligera que el viento. Pánfila, al oír esto, se levantaba, bostezaba, se desperezaba, y cogiéndole las vueltas a su madre, se iba a la puerta de la calle. La tía Holofernes, sin advertirlo, se ponía a barrer con una actividad desatinada, acompañando el ruido de la escoba con monólogos de este tenor: En mis tiempos las muchachas trabajaban como machos. La escoba hacía chis, chis, chis. Vivían recogidas como monjas. Y la escoba: chis, chis. - Ahora son un hato de locas, chis, chis; de haraganas, chis, chis; no piensan más que en los novios, chis, chis, y estos son un hato de perdidos. La escoba seguía otorgando con sus chis, chis. Llegando a la sazón cerca del zaguán, veía a la hija haciendo señas a un mozuelo, y el baile de la escoba terminaba en un bien parado sobre las espaldas de Pánfila, que obraba el milagro de hacerla correr. Enseguida se dirigía la tía Holofernes, empuñando su escoba, a la puerta, pero apenas se asomaba, cuando su cabeza, produciendo el efecto acostumbrado, hacía desaparecer tan ligero al pretendiente, que no parecía sino que le habían salido alas en los pies. ¡Maldita enamorada! – gritaba la madre -. Te he de romper cuantos huesos tienes en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Porque pretendo casarme? ¿Qué dijiste? ¡Casarte, loca de atar! No en mis días. ¿Pues usted no se casó, señora, y mi abuela y mi bisabuela? Harto me pesa, pues ello fue causa de que te pariese a ti, deslenguada; y ten entendido que si yo me casé y se casó mi madre y mi abuela, no quiero que te cases tú, ni mi nieta, ni mi bisnieta, ¿lo has oído? En estos suaves coloquios pasaban la madre y la hija su vida, sin otro resultado que ser la madre cada día más regañona y la hija cada día más enamorada. En una ocasión en que la tía Holofernes estaba haciendo la colada y a punto de hervir la lejía, hubo de llamar a su hija para que la ayudase a alzar la caldera del fogón y a verter su contenido sobre la canasta de colar. La hija la oía con un oído; pero con el otro atendía a una voz conocida que cantaba en la calle: Yo te quisiera querer, y tu madre no me deja; el demonio de la vieja en todo se ha de meter. Siendo para Pánfila el pelar la pava una perspectiva más halagüeña que la caldera de lejía, dejó que se desgañotase su madre y acudió a la reja. Entre tanto, viendo la tía Holofernes que su hija no venía y que se la pasaba la hora agarró sola la caldera para verter el caldo sobre la ropa, y como era la buena mujer chica y de pocas fuerzas, la derramó y se abrasó un pie. A los gritos desaforados que daba la tía Holofernes, acudió su hija. - ¡Maldita, remaldita, malditísima! –le decía la tía Holofernes hecha un basilisco-. Enamorada de Barrabás, sin más pensamiento que el casorio. ¡Permita Dios que te cases con el demonio! Algún tiempo después de esto se presentó un pretendiente, que era uno como pocos: mozo, blanco, rubio y bien portado y con los bolsillos bien provistos; no había pero que ponerle, y ninguno pudo hallar la tía Holofernes en su arsenal de negativas. A Pánfila le faltaba poco para volverse loca de alegría; hiciéronse, pues (con el debido acompañamiento de regaños por parte de la futura suegra con el novio) los preparativos de la boda. Todo marchaba ligero, derecho y sin tropiezo, como por un camino de hierro, cuando, sin saber por qué, la voz del pueblo, voz que es como una personificación de la conciencia, empezó a levantar una sorda reprobación contra aquel forastero, a pesar de que se mostraba afable, humano, dadivoso; hablaba bien y cantaba mejor y apretaba entre sus blancas y ensortijadas manos las negras y callosas de los gañanes. Ellos, empero, no se daban por honrados ni subyugados por tanta cortesía; su razón era tan tosca, pero también tan fuerte y sólida, como sus manos. ¡Por vía de Sanes! –decía el tío Blas-. ¿Pues no me llama ese usía mal encarado señor Blas, como si yo presumiese de ser más de lo que soy? ¿Qué te parece? ¿Pues y a mí? –respondió el tío Gil-. ¿No me viene a dar la pata como si tuviésemos que freír juntos? ¿No me dice que soy ciudadano, yo, que jamás he salido ni quiero salir de la aldea? Por un lado, la tía Holofernes, mientras más miraba a su yerno, más le miraba de reojo. Parecíale que entre aquellos inocentes cabellos rubios y el cráneo se interponían ciertas protuberancias de mala especie, y recordaba con recelo aquella maldición que echó a su hija el día de triste memoria en que averiguó a punto fijo lo que duele una quemadura de lejía hirviendo. Por fin llegó el día de la boda. La tía Holofernes había hecho tortas y reflexiones: las primeras dulces, las segundas amargas; una gran olla podrida para la comida y un gran proyecto dañino para la cena; había preparado un barril de vino generoso y un plan de conducta que no lo era. Cuando los novios se iban a retirar a la cámara nupcial, llamó la tía Holofernes a su hija y le dijo: Cuando estén ustedes recogidos en su aposento, cierra bien todas las puertas y ventanas, tapa todas las rendijas y no dejes sin tapar sino únicamente el agujero de la llave. Toma enseguida una rama de olivo bendito y ponte a pegar con ella a tu marido hasta que yo te avise; esta ceremonia es de cajón en todas las bodas y significa que en la alcoba manda la mujer, y sirve para sancionar y establecer ese mando. Pánfila, obediente por primera vez a su madre, hizo todo como lo había prescrito la pícara vieja. Apenas vio el novio la rama de olivo bendito en manos de su mujer, cuando echó a huir precipitadamente. Pero como hallase puertas y ventanas cerradas y las rendijas tapadas, no viendo más escapatoria que el agujero de la llave, se coló por él como por una puerta cochera; porque habrán ustedes caído, así como lo sospechó la tía Holofernes, en que aquel mozo tan rubio y blanco y tan bien hablado era ni más ni menos que el diablo en persona, el cual, usando del derecho que le daba el anatema que contra su hija lanzó la tía Holofernes, quería regalarse con los obsequios y regocijos de una boda, cargando luego con su mujer, haciendo así en beneficio propio lo que tantos maridos le suplicaban hiciese en el de ellos. Pero este señor, a pesar de que sabe mucho, según la fama, había dado con una suegra que sabía más que él (y no es la tía Holofernes el único ejemplo de esta especie). Así, apenas entró su señoría en el agujero de la llave, dándose el parabién de haber hallado como siempre la escapatoria, cuando se encontró preso en una redoma, que su prevenida suegra tenía aplicada por fuera al agujero de la llave, y no bien estuvo dentro, cuando la vieja tapó la vasija herméticamente; rogábale el yerno con las voces más tiernas y las súplicas más humildes, con los ademanes más patéticos, que le diese carta de libertad. Hacíale presente cuánto faltaba con aquella arbitrariedad al derecho de gentes, con aquel despotismo a la Constitución. Pero a la tía Holofernes no la embaucaba el diablo, ni la desconcertaban arengas, ni la imponían palabrotas, y así no hubo tu tía; cargó con la redoma y su contenido, se fue a un monte, y trepando, trepando con vigor, llegó a su elevada cima, escarpada y solitaria, donde depositó la redoma porque le sirviese de cresta y se alejó amenazando a su yerno con el puño cerrado a guisa de despedida. Allí permaneció su señoría diez años. ¡Qué diez años, señores! El mundo estaba como una balsa de aceite: cada cual atendía a lo suyo, sin meterse en lo que no le competía; nadie deseaba ni el puesto, ni la mujer, ni la propiedad ajena; el robo vino a ser una palabra sin significado; las armas enmohecieron; la pólvora se consumió solo en fuegos artificiales; los locos no pasaron de divertidos; las cárceles se vieron vacías; en fin, en esa década del siglo de oro no acaeció sino un solo deplorable evento …, los abogados se murieron de hambre y de silencio. Mas, ¡ay!, tan feliz estado había de tener fin; todo lo tiene en este mundo menos los discursos de algunos elocuentes padres de la patria. El fin de la envidiable decena fue del modo siguiente. Un soldado llamado Briones había obtenido licencia para ir por unos días a su pueblo, que lo era Villagañanes. Seguía aquél un camino que rodeaba el encumbrado monte sobre cuya cúspide estaba el yerno de la tía Holofernes, renegando de todas las suegras, presentes, pasadas y futuras, prometiéndose a sí mismo acabar con esa clase viperina cuando reconquistase su poder, valiéndose para este fin de un medio sencillo: el de abolir el matrimonio; entre tanto, pasaba el tiempo en componer y recitar sátiras contra la invención de la colada. Llegando al pie del monte, Briones, que según lo decía su apellido tenía bríos aumentativos, no quiso echarse a un lado, como lo hacía el camino, sino que siguió derecho, asegurando a los arrieros que venían con él que si el monte no se le quitaba de delante pasaría por encima de él, aunque fuese tan alto que le costara descalabrarse contra las bóvedas del cielo. Llegando arriba, quedose Briones admirado al ver aquella redoma que a manera de verruga llevaba el monte en las narices. Cogiola, mirola al trasluz, y al percibir al diablo, que con los años, el encierro y ayuno, los rayos del sol y la tristeza se había quedado tan consumido y amojamado como una ciruela pasa, exclamó asombrado: ¿Qué bicho, qué mal engendro, qué fenómeno es éste? Soy un honrado y benemérito diablo, mejorando lo presente –contestó humilde y cortésmente el encerrado-; la perversidad de una traidora suegra, que en mis garras caiga, me tiene aquí encerrado hace diez años; libértame, valiente guerrero, y te otorgaré el favor que me pidas. Quiero mi licencia –respondió Briones sin vacilar. La tendrás; pero destapa, destapa pronto, que es una monstruosa anomalía tener arrinconado en este tiempo de revoluciones al primer revolucionario del mundo. Briones sacó un poco el tapón y salió de la redoma un vapor mefítico que le subió al cerebro. Estornudó, y enseguida se apresuró a volver a apretar el tapón con la mano extendida, dando una furiosa palmada, de modo que el corcho se hundió de pronto, estrujando al preso, que dio un grito de rabia y dolor. ¿Qué haces, vil gusano terrestre, más malo y pérfido que mi suegra? – exclamó. Es –respondió Briones- que pongo otra condición en nuestro trato; me parece que el servicio que voy a hacerte lo vale. ¿Y cuál es esa condición, pesado libertador? –preguntó el diablo. Quiero por tu rescate cuatro duros diarios mientras yo viva. Piénsalo, pues ésta sí que es la de dentro o fuera. Por Satanás, por Lucifer, por Belcebú –exclamó el diablo-, miserable, avariento, no tengo dinero. ¡Oh! –repuso Briones. ¡Vaya una respuesta para un señorón como tú! Ésa es, compadre, respuesta de ministro. Ni te pega ni me conviene a mí. Pues ya que no me crees –dijo el diablo-, déjame salir y te ayudaré a procurártelo como he hecho con muchos otros; eso es lo que puedo hacer por ti. Suéltame, con mil de los míos; suéltame. Poco a poco –contestó el soldado-; nadie nos corre, y maldita la falta que haces en el mundo. Ten entendido que te he de tener agarrado por la cola hasta que me cumplas lo prometido, y si no, no hay nada de lo dicho. ¿No te fías de mí, insolente? –gritó el diablo. No –respondió Briones. Lo que me pides es contra mi dignidad –dijo el preso con toda la arrogancia que podía demostrar una ciruela pasa. Pues me voy –dijo Briones. Agur –dijo el diablo, por no decir adiós. Pero viendo que Briones se alejaba, empezó el preso a dar desaforadas vueltas por la redoma, llamando a gritos al soldado. Vuelve, vuelve, amigo querido –decía. Y para sí añadía: “¡Que no te cogiera un toro de cuatro años, truhán, desalmado!” Pero seguía gritando: “Ven, ven, benéfica criatura, libértame y agárrame por la cola o por las narices, guerrero benemérito”. Y seguía murmurando: “De mi cuenta queda vengarme, soldado perverso; y si no puedo lograrlo haciéndote yerno de la tía Holofernes, he de hacer que ardáis cara a cara en la misma hoguera, o he de poder poco.” Al ver las súplicas del diablo, volvió Briones y destapó la redoma. Salió el yerno de la tía Holofernes como un pollo del cascarón, sacando primero la cabeza y sucesivamente todo el cuerpo y por último la cola, raneando el diablo por delante y siguiéndole el soldado llevando la cola bien cogida por sus manos. Llegados que fueron a la corte, díjole el diablo a su libertador: Voy a meterme en el cuerpo de la princesa, a quien el rey su padre quiere con extremo, y la daré tales dolores que ningún médico los sepa curar; te presentarás tú entonces ofreciéndote a curarla, mediante la recompensa de cuatro duros diarios, y saldré; al punto se aliviará y nuestras cuentas quedarán saldadas. Todo sucedió según lo había arreglado y previsto el diablo; pero no acertó a prever que al quererse marchar de Briones lo agarró por la cola y le dijo: Bien pensado, señor, son cuatro duros una mezquindad indigna de vos, de mí y del servicio que os he prestado. Buscad medio de mostraros más generoso. Eso os hará honor en el mundo, donde, perdonad mi franqueza, no gozáis de la mejor opinión. “¡Que no pueda yo cargar contigo! –dijo para sí el demonio-. Pero estoy tan débil y tan entumecido que ni puedo conmigo mismo. ¡Tengo, pues, que tener paciencia, eso que los hombres llaman una virtud! ¡Oh! Ya comprendo por qué vienen tantos a mi poder: por no haberla practicado. Anda, pues, maldito de cocer, anda, que de la horca has de venir a la caldera, donde todo saldrá a la colada. Vamos a Nápoles, ya que me es preciso ceder para libertar mi rabo, del que no me desprendo porque no me es posible. Vamos, y nos valdremos del arbitrio de antes para saciar tu codicia.” Todo salió a la medida de su deseo. La princesa de Nápoles se revolvía convulsa de dolores en su lecho. El rey estaba en la mayor aflicción. Presentose Briones con la arrogancia del que sabe que el diablo le ayuda. El rey admitió sus servicios, pero puso una condición, que fue que si en tres días no curaba a la princesa, como ofrecía hacerlo con tanta seguridad, sería el presuntuoso doctor ahorcado. Briones, seguro del buen éxito, no puso la menor objeción. Por desgracia oyó el diablo el trato y dio un brinco de alegría la ver cómo se le venía a las manos la ocasión de vengarse. El brinco del diablo causó a la princesa tales dolores que gritó se llevasen al médico. Al día siguiente se repitió la misma escena. Briones conoció entonces que el diablo hacía de las suyas y que su intención era dejarle ahorcar. Pero Briones no era hombre que perdía la cabeza. Al tercer día, cuando el presunto médico llegó, estaban levantando la horca frente a la puerta del mismo palacio. Al entrar en la estancia de la princesa redoblaron los dolores de la paciente y se puso a gritar que echasen fuera a aquel curandero impostor. Todavía no se han agotado todos mis recursos –dijo Briones con gravedad-; dígnese vuestra alteza aguardar un rato. Salió enseguida y dio orden en nombre de la princesa que repicasen todas las campanas de la ciudad. Cuando volvió a la estancia real, el diablo, que aborrece de muerte el sonido de las campanas y que además es curioso, preguntó a Briones: ¿A qué santo es el repique? Repican –respondió el soldado- por la llegada de vuestra suegra, que he mandado llamar. Apenas oyó el diablo que llegaba su suegra, cuando echó a huir con tal rapidez que ni un rayo de sol le hubiese alcanzado. Ufano como un gallo, pero más feliz que le de Morón, se quedó Briones cacareando y con plumas. PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN: El extranjero -INo consiste la fuerza en echar por tierra al enemigo, sino en domar la propia cólera, dice una máxima oriental. No abuses de la victoria, añade un libro de nuestra religión. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto estuviere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque, aunque los atributos de Dios son todos iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia, aconsejó, en fin, don Quijote a Sancho Panza. Para dar realce a todas estas elevadísimas doctrinas, y cediendo también a un espíritu de equidad, nosotros, que nos complacemos frecuentemente en referir y celebrar los actos heroicos de los españoles durante la Guerra de la Independencia, y en condenar y maldecir la perfidia y crueldad de los invasores, vamos a narrar hoy un hecho que, sin entibiar en el corazón el amor a la patria, fortifica otro sentimiento no menos sublime y profundamente cristiano: el amor a nuestro prójimo; sentimiento que, si por congénita desventura de la humana especie, ha de transigir con la dura ley de la guerra, puede y debe resplandecer cuando el enemigo está humillado. El hecho fue el siguiente, según me lo han contado personas dignas de entera fe que intervinieron en él muy de cerca y que todavía andan por el mundo. Oíd sus palabras textuales. - II -Buenos días, abuelo... -dije yo. -Dios guarde a usted, señorito... -dijo él. -¡Muy solo va usted por estos caminos!... -Sí, señor. Vengo de las minas de Linares, donde he estado trabajando algunos meses, y voy a Gádor a ver a mi familia. ¿Usted irá...? -Voy a Almería..., y me he adelantado un poco a la galera, porque me gusta disfrutar de estas hermosas mañanas de abril. Pero, si no me engaño, usted rezaba cuando yo llegué... Puede usted continuar. Yo seguiré leyendo entre tanto, supuesto que la galera anda tan lentamente que le permite a uno estudiar en mitad de los caminos. -¡Vamos! Ese libro es alguna historia... Y ¿quién le ha dicho a usted que yo rezaba? -¡Toma! ¡Yo, que le he visto a usted quitarse el sombrero y santiguarse! -Pues, ¡qué demonio!, hombre... ¿Por qué he de negarlo? Rezando iba... ¡Cada uno tiene sus cuentas con Dios! -Es mucha verdad. -¿Piensa usted andar largo? -¿Yo? Hasta la venta... -En este caso, eche usted por esa vereda y cortaremos camino. -Con mucho gusto. Esa cañada me parece deliciosa. Bajemos a ella. Y, siguiendo al viejo, cerré el libro, dejé el camino y descendí a un pintoresco barranco. Las verdes tintas y diafanidad del lejano horizonte, así como la inclinación de la montañas, indicaban ya la proximidad del Mediterráneo. Anduvimos en silencio unos minutos, hasta que el minero se paró de pronto. -¡Cabales! -exclamó. Y volvió a quitarse el sombrero y a santiguarse. Estábamos bajo unas higueras cubiertas ya de hojas, y a la orilla de un pequeño torrente. -¡A ver, abuelito!... -dije, sentándome sobre la hierba-. Cuénteme usted lo que ha pasado aquí. -¡Cómo! ¿Usted sabe? -replicó él, estremeciéndose. -Yo no sé más... -añadí con suma calma-, sino que aquí ha muerto un hombre... ¡Y de mala muerte, por más señas! -¡No se equivoca usted, señorito! ¡No se equivoca usted! Pero ¿quién le ha dicho?... -Me lo dicen sus oraciones de usted. -¡Es mucha verdad! Por eso rezaba. Yo miré tenazmente la fisonomía del minero, y comprendí que había sido siempre hombre honrado. Casi lloraba, y su rezo era tranquilo y dulce. -Siéntese usted aquí, amigo mío...-le dije, alargándole un cigarro de papel. -Pues verá usted, señorito... -Vaya, ¡muchas gracias! ¡Delgadillo es!... -Reúna usted dos y resultará uno doble de grueso -añadí, dándole otro cigarro. -¡Dios se lo pague a usted! Pues, señor... -dijo el viejo, sentándose a mi lado-, hace cuarenta y cinco años que una mañana muy parecida a ésta pasaba yo casi a esta hora por este mismo sitio... -¡Cuarenta y cinco años! -medité yo. Y la melancolía del tiempo cayó sobre mi alma. ¿Dónde estaban las flores de aquellas cuarenta y cinco primaveras? ¡Sobre la frente del anciano blanqueaba la nieve de setenta inviernos! Viendo él que yo no decía nada, echó unas yescas, encendió el cigarro, y continuó de este modo: -¡Flojillo es! Pues, señor, el día que le digo a usted venía yo de Gergal con una carga de barrilla y al llegar al punto en que hemos dejado el camino para tomar esta vereda me encontré con dos soldados españoles que llevaban prisionero a un polaco. En aquel entonces era cuando estaban aquí los primeros franceses, no los del año 23, sino los otros... -¡Ya comprendo! Usted habla de la Guerra de la Independencia. -¡Hombre! ¡Pues entonces no había usted nacido! -¡Ya lo creo! -¡Ah, sí! Estará apuntado en ese libro que venía usted leyendo. Pero, ¡ca!, lo mejor de estas guerras no lo rezan los libros. Ahí ponen lo que más acomoda..., y la gente se lo cree a puño cerrado. ¡Ya se ve! ¡Es necesario tener tres duros y medio de vida, como yo los tendré en el mes de San Juan, para saber más de cuatro cosas! En fin, el polaco aquél servía a las órdenes de Napoleón..., del bribonazo que murió ya... Porque ahora dice el señor cura que hay otro... Pero yo creo que ése no vendrá por estas tierras... ¿Qué le parece a usted, señorito? -¿Qué quiere usted que yo le diga? -¡Es verdad! Su merced no habrá estudiado todavía de estas cosas... ¡Oh! El señor cura, que es un sujeto muy instruido, sabe cuándo se acabarán los mamelucos de Oriente y vendrán a Gádor los rusos y moscovitas a quitar la Constitución... ¡Pero entonces ya me habré yo muerto!... Conque vuelvo a la historia de mi polaco. El pobre hombre se había quedado enfermo en Fiñana, mientras que sus compañeros fugitivos se replegaban hacia Almería. Tenía calenturas, según supe más tarde... Una vieja lo cuidaba por caridad, sin reparar que era un enemigo... (¡Muchos años de gloria llevará ya la viejecita por aquella buena acción!), y a pesar de que aquello la comprometía, guardábalo escondido en su cueva, cerca de la Alcazaba... Allí fue donde la noche antes dos soldados españoles que iban a reunirse a su batallón, y que por casualidad entraron a encender un cigarro en el candil de aquella solitaria vivienda, descubrieron al pobre polaco, el cual, echado en un rincón, profería palabras de su idioma en el delirio de la calentura. -¡Presentémoslo a nuestro jefe! -se dijeron los españoles-. Este bribón será fusilado mañana, y nosotros alcanzaremos un empleo. Iwa, que así se llamaba el polaco, según me contó luego la viejecita, llevaba ya seis meses de tercianas, y estaba muy débil, muy delgado, casi hético. La buena mujer lloró y suplicó, protestando que el extranjero no podía ponerse en camino sin caer muerto a la media hora... Pero sólo consiguió ser apaleada, por su falta de «patriotismo». ¡Todavía no se me ha olvidado esta palabra, que antes no había oído pronunciar nunca! En cuanto al polaco, figuraos cómo miraría aquella escena. Estaba postrado por la fiebre, y algunas palabras sueltas que salían de sus labios, medio polacas, medio españolas, hacían reír a los dos militares. -¡Cállate, didón, perro, gabacho! -le decían. Y a fuerza de golpes lo sacaron del lecho. Para no cansar a usted, señorito: en aquella disposición, medio desnudo, hambriento..., bamboleándose, muriéndose..., ¡anduvo el infeliz cinco leguas! ¡Cinco leguas, señor!... ¿Sabe usted los pasos que tienen cinco leguas? Pues es desde Fiñana hasta aquí... ¡Y a pie!... ¡Descalzo!... ¡Figúrese usted!... ¡Un hombre fino, un joven hermoso y blanco como una mujer, un enfermo, después de seis meses de tercianas!... ¡Y con la terciana en aquel momento mismo!... -¿Cómo pudo resistir? -¡Ah! ¡No resistió!... -Pero ¿cómo anduvo cinco leguas? -¡Toma! ¡A fuerza de bayonetazos! -Prosiga usted, abuelo... Prosiga usted. -Yo venía por este barranco, como tengo de costumbre, para ahorrar terreno, y ellos iban por allá arriba, por el camino. Detúveme, pues, aquí mismo, a fin de observar el remate de aquella escena, mientras picaba un cigarro negro que me habían dado en las minas... Iwa jadeaba como un perro próximo a rabiar... Venía con la cabeza descubierta, amarillo como un desenterrado, con dos rosetas encarnadas en lo alto de las mejillas y con los ojos llameantes, pero caídos... ¡hecho, en fin, un Cristo en la calle de la Amargura!... -¡Mí querer morir! ¡Matar a mí por Dios! -balbuceaba el extranjero con las manos cruzadas. Los españoles se reían de aquellos disparates, y le llamaban franchute, didón y otras cosas. Dobláronse al fin las piernas de Iwa, y cayó redondo al suelo. Yo respiré, porque creí que el pobre había dado el alma a Dios. Pero un pinchazo que recibió en un hombro le hizo erguirse de nuevo. Entonces se acercó a este barranco para precipitarse y morir... Al impedirlo los soldados, pues no les acomodaba que muriera su prisionero, me vieron aquí con mi mulo, que, como he dicho, estaba cargado de barrilla. -¡Eh, camarada! -me dijeron, apuntándome con los fusiles-. ¡Suba usted ese mulo! Yo obedecí sin rechistar, creyendo hacer un favor al extranjero. -¿Dónde va usted? -me preguntaron cuando hube subido. -Voy a Almería -les respondí-. ¡Y eso que ustedes están haciendo es una inhumanidad! -¡Fuera sermones! -gritó uno de los verdugos. -¡Un arriero afrancesado! -dijo el otro. -¡Charla mucho... y verás lo que te sucede! La culata de un fusil cayó sobre mi pecho... ¡Era la primera vez que me pegaba un hombre, además de mi padre! -¡No irritar! ¡No incomodar! -exclamó el polaco, asiéndose a mis pies, pues había caído de nuevo en tierra. -¡Descarga la barrilla! -me dijeron los soldados. -¿Para qué? -Para montar en el mulo a este judío. -Eso es otra cosa... Lo haré con mucho gusto -dije, y me puse a descargar. -¡No!... ¡No!... ¡No!... exclamó Iwa-. ¡Tú dejar que me maten! -¡Yo no quiero que te maten, desgraciado! -exclamé, estrechando las ardientes manos del joven. -¡Pero mí sí querer! ¡Matar tú a mí por Dios!... -¿Quieres que yo te mate? -¡Sí..., sí..., hombre bueno! ¡Sufrir mucho! Mis ojos se llenaron de lágrimas. Volvíme a los soldados, y les dije con tono de voz que hubiera conmovido a una piedra: -¡Españoles, compatriotas, hermanos! Otro español, que ama tanto como el que más a nuestra patria, es quien os suplica... ¡Dejadme solo con este hombre! -¡No digo que es afrancesado! -exclamó uno de ellos. -¡Arriero del diablo -dijo el otro-, cuidado con lo que dices! ¡Mira que te rompo la crisma! -¡Militar de los demonios -contesté con la misma fuerza-, yo no temo a la muerte! ¡Sois dos infames sin corazón! Sois dos hombres fuertes y armados contra un moribundo inerme... ¡Sois unos cobardes! Dadme uno de esos fusiles y pelearé con vosotros hasta mataros o morir..., pero dejad a este pobre enfermo, que no puede defenderse. ¡Ay! -continué, viendo que uno de aquellos tigres se ruborizaba-, si, como yo, tuvieseis hijos; si pensarais que tal vez mañana se verán en la tierra de este infeliz, en la misma situación que él, solos, moribundos, lejos de sus padres; si reflexionarais en que este polaco no sabe siquiera lo que hace en España, en que será un quinto robado a su familia para servir a la ambición de un rey..., ¡qué diablo!, vosotros lo perdonaríais... ¡Sí, porque vosotros sois hombres antes que españoles, y este polaco es un hombre, un hermano vuestro! ¿Qué ganará España con la muerte de un tercianario? ¡Batíos hasta morir con todos los granaderos de Napoleón; pero que sea en el campo de batalla! Y perdonad al débil; ¡sed generosos con el vencido; sed cristianos, no seáis verdugos! -¡Basta de letanías! -dijo el que siempre había llevado la iniciativa de la crueldad, el que hacía andar a Iwa a fuerza de bayonetazos, el que quería comprar un empleo al precio de su cadáver. -Compañero, ¿qué hacemos? -preguntó el otro, medio conmovido con mis palabras. -¡Es muy sencillo! -repuso el primero-. ¡Mira! Y sin darme tiempo, no digo de evitar, sino de prever sus movimientos, descerrajó un tiro sobre el corazón del polaco. Iwa me miró con ternura, no sé si antes o después de morir. Aquella mirada me prometió el cielo, donde acaso estaba ya el mártir. En seguida los soldados me dieron una paliza con las baquetas de los fusiles. El que había matado al extranjero le cortó una oreja, que guardó en el bolsillo. ¡Era la credencial del empleo que deseaba! Después desnudó a Iwa, y le robó... hasta cierto medallón (con un retrato de mujer o de santa) que llevaba al cuello. Entonces se alejaron hacia Almería. Yo enterré a Iwa en este barranco..., ahí..., donde está usted sentado..., y me volví a Gérgal, porque conocí que estaba malo. Y en efecto, aquel lance me costó una terrible enfermedad, que me puso a las puertas de la muerte. -¿Y no volvió usted a ver a aquellos soldados? ¿No sabe usted cómo se llamaban? -No, señor; pero por las señas que me dio más tarde la viejecita que cuidó al polaco supe que uno de los dos españoles tenía el apodo de Risas, y que aquél era justamente el que había matado y robado al pobre extranjero... En esto nos alcanzó la galera: el viejo y yo subimos al camino, nos apretamos la mano y nos despedimos muy contentos el uno del otro. ¡Habíamos llorado juntos! - III Tres noches después tomábamos café varios amigos en el precioso casino de Almería. Cerca de nosotros, y alrededor de otra mesa, se hallaban dos viejos militares retirados, comandante el uno y coronel el otro, según dijo alguno que los conocía. A pesar nuestro, oíamos su conversación, pues hablaban tan alto como suelen los que han mandado mucho. De pronto hirió mis oídos y llamó mi atención esta frase del coronel: -El pobre Risas... -¡Risas! -exclamé para mí. Y me puse a escuchar de intento. -El pobre Risas... -decía el coronel- fue hecho prisionero por los franceses cuando tomaron a Málaga y de depósito en depósito, fue a parar nada menos que a Suecia, donde yo estaba también cautivo, como todos los que no pudimos escaparnos con el Marqués de la Romana. Allí lo conocí, porque intimó con Juan, mi asistente de toda la vida, o de toda mi carrera; y cuando Napoleón tuvo la crueldad de llevar a Rusia, formando parte de su Grande Ejército, a todos los españoles que estábamos prisioneros en su poder, tomé de ordenanza a Risas. Entonces me enteré de que tenía un miedo cerval a los polacos, o un terror supersticioso a Polonia, pues no hacía más que preguntarnos a Juan y a mí «si tendríamos que pasar por aquella tierra para ir a Rusia», estremeciéndose a la idea de que tal llegase a acontecer. Indudablemente, a aquel hombre, cuya cabeza no estaba muy firme, por lo mucho que había abusado de las bebidas espirituosas, pero que en lo demás era un buen soldado y un mediano cocinero, le había ocurrido algo grave con algún polaco, ora en la guerra de España, ora en su larga peregrinación por otras naciones. Llegados a Varsovia, donde nos detuvimos algunos días, Risas se puso gravemente enfermo, de fiebre cerebral, por resultas del terror pánico que le había acometido desde que entramos en tierra polonesa, y yo, que le tenía ya cierto cariño, no quise dejarlo allí solo cuando recibimos la orden de marcha, sino que conseguí de mis jefes que Juan se quedase en Varsovia cuidándolo, sin perjuicio de que, resuelta aquella crisis de un modo o de otro, saliese luego en mi busca con algún convoy de equipajes y víveres, de los muchos que seguirían a la nube de gente en que mi regimiento figuraba a vanguardia. ¡Cuál fue, pues, mi sorpresa cuando el mismo día que nos pusimos en camino, y a las pocas horas de haber echado a andar, se me presentó mi antiguo asistente, lleno de terror, y me dijo lo que acababa de suceder con el pobre Risas! ¡Dígole a usted que el caso es de lo más singular y estupendo que haya ocurrido nunca! Oígame y verá si hay o no motivo para que yo haya olvidado esta historia en cuarenta y dos años. Juan había buscado un buen alojamiento para cuidar a Risas en casa de cierta labradora viuda, con tres hijas casaderas, que desde que llegamos a Varsovia los españoles no había dejado de preguntarnos a todos, por medio de intérpretes franceses, si sabíamos algo de un hijo suyo llamado Iwa, que vino a la guerra de España en 1808 y de quien hacía tres años no tenía noticia alguna, cosa que no pasaba a las demás familias que se hallaban en idéntico caso. Como Juan era tan zalamero, halló modo de consolar y esperanzar a aquella triste madre, y de aquí el que, en recompensa, ella se brindara a cuidar a Risas al verlo caer en su presencia atacado de la fiebre cerebral... Llegados a casa de la buena mujer, y estando ésta ayudando a desnudar al enfermo, Juan la vio palidecer de pronto y apoderarse convulsivamente de cierto medallón de plata, con una efigie o retrato en miniatura, que Risas llevaba siempre al pecho, bajo la ropa, a modo de talismán o conjuro contra los polacos, por creer que representaba a una Virgen o Santa de aquel país. -¡Iwa! ¡Iwa! -gritó después la viuda de un modo horrible, sacudiendo al enfermo, que nada entendía, aletargado como estaba por la fiebre. En esto acudieron las hijas, y enteradas del caso, cogieron el medallón, lo pusieron al lado del rostro de su madre, llamando por medio de señas la atención de Juan para que viese, como vio, que la tal efigie no era más que el retrato de aquella mujer, y encarándose entonces con él, visto que su compatriota no podía responderles, comenzaron a interrogarle mil cosas con palabras ininteligibles, bien que con gestos y ademanes que revelaban claramente la más siniestra furia. Juan se encogió de hombros, dando a entender por señas que él no sabía nada de la procedencia de aquel retrato ni conocía a Risas más que de muy poco tiempo... El noble semblante de mi honradísimo asistente debió de probar a aquellas cuatro leonas encolerizadas que el pobre no era culpable... ¡Además, él no llevaba el medallón! Pero el otro... ¡al otro, al pobre Risas, lo mataron a golpes y lo hicieron pedazos con las uñas! Es cuanto sé con relación a este drama, pues nunca he podido averiguar por qué tenía Risas aquel retrato. -Permítame usted que se lo cuente yo... -dije sin poder contenerme. Y acercándome a la mesa del coronel y del comandante, después de ser presentado a ellos por mis amigos, les referí a todos la espantosa narración del minero. Luego que concluí, el comandante, hombre de más de setenta años, exclamó con la fe sencilla del antiguo militar, con el arranque de un buen español y con toda la autoridad de sus canas: -¡Vive Dios, señores, que en todo eso hay algo más que una casualidad! Almería, 1854. JUAN VALERA: El pájaro verde Hubo, en época muy remota de esta en que vivimos, un poderoso rey, amado con extremo de sus vasallos y poseedor de un fertilísimo, dilatado y populoso reino allá en las regiones de Oriente. Tenía este rey inmensos tesoros y daba fiestas espléndidas. Asistían en su corte las más gentiles damas y los más discretos y valientes caballeros que entonces había en el mundo. Su ejército era numeroso y aguerrido. Sus naves recorrían como en triunfo el Océano. Los parques y jardines, donde solía cazar y holgarse, eran maravillosos por su grandeza y frondosidad y por la copia de alimañas y de aves que en ellos se alimentaban y vivían. Pero ¿qué diremos de sus palacios y de lo que en sus palacios se encerraba, cuya magnificencia excede a toda ponderación? Allí muebles riquísimos, tronos de oro y de plata y vajillas de porcelana, que era entonces menos común que ahora; allí enanos, gigantes, bufones y otros monstruos para solaz y entretenimiento de Su Majestad; allí cocineros y reposteros profundos y eminentes, que cuidaban de su alimento corporal, y allí no menos profundos y eminentes filósofos, poetas y jurisconsultos, que cuidaban de dar pasto a su espíritu, que concurrían a su consejo privado, que decidían las cuestiones más arduas de derecho, que aguzaban y ejercitaban el ingenio con charadas y logogrifos, y que cantaban las glorias de la dinastía en colosales epopeyas. Los vasallos de este rey le llamaban con razón el Venturoso. Todo iba de bien en mejor durante su reinado. Su vida había sido un tejido de felicidades, cuya brillantez empañaba solamente con negra sombra de dolor la temprana muerte de la señora reina, persona muy cabal y hermosa, a quien Su Majestad había querido con todo su corazón. Imagínate, lector, lo que la lloraría, y más habiendo sido él, por el mismo acendrado cariño que la tenía, causa inocente de su muerte. Cuentan las historias de aquel país que ya llevaba el rey siete años de matrimonio sin lograr sucesión, aunque vehementemente la deseaba, cuando ocurrieron unas guerras en país vecino. El rey partió con sus tropas; pero antes se despidió de la señora reina con mucho afecto. Esta, dándole un abrazo, le dijo al oído: -No se lo digas a nadie para que no se rían si mis esperanzas no se logran; pero me parece que estoy encinta. La alegría del rey con esta nueva no tuvo límites, y como todo le sale bien al que está alegre, él triunfó de sus enemigos en la guerra, mató por su propia mano a tres o cuatro reyes que le habían hecho no sabemos qué mala pasada, asoló ciudades, hizo cautivos y volvió cargado de botín y de gloria a la hermosa capital de su monarquía. Habían pasado en esto algunos meses; así es que, al atravesar el rey con gran pompa la ciudad, entre las aclamaciones y el aplauso de la multitud y el repiqueteo de las campanas, la reina estaba pariendo, y parió con felicidad y facilidad, a pesar del ruido y agitación y aunque era primeriza. ¡Qué gusto tan pasmoso no tendría Su Majestad cuando, al entrar en la real cámara, el comadrón mayor del reino le presentó a una hermosa princesa que acababa de nacer! El rey dio un beso a su hija, y se dirigió lleno de júbilo, de amor y de satisfacción al cuarto de la señora reina, que estaba en la cama tan colorada, tan fresca y tan bonita como una rosa de mayo. -¡Esposa mía! -exclamó el rey, y la estrechó entre sus brazos. Pero el rey era tan robusto y era tan viva la efusión de su ternura, que sin más ni menos ahogó sin querer a la reina. Entonces fueron los gritos, la desesperación y el llamarse a sí propio animal, con otras elocuentes muestras de doloroso sentimiento. Mas no por esto resucitó la reina, la cual, aunque muerta, estaba divina. Una sonrisa de inefable deleite se diría que aún vagaba sobre sus labios. Por ellos, sin duda, había volado el alma envuelta en un suspiro de amor, y orgullosa de haber sabido inspirar cariño bastante para producir aquel abrazo. ¡Qué mujer verdaderamente enamorada no envidiará la suerte de esta reina! El rey probó el mucho cariño que le tenía, no sólo en vida de ella, sino después de su muerte. Hizo voto de viudez y de castidad perpetuas, y supo cumplirle. Mandó componer a los poetas una corona fúnebre, que aun dicen que se tiene en aquel reino como la más preciosa joya de la literatura nacional. La corte estuvo tres años de luto. Del mausoleo que se levantó a la reina sólo fue posteriormente el de Caria un mezquino remedo. Pero como, según dice el refrán, no hay mal que dure cien años, el rey, al cabo de un par de años, sacudió la melancolía, y se creyó tan venturoso o más venturoso que antes. La reina se le aparecía en sueños, y le decía que estaba gozando de Dios, y la princesita crecía y se desarrollaba que era un contento. Al cumplir la princesita los quince años era, por su hermosura, entendimiento y buen trato, la admiración de cuantos la miraban y el asombro de cuantos la oían. El rey la hizo jurar heredera del trono, y trató luego de casarla. Más de quinientos correos de gabinete, caballeros en sendas cebras de posta, salieron a la vez de la capital del reino con despachos para otras tantas cortes, invitando a todos los príncipes a que viniesen a pretender la mano de la princesa, la cual había de escoger entre ellos al que más le gustase. La fama de su portentosa hermosura había recorrido ya el mundo todo; de suerte que, apenas fueron llegando los correos a las diferentes cortes, no había príncipe, por ruin y parapoco que fuese, que no se decidiera a ir a la capital del rey Venturoso, a competir en justas, torneos y ejercicios de ingenio por la mano de la princesa. Cada cual pedía al rey su padre armas, caballos, su bendición y algún dinero, con lo cual, al frente de una brillante comitiva, se ponía en camino. Era de ver cómo iban llegando a la corte de la princesita todos estos altos señores. Eran de ver los saraos que había entonces en los palacios reales. Eran de admirar, por último, los enigmas que los príncipes se proponían para mostrar la respectiva agudeza; los versos que escribían; las serenatas que daban; los combates del arco, del pugilato y de la lucha, y las carreras de carros y de caballos, en que procuraba cada cual salir vencedor de los otros y ganarse el amor de la pretendida novia. Pero ésta, que, a pesar de su modestia y discreción, estaba dotada, sin poderlo remediar, de una índole arisca, descontentadiza y desamorada, abrumaba a los príncipes con su desdén, y de ninguno de ellos se le importaba un ardite. Sus discreciones le parecían frialdades, simplezas sus enigmas, arrogancia sus rendimientos y vanidad o codicia de sus riquezas el amor que le mostraban. Apenas se dignaba mirar sus ejercicios caballerescos, ni oír sus serenatas, ni sonreír agradecida a sus versos de amor. Los magníficos regalos que cada cual le había traído de su tierra estaban arrinconados en un zaquizamí del regio alcázar. La indiferencia de la princesa era glacial para todos los pretendientes. Sólo uno, el hijo del Kan de Tartaria, había logrado salvarse de su indiferencia para incurrir en su odio. Este príncipe adolecía de una fealdad sublime. Sus ojos eran oblicuos, las mejillas y la barba salientes, crespo y enmarañado el pelo, rechoncho y pequeño el cuerpo, aunque de titánica pujanza, y el genio intranquilo, mofador y orgulloso. Ni las personas más inofensivas estaban libres de sus burlas, siendo principal blanco de ellas el ministro de Negocios Extranjeros del rey Venturoso, cuya gravedad, entono y cortas luces, así como lo detestablemente que hablaba el sanscrito, lengua diplomática de entonces, se prestaban algo al escarnio y a los chistes. Así andaban las cosas, y las fiestas de la corte eran más brillantes cada día. Los príncipes, sin embargo, se desesperaban de no ser queridos; el rey Venturoso rabiaba al ver que su hija no acababa de decidirse, y ésta continuaba erre que erre en no hacer caso de ninguno, salvo del príncipe tártaro, de quien con sus pullas y declarado aborrecimiento vengaba con usura al famoso ministro de su padre. II Aconteció, pues, que la princesa, en una hermosa mañana de primavera, estaba en su tocador. La doncella favorita peinaba sus dorados, largos y suavísimos cabellos. Las puertas de un balcón, que daba al jardín, estaban abiertas para dejar entrar el vientecillo fresco y con él el aroma de las flores. Parecía la princesa melancólica y pensativa y no dirigía ni una sola palabra a su sierva. Esta tenía ya entre sus manos el cordón con que se disponía a enlazar la áurea crencha de su ama, cuando a deshora entró por el balcón un preciosísimo pájaro, cuyas plumas parecían de esmeralda, y cuya gracia en el vuelo dejó absortas a la señora y a su sirvienta. El pájaro, lanzándose rápidamente sobre esta última, le arrebató de las manos el cordón y volvió a salir volando de aquella estancia. Todo fue tan instantáneo, que la princesa apenas tuvo tiempo de ver al pájaro; pero su atrevimiento y su hermosura le causaron la más extraña impresión. Pocos días después, la princesa, para distraer sus melancolías, tejía una danza con sus doncellas, en presencia de los príncipes. Estaban todos en los jardines y la miraban embelesados. De pronto sintió la princesa que se le desataba una liga, y, suspendiendo el baile, se dirigió con disimulo a un bosquecillo cercano para atársela de nuevo. Descubierta tenía ya Su Alteza la bien torneada pierna, había estirado ya la blanca media de seda y se preparaba a sujetarla con la liga que tenía en la mano, cuando oyó un ruido de alas, y vio venir hacia ella el pájaro verde, que le arrebató la liga en el ebúrneo pico y desapareció al punto. La princesa dio un grito y cayó desmayada. Acudieron los pretendientes y su padre. Ella volvió en sí, y lo primero que dijo fue: -¡Que me busquen el pájaro verde..., que me le traigan vivo..., que no le maten..., yo quiero poseer vivo el pájaro verde! Mas en balde le buscaron los príncipes. En balde, a pesar de lo mandado por la princesa de que no se pensase en matar el pájaro verde, se soltaron contra él neblíes, sacres, gerifaltes y hasta águilas caudales, domesticadas y adiestradas en la cetrería. El pájaro verde no pareció ni vivo ni muerto. El deseo no cumplido de poseerle atormentaba a la princesa y acrecentaba su mal humor. Aquella noche no pudo dormir. Lo mejor que pensaba de los príncipes era que no valían para nada. Apenas vino el día, se alzó del lecho, y en ligeras ropas de levantar, sin corsé ni miriñaque, más hermosa e interesante en aquel deshabillé, pálida y ojerosa, se dirigió con su doncella favorita a lo más frondoso del bosque que estaba a la espalda de palacio, y donde se alzaba el sepulcro de su madre. Allí se puso a llorar y a lamentar su suerte. -¿De qué me sirven -decía- todas mis riquezas, si las desprecio; todos los príncipes del mundo, si no los amo; de qué mi reino, si no te tengo a ti, madre mía, y de qué todos mis primores y joyas, si no poseo el hermoso pájaro verde? Con esto, y como para consolarse algo, desenlazó el cordón de su vestido y sacó del pecho un rico guardapelo, donde guardaba un rizo de su madre, que se puso a besar. Mas apenas empezó a besarle, cuando acudió más rápido que nunca el pájaro verde, tocó con su ebúrneo pico los labios de la princesa y arrebató el guardapelo, que durante tantos años había reposado contra su corazón, y en tan oculto y deseado lugar había permanecido. El robador desapareció en seguida, remontando el vuelo y perdiéndose en las nubes. Esta vez no se desmayó la princesa; antes bien, se paró muy colorada y dijo a la doncella: -Mírame, mírame los labios; ese pájaro insolente me los ha herido, porque me arden. La doncella los miró y no notó picadura ninguna; pero indudablemente el pájaro había puesto en ellos algo de ponzoña, porque el traidor no volvió a aparecer en adelante, y la princesa fue desmejorándose por grados, hasta caer enferma de mucho peligro. Una fiebre singular la consumía, y casi no hablaba sino para decir: -Que no le maten... que me le traigan vivo... yo quiero poseerle. Los médicos estaban de acuerdo en que la única medicina para curar a la princesa era traerle vivo el pájaro verde. Mas, ¿dónde hallarle? Inútil fue que le buscasen los más hábiles cazadores. Inútil que se ofreciesen sumas enormes a quien le trajera. El rey Venturoso reunió un gran congreso de sabios a fin de qué averiguasen, so pena de incurrir en su justa indignación, quién era y dónde vivía el pájaro verde, cuyo recuerdo atormentaba a su hija. Cuarenta días y cuarenta noches estuvieron los sabios reunidos, sin cesar de meditar y disertar sino para dormir un poco y alimentarse. Pronunciaron muy doctos y elocuentes discursos, pero nada averiguaron. -Señor -dijeron al cabo todos ellos al rey, postrándose humildemente a sus pies e hiriendo el polvo con las respetables frentes-, somos unos mentecatos; haz que nos ahorquen; nuestra ciencia es una mentira: ignoramos quién sea el pájaro verde, y sólo nos atrevemos a sospechar si será acaso el ave fénix del Arabia. -Levantaos -contestó el rey con notable magnanimidad-; yo os perdono y os agradezco la indicación sobre el ave fénix. Sin tardanza saldrán siete de vosotros con ricos presentes para la reina de Sabá y con todos los recursos de que yo puedo disponer para cazar pájaros vivos. El fénix debe de tener su nido en el país sabeo, y de allí habéis de traérmele, si no queréis que mi cólera regia os castigue, aunque tratéis de evitarla escondiéndoos en las entrañas de la tierra. En efecto, salieron para el Arabia siete sabios de los más versados en lingüística, y entre ellos el ministro de Negocios Extranjeros, sobre lo cual tuvo mucho que reír el príncipe tártaro. Este príncipe envió también cartas a su padre, que era el más famoso encantador de aquella edad, consultándole sobre el caso del pájaro verde. La princesa, en el ínterin, seguía muy mal de salud y lloraba tan abundantes lágrimas, que diariamente empapaba en ellas más de cincuenta pañuelos. Las lavanderas de palacio estaban con esto muy afanadas, y como entonces ni la persona más poderosa tenía tanta ropa blanca como ahora se usa, no hacían más que ir a lavar al río. III Una de estas lavanderas, que era, valiéndonos de cierta expresión a la moda, una pollita muy simpática, volvía un día, al anochecer, de lavar en el río los lacrimosos pañuelos de la princesa. En medio del camino, y muy distante aún de las puertas de la ciudad, se sintió algo cansada y se sentó al pie de un árbol. Sacó del bolsillo una naranja, y ya iba a mondarla para comérsela, cuando se le escapó de las manos y empezó a rodar por aquella cuesta abajo con singular ligereza. La muchachuela corrió en pos de su naranja; pero mientras más corría más la naranja se adelantaba, sin que jamás se parase y sin que ella llegase a alcanzarla en la carrera, si bien no la perdía de vista. Cansada de correr, y sospechando, aunque poco experimentada en las cosas del mundo, que aquella naranja tan corredora no era del todo natural, la pobre se detenía a veces y pensaba en desistir de su empeño; pero la naranja al punto se detenía también, como si ya hubiese cesado en su movimiento y convidase a su dueño a que de nuevo la cogiese. Llegaba ella a tocarla con la mano, y la naranja se le deslizaba otra vez y continuaba su camino. Embelesada estaba la lavanderilla en tan inaudita persecución, cuando notó al fin que se hallaba en un bosque intrincado, y que la noche se le venía encima, obscura como boca de lobo. Entonces tuvo miedo, y rompió en desconsoladísimo llanto. La obscuridad creció rápidamente, y ya no le permitió ni ver la naranja, ni orientarse, ni dar con el camino para volverse atrás. Iba, pues, vagando a la ventura, afligidísima y muerta de hambre y cansancio, cuando columbró no muy lejos unas brillantes lucecitas. Imaginó ser las de la ciudad; dio gracias a Dios, y enderezó sus pasos hacia aquellas luces. Pero, ¡cuán grande no sería su sorpresa al encontrarse, a poco trecho y sin salir del intrincado bosque, a las puertas de un suntuosísimo palacio, que parecía un ascua de oro por lo que brillaba, y en cuya comparación pasaría por una pobre choza el espléndido alcázar del rey Venturoso! No había guardia, ni portero, ni criados que impidiesen la entrada, y la chica, que no era corta y que además sentía el estímulo de la curiosidad y el deseo de albergarse y de comer algo, traspasó los umbrales, subió por una ancha y lujosa escalera de bruñido jaspe, y empezó a discurrir por los más ricos y elegantes salones que imaginarse pueden, aunque siempre sin ver a nadie. Los salones estaban, sin embargo, profusamente iluminados por mil lámparas de oro, cuyo perfumado aceite difundía suavísima fragancia. Los primorosos objetos que en los salones había eran para espantar por su riqueza y exquisito gusto, no ya a la lavanderilla, que poco de esto había disfrutado, sino a la mismísima reina Victoria, que hubiera confesado la relativa inferioridad de la industria inglesa, y hubiera dado patentes y medallas a los inventores y fabricantes de todos aquellos artículos. La lavandera los admiró a su sabor, y admirándolos se fue poco a poco hacia un sitio de donde salía un rico olorcillo de viandas muy suculento y delicioso. De esta suerte llegó a la cocina, pero ni jefe, ni sota-cocineros, ni pinches, ni fregatrices había en ella; todo estaba desierto, como el resto del palacio. Ardían, no obstante, el fogón, el horno y las hornillas, y en ellos estaban al fuego infinito número de peroles, cacerolas y otras vasijas. Levantó nuestra aventurera la cubierta de una cacerola y vio en ella unas anguilas; levantó otra y vio una cabeza de jabalí desosada y rellena de pechugas de faisanes y de trufas; en resolución, vio los manjares más exquisitos que se presentan en las mesas de los reyes, emperadores y papas; y hasta vio algunos platos, al lado de los cuales los imperiales, papales y regios serían tan groseros como al lado de éstos un potaje de judías o un gazpacho. Animada la chica con lo que veía y olía, se armó de un cuchillo y de un trinchante, y se lanzó con resolución sobre la cabeza de jabalí. Mas apenas hubo llegado a ella recibió en sus manos un golpe, dado al parecer por otra poderosa e invisible, y oyó una voz que le decía, tan de cerca que sintió la agitación del aire y el aliento caliente y vivo de las palabras: -¡Tate... que es para mi señor el príncipe! Se dirigió entonces a unas truchas salmonadas, creyéndolas manjar menos principesco y que le dejarían comer; pero la mano invisible vino de nuevo a castigar su atrevimiento, y la voz misteriosa a repetirle: -¡Tate... que es para mi señor el príncipe! Tentó, por último, mejor fortuna en tercero, cuarto y quinto plato; pero siempre le aconteció lo propio: así, tuvo con harta pena que resignarse a ayunar, y se salió despechada de la cocina. Volvió luego a recorrer los salones, donde reinaba siempre la misma misteriosa soledad y donde el más profundo silencio parecía tener su morada, y llegó a una alcoba lindísima, en la cual sólo dos o tres luces, encerradas y amortecidas en vasos de alabastro, derramaban una claridad indecisa y voluptuosa, que estaba convidando al reposo y al sueño. Había en esta alcoba una cama tan cómoda y mullida, que nuestra lavandera, que estaba cansadísima, no pudo resistir a la tentación de tenderse en ella y descansar. Iba a poner en ejecución su propósito, y ya se había sentado y se disponía a tenderse, cuando en la parte misma de su cuerpo con que acababa de tocar la cama sintió una dolorosa picadura, como si con un alfiler de a ochavo la punzasen, y oyó de nuevo una voz que decía: -¡Tate... que es para mi señor el príncipe! No hay que decir que la lavanderilla se asustó y afligió con esto, resignándose a no dormir, como a no comer se había resignado, y para distraer el hambre y el sueño se puso a registrar cuantos objetos había en la alcoba, llevando su curiosidad hasta levantar las colgaduras y los tapices. Detrás de uno de éstos descubrió nuestra heroína una primorosa puertecilla secreta de sándalo con embutidos de nácar. La empujó suavemente, y, cediendo la puerta, se encontró en una escalera de caracol, de mármol blanco. Por ella bajó sin detenerse a uno como invernáculo, donde crecían las plantas y las flores más aromáticas y extrañas, y en cuyo centro había una taza inmensa, hecha, al parecer, de un solo, limpio y diáfano topacio. Se levantaba del medio de la taza un surtidor tan gigantesco como el que hay ahora en la Puerta del Sol, pero con la diferencia de que el agua del de la Puerta del Sol es natural y ordinaria, y la de éste era agua de olor, y tenía además en sí misma todos los colores del iris y luz propia, lo cual, como ya calculará el lector, le daba un aspecto sumamente agradable. Hasta el murmullo que hacía esta agua al caer tenía algo más musical y acordado que el que producen otras, y se diría que aquel surtidor cantaba alguna de las más enamoradas canciones de Mozart o de Bellini. Absorta estaba la lavandera mirando aquellas bellezas y gozando de aquella armonía, cuando oyó un grande estrépito y vio abrirse una ventana de cristales. La lavandera se escondió precipitadamente detrás de una masa de verdura, a fin de no ser vista y poder ver a las personas o seres que sin duda se acercaban. Éstos eran tres pájaros rarísimos y lindísimos, uno de ellos todo verde y brillante como una esmeralda. En él creyó ver la lavandera, con notable contento, al que era causa, según todo el mundo aseguraba, de la pertinaz dolencia de la princesa Venturosa. Los otros dos pájaros no eran, ni con mucho, tan bellos; pero tampoco carecían de mérito singular. Los tres venían con muy ligero vuelo, y los tres se abatieron sobre la taza de topacio y se zambulleron en ella. A poco rato vio la lavandera que del seno diáfano del agua salían tres mancebos tan lindos, bien formados y blancos, que parecían estatuas peregrinas hechas por mano maestra, con mármol teñido de rosas. La chica, que en honor de la verdad se debe decir que jamás había visto hombres desnudos, y que de ver a su padre, a sus hermanos y a otros amigos, vestidos y mal vestidos, no podía deducir hasta dónde era capaz de elevarse la hermosura humana masculina, se figuró que miraba a tres genios inmortales o a tres ángeles del cielo. Así es que, sin ruborizarse, los siguió mirando con bastante complacencia, como objetos santos y nada pecaminosos. Pero los tres salieron al punto del agua y pronto se vistieron de elegantes ropas. Uno de ellos, el más hermoso de los tres, llevaba sobre la cabeza una diadema de esmeraldas, y era acatado de los otros como señor soberano. Si desnuda le pareció a la lavanderilla un ángel o un genio por la hermosura, ya vestido la deslumbró con su majestad, y le pareció el emperador del mundo y el príncipe más adorable de la tierra. Aquellos señores se dirigieron en seguida al comedor y se sentaron en una espléndida mesa, donde había tres cubiertos preparados. Una música sumisa e invisible les hizo salva al llegar y les regaló los oídos mientras comían. Criados, invisibles también, iban trayendo los platos y sirviendo admirablemente la mesa. Todo esto lo veía y notaba la lavanderilla, que, sin ser vista ni oída, había seguido a aquellos señores y estaba escondida en el comedor detrás de un cortinaje. Desde allí pudo oír algo de la conversación y comprender que el más hermoso de los mancebos era el príncipe heredero del grande Imperio de la China, y los otros dos, el uno su secretario y el otro su escudero más querido; los cuales estaban encantados y transformados en pájaros durante todo el día, y sólo por la noche recobraban su ser natural, previo el baño de la fuente. Notó asimismo la curiosa lavandera que el príncipe de las esmeraldas apenas comía, aunque sus familiares le rogaban que comiese, y que se mostraba melancólico y arrobado, exhalando a veces de lo más hondo del hermosísimo pecho un ardiente suspiro. IV Refieren las crónicas que vamos extractando que, terminado ya aquel opíparo y poco alegre festín, el príncipe de las esmeraldas, volviendo en sí como de algún sueño, alzó la voz y dijo: -Secretario, tráeme la cajita de mis entretenimientos. El secretario se levantó de la mesa y volvió de allí a poco con la cajita más preciosa que han visto ojos mortales. Aquella en que encerró Alejandro la Iliada era, en comparación de ésta, más chapucera y pobre que una caja de turrón de Jijona. El príncipe tomó la cajita en sus manos, la abrió y estuvo largo rato contemplando con ojos amorosos lo que había en el fondo de ella. Metió luego la mano en la cajita y sacó un cordón. Le besó apasionadamente, derramó sobre él lágrimas de ternura y prorrumpió en estas palabras: ¡Ay, cordoncito de mi señora! ¡Quién la viera ahora! Colocó de nuevo el cordón en la cajita, y sacó de ella una liga bordada y muy limpia. La besó, la acarició también y exclamó al besarla: ¡Ay, linda liga de mi señora! ¡Quién la viera ahora! Sacó, por último, un precioso guardapelo, y si mucho había besado cordón y liga, más le besó y más le acarició aún, diciendo con acento tristísimo, que partía los corazones y hasta las peñas: ¡Ay, guardapelo de mi señora! ¡Quién la viera ahora! A poco el príncipe y los dos familiares se retiraron a sus alcobas, y la lavanderilla no se atrevió a seguirlos. Viéndose sola en el comedor, se acercó a la mesa, donde aún estaban casi intactos los ricos manjares, los confites, las frutas y los generosos y chispeantes vinos; pero el recuerdo de la voz misteriosa y de la mano invisible la detenían y la obligaban a contentarse con mirar y oler. Para gozar de este incompleto deleite, se acercó tanto a los manjares, que vino a ponerse entre la mesa y la silla del príncipe. Entonces sintió, no ya una, sino dos manos invisibles que le caían sobre los hombros oprimiéndola. La voz misteriosa le dijo: -Siéntate y come. En efecto, se halló sentada en la misma silla del príncipe; y, ya autorizada por la voz, se puso a comer con un apetito extraordinario, que la novedad y lo exquisito de la comida hacían mayor aún, y comiendo se quedó profundamente dormida. Cuando despertó era muy de día. Abrió los ojos, y se encontró en medio del campo, tendida al pie del árbol donde había querido comerse la naranja. Allí estaba la ropa que había traído del río, y hasta la naranja corredora estaba allí también. -¿Si habrá sido todo un sueño? -dijo para sí la lavanderilla-. Quisiera volver al palacio del príncipe de la China para cerciorarme de que aquellas magnificencias son reales y no soñadas. Diciendo esto, tiró al suelo la naranja para ver si le mostraba nuevamente el camino; pero la naranja rodaba un poco y luego se detenía en cualquier hoyo o tropiezo, o cuando el impulso con que se movía dejaba de ser eficaz. En suma, la naranja hacía lo que hacen de ordinario, en idénticas circunstancias, todas las naranjas naturales. Su conducta no tenía nada de extraño ni de maravilloso. Despechada entonces la muchacha, partió la naranja y vio que por dentro era como las demás. Se la comió, y le supo a lo mismo que cuantas naranjas había comido antes. Ya apenas dudó de que había soñado. -Ningún objeto tengo -añadió- con que convencerme a mí propia de la realidad de lo que he visto: mas iré a ver a la princesa y se lo contaré todo, por lo que pueda importarle. V Mientras acontecían, en sueño o en realidad, los poco ordinarios sucesos que quedan referidos, la princesa Venturosa, fatigada de tanto llorar, estaba durmiendo tranquilamente; y aunque eran ya las ocho de la mañana, hora en que todo el mundo solía estar levantado y aun almorzado en aquella época, la princesita, sin dar acuerdo de su persona, seguía en la cama. Muy interesante juzgó, sin duda, su doncella favorita las nuevas que le traía, cuando se atrevió a despertarla. Entró en su alcoba, abrió la ventana y exclamó con alborozo: -Señora, señora, despertad y alegraos, que ya hay quien os traiga nuevas del pájaro verde. La princesa se despertó, se restregó los ojos, se incorporó y dijo: -¿Han vuelto los siete sabios que fueron al país sabeo? -Nada de eso -contestó la doncella-; quien trae las nuevas es una de las lavanderillas que lavan los lacrimosos pañuelos de vuestra alteza. -Pues hazla entrar al momento. Entró la lavanderilla, que estaba ya detrás de una puerta aguardando este permiso, y empezó a referir con gran puntualidad y despejo cuanto le había pasado. Al oír la aparición del pájaro verde, la princesa se llenó de júbilo, y al escuchar su salida del agua convertido en hermoso príncipe, se puso encendida como la grana, una celestial y amorosa sonrisa vagó sobre sus labios y sus ojos se cerraron blandamente como para reconcentrarse ella en sí misma y ver al príncipe con los ojos del alma. Por último, al saber la mucha estima, veneración y afecto que el príncipe le tenía, y el amor y cuidado con que guardaba las tres prendas robadas en la preciosa cajita de sus entretenimientos, la princesita, a pesar de su modestia, no pudo contenerse, abrazó y besó a la lavanderilla y a la doncella e hizo otros extremos no menos disculpables, inocentes y delicados. -Ahora sí -decía- que puedo llamarme propiamente la princesa Venturosa. Este capricho de poseer el pájaro verde no era capricho, era amor. Era y es un amor que, por oculto y no acostumbrado camino, ha penetrado en mi corazón. No he visto al príncipe, y creo que es hermoso. No le he hablado, y presumo que es discreto. No sé de los sucesos de su vida, sino que está encantado y que me tiene encantada, y doy por cierto que es valiente, generoso y leal. -Señora -dijo la lavanderilla-, yo puedo asegurar a vuestra alteza que el príncipe, si mi visión no es un sueño vano, parece un pino de oro, y tiene una cara tan bondadosa y dulce que da gloria verla. El secretario no es mal mozo tampoco; pero al que yo, no sé por qué, le he tomado afición, es al escudero. -Tú te casarás con el escudero -replicó la princesa-. Mi doncella, si gusta, se casará con el secretario, y ambas seréis mandarinas y damas de mi corte. Tu sueño no ha sido sueño, sino realidad. El corazón me lo dice. Lo que importa ahora es desencantar a los tres pájaros mancebos. -¿Y cómo podremos desencantarlos? -dijo la doncella favorita. -Yo misma -contestó la princesa- iré al palacio en que viven, y allí veremos. Tú me guiarás, lavanderilla. Ésta, que no había terminado su narración, la terminó entonces, e hizo ver que no podía servir de guía. La princesa la escuchó con mucha atención, estuvo meditando un rato, y dijo luego a la doncella: -Ve a mi biblioteca y tráeme el libro de Los reyes contemporáneos y el Almanaque astronómico. Venidos que fueron estos volúmenes, hojeó la princesa el de Los reyes, y leyó en alta voz los siguientes renglones: «El mismo día en que murió el emperador chinesco, su único hijo, que debía heredarle, desapareció de la corte y de todo el Imperio. Sus súbditos, creyéndole muerto, han tenido que someterse al Kan de Tartaria.» -¿Qué deducís de eso, señora? -dijo la doncella. -¿Qué he de deducir -respondió la princesa Venturosa-, sino que el Kan de Tartaria es quien tiene encantado a mi príncipe para usurparle la corona? He ahí por qué aborrezco yo tanto al príncipe tártaro. Ahora me lo explico todo. -Pero no basta explicárselo; menester es remediarlo -dijo la lavandera. -De ello trato -añadió la princesa-, y para ello conviene que al instante se manden hombres armados, que inspiren la mayor confianza, a todos los caminos y encrucijadas por donde puedan venir los correos que envió el príncipe tártaro al rey su padre, para consultarle sobre el caso del pájaro verde. Las cartas que trajeren les serán arrebatadas y se me entregarán. Si los mensajeros se resisten, serán muertos; si ceden, serán aprisionados e incomunicados, a fin de que nadie sepa lo que acontece. Ni el rey mi padre ha de saberlo. Todo lo dispondremos entre las tres con el mayor sigilo. Aquí tenéis dinero bastante para comprar el silencio, la fidelidad y la energía de los hombres que han de ejecutar mi proyecto. Y, efectivamente, la princesa, que ya se había levantado y estaba de bata y en babuchas, sacó de un escaparate dos grandes bolsas llenas de oro y se las dio a sus confidentas. Éstas partieron sin tardanza a poner en ejecución lo convenido, y la princesa Venturosa se quedó estudiando profundamente el Almanaque astronómico. VI Cinco días habían pasado desde el momento en que tuvo lugar la escena anterior. La princesa no había llorado en todo ese tiempo, causando no poco asombro y placer al rey su padre. La princesa había estado hasta jovial y bromista, dando leves esperanzas a los príncipes pretendientes de que al fin se decidiría por uno de ellos, porque los pretendientes se las prometen siempre felices. Nadie había sospechado la causa de tan repentina mudanza y de tan inesperado alivio en la princesa. Sólo el príncipe tártaro, que era diabólicamente sagaz, recelaba, aunque de una manera muy vaga, que la princesa había recibido alguna noticia del pájaro verde. Tenía, además, el príncipe tártaro el misterioso presentimiento de una gran desgracia, y había adivinado por el arte mágica, que su padre le enseñara, que en el pájaro verde debía mirar un enemigo. Calculando, además, como sabedor del camino y del tiempo que en él debe emplearse, que aquel día debían llegar los mensajeros que envió a su padre, y ansioso de saber lo que respondía éste a la consulta que le hizo, montó a caballo al amanecer, y con cuarenta de los suyos, todos bien armados, salió en busca de los mensajeros referidos. Mas aunque el príncipe tártaro salió con gran secreto la princesa Venturosa, que tenía espías, y estaba, como vulgarmente se dice, con la barba sobre el hombro, supo al instante su partida y llamó a consejo a la lavanderilla y a la doncella. Luego que las tuvo presentes, les dijo muy angustiada: -Mi situación es terrible. Tres veces he ido inútilmente a tirar la naranja debajo del árbol desde donde la tiró la lavanderilla; pero la naranja no ha querido guiarme al alcázar de mi amante. Ni le he visto ni he podido averiguar el modo de desencantarle. Sólo he averiguado, por el Almanaque astronómico, que la noche en que la lavanderilla le vio era el equinoccio de primavera. Acaso no sea posible volver a verle hasta el próximo equinoccio de la misma estación, y ya para entonces el príncipe tártaro me le habrá muerto. El príncipe le matará en cuanto reciba la carta de su padre, y ya ha salido a buscarla con cuarenta de los suyos. -No os aflijáis, hermosa princesa -dijo la doncella favorita-; tres partidas de cien hombres están esperando a los mensajeros en diferentes puntos para arrebatarles la carta y traérosla. Los trescientos son briosos, llevan armas de finísimo temple y no se dejarán vencer por el príncipe tártaro, a pesar de sus artes mágicas. -Sin embargo, yo soy de opinión -añadió la lavandera- de que se envíen más hombres contra el príncipe tártaro. Aunque éste, a la verdad, sólo lleva cuarenta consigo, todos ellos, según se dice, tienen corazas y flechas encantadas, que a cada uno le hacen valer por diez. El prudente consejo de la lavandera fue adoptado en seguida. La princesa hizo venir secretamente a su estancia al más bizarro y entendido general de su padre. Le contó todo lo que pasaba, le confió sus penas y le pidió su apoyo. Éste se le otorgó, y reuniendo apresuradamente un numeroso escuadrón de soldados, salió de la capital decidido a morir en la demanda o traer a la princesa la carta del Kan de Tartaria y al hijo del Kan, vivo o muerto. Después de la partida del general, la princesa juzgó conveniente informar al rey Venturoso de cuanto había acontecido. El rey se puso fuera de sí. Dijo que toda la historia del pájaro verde era un sueño ridículo de su hija y la lavandera, y se lamentó de que fundada su hija en un sueño enviase a tantos asesinos contra un príncipe ilustre, faltando a las leyes de la hospitalidad, al derecho de gentes y a todos los preceptos morales. -¡Ay, hija! -exclamaba-, tú has echado un sangriento borrón sobre mi claro nombre, si esto no se remedia. La princesa se acongojó también y se arrepintió de lo que había hecho. A pesar de su vehemente amor al príncipe de la China, prefería ya dejarle eternamente encantado a que por su amor se derramase una sola gota de sangre. Así es que se enviaron despachos al general para que no empeñase una batalla; pero todo fue inútil. El general había ido tan veloz, que no hubo medio de alcanzarle. Entonces aún no había telégrafos, y los despachos no pudieron entregarse. Cuando llegaron los correos donde estaba el general, vieron venir huyendo a todos los soldados del rey, y los imitaron. Los cuarenta de la escolta tártara, que eran otros tantos genios, corrían en su persecución transformados en espantosos vestiglos, que arrojaban fuego por la boca. Sólo el general, cuya bizarría, serenidad y destreza en las armas rayaba en lo sobrehumano, permaneció impávido en medio de aquel terror harto disculpable. El general se fue hacia el príncipe, único enemigo no fantástico con quien podía habérselas, y empezó a reñir con él la más brava y descomunal pelea. Pero las armas del príncipe tártaro estaban encantadas, y el general no podía herirle. Conociendo entonces que era imposible acabar con él si no recurría a una estratagema, se apartó un buen trecho de su contrario, se desató rápidamente una larga y fuerte faja de seda que le ceñía el talle, hizo con ella, sin ser notado, un lazo escurridizo, y revolviendo sobre el príncipe con inaudita velocidad, le echó al cuello el lazo y siguió con su caballo a todo correr, haciendo caer al príncipe y arrastrándole en la carrera. De esta suerte ahogó el general al príncipe tártaro. No bien murió, los genios desaparecieron, y los soldados del rey Venturoso se rehicieron y reunieron a su jefe. Éste esperó con ellos a los enviados que traían la carta del Kan de Tartaria, y que no se hicieron esperar mucho tiempo. Al anochecer de aquel mismo día volvió a entrar el general en el palacio del rey Venturoso con la carta del Kan de Tartaria entre las manos. Haciendo un gentil y respetuoso saludo, se la entregó a la princesa. Rompió ésta el sello y se puso a leer, pero inútilmente: no entendió una palabra. Al rey Venturoso le sucedió lo mismo. Llamaron a todos los empleados en la interpretación de lenguas, que no descifraron tampoco aquella escritura. Los individuos de las doce reales academias vinieron luego y no se mostraron más hábiles. Los siete sabios, tan profundos en lingüística, que acababan de llegar sin el ave fénix, y que por ende estaban condenados a morir, acudieron también; mas, aunque se les prometió el perdón si leían aquella carta, no acertaron a leerla, ni pudieron decir en qué lengua estaba escrita. El rey Venturoso se creyó entonces el más desventurado de todos los reyes; se lamentó de haber sido cómplice de un crimen inútil, y temió la venganza del poderoso Kan de Tartaria. Aquella noche no pudo pegar los ojos hasta muy tarde. Su dolor fue, con todo, mucho más desesperado cuando al despertarse al otro día muy de mañana supo que la princesa había desaparecido, dejándole escritas las siguientes palabras: «Padre: ni me busques, ni pretendas averiguar adónde voy, si no quieres verme muerta. Bástete saber que vivo y que estoy bien de salud, aunque no volverás a verme hasta que tenga descifrada la carta misteriosa del Kan y desencantado a mi querido príncipe. Adiós.» VII La princesa Venturosa había ido con sus dos amigas, a pie y en romería, a visitar a un santo ermitaño que vivía en las soledades y asperezas de unas montañas altísimas que a corta distancia de la capital se parecían. Aunque la princesa y sus amigas hubiesen querido ir caballeras hasta la ermita, no hubiera sido posible. El camino era más propio de cabras que de camellos, elefantes, caballos, mulos y asnos, que, con perdón sea dicho, eran los cuadrúpedos en que se solía cabalgar en aquel reino. Por esto y por devoción fue la princesa a pie y sin otra comitiva que sus dos confidentas. El ermitaño que iban a visitar era un varón muy penitente y estaba en olor de santidad. El vulgo pretendía también que el ermitaño era inmortal, y no dejaba de tener razonables fundamentos para esta pretensión. En toda la comarca no había memoria de cuándo fue el ermitaño a establecerse en lo recóndito de aquella sierra, en la cual raras veces se dejaba ver de ojos humanos. La princesa y sus amigas, atraídas por la fama de su virtud, y de su ciencia, anduvieron buscándole siete días por aquellos vericuetos y andurriales. Durante el día caminaban en su busca entre breñas y malezas. Por la noche se guarecían en las concavidades de los peñascos. Nadie había que las guiase, así por lo fragoso del sitio, ni de los cabrerizos frecuentado, como por el temor que inspiraba la maldición del ermitaño, pronto a echarla a quien invadía su dominio temporal o a quien le perturbaba en sus oraciones. Ya se entiende que este ermitaño, tan maldiciente, era pagano. A pesar de la natural bondad de su alma, su religión sombría y terrible le obligaba a maldecir y a lanzar anatemas. Pero las tres amigas, imaginando, como por inspiración, que sólo el ermitaño podía descifrarles la carta, se decidieron a arrostrar sus maldiciones y le buscaron, según queda dicho, por espacio de siete días. En la noche del séptimo iban ya las tres peregrinas a guarecerse en una caverna para reposar, cuando descubrieron al ermitaño mismo orando en el fondo. Una lámpara iluminaba con luz incierta y melancólica aquel misterioso retiro. Las tres temblaron de ser maldecidas, y casi se arrepintieron de haber ido hasta allí. Pero el ermitaño, cuya barba era más blanca que la nieve, cuya piel estaba más arrugada que una pasa y cuyo cuerpo se asemejaba a un consunto esqueleto, echó sobre ellas una mirada penetrante con unos ojos, aunque hundidos, relucientes como dos ascuas, y dijo con voz entera, alegre y suave. -Gracias al cielo que al fin estáis aquí. Cien años ha que os espero. Deseaba la muerte, y no podía morir hasta cumplir con vosotras un deber que me ha impuesto el rey de los genios. Yo soy el único sabio que habla aún y entiende la lengua riquísima que se hablaba en Babel antes de la confusión. Cada palabra de esta lengua es un conjuro eficaz que fuerza y mueve a las potestades infernales a servir a quien la pronuncia. Las palabras de esta lengua tienen la virtud de atar y desatar todos los lazos y leyes que unen y gobiernan las cosas naturales. La cábala no es sino un remedo groserísimo de esta lengua incomunicable y fecunda. Dialectos pobrísimos e imperfectísimos de ella son los más hermosos y completos idiomas del día. La ciencia de ahora, mentira y charlatanería, en comparación de la ciencia que aquella lengua llevaba en sí misma. Cada nombre de esta lengua contiene en sus letras la esencia de la cosa nombrada y sus ocultas calidades. Las cosas todas, al oírse llamar por su verdadero nombre, obedecen a quien las llama. Era tal el poder del linaje humano cuando poseía esta lengua, que pretendió escalar el cielo, y lo hubiera indudablemente conseguido si el cielo no hubiese dispuesto que la lengua primitiva se olvidase. Sólo tres sabios bienintencionados, de los cuales han muerto ya dos, guardaron en la memoria aquel idioma. Le guardaron asimismo, por especial privilegio de los diablos, Nembrot y sus descendientes. El último de éstos murió, una semana ha, por disposición tuya, ¡oh princesa Venturosa!, y ya no queda en el mundo sino una sola persona que pueda descifrarte la carta del Kan de Tartaria. Esa persona soy yo: y para hacerte ese servicio, el rey de los genios ha conservado siglos mi vida. -Pues aquí tienes la carta, ¡oh venerable y profundo sabio! -dijo la princesa, poniendo en manos del ermitaño el misterioso escrito. -Al punto voy a descifrártela -contestó el ermitaño, y se caló los espejuelos, y se acercó a la lámpara para leer. Más de dos horas estuvo leyendo en alta voz en la lengua en que la carta estaba escrita. A cada palabra que pronunciaba, el universo se conmovía, las estrellas se cubrían de mortal palidez, la Luna temblaba en el cielo como tiembla su imagen entre las olas del Océano, y la princesa y sus amigas tenían que cerrar los ojos y que taparse los oídos para no ver los espectros que se mostraban y para no oír las voces portentosas, terribles o dolientes, que partían de las entrañas mismas de la conturbada naturaleza. Acabada la lectura, se quitó el ermitaño los espejuelos, y dijo con voz reposada: -No es justo, ni conveniente, ni posible, ¡oh princesa Venturosa!, que sepas todo lo que en esta abominable carta se encierra. No es justo ni conveniente, porque hay en ella tremebundos y endemoniados misterios. No es posible, porque en cuantas lenguas humanas se hablan en el día son estos misterios inefables, inenarrables y hasta inexplicables. El linaje humano, por medio de su incompleta y enfermiza razón, llegará a conocer, cuando pasen millares de años, algunos accidentes de las cosas; pero siempre ignorará la substancia que yo conozco, que conoce el Kan de Tartaria y que han conocido los sabios primitivos que se valieron, para sus elucubraciones, de esta lengua perfectísima e intransmisible ya por nuestros pecados. -Pues estamos frescas -dijo la lavanderilla- si después de lo que hemos pasado para encontraros y siendo vos el único que podéis traducir esa enmarañada carta, salís ahora con que no queréis traducirla. -Ni quiero ni debo -replicó el vetusto y secular ermitaño-; pero sí os diré lo que la carta contiene de interés para vosotras, y os lo diré en brevísimas palabras, sin pararme en dibujos, porque los momentos de mi vida están contados y mi muerte se acerca. El príncipe de la China es, por sus virtudes, talento y hermosura, el favorito del rey de los genios, el cual le ha salvado mil veces de las asechanzas que el Kan de Tartaria ponía contra su vida. Viendo el Kan que le era imposible matarle, determinó valerse de un encanto para tenerle lejos de sus súbditos y reinar en lugar suyo en el Celeste Imperio. Bien hubiera querido el Kan que este encanto fuera indestructible y eterno; mas no pudo lograrlo, a pesar de sus maravillosos conocimientos en la magia. El rey de los genios se opuso a su mal deseo, y si bien no pudo hacer completamente ineficaces sus encantamientos y conjuros, supo despojarlos de gran parte de su malicia. Al príncipe, aunque convertido en pájaro, se le dio facultad para recobrar por la noche su verdadera figura. Tuvo también el príncipe un palacio donde vivir y ser tratado con todo el miramiento, honores y regalo debidos a su augusta categoría. Se acordó, por último, su desencanto si se cumplían las siguientes condiciones, que el Kan, así por la mala opinión que tiene de las mujeres como por lo pervertida y viciosa que está la raza humana en general, juzgó imposible de cumplir. Fue la primera condición, ya cumplida, que una mujer de veinte años, discreta, briosa y apasionada y de la más baja clase del pueblo, viese a los tres mancebos encantados, que son los más hermosos que hay en el mundo, salir desnudos del baño, y que la limpieza y castidad de su alma fuesen tales que no se turbasen ni empañasen con el más ligero estímulo de liviandad. Esta prueba había de hacerse en el equinoccio de primavera, cuando la naturaleza toda excita al amor. La mujer debía sentirle por la hermosura y admirarla vivamente; pero de un modo espiritual y santísimo. Fue la segunda condición, ya cumplida también, que el príncipe, sin poder mostrarse sino tres instantes, y esto bajo la forma de pájaro verde, inspirase un amor tan vehemente y casto como invencible a una princesa de su clase. La tercera condición, que ahora se está acabando de cumplir, fue que la princesa se apoderase de esta carta, y que yo la interpretara. La cuarta y última condición, en cuyo cumplimiento habéis de intervenir las tres doncellas que me estáis oyendo, es como sigue. Sólo me quedan dos minutos de vida; mas antes de morir os pondré en el palacio del príncipe, al lado de la taza de topacio. Allí irán los pájaros y se zambullirán, y se transformarán en hermosísimos mancebos. Vosotras tres los veréis; mas habéis de conservar, viéndolos, toda la castidad de vuestros pensamientos y toda la virginidad de vuestras almas, amando, empero, cada una a uno de los tres, con un amor santo e inocente. La princesa ama ya al príncipe de la China y la lavanderilla al escudero, y ambas han mostrado la inocencia de su amor: ahora falta que la doncella favorita de la princesa se enamore del secretario por idéntico estilo. Cuando los tres mancebos encantados vayan al comedor, los seguiréis sin ser vistas, y allí permaneceréis hasta que el príncipe pida la cajita de sus entretenimientos y diga, besando el cordoncito: ¡Ay, cordoncito de mi señora! ¡Quién la viera ahora! La princesa entonces, y vosotras con la princesa, os mostraréis al punto, y cada una dará un tierno beso en la mejilla izquierda al objeto de su amor. El encanto quedará deshecho en el acto, el Kan de Tartaria morirá de repente y el príncipe de la China, no sólo poseerá el Celeste Imperio, sino que heredará asimismo todos los kanatos, reinos y provincias que por derecho propio posee aquel encantador endiablado. Apenas el ermitaño acabó de decir estas palabras, hizo una mueca muy rara, entreabrió la boca, estiró las piernas y se quedó muerto. La princesa y sus amigas se encontraron de súbito detrás de una masa de verdura, al lado de la taza de topacio. Todo se cumplió como el ermitaño había dicho. Las tres estaban enamoradas; las tres eran castísimas e inocentes. Ni siquiera en el punto comprometido de dar el regalado y apretado beso sintieron más que una profunda conmoción toda mística y pura. Así es que inmediatamente quedaron desencantados los tres mancebos. La China y la Tartaria fueron dichosas bajo el cetro del príncipe. La princesa y sus amigas lo fueron más aún casadas con aquellos hombres tan lindos. El rey Venturoso abdicó y se fue a vivir a la corte de su yerno, que estaba en Pekín. El general que mató al príncipe tártaro obtuvo todas las condecoraciones de China, el título de primer mandarín y una pensión de miles de miles para él y sus herederos. Se cuenta, por último, que la princesa Venturosa y el ya emperador de China vivieron largos y felices años y tuvieron media docena de chiquillos a cual más hermosos. La lavanderilla y la doncella, con sus respectivos maridos, siguieron siempre gozando del favor de sus majestades y siendo los señores más principales de toda aquella tierra. BENITO PÉRES GALDÓS: El artículo de fondo I "Basta de contemplaciones. Basta de contubernios. Basta de flaquezas. Ha sonado la hora de las energías. Creíamos que los hechos, tan claros ya en la mente de todo el mundo, se presentarían al fin en su espantosa gravedad a los ojos del insensato poder, que dirige los negocios públicos. Juzgando que toda obcecación, por grande que sea, ha de tener su límite, creíamos que el Gobierno no podría resistir a la evidencia de su descrédito; creíamos que, deponiendo la terquedad propia de todos los poderes que no se apoyan en la opinión, se resolvería al fin a entrar por más despejado y seguro camino, si no consideraba como la mejor de las enmiendas el abandonar la vida pública. Esperábamos inquietos, ante los grandes males que afligen a la patria; esperábamos callando, sin dejar de conocer los diarios y cada vez más graves errores de este insensato Gobierno. Hemos esperado hasta lo último, hasta que los escándalos han sido intolerables. Hemos callado, mientras el callar no fue gravísima falta. Ya no hay esperanza. Es preciso no ocultar la verdad al país, y nosotros faltaríamos al primero de nuestros deberes, si un momento más permaneciéramos en esta actitud. Nuestro patriotismo nos impele a obrar de este modo; y como sabemos que la opinión pública es la única...". Al llegar aquí, el autor del artículo se paró. La inspiración, si así puede decirse, se le había concluido; y como si el esfuerzo hecho para crear los párrafos que anteceden produjera fatiga en su imaginación, se detuvo, con ánimo de proseguir, cuando las varias ideas, que repentinamente y en tropel vinieron a su imaginación, se disparan. Era su entendimiento tan pobre, que no hay noticia de que produjera nunca cosas de provecho, pues no han de tenerse por tales sus lucubraciones soporíferas sobre el origen de los poderes públicos y el equilibrio de las fuerzas sociales; era, además de corto, díscolo; porque jamás pudo adquirir ni sombra de método. Descollaba en las digresiones, y cuando se ocupaba en desarrollar una tesis cualquiera, no había fuerzas humanas que le concretaran al asunto, impidiendo sus escapadas, ya al campo de la historia, ya a la selva de la moral, ya a los vericuetos de la arqueología o de la numismática. Por todos estos campos, cerros y collados corría complaciente y alborozada la imaginación del autor del artículo de fondo, cuando interrumpido el hilo lógico de éste, y olvidado el asunto y desbaratado el plan, ocuparon su mente, apoderándose de ella de un modo atropellado, violento y como de sorpresa, las intrusas ideas de que se ha hecho mérito. Procedían éstas de todos los objetos, de todas las ilusiones, de todos los recuerdos, de mil fuentes diversas que manaban a un tiempo una corriente sin fin. Vínole al pensamiento no sé qué fragmento de historia, con el cual se unía la imagen de un Obispo de Astorga, tan testarudo clérigo como intrépido soldado. Acordábase de las torres mozárabes que había contemplado en una ciudad antigua, y al mismo tiempo se le ofrecían a la vista lagos y jardines, no sin que de pronto afease este espectáculo algún animal de corpulenta forma y repugnante fealdad. Tan pronto se le representaban los versos de algún romance que hacía tiempo leyera en amarillos y arrugados códices, como sentía el rumor de lejana música de órgano, dulcísima y misteriosa. ¡Con cuánto abandono se entrega la imaginación a este cómodo vagar, suelta y libre, sin las trabas del árido razonamiento, sin que una voluntad firme la sujete ni la enfrene para elaborar difícilmente el producto literario, uno, lógico, de forma determinada y con especial contextura! La imaginación del pobre periodista había logrado escaparse en aquellos momentos, cuando el artículo no había pasado aún de su edad infantil, y sólo contaba escaso número de renglones. La imaginación del menguado escritor, después de correr de aquí para allí, con la alborozada inquietud de un pájaro que viendo rotas las cañas de su jaula, se escapa y vuela a todas partes sin fijarse en ninguna, se concretó al fin, se fijó, se regularizó poco a poco. De entre los escasos renglones del artículo interrumpido poco después de haber sedado a luz su primera idea, surgen las líneas; las sombras y luces de una inmensa catedral gótica. Crecen sus haces de columnas, teñidas de suave matiz pardo, hasta llegar a enorme altura, desparramándose después los retorcidos tallos para formar las bóvedas. Descienden del techo, cual si estuvieran suspendidas de elásticas y casi invisibles cuerdas, lámparas de oro, cuyas luces oscilantes no bastan a eclipsar el diáfano colorido de las vidrieras, que llenas de santos y figuras resplandecientes, parecen comunicar con el cielo el interior del templo. Mil figuras van destacándose en la pared, como si una mano invisible las tallara en la piedra con sobrenatural prontitud, y lozana flora crece portentosamente a lo largo de las columnas, llevando en sus cálices animales grotescos o inverosímiles, que parecen haber sido producidos por ignorado germen en las entrañas mismas de la piedra. Las estatuas aplastadas sobre los muros se multiplican, aparecen en filas, en series, en ciclos sin fin, y son todas rígidas, tiesas, retratando en sus semblantes el fastidio del Limbo o la placidez del Paraíso. Alternan con ellas los seres simbólicos creados por la estatuaria cristiana, y que parecen engendro sacrílego del paganismo y la teología. Los dragones, las sibilas, los monstruos bíblicos que para representar sutiles abstracciones ideó el genio de la Edad Media, refundiendo los despojos de las sirenas y los centauros antiguos, muestran sus heterogéneos miembros, en que la figura humana se une a las más raras formas de la fantástica zoología, ya religiosa, ya heráldica, inventada por embriagados escultores. Vense en las paredes blasones de brillantes tintas, sobre suntuosos sepulcros, en que duermen el sueño del mármol arzobispos y condestables, príncipes y guerreros, empuñando báculos o espadas. Los perros y leoncillos en que apoyan sus pies parecen prestar atento oído a todo rumor que en el templo suena. Replandece en el fondo el estofado riquísimo del altar, semejante a inmensa ascua de oro cuajada de diminutos ángeles y querubes que aletean quemándose en el seno de aquella nube incandescente, y como si la combustión les diera vida. Graves y barbudos santos, alineados con la compostura propia de los círculos celestes, aparecen en el centro de este gran Apocalipsis de madera dorada, terminando tan portentosa máquina un Cristo colosal, cuyos brazos, que se abren contraídos por los dolores corporales, parece van a estrechar en supremo abrazo a todo el linaje humano. Se sienten rezos tenues y confusos, no interrumpidos por pausa alguna como si la atmósfera interior del edificio, afectada de una vibración inherente a su esencia física, modulara un monólogo sin fin, Todo es calma y respeto. La claridad, las sombras, las formas esculturales, la gallardía de las líneas, el recóndito sonido que se creería producido por la oscilación de la masa arquitectónica; aquel sonido, que hace pensar en la respiración de algún misterioso espíritu, habitante en las grandes cavidades de piedra, la variedad de objetos, la majestad de los sepulcros, el idealismo de los efectos de luz, todo esto produce estupor y recogimiento. Se piensa en Dios y se trata de medir la inmensidad de la idea que ha dado existencia tan hermoso conjunto; se siente la más grande admiración hacia los tiempos que tuvieron fe, corazón y arte para expresar con símbolos inagotables su arraigada creencia... Hallábase el menguado autor como en éxtasis, contemplando en su mente estas hermosuras del arte y de la fe, cuando un ruido de pasos primero, y la inusitada aparición de un hombre después, le trajeron bruscamente a la realidad, haciéndole fijar la vista en las cuartillas del artículo de fondo que olvidado yacía sobre la mesa. El ser que tenía delante era un monstruo, un vestiglo. Aborrecíale en aquellos momentos más que si viniera a darle la muerte, y le inspiraba más pavor que si fuese Satanás en persona. El monstruo miró al autor de un modo que le hizo temblar; alargó la mano pronunciando palabras que aterraron al infeliz, cual si fueran anatemas de la Iglesia o sentencia de inquisidores. Estremeciose en su asiento, erizósele el cabello y miró con angustia: y bañado en sudor frío las incorrectas líneas del interrumpido articulejo. II Aquel vestiglo, o en otros términos, pedazo de bárbaro, venía cubierto de sudor, como si hubiese hecho una larga y precipitada carrera; y lo mismo su cara que su andrajosa y mugrienta ropa parecían teñidas de un ligero barniz obscuro: La tinta manaba de sus poros. Se diferenciaba de un carbonero en que su tizne era más consistente y como si le saliera de dentro. Enteramente igual a un cíclope, si no tuviera dos ojos, era el tal una de las más poderosas palabras de la civilización moderna, porque había recibido de la Providencia la alta misión de mover el manubrio de una máquina de imprimir, que daba a luz diariamente millones de millones de palabras. Viviendo la mayor parte del día en el sótano donde la máquina civilizadora funciona, aquel hombre se había identificado con ella; formaba parte de su mecanismo; y la armazón ingeniosa, pero inerte, obra pura de las matemáticas, se convertía en ser inteligente cuando al impulso del monstruo movía sus ruedas, ejes y cilindros como sí fueran órganos animados por recóndita vida. Ambos se entusiasmaban, se confundían; ella crujiendo convulsamente y con acompasada celeridad; él, jadeante y lleno de sudor, describiendo curvas y más curvas con su brazo; ella recibiendo el papel para lanzarle fuera después de haber extendido en su superficie un mundo de ideas, y él entonando algún cantar para hacer más llevadero su trabajo. Horas y horas pasaban de este modo: la máquina, remedo de la naturaleza, reproduciendo en millones de ejemplares un mismo tipo y una misma forma; el hombre determinando la fuerza impulsora, semejante al soplo vital en los organismos animales. Cuando uno y otro se completaban de aquel modo, difícil era suponerlos desunidos; y después de admirar el pasmoso resultado de la combinación de los dos elementos no habría sido fácil tampoco decir cuál de los dos, era más inteligente. Pero aquel hombre desempeñaba aún otras altas funciones igualmente encaminadas a la propagación de las luces. ¿Qué sería del pensamiento humano si aquel bruto no tuviera la misión de arreglar la tinta de imprimir, haciéndola más espesa o más clara la intensidad que se quiera dar a la impresión? Cuando los ejemplares de los periódicos habían sido dados a luz por la máquina; cuando ésta se paraba fatigada del alumbramiento y hacía rechinar sus tornillos como si le dolieran; cuando los ejemplares recién nacidos, húmedos, pegajosos y mal olientes, eran apilados sobre una gran mesa, el vestiglo los doblaba cariñosamente, les ponía las fajas, les daba la forma con que circulan por toda la redondez de la tierra, llevando la idea a las más apartadas regiones, vivificando cuanto existe; los transportaba al correo, los pesaba, los franqueaba, tratábalos con el cariño de un padre y creía que él solo era autor de tanta maravilla. No se limitaban a esto sus funciones; él pegaba carteles, complaciéndose sobremanera en vestir de colorines las esquinas de Madrid, coadyuvando de este modo a una de las grandes cosas de nuestro siglo, que es la publicidad. Y si tenía un arte especial para poner cataplasmas a las calles, no era menor su aptitud para echarse a cuestas enormes resmas de papel, que allá en su fuero interno consideraba como el alimento, pienso o forraje de la máquina. Pues, digo, también era insustituible para cargar moldes o formas que llenas de letras desafían los pullos de los hombres más vigorosos; y además la destinaban a traer y llevar original y pruebas, misión que cumplía puntualmente al presentarse ante el joven autor de quien hablo, y decirle que venía a por el artículo, añadiendo que hacia mucha falta, por estar parados y mano sobre mano los señores cajistas. El apuro del autor no es para pintarse, y ved aquí explicado el horror, la indignación, los escalofríos y trasudores que la presencia del mocetón de la imprenta le produjo. Era preciso acabar el artículo, y antes de acabarlo, era menester seguirlo, empresa de dificultad colosal, por hallarse la imaginación del escritor sin ventura a cien mil leguas del asunto. El desdichado mandó al mozo que volviera dentro de un breve rato; tomó la pluma, y recogiendo sus ideas lo mejor que pudo, después de trazar muchos garabatos en un papelejo, y mirar al techo cuatro veces y al papel otras tantas, escribió lo siguiente: "... Y como sabemos que la opinión pública es la única norma de la política; como sabemos que los Gobiernos que no se guían por la opinión pública elaboran su propia ruina con la ruina del país, nos decidimos hoy a alzar nuestra voz para indicar el peligro. El principal error del Gobierno, preciso es decirlo muy alto, es su empeño en destruir nuestras instituciones tradicionales, en realizar una abolición completa de lo pasado. ¿Son las conquistas de la civilización incompatibles con la historia? ¡Ah! El Gobierno se esfuerza en extirpar los restos de la fe de nuestros padres, de aquella fe poderosa, de que vemos exacta expresión en las soberbias catedrales de la Edad media, que subsisten y subsistirán para asombro de las generaciones. ¡Mezquina edad presente! ¡Ah! ¡Cómo se engrandece el ánimo al contemplar las prodigiosas obras que levantó el sentimiento religioso! ¿El espíritu que de tal manera se reproduce no debe conservarse en la sociedad, mediante la acción previsora de los Gobiernos encargados de velar por los grandes y eternos principios?" No bien concluido este párrafo, que a nuestro autor le pareció de perlas, fue interrumpido por un tremendo golpe que sintió en el hombro. Alzó los ojos, y vio ¡cielos! a un importuno amigo que tenía la mala costumbre de insinuarse dando grandes espaldarazos y pellizcos. Aunque el periodista tenía bastante intimidad con el recién venido, en aquel momento le fue más antipático que si viera en él a un alguacil encargado de prenderle. Le miró apartando la vista del artículo, nuevamente interrumpido, y esperó con paciencia las palabras de su amigote. III El cual era en extremo pesado, y tenía un mirar tan parecido a la estupefacción inalterable de las estatuas, que al verla y oírle venían a la memoria los solemnes discursos de las esfinges o los augurios de cualquier oráculo o pitonisa. Hablaba en voz baja y en tono algo cavernoso, lo que no dejaba de estar en armonía con la amarillez de su semblante y con los cabellos largos que a entrambos lados de la cabeza le caían. Era además, tan lúgubre en su carácter y en sus costumbres, que no faltaba razón a los que habían dado en llamarle el sepulturero. Con el desdichado autor de quien nos venimos ocupando, tenía este hombre amistad antigua: ambos habían corrido juntos multitud de aventuras, y sin separarse navegaron por los revueltos golfos del periodismo hasta encallar en los arrecifes de una oficina, de donde no tardó en arrojarlos un cambio ministerial, y se embarcaron de nuevo en la prensa en busca de posición social. Comunicábanse sus desgracias y placeres, partiendo unos y otros fraternalmente, y se ayudaban en sus respectivas crisis financieras, haciéndose inútiles empréstitos, y girando el uno contra el otro cuantiosas letras, a pagar noventa días después del juicio final. El lúgubre, principalmente, era un gran ministro de Hacienda y resolvía todos sus apuros por medio de grandes acometidas al bolsillo del joven escritor, que tenía entre otras cualidades la de despreciar las vanas riquezas. En cambio de estos servicios, el sepulturero ayudaba en sus amores al escritor, que era por extremo sensible, idealista de la clase más anticuada, si bien esto se compensaba por su habilidad en escribir billetes amorosos, manifestación literaria a que sólo sus artículos políticos podían igualarse. También se consagraba el otro a tales entretenimientos; pero en su calidad de gran financiero, jamás le pasé por las mientes, como al escritorcillo, la insensata idea de casarse. Vengo a ponerte sobre aviso - dijo con su hueca, apagada y profunda voz el lúgubre.Ha llegado. Los dos amigos eran asiduos concurrentes a la ópera, y solían amenizar sus conversaciones con los cantos y romanzas de que tenían llena la cabeza; y a veces, cuando en el diálogo encajaba bien, soltaban algún recitativo. Por eso cuando el lúgubre dijo: Ha venido, el periodista cantó con afectación de sobresalto: - L'incognito amante della Rossina? - Apunto quello - contestó el otro. -¡Qué contrariedad! ¿Pues no decían que ese hombre no vendría; que había ya renunciado a sus proyectos de matrimonio? ¿No estaban, lo mismo Juanita que su madre, convencidas de que la familia de ese gaznápiro no podía consentir en semejante boda? - Ahí verás. Él se ha escapado de su casa y dice que viene resuelto a dar su blanca mano. Ya sabes que la pécora de doña Lorenza bebe los vientos por atraparle; porque parece ha de heredar, cuando muera su tía, el título de marqués de los Cuatro Vientos. Es rico: doña Lorenza sabe de memoria el número de carneros, bueyes y asnos que posee en sus dehesas il tuo rivale, y está loca de contento. Si no casa a su hija con él, creo que revienta. -¡Pero Juanita, Juanita!- exclamó el escritor, mirando al techo.- Juanita no puede ceder a las despóticas exigencias de esa tarasca de su madre. - La ragazza te quiere; pero si su madre se emperra en que no, y que no... Yo creo que de esta vez te quedas con tres palmos de narices. Cuando todas las contrariedades estaban allanadas, viene ese antiguo pretendiente, que si no agrada a la hija, agrada a la mamá, y esto basta. ¡Poverino! ¡Quita allá!... yo no lo puedo creer. La chica se resistirá; ha jurado no tener más esposo que yo. - Sí. Pero tanto la sermonean... La madre es una rata de iglesia; frecuentan su casa, como sabes, multitud de clérigos que, según dicen, la tienen trastornado el juicio. Le han llevado el cuento de que tú eres un revolucionario impío, que insultas a Dios y a la Virgen en tus artículos; que estás excomulgado, y que debes de tener rabo, como los judíos. Doña Lorenza, que oye siete misas al día y se confiesa dos veces por semana, te detesta como si fueras el mismo Judas. Ella infundirá este odio a su niña, haciéndole creer que eres descendiente de Caifás, y que se va a condenar si se casa contigo. -¡Monstruoso, inconcebible! - Esa familia, chico, es la madriguera del obscurantismo. ¡Qué rancias ideas y costumbres! En vano un espíritu fuerte, como Juanita, se esfuerza en romper los nudos de la tutela estúpida con que se la quiere oprimir. Tendrá que dejarte, y se casará con ese alcornoque, a quien los clérigos y beatas que pululan en aquella casa, elogian sin cesar, encomiando sus virtudes, su religiosidad, su grande amor a la causa carlista y sus inmensos ganados. -¡Maldito sea el fariseísmo! - exclamó el otro, indignado contra la teocracia que así se introduce en el seno de las familias para torcer los más nobles propósitos y amoldarlos a fines mundanos. Desahogaba su ira en furibundos apóstrofes, anatemas y dicterios, golpeando la mesa, lívido y descompuesto, cuando sintiose ruido de pasos y apareció la fatídica estampa del mozo de la imprenta, que volvía en busca del comenzado fondo. -¡El artículo! - suspiró nuestro escritor, echando mano a las cuartillas, mojando la pluma con detestable humor y echando pestes contra todos los periódicos y todos los clérigos del orbe. Pasados algunos segundos, pudo fijar sus ideas, y continuó su interrumpida obra del modo siguiente: "Meditemos. Si bien es cierto que el Gobierno tiene la misión de velar por la conservación y prestigio de los principios morales y religiosos, también está fuera de toda duda que el más grave error en que pueden incurrir los poderes públicos es apegarse demasiado a las instituciones pasadas, protegiendo la teocracia y permitiendo que los apóstoles del obscurantismo extiendan su hipócrita y solapado dominio a toda la sociedad. ¡Oh! la más espantosa lepra de las naciones es esa masonería clerical, que, ansiando allegar para su causa, mundana toda clase de recursos, no vacila, en apoderarse de la voluntad de mujeres indoctas y tímidas para entronizarse mañosamente en las familias, organizarlas a su manera, intervenir en sus actos más secretos, atar y desatar sus vínculos, y crear de este modo un influjo universal que, a poco de extendido, no podrá destruirse sino con una sangrienta hecatombe, ¡Ah! ¡oh! ¡les conocemos bien! ¿No es notorio para todo el mundo que el actual gabinete, lejos de oponerse a tan grave mal, hace cuanto está en su mano para que tome proporciones? ¿No estamos viendo que los órganos del obscurantismo aplauden todos los actos del Gobierno, y que existe un pacto tácito entre la teocracia y el poder, una comunidad de aspiraciones tal, que parecen confundirse los poderes eclesiástico y civil, cual si viviéramos en los tiempos del más brutal absolutismo? ¡Ah! ¡Es preciso ya decir la verdad al país! ¡Oh! ¡Es preciso hablar muy alto y poner las cosas en su lugar, exigiendo la responsabilidad a quien realmente la tenga!" Aquí se paró el escritor, mil veces desdichado, porque se le acabaron las ideas; y no pudo decir la verdad al país, porque su imaginación no se apartaba de Juanita, de la impertinente y mojigata mamá, de los clerizontes y monagos que influían en la casa, de los carneros, bueyes, cabras y asnos del futuro marqués de los Cuatro Vientos. IV Aprovechándose de este intermedio, trató el lúgubre de entablar de nuevo el consabido palique. - Pero la situación no es desesperada - dijo - Con ingenio puedes vencer y dejar a ese señor de las vacas y carneros con un palmo de boca abierta. - Si yo pudiera... Le mie nozze colei meglio e affretare. - Io dentr'oggi á finir vo questo affare... que me comprometería a arreglar el asunto empleando ciertos medios...? A ver, ¿qué plan, qué medios son ésos? Cualesquiera que sean, ponlos en práctica inmediatamente. Tú eres hombre de ingenio. Pero no basta el ingenio - dijo el lúgubre.- Para ello es preciso otra cosa... es necesario dinero. -¡Dinero! ¡Dovizie! ¿Pero qué papel va a hacer aquí el dichoso dinero? - Eso lo veremos. Es un plan vasto y difícil de explicar ahora. ¿Pero se trata de raptos, escalamientos, sobornos? Todo eso está muy bien en las novelas de a cuarto la entrega. - No es nada de eso. Tú has de ser el principal actor en esta trama que preparo... Es preciso que me des guita y te sometas a cuanto yo te mande. - En cuanto a lo segundo, no veo inconveniente ninguno: lo primero es mucho más difícil, por una razón muy sencilla... - Sí no se tiene, se busca. -¡Se busca! ¿e dove, sciagurato? Pero explícame tus planes... Ya me figuro... ¿Quieres hacerme pasar por rico...? Hombre, tiene gracia. - Tú dame el cumquibus y cállate. No es preciso mucho: basta con unos cuantos miles de reales, cinco o seis mil. -¡Cinco o seis mil! ¡Anda, anda! ¡Si tú supieras cuál es la situación del tesoro! Chico, yo pensaba pedirte para una cajetilla. - Pero hombre, busca bien, - dijo el gran financiero con expresión de angustia, que indicaba lo triste que era para él hallar tan vacío el bolsillo del contribuyente, -¡Y yo que necesitaba ahora un pico...! nada más que un piquito. -¡Piquitos a mí! Es una gran contrariedad que te halles en tal situación - dijo el lúgubre en tono de responso.- Yo que contaba... Además me había propuesto sacarte en bien de la aventura y hacer que doña Lorenza plantara en la calle de los Cuatro Vientos, para que tu Juanita... ¡Maldita sea tu estampa y mi miseria!- exclamó el articulista con desesperación. Cuando uno se propone un fin noble y elevado, como es el del matrimonio, y no puede conseguirlo a causa de un cochino déficit, reniega de la existencia y... No pudo concluir la frase, porque ante sus ojos se presentó un espectro que avanzaba lentamente, con expresión siniestra y aterradora. Aquel fantasma era el monstruo tipográfico, horrible caricatura de Gutenberg, que puntual como el diablo cuando suena la hora de llevarse un alma, venía en del condenado artículo. ¡El artículo! ¡Mal rayo me parta! ¡Es preciso acabarlo! Y devorado por la ansiedad, trémulo y medio loco, trincó la pluma, y ¡hala! "Fácil es comprender, escribió, que esta situación no puede prolongarse mucho, por el aflictivo estado de la Hacienda. Los apuros del Erario son tales, que se nos llena el corazón de tristeza cuando hacemos un examen detenido de las rentas publicas. Los ingresos disminuyen de un modo aterrador; aumentan los gastos. Todas las corporaciones carecen de lo más necesario para cubrir sus atenciones. La miseria cunde por todas partes, y el ánimo se abate al considerar nuestra situación. Nos es imposible aspirar a nobles fines, porque en la vida moderna nada puede lograrse, todas las mejoras materiales y morales son ilusorias, cuando el Estado se halla próximo a una vergonzosa ruina. ¡Ah! Es preciso llamar sobre esto la atención del país. El Tesoro público está exhausto. La situación es angustiosa, insostenible, desesperada. ¡Oh! Hay que exigir la responsabilidad a quien corresponda, apartando de la gestión de los negocios públicos a los hombres funestos...". No pudo seguir, porque su amigo, que se había asomado al balcón mientras él escribía, le llamaba con grandes voces. -¡Ven, ven... eccola! Por la calle pasa la ragazza con doña Lorenza y el futuro marquesito. ¡Oh terribil momento! El desdichado escritor levantose de su asiento, tiró papel y plumas, sin cuidarse de que aquellos hombres funestos siguieran o no encargados de la gestión de los negocios públicos. Los dos fijaron la vista con ansiosa curiosidad en un grupo que por la calle iba, compuesto de tres personas, a saber: una vieja por extremo tiesa y con un aire presuntuoso que indicaba su adoración de todas las cosas tradicionales y venerandas; una joven, de cuya hermosura no podían tenerse bastantes datos desde el balcón, si bien no era difícil apreciar la esbeltez de su cuerpo, su andar airoso y su traje, en que la elegancia y la modestia habían conseguido hermanarse; y por último, un mozalbete, cuyo semblante no era fácil distinguir, pues sólo se veía algo de patillas, su poco de lentes y unas miajas de nariz. El desesperado articulista estuvo a punto de gritar, de arrojar el objeto que hallara más a mano sobre la inocente pareja que cruzaba la calle. Púsose lívido al notar que se hablaban con una confianza parecida a la intimidad; y hasta le pareció escuchar algunas tiernas y conmovedoras frases. Apretó los puños y echó por aquella boca sapos y culebras, apartándose del balcón por no presenciar más tiempo un espectáculo que le enloquecía. Al volverse, su mirada se cruzó con la mirada del bruto de la imprenta, que inmóvil en medio de la sala, más feo, más horrible y siniestro que nunca, reclamaba las nefandas cuartillas. ¡Nada, nada, a rematar el artículo! Ciego de furor, pálido como la muerte, trémulo, y con extraviados ojos, se sentó, tomó la pluma y salpicando a diestra y siniestra grandes manchurrones de tinta, acribillando el papel con los picotazos de la pluma, enjaretó lo siguiente: "Sí: hay que apartar de la gestión de los negocios públicos a esos hombres funestos, que han usurpado el poder de una manera nunca vista en los anales de la ambición; a esos hombres inmorales, que han extendido, a todas las esferas administrativas sus viciosas costumbres; a esos hombres que escarnecen al país con sus improvisadas fortunas. Todo el mundo ve con indignación los abusos, la audacia, el cinismo de tales hombres, y nosotros participamos de esa patriótica indignación. ¡Oh! no podemos contenernos: Señalamos a la execración de todas las gentes honradas a esos ministros funestos e inmorales - lo repetimos sin cesar - que han traído a nuestra patria al estado en que hoy se halla, irritando los ánimos y estableciendo en todo el país el reinado de la desconfianza del miedo de la cólera de la venganza. Sí; ¡¡castigo, venganza!! he aquí las palabras que sintetizan la aspiración nacional en el actual momento histórico". Hubiera seguido desahogando los hieles de su alma, si alguien no le interrumpiera inopinadamente, en aquel crítico momento histórico, entregándole una carta, cuyo sobre, escrito por mano femenina, le produjo extraordinaria conmoción. Abriola con frenesí, rasgando el papel, y leyó lo que sigue, trazado con lápiz apresuradamente: "No puedo pintar mi martirio desde que este alcornoque de los Cuatro Vientos ha venido de Extremadura, con la pretensión, de casarse conmigo. Mamá es partidaria de esta solución, como tú dices; pero yo me mantengo y me mantendré siempre en la más resuelta oposición. Nada ni nadie me harán desistir, tontín, y yo te respondo de que mi actitud, ¡vivan las actitudes! será tan firme que ha de causarte admiración. El suplicio de tener que oír las simplezas y ver el antipático semblante de Cuatro Vientos me dará fuerza para resistir al sistema arbitrario y a las medidas preventivas de mamá". La alegría del autor fue tan grande en aquel momento histórico, que por poco se desmaya en los brazos de su amigo. Recobró repentinamente su buen humor, volviendo los colores a su rostro demacrado. Pero la presencia del siniestro gañán de la imprenta, que inmóvil permanecía en medio de la sala, le hizo comprender la necesidad de concluir su obra, que reclamaban con furor los irritados cajistas y el inexorable regente. Tomó la pluma, y con facilidad notoria terminó de esta manera: "Pero, en honor de la verdad, y penetrándonos de un alto espíritu de imparcialidad, deponiendo pasiones bastardas y hablando el lenguaje de la más estricta justicia, debemos decir que no tiene el Gobierno toda la culpa de lo que hoy pasa. Sería obcecación negarle el buen deseo y la aspiración al acierto. ¡Ah! su gestión tropieza con los obstáculos que la insensata oposición de los partidos revolucionarios hace de continuo; y los males que sufre el país no proceden, por lo general, de las altas regiones. Todos los ministros tienen muchísimo talento, y se inspiran ¿a qué negarlo?, en el más puro patriotismo. ¡Ah! nuestro deber es excitar a todo el mundo para que, por medio de hábiles transacciones, por medio de sabios temperamentos, puedan el pueblo y el poder hermanarse, inaugurando la serie de felicidades, de inefables dichas y de prosperidades sin cuento que la Providencia nos destina". LEOPOLDO ALAS, CLARÍN: Pipá -I- Ya nadie se acuerda de él. Y sin embargo, tuvo un papel importante en la comedia humana, aunque sólo vivió doce años sobre el haz de la tierra. A los doce años muchos hombres han sido causa de horribles guerras intestinas, y son ungidos del Señor, y revelan en sus niñerías, al decir de las crónicas, las grandezas y hazañas de que serán autores en la mayor edad. Pipá, a no ser por mí, no tendría historiador; ni por él se armaron guerras, ni fue ungido sino de la desgracia. Con sus harapos a cuestas, con sus vicios precoces sobre el alma, y con su natural ingenio por toda gracia, amén de un poco de bondad innata que tenía muy adentro, fue Pipá un gran problema que nadie resolvió, porque pasó de esta vida sin que filósofo alguno de mayor cuantía posara sobre él los ojos. Tuvo fama; la sociedad le temió y se armó contra él de su vindicta en forma de puntapié, suministrado por grosero polizonte o evangélico presbítero o zafio sacristán. Terror de beatas, escándalo de la policía, prevaricador perpetuo de los bandos y maneras convencionales, tuvo, con todo, razón sobre todos sus enemigos, y fue inconsciente apóstol de las ideas más puras de buen gobierno, siquiera la atmósfera viciada en que respiró la vida malease superficialmente sus instintos generosos. Ello es que una tarde de invierno, precisamente la del domingo de Quincuagésima, Pipá, con las manos en los bolsillos, es decir, en el sitio propio de los bolsillos, de haberlos tenido sus pantalones, pero en fin con las manos dentro de aquellos dos agujeros, contemplaba cómo se pasa la vida y cómo caía la nieve silenciosa y triste sobre el sucio empedrado de la calle de los Extremeños, teatro habitual de las hazañas de Pipá en punto a sus intereses gastronómicos. Estaba pensando Pipá, muy dado a fantasías, que la nieve le hacía la cama, echándole para aquella noche escogida, una sábana muy limpia sobre el colchón berroqueño en que ordinariamente descansaba. Porque si bien Pipá estaba domiciliado, según los requisitos de la ley, en la morada de sus señores padres, era el rapaz amigo de recogerse tarde; y su madre, muy temprano, cerraba la puerta, porque el amo de la casa era un borracho perdido que si quedaba fuera no tenía ocasión para suministrar a la digna madre de familia el pie de paliza que era de fórmula, cuando el calor del hogar acogía al sacerdote del templo doméstico. Padre e hijo dormían, en suma, fuera de casa las más de las noches; el primero tal vez en la cárcel, el segundo donde le anochecía, y solía para él anochecer muy tarde y en mitad del arroyo. No por esto se tenía Pipá por desgraciado, antes le parecía muy natural, porque era signo de su emancipación prematura, de que él estaba muy orgulloso. Con lo que no podía conformarse era con pasar todo el domingo de Carnaval sin dar una broma, sin vestirse (que buena falta le hacía) y dar que sentir a cualquier individuo, miembro de alguna de las Instituciones sus naturales enemigas, la Iglesia y el Estado. Ya era tarde, cerca de las cuatro, y como el tiempo era malo iba a oscurecerse todo muy pronto. La ciudad parecía muerta, no había máscaras, ni había ruido, ni mazas, ni pellas de nieve; Pipá estaba indignado con tanta indiferencia y apatía. ¿Dónde estaba la gente? ¿Por qué no acudían a rendirle el homenaje debido a sus travesuras? ¿No tenía él derecho de embromar, desde el zapatero al rey, a todos los transeúntes? Pero no había transeúntes. Le tenían miedo: se encastillaban en sus casas respectivas al amor de la lumbre, por no encontrarse con Pipá, su víctima de todo el año, su azote en los momentos breves de venganza que el Carnaval le ofrecía. Además, Pipá no tenía fuego a que calentarse; iba a quedarse como un témpano si permanecía tieso y quieto por más tiempo. Si pasara alma humana, Pipá arrojaría al susuncordia (que él entendía ser el gobernador) un buen montón de nieve, por gusto, por calentarse las manos; porque Pipá creía que la nieve calienta las manos a fuerza de frío. Lo que él quería, lo que él necesitaba era motivo para huir de alguna fuerza mayor, para correr y calentar los pies con este ejercicio. Pero nada, no había policías, no había nada. No teniendo a quien molestar decidió atormentarse a sí mismo. Colocó una gran piedra entre la nieve, anduvo hacia atrás y con los ojos cerrados desde alguna distancia y fue a tropezar contra el canto: abriendo los brazos cayó sobre la blanca sábana. Aquello era deshacer la cama. Como dos minutos permaneció el pillete sin mover pie ni mano, tendido en cruz sobre la nieve como si estuviera muerto. Luego, con grandes precauciones, para no estropear el vaciado, se levantó y contempló sonriente su obra: había hecho un Cristo soberbio; un Cristo muy chiquitín, porque Pipá, puesto que tuviera doce años, medía la estatura ordinaria a los ocho. -Anda tú, arrastrao -gritó desde lejos la señora Sofía, lavandera-; anda tú, que así no hay ropa que baste para vosotros; anda, que si tu madre te viera, mejor sopapo... Pipá se irguió. ¡La señora Sofía! ¿Pues no había olvidado que estaba allí tan cerca aquella víctima propiciatoria? Como un lobo que en el monte nevado distinguiese entre lo blanco el vellón de una descarriada oveja, así Pipá sintió entre los dientes correr una humedad dulce, al ver una broma pesada tan a la mano, como caída del cielo. Todo lo tramó bien pronto, mientras contestaba a la conminación de la vieja sin una sola palabra, con un gesto de soberano desprecio que consistía en guiñar los ojos alternativamente, apretar y extender la boca enseñando la punta de la lengua por uno de los extremos. Después, con paso lento y actitud humilde, se acercó a la señora Sofía, y cuando estaba muy cerca se sacudió como un perro de lanas, dejando sobre la entrometida lavandera la nieve que él había levantado consigo del santo suelo. Llevaba la comadre en una cesta muy ancha varias enaguas, muy limpias y almidonadas, con puntilla fina para el guardapiés: con la indignación vino de la cabeza a la tierra la cesta, que se deshizo de la carga, rodando todo sobre la nieve. Pipá, rápido, como César, en sus operaciones, cogió las más limpias y bordadas con más primor entre todas las enaguas y vistiéndoselas como pudo, ya puesto en salvo, huyó por la calle de los Extremeños arriba, que era una cuesta y larga. El señor Benito, el dotor, del comercio de libros viejos, tenía su establecimiento, único en la clase de toda la ciudad, en lo más empinado de la calle de Extremeños. Mientras la señora Sofía, su digna esposa, gritaba allá abajo, tan lejos, que el marido sólo por un milagro de acústica pudiera oír sus justas quejas, Pipá silencioso, y con el respeto que merecen el santuario de la ciencia y las meditaciones del sabio, se aproximaba, ya dentro de la tienda, al vetusto sillón de cuero en que, aprisionada la enorme panza, descansaba el ilustre dotor y digería, con el último yantar, la no muy clara doctrina de un infolio que tenía entre los brazos. Leía sin cesar el inteligente librero de viejo, y eran todas las disciplinas buenas y corrientes para su enciclopédica mollera; el orden de sus lecturas no era otro sino el que la casualidad prescribía; o mejor que la casualidad, que dicen los estadistas que no existe, regía el método y marcha de aquellas lecturas el determinismo económico de las clases de tropa, estudiantil y demás gente ordinaria. A fines de mes solía empapar su espíritu el Sr. Benito, del comercio de libros, en las páginas del Colón, «Ordenanzas militares», que dejaba en su poder, como la oveja el vellón en las zarzas del camino, algún capitán en estado de reemplazo. Pero lo más común y trillado era el trivio y el cuadrivio, es decir que los estudiantes, de bachiller abajo, suministraban al dotor el pasto espiritual ordinario; y era de admirar la atención con que abismaba sus facultades intelectuales, que algunas tendría, en la Aritmética de Cardín, la Geografía de Palacios y otros portentos de la sabiduría humana. El dotor leía con anteojos, no por présbita, sino porque las letras que él entendiera habían de ser como puños, y así se las fingían los cristales de aumento. Mascaba lo que leía y leía a media voz, como se reza en la iglesia a coro; porque no oyéndolo, no entendía lo que estaba escrito. Finalmente, para pasar las hojas recurría a la vía húmeda, quiero decir, que las pasaba con los dedos mojados en saliva. No por esto dejaba de tener bien sentada su fama de sabio, que él, con mucho arte, sabía mantener íntegra, a fuerza de hablar poco y mesurado y siempre por sentencias, que ora se le ocurrían, ora las tomaba de algún sabio de la antigüedad; y alguna vez se le oyó citar a Séneca con motivo de las excelencias del mero, preferible a la merluza, a pesar de las espinas. Pero lo que había coronado el edificio de su reputación, había sido la prueba fehaciente de un libro muy grande, donde, aunque parezca mentira, veía, el que sabía leer, impreso con todas sus letras el nombre del dotor Benito Gutiérrez, en una nota marginal, que decía al pie de la letra: «Topamos por nuestra ventura con el precioso monumento de que se habla en el texto, al revolver papeles viejos en la tienda de don Benito Gutiérrez, del comercio de libros, celoso acaparador de todos los in-folios y cucuruchos de papel que ha o le ponen a la mano». Sabía Pipá todo esto, y reconocía, como el primero, la autenticidad de toda aquella sabiduría, mas no por eso dejaba de tener al Sr. Benito por un tonto de capirote, capaz de tragarlas más grandes que la catedral; que entre ser bobo y muy leído no había para el redomado pillete una absoluta incompatibilidad. Tanta lectura no había servido al dotor para salir de pobre, ni de su esposa Sofía, calamidad más calamitosa que la miseria misma, y juzgaba Pipá algo abstracta aquella ciencia, aunque no la llamase de este modo ni de otro alguno. Y ahora advierto que estas y otras muchas cosas que pensaba Pipá las pensaba sin palabras, porque no conocía las correspondientes del idioma, ni le hacían falta para sus conceptos y juicios; digan lo que quieran en contrario algunos trasnochados psicólogos. El dotor notó la presencia de Pipá porque este se la anunció con un pisotón sobre el pie gotoso. -¡Maldito seas! -gritó el Merlín de la calle de Extremeños. -Amén, y mal rayo me parta si fue adrede -respondió el granuja pasándose la mano por las narices en señal de contrición. -¿Qué buscas aquí, maldito de cocer? -La señora Sofía, ¿no está? -y al decir esto, se acordó de las enaguas que traía puestas y que podían denunciarle. Pero, no; el Sr. Benito era demasiado sabio para echar de ver unas enaguas. -No señor, no está; ¿qué tenemos? -Pues si no está, tenemos que era ella la que estaba a la vera del río lavando; vamos a ver dotor, ¿cómo se dice lavando, en latín? -¿Eh?, lavando, lavando... gerundio... ¿en latín?, pues en latín se dice... pero y ¿qué tenemos con que estuviera lavando a la orilla del río?... ¡Eh!, ¿qué tocas ahí?, deja ese libro, maldito, o te rompo la cabeza con este Cavalario. -Esto es de medicina, ¿verdá, Sr. Benito? -Sí, señor, de medicina es el libro, y ya me llevo leída la mitad. -Pues sí señor, estaba lavando y habla que te hablarás... ¿cómo se dice carabinero en franchute?, porque era un carabinero el que hablaba con la señora Sofía, y sobre si se lava o no se lava en día de fiesta... ¡Ay, qué bonito, dotor!, ¿esta es una calavera, verdá? -Sí, Pipá, una calavera... de un individuo difunto... ¿qué entiendes tú de eso? -Está bien pintá: ¿me la da V., señor Benito? -A ver si te quitas de ahí. ¡Un carabinero! -Sí, señor, un carabinero. Pipá sabía más de lo que a sus años suelen saber los muchachos de las picardías del mundo y de las flaquezas femeninas especialmente, pues por su propia insignificancia había podido ser testigo y a veces actor de muchas prevaricaciones de esas que se ven, pero no andan por los libros comúnmente, ni casi nunca, en boca de nadie. Sabía Pipá que la señora Sofía era ardentísima partidaria del proteccionismo y las rentas estancadas, y muy particularmente del cuerpo de carabineros, natural protector de todos estos privilegios: sabía también el pillete que el señor Benito, magüer fuese un sabio, era muy celoso; no porque entendiera Pipá de celos, sino que sabía de ellos por los resultados, y asociaba la idea de carabinero a la de paliza suministrada por Gutiérrez a su media naranja. El dotor se puso como pudo, en pie, fue hacia la puerta, miró hacia la parte por donde la señora Sofía debía venir y se olvidó del granuja. Era lo que Pipá quería. Había formado un plan: un traje completo de difunto. Las enaguas parecíale a él que eran una excelente mortaja, sobre todo, si se añadía un sayo de los que había colgados como ex-votos en el altar de El Cristo Negro en la parroquia de Santa María, sayos que eran verdaderas mortajas que allí había colgado la fe de algunos redivivos. Pero faltaba lo principal, aun suponiendo que Pipá fuese capaz de coger del altar un sayo de aquellos: faltaba la careta. Y le pareció, porque tenía muy viva imaginación, que aquella calavera pintada podía venirle de perlas, haciéndole dos agujeros al papel de marquilla en la parte de los ojos, otro con la lengua a fuerza de mojarlo, en el lugar de la boca, y dos al margen para sujetarlo con un hilo al cogote. Y pensado y hecho -¡Ras!Pipá rasgó la lámina, y antes de que al ruido pudiera volver la cabeza el doctor, por entre las piernas se le escapó Pipá, que sujetando como pudo el papel contra la cara mientras corría, se encaminó a la iglesia parroquial donde había de completar su traje. Pero aquella empresa era temeraria. El primer enemigo con que había de topar era Maripujos, el cancerbero de Santa María, una vieja tullida que aborrecía a Pipá, con la misma furia con que un papista puede aborrecer a un hereje. Allí estaba, en el pórtico de Santa María, acurrucada, hecha una pelota, casi tendida sobre el santo suelo, con un cepillo de ánimas sobre el regazo haraposo y una muleta en la mano: en cuanto vio a Pipá cerca, la vieja probó a incorporarse, como apercibiéndose a un combate inevitable, y además exigido por su religiosidad sin tacha. Hay que recordar que Pipá iba a la iglesia en traje poco decoroso: con unas enaguas arrastrando, salpicadas de mil inmundicias, con una careta de papel de marquilla que representaba, bien o mal, la cabeza de un esqueleto, no se puede, no se debe a lo menos penetrar en el templo. Si se debía o no, Pipá no lo discutía; de poder o no poder era de lo que se trataba. El plan del pillete, para ser cumplido en todas sus partes, exigía penetrar en la iglesia; tenía que completar el traje de fantasía que su ingenio y la casualidad le habían sugerido, y esto sólo era posible llegando hasta la capilla de El Cristo Negro. Maripujos era un obstáculo, un obstáculo serio; no por la débil resistencia que pudiese oponer, sino por el escándalo que podía dar: el caso era despachar pronto, hacer que el escándalo inevitable fuese posterior al cumplimiento de los designios irrevocables del profano. Cinco gradas de piedra le separaban del pórtico y de la bruja: no pasaba nadie; nadie entraba ni salía. Pipá escupió con fuerza por el colmillo. Era como decir: Alea jacta est. Con voz contrahecha, para animarse al combate, cantó, mirando a la bruja con ojos de furia por los agujeros de la calavera: Maripujitos no me conoces, Maripujitos no tires coces; no me conoces, Maripujita, no tires coces, que estás cojita. Pipá improvisaba en las grandes ocasiones, por más que de ordinario despreciase, como Platón, a los poetas; no así a los músicos, que estimaba casi tanto como a los danzantes. Maripujitos, en efecto, como indicaba la copla, daba patadas al aire, apoyadas las manos en sendas muletas. Como los pies, movía la lengua, que decía de Pipá todas las perrerías y calumnias que solemos ver en determinados documentos que tienen por objeto algo parecido a lo que se proponía Maripujos. Era sin duda calumniarle llamar a Pipá hereje, borrachón, hi de tal (aunque esto último, como a Sancho, le honraba, porque tenía Pipá algo de Brigham Young en el fondo). No era Pipá hereje, porque no se había separado de la Iglesia ni de su doctrina, como sucede a tantos y tantos filósofos que no se han separado tampoco. Pipá no era borrachón... era borrachín, porque ni su edad, ni lo somero del vicio merecían el aumentativo. Bebía aguardiente porque se lo daban los zagales, los de la tralla, que eran, como ya veremos, los únicos soberanos y legisladores que por admiración y respeto acataba el indomable Pipá, aspirante a delantero en sus mejores tiempos, cuando no le dominaba el vicio de la holganza y de la flanerie. Sobre lo que fuera su madre, Pipá no discutía, y él era el primero en lamentarse de los desvíos de su padre, que en los raros momentos de lucidez se entregaba al demonio de la duda en punto a la legitimidad de su unigénito, que acaso ni sería unigénito, ni suyo. Quedarían pues todos los argumentos y apóstrofes de Maripujos vencidos, si Pipá hubiese querido contestar en forma; pero mejor político que muchos gobiernos liberales, el granuja de la calle de Extremeños prefirió dar la callada por respuesta y acometer la toma del templo mientras la guardia vociferaba. Mas ¡oh contratiempo!, ¡oh fatalidad! De pronto, se le presentó un refuerzo en la figura del monaguillo a la Euménide del pórtico. Era Celedonio. El enemigo mortal de Pipá: el Wellington de aquel Napoleón, el Escipión de aquel Aníbal, pero sin la grandeza de Escipión, ni la bonhomie de Wellington. Era en suma, otro pillo famoso, pero que había tenido el acierto de colocarse del lado de la sociedad: era el protegido de las beatas y el soplón de los policías; la Iglesia y el Estado tenían en Celedonio un servidor fiel por interés, por cálculo, pero mañoso y servil. ¡Ah! Cuando Pipá tenía pesadillas en medio del arroyo, en la alta noche, soñaba que Celedonio caía como una granizada sobre su cuerpo, y le metía hasta los huesos uñas y alfileres; y era que el frío, o la lluvia, o el granizo, o la nieve le penetraba en el tuétano; porque en realidad Celedonio nunca había podido más que Pipá; siempre este, en sus luchas frecuentes, había caído encima como don Pedro, aunque a menudo algún Beltrán Duguesclin, correligionario de Celedonio, venía a poner lo de arriba abajo ayudando a su señor. Estas y otras felonías, a más del instintivo desprecio y antipatía, causaban en el ánimo de Pipá, generoso de suyo, vértigos de ira, y le hacían cruel, implacable en sus vendettas. Si Pipá y Celedonio se encontraban por azar en lugar extraviado, ya se sabe, Celedonio huía como una liebre y Pipá le daba caza como un galgo; magullábale sin compasión, y valga la verdad, dejábale por muerto; aunque muchas veces, cuando los agravios del ultramontano no eran recientes, prefería su enemigo a los golpes contundentes la burla y la befa que humillan y duelen en el orgullo. Celedonio miró a Pipá que estaba allá abajo, en la calle, y aunque se creyó seguro en su castillo, en el lugar sagrado, sintió que los pelos se le ponían de punta. Conoció a Pipá por avisos del miedo, porque, parte por el disfraz, parte por lo oscuro que se quedaba el día, no podía distinguirle; poco antes lo mismo había sucedido a Maripujos. -Ven acá, ángel de Dios -gritó la bruja envalentonada con el refuerzo-; ven acá y aplasta a ese sapo que quiere entrar en la casa del Señor con sus picardías y sus trapajos a cuestas. ¡Arrímale, San Miguel, arrímale y písale las tripas al diablo! San Miguel se tentaba la ropa, que era talar y de bayeta de un rojo chillón y repugnante, y no se atrevía a pisarle las tripas al diablo; quería dar largas al asunto para esperar más gente. Agarrándose al cancel, por estar más seguro en el sagrado, escupió como un héroe, y no sin tino, sobre el sitiador audaz, que ciego de ira... Mas ahora conviene que nos detengamos a explicar y razonar las creencias religiosas y filosóficas de Pipá, en lo esencial por lo menos, antes de que algún fanático preocupado se apresure a desear la victoria al ángel del Señor, el mayor pillete de la provincia; siendo así que la merecía sin duda el hijo de Pingajos, que así llamaban a la señora madre de nuestro protagonista. - II - Pipá era maniqueo. Creía en un diablo todopoderoso, que había llenado la ciudad de dolores, de castigos, de persecuciones; el mundo era de la fuerza, y la fuerza era mala enemiga: aquel dios o diablo unas veces se vestía de polizonte, y en las noches frías, húmedas, oscuras, aparecíasele a Pipá envuelto en ancho capote con negra capucha, cruzado de brazos, y alargaba un pie descomunal y le hería sin piedad, arrojándole del quicio de una puerta, del medio de la acera, de los soportales o de cualquier otro refugio al aire libre de los que la casualidad le daba al pillete por guarida de una noche. Otras veces el dios malo era su padre que volvía a casa borracho, su padre, cuyas caricias aún recordaba Pipá, porque cuando era él muy niño algunas le había hecho: cuando venía con la mona venía en rigor con el diablo; la mona era el diablo, era el dolor que hacía reír a los demás, y a Pipá y a su madre llorar y sufrir palizas, hambres, terrores, noches de insomnio, de escándalo y discordia. Otras veces el diablo era la bruja que se sienta a la puerta de la iglesia, y el sacristán que le arrojaba del templo, y el pillastre de más edad y más fuertes puños que sin motivo ni pretexto de razón le maltrataba; era el dios malo también el mancebo de la botica que para curarle al mísero pilluelo dolores de muelas, sin piedad le daba a beber un agua que le arrancaba las entrañas con el asco que le producía; era el demonio fuerte, en forma más cruda, pero menos odiosa, el terrible frío de las noches sin cama, el hambre de tantos días, la lluvia y la nieve; y era la forma más repugnante, más odiada de aquel espíritu del mal invencible, la sórdida miseria que se le pegaba al cuerpo, los parásitos de sus andrajos, las ratas del desván que era su casa; y por último, la burla, el desprecio, la indiferencia universal, especie de ambiente en que Pipá se movía, parecíanle leyes del mundo, naturales obstáculos de la ambición legítima del poder vivir. Todos sus conciudadanos maltrataban a Pipá siempre que podían, cada cual a su modo, según su carácter y sus facultades; pero todos indefectiblemente, como obedeciendo a una ley, como inspirados por el gran poder enemigo, incógnito, al cual Pipá ni daba un nombre siquiera, pero en el que sin cesar pensaba, figurándoselo en todas estas formas, y tan real como el dolor que de tantas maneras le hacía sentir un día y otro día. También existía el dios bueno, pero este era más débil y aparecíase a Pipá menos veces. Del dios bueno recordaba el pillastre vagamente que le hablaba su madre cuando era él muy pequeño y dormía con ella; se llamaba papa-dios y tenía reservada una gran ración de confites para los niños buenos allá en el cielo; aquí en la tierra sólo comían los dulces los niños ricos, pero en cambio no los comerían en el cielo; allí serían para los niños pobres que fueran buenos. Pipá recordaba también que estas creencias que había admitido en un principio sin suficiente examen, se habían ido desvaneciendo con las contrariedades del mundo; pero en formas muy distintas había seguido sintiendo al dios bueno. Cuando en la misa de Gloria, el día de Pascua de Resurrección, sentía el placer de estar lavado y peinado, pues su madre, sin falta, en semejante día cuidaba con esmero del tocado del pillete; y sentía sobre su cuerpo el fresco lino de la camisa limpia; y en la catedral, al pie de un altar del crucero, tenía en la mano la resonante campanilla sujeta a una cadena como forzado al grillete; cuando oía los acordes del órgano, los cánticos de los niños de coro, y aspiraba el olor picante y dulce de las flores frescas, de las yerbas bien olientes esparcidas sobre el pavimento, y el olor del incienso, que subía en nubes a la bóveda; cuando allí, tranquilo, sin que el sacristán ni acólito de órdenes menores ni ínfimas se atreviese a coartarle su derecho a empuñar la campanilla, saboreaba el placer inmenso de esperar el instante, la señal que le decía: «Tañe, tañe, toca a vuelo, aturde al mundo, que ha resucitado Dios...» ¡ah!, entonces, en tan sublimes momentos, Pipá, hermoso como un ángel que sale de una crápula y con un solo aleteo por el aire puro, se regenera y purifica, con la nariz hinchada, la boca entreabierta, los ojos pasmados, soñadores, llenos de lágrimas, sentía los pasos del dios bueno, del dios de la alegría, del desorden, del ruido, de la confianza, de la orgía inocente... y tocaba, tocaba la campanilla del altar con frenesí, con el vértigo con que las bacantes agitaban los tirsos y hacían resonar los rústicos instrumentos. Por todo el templo el mismo campanilleo: ¡qué alegría para el pillastre! Él no se explicaba bien aquella irrupción de la pillería en la iglesia, en día semejante; no sabía cómo encontrar razones para la locura de aquellos sacristanes que en el resto del año (hecha excepción de los días de tinieblas) les arrojaban sistemáticamente de la casa de Dios a él y a los perros, y que en el día de Pascua le consentían a él y a los demás granujas interrumpir el majestuoso silencio de la iglesia con tamaño repique. «Esto -pensaba Pipá-, debe de ser que hoy vence el dios bueno, el dios alegre, el dios de los confites del cielo, al dios triste, regañón, oscuro y soso de los demás días»; y fuese lo que fuese, Pipá tocaba a gloria furioso; como, si hubiera llegado a viejo, en cualquier revolución hubiese tocado a rebato y hubiese prendido fuego al templo del dios triste, en nombre del dios alegre, del dios alborotador y bonachón y repartidor de dulces para los pobres. Otra forma que solía tomar el dios compasivo, el dios dulce, era la música; en la guitarra y en la voz quejumbrosa y ronca del ciego de la calle de Extremeños y en la voz de la niña que le acompañaba, oía Pipá la dulcísima melodía con que canta el dios de que le habló su madre; sobre todo en la voz de la niña y en el bordón majestuoso y lento. ¡Cuántas horas de muchos días tristes y oscuros y lluviosos de invierno, mientras los transeúntes pasaban sin mirar siquiera al señor Pablo ni a la Pistañina, su nieta, Pipá permanecía en pie, con las manos en el lugar que debieran ocupar los bolsillos de los pantalones, la gorra sin visera echada hacia la nuca, saboreando aquella armonía inenarrable de los ayes del bordón y de la voz flautada, temblorosa y penetrante de la Pistañina! ¡Qué serio se ponía Pipá oyendo aquella música! Olvidábase de sus picardías, de sus bromas pesadas y del papel de bufón público que ordinariamente desempeñaba por una especie de pacto tácito con la ciudad entera. Iba a oír a la Pistañina como Triboulet iba a ver a su hija; allí los cascabeles callaban, perdían sus lenguas de metal, y sonaba el cascabel que el bufón lleva dentro del pecho, el latir de su corazón. Pipá veía en la Pistañina y en Pablo el ciego, cuando tañían y cantaban, encarnaciones del dios bueno, pero ahora no vencedor, sino vencido, débil y triste; llegábanle al alma aquellos cantares, y su monótono ritmo, lento y suave, era como arrullo de la cuna, de aquella cuna de que la precocidad de la miseria había arrojado tan pronto a Pipá para hacerle correr las aventuras del mundo. - III - Dejábamos a Pipá, cuando interrumpí mi relato para examinar sus creencias a la ligera, en el acto solemne de disponerse a atacar la fortaleza de la Casa de Dios, que defendían la bruja Pujitos y el monaguillo, y más que monaguillo pillastre, Celedonio. Sucedió, pues, que Celedonio, bien agarrado al cancel, arrojaba las inmundicias de su cuerpo sobre Pipá, que desde la calle sufría el desprecio con la esperanza de una pronta y terrible venganza. Maripujos daba palos al pavimento, porque a Pipá no llegaba la jurisdicción de sus muletas. Miró Pipá en derredor: la plaza estaba desierta. Nevaba. Empezaba a oscurecer. Era, como César, rápido en la ejecución de sus planes el pillete, y viendo que el tiempo volaba, arremetió de pronto, como acomete el toro, gacha la cabeza. Subió los escalones, extendió el brazo, y cogiendo al monaguillo por la fingida púrpura de la talar vestimenta, arrancole del sagrado a que se acogía y le hizo rodar buen trecho fuera de la iglesia, por el santo suelo. Arrojose encima como fiera sobre la presa, y vengando en Celedonio todas las injurias que el mundo le hacía, con pies, manos y dientes diole martirio, pisándole, golpeándole con los puños cerrados y clavando en sus carnes los dientes cuando el furor crecía. Poco tardó el monaguillo en abandonar la defensa: exánime yacía; y entonces atreviose Pipá a despojarle de sus atributos eclesiásticos; vistióselos él como pudo, y despojándose de la careta que guardó entre las ropas, entró en la iglesia, venciendo sin más que un puntapié la débil resistencia que la impedida Maripujos quiso oponerle. Dentro del templo ya era como de noche: pocas lámparas brillaban aquí y allá sin interrumpir más que en un punto las sombras. Parecía desierto. Pipá avanzó, con cierto recelo, por la crujía de las capillas de la izquierda. No había devotas en la primera ni en la segunda. Al llegar a la del Cristo Negro como llamaba el pueblo al crucifijo de tamaño natural que estaba sobre el altar, Pipá se detuvo. Allí era. A un lado y otro del Cristo, colgados de la abundante y robusta vegetación de madera pintada de oro que formaba el retablo, había infinidad de ex-votos; brazos, piernas y cabezas de ángeles de cera amarilla, muletas y otros atributos de las lacerias humanas, y además algunas mortajas de tosca tela negra con ribetes blancos. Valga la verdad, Pipá, olvidando por un instante que todos los cultos merecen respeto, de un brinco se puso en pie sobre el altar, descolgó una mortaja, y encima de su ropa de monaguillo, vistiósela con cierta coquetería, sin pensar ya en el peligro, entregado todo el espíritu a la novedad del sacrilegio. Cuando ya estuvo vestido de muerto volvió a acomodar sobre el rostro la careta de papel de marquilla que él creía figuraba perfectamente las facciones de un esqueleto; y ya iba a saltar del profanado tabernáculo, cuando oyó pasos y ruido de faldas que se aproximaban. Era una beata que venía a rezar una especie de última hora a los pies del Cristo Negro. Pipá procuró esconderse entre las sombras, apretando su diminuto cuerpo contra el retablo. Las oscilaciones de una luz que brillaba en una lámpara a lo lejos, a veces dejaban en lo oscuro la mortaja de Pipá, pero otras veces la iluminaban haciéndola destacarse en el fondo dorado de la madera. Pipá permaneció inmóvil. La beata, que era una pobre vieja, rezaba a sus pies, con la cabeza inclinada. No le veía. -Esperaré a que concluya -pensó Pipá. Buena determinación para llevada a cabo. Pero la vieja no concluía; el rezo se complicaba, todas las oraciones tenían coronilla, y de una en otra amenazaban convertirse en la oración perpetua. El pillastre no podía estarse ya quieto. Además, la noche se echaba encima y no iba a poder embromar a nadie. Se decidió a jugar el todo por el todo. Y dicho y hecho; con un soberbio brinco, saltó por encima de la vieja y con soberano estrépito cayó sobre la tarima, y en pie de súbito, corrió cuanto pudo hacia la puerta, y dejó el templo antes de que los gritos de la beata pusiesen en alarma a los pocos devotos que aún oraban, al sacristán y otros dependientes del culto. La vieja decía que había visto al diablo saltar sobre su cabeza. Celedonio juraba que era Pipá, y contaba el despojo de sus hábitos, y Maripujos sostenía que le había visto salir con una mortaja... Dejemos a los parroquianos de Santa María entregados a sus conjeturas, comentando el escándalo, y sigamos a nuestro pillete. - IV - Los últimos trapos blancos habían caído sobre calles y tejados; el cielo quedaba sin nieve y empezaban a asomar entre las nubes tenues, como gasas, algunas estrellas y los cuernos de la luna. La plaza de López Dávalos estaba desierta. El jardinillo del centro sin más adornos que magros arbolillos desnudos de hojas y cubiertos los pelados ramos de nieve, se extiende delante de la gran fachada del Palacio de Híjar, de la marquesa viuda de Híjar. La plaza es larga y estrecha, y en ella desembocan varias callejuelas que tienen a los lados tapias de pardos adobes. Todo es soledad, nieve y silencio; y la luna corre detrás de las nubecillas, ora ocultándose y dejando la plaza oscura, ya apareciendo en un trecho de cielo todo azul e iluminando la blancura y sacando de sus copos burbujas de luz que parecen piedras preciosas. Una de las ventanas del piso bajo del Palacio está abierta. Detrás de las doradas rejas se ve un grupo que parece el que forman Jesús y María en La Virgen de la Silla; son la marquesa de Híjar, hermosa rubia de treinta años, y su hija Irene, ángel de cabellera de oro, de ojos grandes y azules, que apenas tendrá cuatro años. Irene sentada en el regazo de Julia, su madre, apoya la cabeza en su seno, y un brazo en el hombro; y con los dedos de muñeca juega con el brillante que adorna la bien torneada oreja de la viuda. La otra mano de Irene está apuntando con el dedo índice a la fugitiva luna; los ojos soñadores siguen la carrera del astro misterioso. Irene examina a su madre de astronomía. La marquesa, que sabe a punto fijo quién es la luna, y cuáles son las leyes de su movimiento, se guarda de contar a su hija estos pormenores prosaicos. La luna es una dama principal que tiene un gran palacio que es el cielo; aquella noche, que es noche de Carnaval en el cielo también, la luna da un gran baile a las estrellas. Las nubecillas que corren debajo son los velos, los encajes, las blondas que la luna está escogiendo para hacer un traje muy sutil, de vaporosas telas; porque el baile que da es de trajes, como el que Irene va a celebrar en su palacio, al cual acudirán a las nueve todos los niños y niñas de la ciudad que son sus amigos. Cuando Julia termina su fantástico relato de las maravillas del cielo, la niña permanece callada algún tiempo; mira a su madre y mira a la luna y brilla en sus ojos la expresión de mil dudas y preguntas. -Y las estrellas, ¿de qué van vestidas? -Van vestidas de magas, ¿no las ves?, manto negro con chispas de oro... -¿Y bailan en el aire? -Sí, en el aire, sobre las nubes. -¿Y cómo no se caen? -Porque tienen alas. -Yo quiero un traje con alas. -Yo te lo haré, vida mía. -¿De qué lo haremos?...-. Y la madre y la hija se entretienen en buscar tela para unas alas allá en su imaginación; que ambas la tienen muy despierta y fustigada con el silencio y la soledad de aquella noche dulce y serena. Pero de pronto Irene hace un gracioso mohín, echa hacia atrás la cabeza, y salta en el regazo de su madre. -¡Yo quiero máscaras, yo quiero máscaras! -grita la niña, volviendo a la realidad de su capricho de toda la tarde. -Pero monina mía, si ya es de noche, ¿cómo han de pasar máscaras? -Tú decías que hoy las había, y no he visto ninguna. ¡Yo quiero máscaras! Esta noche las tendrás en casa. -Esas no son máscaras; yo quiero máscaras... ¡máscaras!... En la imaginación de Irene, las máscaras eran cosa sobrenatural. Nunca las había visto, porque era aquel año el primero en que su conciencia se despertaba a esta clase de conceptos; recordaba vagamente haber sentido miedo, mucho miedo, no sabía si viendo o soñando con máscaras; este terror vago que le inspiraba el nombre de la cosa desconocida contribuía no poco al anhelo de aquella niña nerviosa y de gran fantasía, que quería ver máscaras aunque tuviese que huir de pavor al verlas. Toda la tarde había pasado Julia en la ventana esperando que un transeúnte de los pocos que pasan por la plaza de López Dávalos, tuviera la humorada de venir disfrazado, para dar contento a su adorada Irene. En vano esperaron, porque la misma tristeza y soledad de que Pipá se quejaba en la calle de Extremeños, reinaba en la plaza y en el jardinillo de López Dávalos.La marquesa recurrió al engaño de que se disfrazaran los criados y pasaran delante de la reja en que Irene aguardaba con febril ansiedad el advenimiento sobrenatural de las máscaras; pero ¡ay!, que la niña conoció a la chacha Antonia y a Lucas el cochero bajo los dominós de colcha que también reconoció su perspicacia. Fue peor el remedio que la enfermedad; Irene se puso furiosa; aquel engaño que minaba el palacio de sus fantásticas creaciones carnavalescas, la irritó hasta hacerla llorar media hora no escasa. Ya cerca del crepúsculo pasó una máscara efectiva... pero la niña no quiso reconocer su autenticidad. Aquello no era una máscara: era un famoso borracho de la ciudad que celebraba las carnestolendas con una borrachera mejorada en tercio y quinto y luciendo, ceñido al talle, un miriñaque de estera en toda su horrible desnudez. -¡Eso no es una máscara -gritó Irene-, ese es Ronquera! -y en efecto así llamaban al borracho. Cuando salió la luna, el mal humor de Irene se distrajo un punto con las fábulas astronómicas de Julia... pero luego volvió la niña a su tema, al capricho de las máscaras; y volvía a llorar, y a dar pataditas en el suelo, ya del todo desprendida de los brazos de su madre. Por fortuna, del próximo callejón de Ariza se destacó un bulto negro, pequeño, que con solemne paso y tañendo una campanilla se acercó a la ventana. Irene metió la cabeza entre las rejas, cesó en el llanto y se volvió toda ojos. -¡Una máscara! -exclamó estupefacta, llena de un terror que le daba un placer infinito. Julia la tenía en sus brazos y miraba también con inquietud al aparecido, que se diría procedente del Campo Santo, a juzgar por el traje que arrastraba, más que vestía. Era Pipá con su disfraz de difunto, con su careta de calavera y su dominó-mortaja. La campanilla era de su propiedad. Pipá necesitaba un instrumento, porque ya he indicado que era eminentemente músico; todos costaban un dineral; pero un día en que había celebrado un concordato con el sacristán de Santa María, dando tregua al culturkampf, había obtenido, en cambio del servicio prestado, que fue llevar el Señor a la aldea con el párroco, una campanilla de desecho. Y esta era la que tocaba con majestuosa y terrible parsimonia, convencido de que con tal complemento la ciudad entera le había de tomar por un resucitado. Detrás de la careta Pipá se veía, con los ojos de la fantasía, como algo colosal por lo formidable, y estaba tentado a tenerse miedo a sí mismo; y un poco se tuvo cuando, ya de noche, se vio solo atravesando las oscuras callejuelas. Al dar consigo en la plaza de López Dávalos, sintió inmensa alegría, porque vio a la mona del Palacio asomada a la reja del piso bajo, y se decidió a darle la broma más pesada que recibiera chiquilla de cuatro años. Con esa vaga intuición que tiene el artista en sus grandes obras, Pipá al acercarse a la ventana, comprendió lo grande del efecto, de la fascinación que su presencia iba a producir en Irene. Acercose, pues, con paso cada vez más lento y majestuoso, y tocando su campanilla con el más ceremonioso aparato, con grandes pausas en el tocar, y levantando el brazo con rigidez absoluta. Irene, fascinada por el terror y el encanto de lo sobrenatural, muda de curiosidad, tenía el alma toda en los ojos; su madre, por temor a interrumpir el encanto de la niña, callaba y esperaba el desenlace de aquella extraña escena. Todos callaban: hay momentos en que el silencio es el único lenguaje digno de las circunstancias. La luna, libre de velos, alumbraba con toda su luz el tremendo lance. Ya llegaba Pipá a la reja; a cada paso creía que su tamaño aumentaba, pensaba crecer y tocar las nubes. Sin sospechar que su rostro no se veía, dábale la más espantable expresión que podía, como si la careta fuese a tomar los mismos gestos y muecas. Irene, al ver tan cerca la aparición escondió la cabeza en el regazo de su madre pero, enseguida, volvió a mirar sin acercarse a la reja, en la que ya asomaba la máscara de Pipá su figura de calavera. Y en aquel instante crítico, el pillete, creyendo ya indispensable decir algo digno de la ocasión solemnísima, con toda la fuerza de sus robustos pulmones gritó, ahuecando la voz cuanto pudo: -¡Mooo! ¡Moo! ¡Moo! -por tres veces. Irene lanzó un estridente chillido, pero al punto se contuvo; prefirió temblar de terror a prescindir del encanto que la tenía fascinada. Se había puesto palidilla y trémula. -¡Que no, que no se vaya! -dijo a su madre, que, asustada al ver en tal estado a la niña, apostrofaba a Pipá enérgicamente y le amenazaba con la escoba de los criados. Pipá sufrió un desencanto. ¿Cómo?, ¡a un muerto, a un resucitado, a un pantasma se le amenazaba con escobazos lacayunos...! Pero no prevaleció lo de la escoba, porque la voluntad de Irene se interpuso, reclamando nuevos alaridos a la máscara. -¡Moo! ¡Moo! -repitió Pipá, alentado con el buen éxito. -¡Que entre la máscara! -dijo entonces Irene, que se iba familiarizando con el terror y lo sobrenatural. A Pipá no le pareció bien la idea de convertirse en fantasma manso; aquellas transacciones las creía indignas de su categoría de aparecido. Así que, al ver a Lucas el cochero que se le acercaba ofreciéndole franca entrada en el palacio, sin manifestar pizca de miedo ni de respeto, Pipá protestó con dos o tres coces que animaron más que ofendieron al criado; y quieras, que no quieras, sujeto por una oreja, tuvo que entrar el fantasma en el gabinete donde con ansia que le daba fiebre, esperaba Irene, refugiada en los brazos de su madre. Era un camarín divino, como diría Echegaray o cualquier imitador suyo, aquel en cuyos umbrales se vio Pipá velis nolis. Pareciole el mismísimo cielo, porque todo lo vio azul y lleno de objetos para él completamente nuevos, y muy hermosos; la segunda impresión y la más fuerte fue la de aquel aire tibio y perfumado que ni en sueños había sospechado Pipá que existiera. ¡Qué dulce calor, qué excitantes cosquillas en el olfato, qué recreo para los ojos! ¿Qué mansión era aquella que sólo con entrar en su recinto el pobre pilluelo sentía desaparecer aquel constante entumecimiento de sus flacas carnes? ¡Librarse del frío por completo, por todos lados! Este era un lujo que Pipá ni se había figurado. ¡Y aquel pisar sobre tan blando! Allí había unos muebles con botones que debían de servir positivamente para sentarse, algo como bancos y sillas. Si los fantasmas se sentaran, Pipá, sin más ceremonia, hubiese gozado el placer de sentir bajo sí aquellas que adivinaba blanduras. Aquella sí que debía ser la casa del Dios bueno. Irene, la mona del Palacio, que le contemplaba de hito en hito, cogida a las rodillas de su madre, preparada a refugiarse en el regazo a la menor señal de peligro, debía ser uno de aquellos niños que fueron pobres, que no comieron dulces en la tierra, pero que después de muertos el Dios bueno, Papá Dios, recoge en su seno y los harta de confituras. Pipá, gracias a su tremenda audacia, entraba, como Telémaco en el infierno, en la mansión celeste; entraba vivo, sin más que vestir el traje de difunto. Él mismo empezó a creer en su calidad de aparecido. -Entra, entra Pantasma -dijo la madre-, entra que Irene no te tiene ya miedo. -¡Moo! -replicó Pipá, haciendo así su entrada en el gran mundo. Y dio algunos pasos sin abdicar de su carácter sobrenatural al que evidentemente debía su prestigio. Pipá estaba convencido de que, si le conocieran los criados le echarían del palacio a puntapiés. Sabía a qué atenerse en punto a su popularidad. Cuando estuvo a dos pasos del grupo que le encantaba y que formaban madre e hija, Pipá sintió en el corazón una ternura impropia de un resucitado: se acordó de los brazos de su madre, cuando allá en la lejana infancia le acariciaba y le hablaba de los dulces del cielo. Pero su madre no era tan hermosa como esta. Si Pipá hubiera sido un creyente antojaríasele que era aquella la madre de Jesús. Pero el pobre pilluelo había aprendido a ser libre pensador en las prematuras enseñanzas de la vida; en su cerebro, tan dado a los sueños, nadie había sembrado esas hermosas ilusiones mitológicas que muchas veces dan fuerza bastante al hombre para sufrir las asperezas del camino. Toda su mitología se la había hecho él solo, sin más orígenes que los cuentos de su madre respecto a las recompensas confitadas del Papá Dios. Todo lo demás que Pipá sabía de metafísica era cosa suya, como ya hemos visto. -¿Cómo te llamas? -preguntó Julia alargando una mano blanca y fina al espantado fantasma. -¡Moo! -dijo Pipá, que de ningún modo quería que se le tomase por un cualquiera. Y no correspondió al saludo. -Se llama máscara -se atrevió a decir Irene, que iba tomando confianza. Al ver que la máscara tardaba tanto en comérsela, empezó a creer que las máscaras no comían a las niñas, y de una en otra vino a pensar, que en definitiva una máscara era una muñeca muy grande, de máquina, que hablaba y andaba sola, y que servía para divertir a los niños. Se le figuró, por fin, que Pipá había costado un dineral, que era una sorpresa que le había preparado su madre. -Que se siente -añadió la mona con miedo todavía, con un acento que tenía algo de imperativo respecto de su madre, y de recelo y supersticioso respeto, en cuanto a la máscara de máquina. -¡Que se siente!, ¡que se siente! -Mona quería probar el juego mecánico de Pipá; si podía doblar las piernas su valor aumentaba mucho. Mas ¡ay!, que Pipá era de los que se rompen, pero no se doblan. -Los fantasmas no se sientan -estuvo por decir, pero toda explicación la juzgaba indigna de su categoría de muerto y dio la callada por respuesta. -¿No tienes lengua, máscara? -preguntó Julia. -¡Mooo! -rugió Pipá; y sacó la lengua por mitad de la húmeda cartulina que le servía de careta. Irene estaba encantada. Pipá era el juguete más admirable que había tenido en su vida. Grandes esfuerzos costó a la viuda satisfacer el deseo de su hija que se empeñó en que Pipá hablase, por lo mismo que a ella le parecía cosa imposible. Pero dádivas quebrantan peñas; Julia sacó dulces, frutas y mil golosinas que Pipá había visto a veces a través de los cristales en los escaparates de las confiterías, en esos grandes festines de vista que se dan los niños pobres cuando en Noche-Buena los roscones y ramilletes rebosan en los puestos de dulces, mientras los pobres pilluelos, con los desnudos pies entre el fango de la calle y la boca apretada contra el vidrio helado, se hacen unos a otros aquellas insidiosas preguntas: -¿Qué te comerías tú? -Yo aquella trucha de plata con ojos de cristal. -¿Te gustan las peladillas? -Sí, ¿y a ti? -También. -Pues, mira... como si no te gustasen.- Pipá recordaba que de esas orgías fantásticas había salido muchas veces escupiendo por el colmillo agua que se le venía a la boca. Y ahora tenía enfrente de sí, sin cristal en medio, al alcance de la mano, todos aquellos imposibles con azúcar que habían sido su primer amor al despertar de la infancia. Todo aquello se lo podía comer él, pero con una condición: tenía que hablar. -Si nos dices cómo te llamas comes todos los dulces que quieras, ¿verdad, mona? -Sí; y se guarda los demás -añadió Irene para mayor incentivo. -¡Yo soy un difunto! -exclamó Pipá con la voz menos humana que pudo. Julia contuvo una carcajada para no destruir el encanto de Irene. -¿Y cómo te llamas, difunto? -Pipá -replicó el pillete, echando mano a una caja de dulces, que creyó pertenecerle, cumplida su promesa de hablar. En caso de que su nombre despertara la indignación de los circunstantes, Pipá pensaba salir de allí con toda la dignidad posible y con la caja de dulces, que era suya, si lo tratado es tratado. Pero el nombre de Pipá hizo el mejor efecto posible. La mona del palacio había oído hablar de él y de sus terribles hazañas; varias amiguitas suyas pronunciaban aquel nombre con terror, y para las niñas Pipá sonaba así como el Cid, Aquiles, Bayardo, para las personas mayores. Porque entre el bien y el mal, en cuestión de hazañas, no suelen distinguir los niños, y muchas veces tampoco los hombres: se ve que para muchos, tan grande hombre es Candelas como Fernán González, y Napoleón mucho más célebre que San Francisco de Asís. Irene sintió que el fantasma crecía a sus ojos, tomaba proporciones de gigante, y la veneración que le tributaba aumentó mucho, y con ella las muestras de deferencia que la marquesa, esclava de su hija, tuvo que tributar al enmascarado. Roto el silencio, la conversación fue animándose poco a poco, y aunque Pipá no renunció por completo al papel de ser sobrenatural que representaba, sin embargo, estuvo dignamente locuaz y comió muchos dulces y bebió no pocos tragos de licores deliciosos, que él no sabía que existiesen. Irene llegó en su audacia hasta cogerle una mano al fantasma. La marquesa viuda de Híjar quiso que Pipá se despojase de la careta, pero ni la niña ni el fantasma lo consintieron. Tener aquel objeto de sublime horror casi bajo su dominio, aquella fiera domesticada, era el mayor placer imaginable para la niña de viva imaginación. -¡Quiero que Pipá se quede al baile! -dijo con ese tono especial de los que saben que sus palabras son decretos. Pipá aceptó gustoso. Ya estaba dispuesto a todo, y en cuanto al trasnochar, en él era costumbre arraigada. Por más que yo quisiera que mi héroe fuese como el más fino y bien educado de cuantos héroes crearon el cantor de Carlos Grandisson o Mirecourt o el mismo Octavio Feuillet, no puedo, sin mentir, afirmar que Pipá estuvo todo lo comedido que debiera en el comer y en el beber. Valga la verdad: estuvo hasta grosero. Porque no se contentó con tragar cuanto pudo, sino que hizo provisiones allá para el invierno, como dice Samaniego, llenando de confites de París los maltrechos bolsillos de la chaqueta, los que tenía el ropón de Celedonio y hasta en los pantalones quiso esconder dulces, pero como no tenían bolsillos, sino ventanas practicables los pantalones de Pipá, cayeron los dulces pantalón abajo rodando por las piernas hasta dar consigo en la alfombra. Este contratiempo, que hubiera desorientado a otro, Pipá lo vio sin más cuidado que el de recoger las desparramadas golosinas y acomodarlas donde pudo en siendo dentro de la jurisdicción de su indumentaria. ¿Conque un baile? -pensó Pipá-; veamos qué es eso. Estaba poco menos que borracho y para él ya no había clases, ni rangos, ni convención social de ningún género. Así es que se dejó caer sobre una butaca sin pedir permiso, saboreando las delicias de su vida de difunto y la admiración, que no menguaba con la confianza, que sentía la mona con la presencia del Pipá soñado. Llegó la hora en que Irene tuvo que ir a vestirse su traje de baile, de toda etiqueta, con cola muy larga, gran escote y guantes de ocho a diez botones. Primero Irene tuvo el capricho de trocar este traje, natural en la señora de la casa, por una mortaja como la de Pipá. Julia se opuso, Irene insistió y Pipá tuvo que intervenir con el gran prestigio de su autoridad sobrehumana. -¡Ay qué boba!, ¿crees tú que este traje se puede comprar? Muere y entonces tendrás uno. ¡Moo! ¡Moo! -Bueno -replicó la mona convencida-, pues que venga Pipá a verme vestir. -Improper -dijo la institutriz, que había venido a buscar a Irene para llevársela a su boudoir de angelillo. Pipá no sabía inglés y no entendió lo que la institutriz alegaba para oponerse a tan justa reclamación. Pero al fin venció la honestidad y Pipá quedó solo por algunos momentos en aquel gabinete azul, alumbrado por una luz muy parecida a la luna, pero más brillante, que alumbraba desde cerca del techo, colgada como las lámparas de Santa María. En la soledad se entregó Pipá, sin pizca de vergüenza, a satisfacer la curiosidad del tacto, poniendo mano en todos aquellos muebles, manoseándolo todo con riesgo de romper los objetos delicados que sobre consolas y veladores había. Su gran sorpresa fue la que le produjo el armario de espejo, devolviéndole a la espantada vista la imagen de aquel Pipá sobrenatural que él había ideado al buscar su extraña vestimenta. Pipá contempló el Pipá de cuerpo entero que tenía enfrente, y volvió de súbito a toda la dignidad y parsimonia majestuosa que manifestara en un principio; porque la imagen que le ofrecía el azogue despertó su conciencia de fantasma. Indudablemente Irene tenía razón para tratarle con tanto respeto. Se reconoció imponente. Acercose al espejo, tocó casi con la nariz en el cristal, y tocó, sin casi, con la lengua; y aunque esto es también indigno de un héroe, y de cualquier persona formal, cuanto más de un aparecido, es lo cierto que Pipá estuvo lame que te lamerás el espejo; porque su contacto le refrescaba la lengua que tenía abrasada con el abuso de los licores. -¡Moo! -dijo al fantasma que tenía enfrente, y gesticuló con el aparato de contorsiones que él creía más adecuado al lenguaje mímico del otro mundo. En esta ocupación fantástica le encontró Irene cuando volvió hecha un brazo de mar, convertida en una muñeca como aquellas que la niña tenía y yacían por el suelo en posturas indecorosas y no todas en la perfecta integridad de su individuo. Irene, en traje de baile, con el pelo empolvado, con la majestuosa cola, se creyó digna de Pipá, y tomándole la mano, le dijo solemnemente: -Vamos, que el baile empieza. Ya están ahí los niños, no les digas que eres Pipá, porque echarán a correr y ¡adiós mi baile! Pipá aceptó la mano de la muñeca, que no le llegaba al hombro, y eso que él no era buen mozo, como dejo dicho. Y seguidos de Julia entraron en el salón de baile el fantasma y la señora que recibía. -V- Había terminado la fiesta. Pipá oía desvanecerse a lo lejos el ruido de los coches que devolvían a las familias respectivas todo aquel pequeño gran mundo en que el pillete de la calle de Extremeños había brillado por dos o tres horas. Irene le había tenido todo el tiempo a su lado; para él habían sido los mejores obsequios. De tanto señor vestido a la antigua española, de tantas damas con traje de corte que bien medirían tres cuartas y media de estatura, de tanto guerrero de deslumbrante armadura, de tanta aldeana de los Alpes, de tantos y tantos señores y señoras en miniatura, nadie había podido llamar la atención y el aprecio de la mona del Palacio consagrada en cuerpo y alma a su máscara, al fantasma que la tenía dominada por el terror y el misterio. Pipá había estado muy poco comunicativo. Cuando se llegó al bufet, repartió subrepticiamente algunos pellizcos entre algunos caballeros que se atrevieron a disputarle los mejores bocados y el honor lucrativo de acompañar a Irene. -¿Quién es esa máscara? ¿De qué viene vestido ese?-. A estas preguntas de los convidados, Irene sólo respondía diciendo: -¡Es mío, es mío! Aunque Pipá no simpatizó con aquella gente menuda, cuya debilidad le parecía indigna de los ricos trajes que vestían, y más de las hermosas espadas que llevaban al cinto, sacó el partido que pudo de la fiesta, aprovechando el favor de la señora de la casa. Comió y bebió mucho, se hartó de manjares y licores que nunca había visto y se creyó en el cielo del Dios bueno, al pasear triunfante al lado de Irene por aquellos estrados, cuyo lujo le parecía muy conforme con los sueños de su fantasía, cuando oyera contar cuentos de palacios encantados, de esos que hay debajo de tierra y cuya puerta es una mata de lechugas que deja descubierta la entrada a la consigna de: ¡ábrete Sésamo! Concluido el baile, Irene yacía en su lecho de pluma, fatigada y soñolienta, acompañada de Pipá y de la marquesa. Julia, inclinada sobre la cabecera hablaba en voz baja, casi al oído de la niña. Pipá del otro lado del lecho, vestido aún con el fúnebre traje de amortajado, tenía entre sus manos una diminuta y blanca de la mona, que, hasta dormir, quería estar acompañada de su muñeco de movimiento. No habría consentido Irene en acostarse sino previa la promesa solemne de que Pipá no saldría de su casa aquella noche, dormiría cerca de su alcoba y vendría muy temprano a despertarla para jugar juntos al día siguiente y todos los días en adelante. La marquesa, previo el consentimiento de Pipá, prometió lo que Irene pedía, y con estas condiciones se metió la niña en el lecho de ébano con pabellón blanco y rosa. Pipá, en pie, se inclinaba discretamente sobre el grupo encantador que formaban las rubias cabezas mezclando sus rizos; Irene tenía los ojos fijos en el rostro de su madre, y su mirada tenía todo el misterio y toda la curiosidad mal satisfecha con que antes la vimos fija en la luna. Pipá miraba la cama del pabellón con ojos también soñadores. Julia contaba el cuento de dormir, que aquella noche había pedido Irene que fuese muy largo, muy largo, y muy lleno de peripecias y cosas de encanto. Los párpados de la niña que parecían dos pétalos de rosa se unían de vez en cuando, porque iba entrando ya Don Fernando, como llamaba la madre al sueño, sin que yo sepa el origen de este nombre de Morfeo. Pero el pillete, acostumbrado a trasnochar, más despierto con las emociones de aquella noche, y de veras interesado con la narración de Julia, oía sin pestañear, con la boca abierta; y aunque cazurro y socarrón y muy experimentado en la vida, niño al fin, abría el alma a los engaños de la fantasía y respiraba con delicia aquel aire de lo sobrenatural y maravilloso, natural alimento de las almas puras, jóvenes e inocentes. El placer de oír cuentos era de los más intensos para Pipá; suspendiose en él toda la malicia de sus pocos pero asendereados años, y quedaba sólo dentro del cuerpo miserable su espíritu infantil, puro como el de la misma Irene. La fantasía de Pipá tenía más hambre que su estómago; Pipá apenas había tenido cuentos de dormir al lado de su cuna; esa semilla que deja el amor de las madres en el cerebro y en el corazón, no había sido sembrada en el alma de Pipá. Tenía doce años, sí, pero al lado de Irene y Julia, que gozaban el misterioso amor de la madre y el infante, era un pobre niño que gozaba con delicia de los efluvios de aquel cariño de la cuna, que no era suyo, y al que tenía derecho, porque los niños tienen derecho al regazo de la madre y él apenas había gozado de esta vida del regazo. De todo cuanto Pipá había visto en el palacio nada había despertado su envidia, pero ante aquel grupo de Julia e Irene besándose a la hora de dormirse el ángel de la cuna, Pipá se sintió sediento de dulzuras que veía gozar a otros, y hubiérase de buena gana arrojado en los brazos de la marquesa pidiéndole amor, caricias, cuentos para él. En el cuento de aquella noche había, por supuesto, bailes de máscaras celebrados en regiones encantadas, servían los refrescos las manos negras, que siempre hacen tales oficios en los palacios encantados, las mesas estaban llenas de riquísimos manjares, especialmente de aquellos que a Irene más le agradaban, y era lo más precioso del caso que los niños convidados podían comer a discreción y sin ella de todo, sin que les hiciese daño. Irene insinuó a su madre la necesidad de que Pipá anduviese también por aquellas regiones. Y decía Julia: -Y había una niña muy rubia, muy rubia, y muy bonita, que se llamaba Irene -Irene sonreía y miraba a Pipá con cierto orgullo-, que iba vestida de señora de la corte de Luis XV, con un traje de color azul celeste... -¿Y con pendientes de diamantes? -Y con pendientes de diamantes. -¿Y había una máscara que se llamaba Pipá? -preguntaba Irene. -Y había un Pipá vestido de fantasma.- Aquí era Pipá el que sonreía satisfecho... Después de ver pasar a los personajes del cuento por un sin número de peripecias, Irene se quedó dormida sin poder remediarlo. -Ya duerme -dijo la marquesa, que enfrascada en sus invenciones, que a ella misma la deleitaban más de lo que pudiera creer, no había sentido al principio que la niña estaba con los angelitos. Pipá volvió con tristeza a la realidad miserable. Suspiró y dejó caer blandamente la mano de nieve que tenía entre las suyas. -¿Verdad que es muy hermosa mi niña? -dijo Julia que se quedó mirando a Pipá con sonrisa de María Santísima, como la calificó el pillete para sus adentros. El amortajado miró a la marquesa y atreviéndose a más de lo que él pensara, en vez de contestar a la pregunta hizo esta otra: -¿Y qué más? -era la frase que acababa de aprender de labios de Irene; en aquella frase se pedía indirectamente que el cuento se prolongase. Y Julia, llena de gracia, inflamada en dulcísima caridad, de esa que trae a los ojos lágrimas que deposita en el corazón Dios mismo para que nos apaguen la sed de amor en el desierto de la vida, Julia, digo, hizo que Pipá se sentara a sus pies, sobre su falda, y como si fuese un hijo suyo besole en la frente, que ya no tapaba la careta de calavera; y eran de ver los pardos ojos de Pipá, puros y llenos de visiones que los hacían serios, siguiendo allá en los espacios imaginarios las aventuras que contaba la marquesa. ¡Aquello sí que era el cielo! Pipá se creía ya gozando del Dios bueno, y para nada hubiera querido volver a la tierra, si no hubiera en ella... pero dejemos que él mismo lo diga. Fue el caso que la marquesa, loca de imaginación en sus soledades, y sola se creía estando con Pipá, continuó el cuento de la manera más caprichosa. Aquel Pipá y aquella Irene del palacio encantado, crecían, ella se hacía una mujer hermosa, poco más o menos de las señas de su madre. -¿Más bonita que V.? -preguntaba Pipá dando con esto más placer a la marquesa del que él ni ella pensaban que pudiera dar tal pregunta. -Sí, mucho más bonita-. Y para pagar la galantería, Julia se figuraba que el Pipá hecho hombre era un gallardísimo mancebo, y procuraba que conservara aquellas facciones que en el pillastre eran anuncio de varonil belleza... ¡Qué extraña casualidad había juntado el espíritu y las miradas de aquellos dos seres que parecían llamados a no encontrarse jamás en la vida! La imaginación de Pipá, poderosa como ninguna, una vez excitada, intervino en el cuento y la narración se convirtió en diálogo. -Irene tiene castillos, y muchos guerreros que son criados -decía Julia. -Y Pipá -respondía el interesado- es un caballero que mató muchos moros, y le hacen rey...-. Y así estuvieron soñando más de media hora el pillastre y la marquesa. Mas ¡ay!, precisamente al llegar al punto culminante de la fábula, a la boda de la castellana Irene y del rey Pipá, este interrumpió el soñar, hizo un mohín, se puso en pie y dijo con voz un poco ronca, truhanesca, y escupiendo, como solía, por el colmillo: -Yo no quiero ser rey, voy a ser de la tralla. -¡De la tralla! -Sí, zagal de la diligencia grande de Castilla. -Pero hombre, entonces no vas a poder casarte con Irene. -Yo quiero casarme con la Pistañina. -¿Quién es la Pistañina? -La hija del ciego de la calle de Extremeños. Esa es mi novia. - VI - Era media noche. Ni una nube quedaba en el cielo. La luna había despedido a sus convidados y sola se paseaba por su palacio del cielo, vestida todavía con las galas de su luz postiza. Pipá velaba en el lecho que se había improvisado para él cerca del que solía servir al cochero. Pero aquella noche la gente del servicio, sin permiso del ama, había salido a correr aventuras. El cochero y otros dos mozos habían dejado el tranquilo palacio y la puerta imprudentemente entornada. Pipá, que todo lo había notado, vituperó desde su lecho aquella infame conducta de los lacayos. Él no sería lacayo, para poder ser libre sin ser desleal. Al pensar esto recordó que la gente de la cocina le había elogiado su buena suerte en quedarse al servicio de Irene: y recordó también cierta casaca que había dejado apenas estrenada un enano que servía en la casa de lacayo y que había muerto. -A Pipá le estará que ni pintada la casaca del enano -había dicho el cocinero. Al llegar a este punto en sus recuerdos, Pipá se incorporó en su lecho, como movido por un resorte. Por la ancha ventana abierta vio pasar los rayos de la blanca luna. Vio el cielo azul y sereno de sus noches al aire libre y al raso. Y sintió la nostalgia del arroyo. Pensó en la Pistañina que le había dicho que aquella noche tendría que cantar en la taberna de la Teberga hasta cerca del alba. Y se acordó de que en aquella taberna tenían una broma los de la tralla, los delanteros y zagales de la diligencia ferrocarrilana y los del correo. Pipá saltó del lecho. Buscó a tientas su ropa; después la que había ganado en buena lid y robado en la iglesia, y vuelto a su vestimenta de amortajado, sin pensarlo más, renunciando para siempre a las dulzuras que le brindaba la vida del palacio, renunciando a las caricias de Irene y a los cuentos de Julia, y a sus miradas que le llenaban el corazón de un calor suave, no hizo más que buscar la puerta, salió de puntillas y en cuanto se vio en la calle, corrió como un presidiario que se fuga; y entonces sí que hubiera podido pasar a los ojos del miedo por un difunto escapado del cementerio que volvía en noche de carnaval a buscar los pecados que le tenían en el infierno. La entrada de Pipá en la taberna de la Teberga fue un triunfo. Se le recibió con rugidos de júbilo salvaje. Su disfraz de muerto enterrado pareció del mejor gusto a los de la tralla, que en aquel momento fraternizaban, sin distinción de coches. Pipá vio, casi con lágrimas en los ojos, cómo se abrazaban y cantaban juntos un coro un delantero del Correo y un zagal de la Ferrocarrilana. No hubiera visto con más placer el prudente Néstor abrazados a Agamenón y Aquiles. Aquellos eran los héroes de Pipá. Su ambición de toda la vida ser delantero. Sus vicios precoces, que tanto le afeaba el vulgo, creíalos él la necesaria iniciación en aquella caballería andante. Un delantero debía beber bala rasa y fumar tagarninas de a cuarto. Pipá comenzaba por el principio, como todo hombre de verdadera vocación que sabe esperar. Festina lente, pensaba Pipá, aunque no en latín, y esperando que algún día sus méritos y sus buenas relaciones le hiciesen delantero, por lo pronto ya sabía el aprendizaje del oficio. Blasfemaba como un sabio, fumaba y bebía y fingía una malicia y una afición al amor carnal, grosero, que no cabía aún en sus sentidos, pero que era perfecta imitación de las pasiones de sus héroes los zagales. El aguardiente le repugnaba al principio, pero era preciso hacerse a las armas. Poco a poco le fue gustando de veras y cuando ya le iba quemando las entrañas, era en Pipá este vicio el único verdadero. Todos los de la tralla, sin distinción de empresas ni categorías, estaban borrachos. Terminada la cena, habíase llegado a la serie interminable de copas que había de dar con todos en tierra. En cuanto Pipá, a quien se esperaba, estuvo dentro, se cerró la taberna. Y creció entonces el ruido hasta llegar a infernal. Pipá bailó con la Retreta, mujer de malísimos vicios, que al final del primer baile de castañuelas cogió al pillete entre sus fornidos brazos, le llenó la cara de besos y le prodigó las expresiones más incitantes del cínico repertorio de sus venales amores. ¡Cómo celebró la chusma la gracia con que la Retreta se fingió prendada de Pipá! Pipá, aunque agradecido a tantas muestras de deferencia, a que no estaba acostumbrado, sintió repugnancia al recibir aquellos abrazos y besos asquerosos. Se acordó de la falda de Julia que pocas horas antes le diera blando asiento. Además, estaba allí la Pistañina. La Pistañina, al lado de su padre que tocaba sin cesar, cantaba a grito pelado coplas populares, obscenas casi todas. Su voz ronca, desgarrada por el cansancio, parecía ya más que canto, un estertor de agonía. Aquellos inhumanos, bestias feroces, la hubieran hecho cantar hasta que cayera muerta. Cuando la copla era dulce, triste, inocente, un grito general de reprobación la interrumpía, y la Pistañina, sin saber porqué, acertaba con el gusto predominante de la reunión volviendo a las obscenidades. Tengo frío, tengo frío, dijo a su novio la Pepa; él la apretó contra el pecho y allí se le quedó muerta cantó la niña y el público gritó: -¡Fuera!, ¡fuera!, ¡otra! Y la Pistañina cantó: Quisiera dormir... -¡Eso, eso!, ¡venga de ahí! La embriaguez estaba ya en la atmósfera. Todo parecía alcohol; cuando se encendía un fósforo, la Pistañina, la única persona que no estaba embriagada, temía que ardiese el aire y estallase todo. Pipá, loco de alegría, viéndose entre los suyos, comprendido al fin, gracias a la invención peregrina del traje de difunto, alternando con lo mejor del gran mundo de la tralla, hizo los imposibles de gracia, de desvergüenza, de cinismo, olvidado por completo del pobre ángel huérfano que tenía dentro de sí. Creía que a la Pistañina le agradaban aquellos arrebatos de pasión soez, aquellos triunfos de la desfachatez. Tanto y tan bueno hizo el pillete, que la concurrencia acordó, con esa unanimidad que sólo inspira en las asambleas la borrachera del entusiasmo o el entusiasmo de la borrachera, acordó, digo, celebrar la apoteosis de Pipá, como fin de fiesta. Anticipando los sucesos, quisieron celebrar el entierro de la sardina, enterrando a Pipá. Este prometió asistir impasible a sus exequias. Nadie se acordó allí de los antecedentes que tenía en la historia esta fúnebre excentricidad, y lo original del caso los embriagó de suerte -si algo podía ya embriagarlos-, que antes hubieran muerto todos como un solo borracho, que renunciar a tan divertido fin de fiesta. Pipá, después de bailar en vertiginoso baile con la Retreta, cayó en tierra como muerto de cansancio. Quedó rígido como un cadáver y ante las pruebas de defunción a que le sujetaron los delanteros sus amigos, el pillastre demostró un gran talento en el arte de hacerse el muerto. -¡Tonino è moruto! -dijo un zagal que recordaba esta frase oída a un payaso en el Circo, y la oportunidad del dicho fue celebrada con cien carcajadas estúpidas. ¡E moruto!, ¡moruto!, gritaban todos, y bailaban en rueda, corriendo y atropellándose hombres y mujeres en derredor de Pipá amortajado. Por las rendijas de puertas y ventanas entraba algo de la claridad de la aurora. Los candiles y quinqués de fétido petróleo se apagaban, y alumbraban la escena con luz rojiza de siniestros resplandores las teas que habían encendido los de la tralla para mayor solemnidad del entierro. La poca luz que de fuera entraba en rayas quebradas parecía más triste, mezclada con la de aquellas luminarias que envenenaban el aire con el humo de olor insoportable que salía de cada llama temblorosa. En medio de la horrísona gritería, del infernal garbullo, sonaba la voz ronca y desafinada de la Pistañina, que sostenía en sus hombros la cabeza de su padre borracho. Blasfemaba el ciego, que había arrojado la guitarra lejos de sí, y vociferaba la Pistañina desesperada llorando y diciendo: -¡Que se quema la casa, que queman a Pipá, que va a arder Pipá, que las chispas de las teas caen dentro de la pipa!...-. Nadie oía, nadie tenía conciencia del peligro. Pipá yacía en el suelo pálido como un muerto, casi muerto en realidad, pues su débil cuerpo padecía un síncope que le produjo el cansancio en parte y en parte la embriaguez de tantas libaciones y de tanto ruido; después fue levantado sobre el pavés... es decir, sobre la tapa de un tonel y colocado, en postura supina, sobre una pipa llena de no sé qué líquido inflamable; acaso la pipa del petróleo. La pipa estaba sin más cobertera que el pavés sobre el que yacía Pipá, sin sentido. Pipá no está muerto, está borracho -gritó Chiripa, delantero de trece años. -Darle un baño, darle un baño, para que resucite -se le ocurrió añadir a Pijueta, un zagal cesante...y entre Chiripa, Pijueta, la Retreta y Ronquera, que estaba en la fiesta, aunque no era de la tralla, zambulleron al ilustre Pipá en el terrible líquido que contenía aquel baño que iba a ser un sepulcro. Nadie estaba en sí: allí no había más conciencia despierta que la de la Pistañina, que luchaba con su padre furioso de borracho. La niña gritaba: ¡Que arde Pipá...!, y la danza diabólica se hacía cada vez más horrísona; unos caían sin sentido, otros con él, pero sin fuerza para levantarse; inmundas parejas se refugiaban en los rincones para consumar imposibles liviandades, y ya nadie pensaba en Pipá. Una tea mal clavada en una hendidura de la pared amenazaba caer en el baño funesto y gotas de fuego de la resina que ardía, descendían de lo alto apagándose cerca de los bordes de la pipa. El pillastre sumergido, despierto apenas con la impresión del inoportuno baño, hacía inútiles esfuerzos para salir del tonel; mas sólo por el vilipendio de estar a remojo, no porque viera el peligro suspendido sobre su cabeza y amenazándole de muerte con cada gota de resina ardiendo que caía cerca de los bordes, y en los mismos bordes de la pipa. -¡Que se abrasa Pipá, que se abrasa Pipá! -gritó la Pistañina. Los alaridos de la bárbara orgía contestaban. De los rincones en que celebraban asquerosos misterios babilónicos aquellos sacerdotes inmundos salían agudos chillidos, notas guturales, lascivos ayes, ronquidos nasales de maliciosa expresión con que hablaba el placer de la bestia. El humo de las teas, ya casi todas extintas, llenaban el reducido espacio de la taberna, sumiéndola en palpables tinieblas: la luz de la aurora servía para dar con su débil claridad más horror al cuadro espantoso. Brillando como una chispa, como una estrella roja cuyos reflejos atraviesan una nube, se veía enfrente del banco en que lloraba la Pistañina la tea suspendida sobre el tonel de Pipá. Pronto morirían asfixiados aquellos miserables, si nadie les avisaba del peligro. Pero no faltó el aviso. La Pistañina vio que la estrella fija que alumbraba enfrente, entre las nieblas que formaba el humo, caía rápida sobre el tonel... La hija del ciego dio un grito... que no oyó nadie, ni ella... Todos salieron vivos, si no ilesos, del incendio, menos el que se ahogaba dentro de la pipa. - VII - -¡Es un carbón! -¡Un carbón completo! -¡Lo que somos! -¡No hay quien le conozca! -¡Si no tiene cara! -¡Es un carbón! -¿Y murió alguno más? -Dicen que Ronquera. -Ca, no tal. A Ronquera no se le quemó más que un zapato... que había dejado encima de la mesa creyendo que era el vaso del aguardiente. El público rió el chiste. El gracioso era Celedonio; el público, el coro de viejas que pide a la puerta de Santa María. El lugar de la escena, el pórtico donde Pipá había vencido el día anterior a Celedonio en singular batalla. Pero ahora no le temía Celedonio. Como que Pipá estaba dentro de la caja de enterrar chicos que tiene la parroquia, como esfuerzo supremo de caridad eclesiástica. Y no había miedo que se moviese, porque estaba hecho un carbón, un carbón completo como decía Maripujos. La horrible bruja contemplaba la masa negra, informe, que había sido Pipá, con mal disimulada alegría. Gozaba en silencio la venganza de mil injurias. Tendió la mano y se atrevió a tocar el cadáver, sacó de la caja las cenizas de un trapo con los dedos que parecían garfios, acercó el infame rostro al muerto, volvió a palpar los restos carbonizados de la mortaja, pegados a la carne, y dijo con solemne voz, lo que puede ser la moraleja de mi cuento para las almas timoratas: -¡Este pillo! Dios castiga sin palo ni piedra... Robó al santo la mortaja... y de mortaja le sirvió la rapiña... ¡Esta es la mortaja que robó ahí dentro! -todas las brujas del corro convinieron en que aquello era obra de la Providencia. Y dicha así la oración fúnebre, se puso en marcha el entierro. La parroquia no dedicó a Pipá más honras que la caja de los chicos, cuatro tablones mal clavados. Celedonio dirigía la procesión con traje de monaguillo. Chiripa y Pijueta con otros dos pilletes llevaban el muerto, que a veces depositaban en tierra, para disputar, blasfemando, quién llevaba el mayor peso, si los de la cabeza o los de los pies. Eran ganas de quejarse. Pipá pesaba muy poco. La popularidad de Pipá bien se conoció en su entierro; seguían el féretro todos los granujas de la ciudad. Los transeúntes se preguntaban, viendo el desconcierto de la caterva irreverente, que tan sin ceremonia y en tal desorden enterraba a un compañero: -¿Quién es el muerto? Y Celedonio contestaba con gesto y acento despectivos: -Nadie, es Pipá. -¡Pipá que murió quemado! -añadían otros pilletes que admiraban al terror de la pillería hasta en su trágica muerte. En el Cementerio, Celedonio se quedó solo con el cadáver, esperando al enterrador, que no se daba prisa por tan insignificante difunto. El monaguillo levantó la tapa del féretro, y después de asegurarse de la soledad... escupió sobre el carbón que había dentro. Hoy ya nadie se acuerda de Pipá más que yo; y Celedonio ha ganado una beca en el seminario. Pronto cantará misa. Oviedo, 1879. JOSÉ MARÍA DE PEREDA: El fin de una raza -INos despedimos de él dieciséis años ha, y ya era viejo entonces. Iba Muelle arriba, descollando su gigantesca arboladura sobre un enjambre de pescadoras y granujas que le rodeaban. Gemían unas, suspiraban otras, y se secaban los ojos muy a menudo con la orilla del delantal, o con el dorso de la mano, mientras hormigueaban entre ellas los muchachos con el escozor de la curiosidad. Hablaba él con todos sin mirar a nadie, forjando los secos razonamientos a empellones, como si derribara las palabras de sus hombros y les diera el acento con los puños. Quien sólo le viera y no le escuchara, tomárale por fiero capataz de un rebaño de esclavos, y no por el paño de lágrimas de aquella turba de afligidos. En tanto, cerca del promontorio de San Martín balanceábase un buque del Estado, arrojando de sus entrañas de hierro, entre sordos mugidos, espesa columna de humo que el fresco Nordeste impelía hacia la ciudad, como si fuera el adiós fervoroso con que se despedían de ella, y de cuanto en ella dejaban, quizá para siempre, agrupados junto a la borda, los valientes pescadores santanderinos, arrancados de sus hogares por la última leva. Ya la describí entonces con sus menores detalles, y los nombres de sus héroes llegaron más allá de las fronteras de su tierra patria, no por virtud del artista que trazó el cuadro, sino por la importancia del sujeto de él. Pero de todos aquellos nombres, ninguno sonó tan recio como el de Tremontorio, el arisco y hercúleo marinero del Cabildo de Abajo, curtido por todos los climas y batido por todos los mares del mundo. Esta preeminencia, y alguna razón de arte, que se expondrá en sitio conveniente de este cuadro, me obligan a trazarle para que sepa el curioso lector qué fue de aquel castizo personaje desde que, en la apuntada solemne ocasión, se separó de él el último de los granujas que le habían rodeado, y sólo y triste y refunfuñando, comenzó a subir lentamente los carcomidos e inseguros peldaños de la escalera de su casa. Al llegar al fementido buhardillón en que le conocimos, trancó la puerta por dentro, sentóse con dificultad sobre un casi invisible taburete de pino, cargó la pipa, encendióla, chupó; y cuando espesas nubes de humo le envolvían la cabeza, la dejó caer entre sus nervudas, angulosas y curtidas manos, después de afirmar los codos sobre las rodillas. Así permaneció largo rato, oyendo los alaridos que de vez en cuando lanzaba la mujer del Tuerto en el buhardillón contiguo. Luego notó que le llamaban, y gruñó al conocer la voz; pero, aunque de muy mala gana, alzóse del banquillo y salió al balcón, En el de la otra buhardilla le esperaba la mujer del Tuerto, con los párpados hechos ascuas, las greñas sobre los ojos, la cara embadurnada con la pringue de las manos disuelta en lágrimas, en mangas de camisa, desceñido el refajo y medio descubierto el enjuto seno. Al ver a Tremontorio, comenzó a gemir y a echar por la boca preguntas y exclamaciones a torrentes, mientras revolvía el bardal de su cabellera con las puntas de los trémulos y crispados dedos de sus manos. -¿Se fue el venturao de Dios?... ¡Muriático de mis entrañas!... ¿Lloraba, tío Miguel?... ¿Sa alcordó anguna vez de mí?... ¡Dígamelo, tío Tremontorio, que se me está partiendo el alma de pura congoja!... ¿Irá muy lejos?... ¿Volverá?... ¿Tardará mucho?... ¡Ay de mí, probe!... ¡Sola me dejó y sin arrimo!... ¡Hasta el de las inocentes criaturas me falta!... ¡Las que parí, tío Miguel; las que crié a mis pechos! ¡Me las han arrancao de casa!... ¡Bien sé yo quién!... ¡Bien sé yo por qué!... ¡Pero al otro mundo no ha de ir a pagarlo la muy sinvergüenza, cuentera y borrachona!... Y en esto miraba al balcón de su suegra, echando todo el desaliñado busto fuera de la balaustrada. Tremontorio no hacía más que contemplarla por debajo de sus cejas grises, pero ¡qué celajes de su mirada! No la dulcificó el viejo marinero cuando la sardinera volvió a encararse con él; antes bien, cargó de nubes el ya tempestuoso cariz de su entrecejo, y por toda respuesta a tantas preguntas y declamaciones, largó a su vecina, a quemarropa, con la voz de un cañonazo, esta sola palabra: -¡Bribona! En seguida viró en redondo, con la calma y la solemnidad de un navío de tres puentes; se encerró en su guarida, tendióse sobre el jergón, y así le cogió la noche. También había vuelto del Muelle el tío Bolina, y encerrado estaba en su casa con su mujer y sus nietezuelos, desnudos, sucios y medio atolondrados desde la despedida de su padre, el atribulado Tuerto. Al ver la sardinera que por aquel día no había modo de reñir con nadie desde el balcón, encerróse también en su caverna; sacó de un escondrijo una botella de aguardiente, bebióse cerca de la mitad; y cuando los vapores de aquel veneno comenzaron a adormecerla, acercóse balbuciente y con paso mal seguro a la sucia y fementida cama, y en ella se desplomó, revolcándose allí como cerdo en su pocilga. - II Cambié de observatorio, por razones que no le importan un rábano al lector, y durante tres años nada supe de estos personajes. Un día me llevaron mis recuerdos y mis inclinaciones a visitar la calle en que los había conocido. Busqué con afán la casa que habitaron; pero no di con ella. En su lugar se alzaba otra flamante con balcones de hierro y vidrieras con cortinillas. Ni rastros quedaban allí de la gente que yo iba buscando. Pregunté por ella a un antiguo convecino, y me dio estas noticias solas: Al año de marcharse el Tuerto, que aún andaba en la Armada, murió de viejo su padre, el tío Bolina; y la viuda de éste, seis meses después, de soledad... y también de vieja. Entonces recogió la sardinera sus hijos, y desapareció con ellos de la casa y de la calle. Cuando va Tremontorio juzgaba excesiva la soledad de su buhardillón, pues la vecindad de Bolina era una necesidad para su alma, aunque él creía otra cosa, antojósele al propietario derribar la casa y construir otra capaz de más lucidos inquilinos; con lo cual, el célibe pescador trasladó sus penates a una bodega de la calle del Arrabal, donde vivía desde entonces, dedicando, como de costumbre, a hacer redes primorosas, todo el tiempo que le dejaba libre la lancha en que tenía una soldada. Andando los meses, volví a verle en el Muelle, unas veces con el cesto de los aparejos al brazo y el sueste en la cabeza, de vuelta de la mar; y otras arrimado a las jambas de una puerta, silencioso y encorvado, como esas cariátides de la Arquitectura que sostienen bóvedas con las espaldas. Y no le vi más en mucho tiempo. Ocurrió por entonces en España uno de esos acontecimientos que hacen raya en la historia de los pueblos; marejadas de fondo, como diría Tremontorio, cuyas ondas, bajo un cielo sereno, sin saberse en dónde nacen, son más impetuosas a medida que caminan; y llegan a la costa, y baten sus peñascos, y no hay entre ellos cueva, ni boquete, ni escondrijo donde la furia no meta su desgreñada cabeza con pavoroso estruendo, ni puerto tan seguro que no reciba sus espumas y sienta estremecerse el limpio cristal de sus aguas. Así se hizo sentir la fuerza de aquel acontecimiento excepcional, hasta en los hogares más apartados del calor de la política y de las pasiones de partido. En otra parte he hablado yo del desdeñoso estoicismo de los mareantes de Santander enfrente de la maravillosa transformación que venía verificándose en esta ciudad, así en lo moral como en lo material. El empuje de este vértigo reformista derribaba sus apiñadas viviendas y secaba los fondeaderos tradicionales de sus lanchas, pues se echaban al hombro los pobres harapos de su ajuar, buscaban otro agujero en que meterse con ellos y un nuevo sitio en que fondear sus embarcaciones, sin volver la vista atrás, ni dárselas una higa por todo el ruido y aparato de la nueva civilización que los iba acorralando poco a poco. Para ellos no había en el mundo cosa seria y bien ordenada sino la mar, y la mar la había hecho Dios con el exclusivo objeto de que pescaran en ella los matriculados. Esta mar, es decir, cuanto de ella abarca la vista de un marinero desde la punta de Cabo Mayor; sus celajes, sus pescados, sus brisas y sus tormentas; las costeras del besugo, del bonito, de la sardina; los asuntos del Cabildo; el escaso valor del otro (jamás hubo avenencia entre el de Arriba y el de Abajo), y lo poco más que pudiera relacionarse con estos particulares, eran el mundo de estas honradas gentes. Todo lo restante no valía a sus ojos una sula. Fuera del gremio, no conocían a nadie en el pueblo; y de las diversas clases y categorías de éste, sólo citaban alguna que otra vez, pero como quien habla de cosas del otro mundo, a los comerciantes del Muelle. Así vivían apegados, desde tiempo inmemorial, a lo exclusivamente suyo; y en usos, traje, acento, y hasta lengua, fueron siempre en Santander lo que el peñasco en la mar: bello para el artista; un estorbo para los múltiples fines de las humanas ambiciones. En tal estado de virginidad recibió esta gente las primeras noticias del acontecimiento de que íbamos hablando. No hay para qué decir que no hizo maldito el caso de él. Pero cuando, abiertas las válvulas a todos los pareceres y a todas las ideas, fue llegada la hora de echarse cada cual, a campo-travieso, en busca de terreno para alzar una cátedra en él, ¿qué doctor, por corto que fuera de alcances, no había de descubrir, a la primera mirada, el mejor de los terrenos para aquellos fines en la pura, tradicional, primitiva sencillez de la clase marinera? Así fue que, lloviendo sobre ella apóstoles de la flamante doctrina, comenzó a reblandecerse al son de tantos himnos y jaculatorias, y acabó por quedar encantada sin saber de qué, como el hombre de las selvas al oír las melodías de una flauta. Desde entonces se lanzó, con la pasión de los niños en libertad, a balbucir palabras, que no entendía, del nuevo vocabulario político; a las manifestaciones públicas; al club y a las urnas electorales, siendo muy de advertir que en este entusiasmo iban siempre delante las hembras, las cuales hubieran llegado a emular las glorias de las calceteras de Robespierre, si las circunstancias lo hubieran exigido. Jamás se ha visto una transformación más radical ni en menos tiempo. Sin embargo, no hubo medio de meter el diente a Tremontorio. Estaba fondeado a dos anclas en su puerto natural, y no había fuerzas humanas que le sacaran de allí. -¡A predicar al limbo, tiña, que está lleno de inocentes! -decía a los catequistas que se atrevían a hablarle... desde lejos-. ¡Pero a mí!... Yo ya sé que si quiero comer tengo que jalar del remo y jugarme la vida en la mar seis veces a la semana... ¡Allí sus quisiera yo ver, tiña! Si se le replicaba que precisamente para mejorar las condiciones del oficio era para lo que se le quería atraer al partido, añadía hecho un veneno: -Pamemas, tiña; que si tan bueno fuera lo que tenéis a la mano, no vos acordarais de ofrecérmelo a mí; sus lo guardarais para vusotros, retiña... ¡Si soy mule viejo!... ¡no vus canséis en calarme la sereña! Y no mordía la ujana, el muy ladino. En éstas y otras, presentósele un día el Tuerto con las manos en los bolsillos y la cara hecha un vinagre. -¿De ónde vienes, tiña? -le preguntó el viejo mareante, abrazando con cariño, pero muy admirado, al aparecido. -Del departamento -respondió el Tuerto. -¡Del departamento! ¿Pues no mandaste carta de allá, hace ocho días, para mí a Patuca, que sabe leer y escrebir? -Cierto. -Pus ná me decías entonces de venir tan aína. ¿Cómo es eso, tiña? -Porque al otro día de escribirle a usté se pronunció la gente de la freata. -¡Tiña! ¿Y tú también? -No, señor...; pero me vi revuelto en la tremolina, sin saber cómo. -¿Y a cuántos prenunciaos colgaron de las gavias? -A denguno. -¡Retiña! ¿Cuándo se vio eso?... ¿Y serás capaz de venirte sin licencia? -No, señor; traigo un pase. -Pos ¿quién te le dio, cuando debieron haberte leído la sentencia de muerte? -Un cabo de cañón y un terrestre de mucha soflama que mandaban allí. -¿Y el señor comandante y los oficiales? -Harto tuvieron que hacer con tomar puerto en la cámara, después de tumbar a media docena de pronunciaos. -Pero, retiña, ¿cómo no te ahorcaron al saltar a tierra? -Porque se tuvo por bueno el pase que me dieron a bordo, firmado por el terrestre. -¿Y eres tú capaz de tomar cosa anguna de un terrestre que se mete a mandar en una freata de guerra? -¡Pero si no había otro remedio, puño!; y además, yo era ya cumplido, y de un día o otro tenían que despacharme. - ¡Con su cuenta y razón, tiña; no de ese modo!... ¡Un terrestre! ¡A la Ferrolana pudo haberse atracado él a repartir licencias cuando dábamos la vuelta al mundo! ¡Bien saben ellos ónde se meten!... ¡Harto será, tiña, que no te güelvan a llamar; porque la ley es ley, y el que la hace la paga, si no es hoy, mañana! -Pues, puño, con golverme por onde vine... Así como así, pa ver lo que yo acabo de ver, morirse es mejor, cuanti más golver al servicio. -¿Qué vistes, hombre? -¡Lo último, puño; lo último que me quedaba por ver! Y créalo, tío Tremontorio: más me apesaumbra esto, que el venir con el pase del terrestre. -Pero ¿qué vistes? -¡Pásmese, hombre! Ahora mesmo, al pasar por el Muelle, he visto a la mi mujer vestida de comedianta, con un gorro a modo de pimiento, una casulla con estrellas, y un pendón lleno de letreros, y más de un centenar de babiecas detrás de ella echando vivas yo no sé a qué. -Eso es de todos los días, hijo; y no te pasmara si hubieras visto lo que yo voy viendo. Pero no tiene ella la culpa, tiña; que si no la pagaran por eso, no lo hiciera. - ¡Tarascona!..., la he de romper los pocos huesos que la dejé sanos... Pero ¿y los hijos, tío Tremontorio? ¿Qué será de ellos con esa madre? Quiero ir ahora mismo a su casa para recogerlos. -¿A su casa, tiña? ¿Onde está ella? ¿Sabe naide si tiene casa la tu mujer? -¿Pus ónde duerme, puño? -Onde le coge la cafetera, hijo; con el ite que no la suelta dende que anda con esa arboladura por las calles. -¿Y los hijos? -Los hijos, sí no hay quien por caridá los recoja a las puertas del Muelle por la noche, allí se la pasan a la timperie... Bien sé yo, tiña, quién los quita el hambre y los da abrigo muchas veces; pero uno no puede estar en todas partes, ni ellos acuden a uno siempre que debieran... Porque, retiña, la verdá es que se han hecho ya a la bribia; y por el carís que traen, van a hacer buena a su madre. El Tuerto no quiso oír más, y salió de la bodega de Tremontorio, echando llamas por los torcidos ojos y maldiciones por la boca. - III Creía el valiente veterano de la Ferrolana que, aunque con trabajillos, lograría irse haciendo a los nuevos resabios del gremio, y vivir en paz, si no a gusto, los pocos años que le quedaban de vida; y por conseguido lo daba ya, cuando cayó sobre sus anchas espaldas el peso insoportable de un infortunio con que jamás había soñado. Este golpe de muerte fue la abolición de las matrículas y la supresión de los cabildos, decretadas por el Gobierno imperante. Creyó volverse loco con la noticia, y tardó muchos días en tragarla por cierta. Cuando no pudo negarla, no le cabía en su casa, y se largaba a la ajena, o al Muelle, a desahogar la ira con el primer camarada que se hallaba a sus alcances. -No hay otro remedio que tragarlo, tío Tremontorio -le decían otros pescadores un tanto desengañados, pues cuando pidieron, por extrañas sugestiones, la abolición de las matrículas con el fin de verse libres de las levas, nadie les dijo, ni ellos lo cavilaron, que al desprenderse de una carga tan pesada, perdían, en consecuencia, el monopolio del mar y del puerto, que era la recompensa de ella. -¡Que no hay otro remedio! -exclamaba Tremontorio, haciendo crujir los puños-. ¡Eso lo veremos, tiña! ¿Quién lo ha mandao? -El gubierno de arriba. -¿Quiénes son esos gubiernos pa meterse en la hacienda de los mareantes? ¿Qué saben ellos de cosas de la mar? -El que manda, manda, tío Tremontorio. -¡No en mi casa, tiña! -Pues la ley es ley ahora y siempre. -¡Por eso mesmo; a la ley me agarro, y viva la de nusotros! -Pero una ley mata a otra, y la nueva es la que vale. -¡En lo terrestre, pase; pero no en lo de la mar! -Pero, hombre, y dempués de bien desaminao, ¿qué vale too ello? Y aunque valiera, si nos quitan las levas... -¡Las levas..., retiña! Siempre las tenéis delante de los ojos pa espantarvos el sueño... Dos me cogieron a mí, y vos digo que no me pesa ahora que salí de ellas... Más debiera espantarvos esto otro... Sí, señor, tiña; y ciegos sois si no lo habéis visto bien claro. Con esa orden de arriba se dice: «Abro la puerta a la mar...»; y allá voy yo, y allá vas tú.... y allá van ellos, ¡tiña! porque detrás de nusotros podrá ir, con la ley en la mano, el raquero del Puntal, el chalupero de las Presas y toos los tiñosos de la costa de la badía... Y esto no lo aguanto yo, retiña; que la mar se hizo pa los hombres que deben andar en ella y han andao siempre. ¿Ónde se ha visto que la gente del muergo sea quién pa dir conmigo a la pesca de altura?... Vos digo que no tendréis vergüenza si vos dejáis igualar por esa grumetería... ¡Pos dígote al respetive de lo de los cabildos! ¿Qué semos ya los mareantes sin ellos? ¿Aónde vas tú? ¿Aónde voy yo, que valgamos dos luciatos? Quiere decirse, tiña, que, de hoy palante, tanto da ser callealtero como de nusotros...; toos seremos unos... ¡Pa ellos estaba, retiña! -Too eso está muy bueno; pero considere que está escrito en ley allá arriba, y que de na sirve lo que nusotros estipulemos acá abajo. -Ya verás si sirve, tiña. Por de plonto, sepan esos gubiernos que Tremontorio no güelve más a la mar con esa ley. Y no volvió el testarudo veterano. Las redes le dieron para casa y pan, y el canon de su lancha para compaño. Pero advirtió, andando el tiempo, que, a pesar de la nueva ley, la mar no había sido profanada por los anfibios de la costa de la bahía; y como además se aburría mucho estando siempre en tierra, y la mar le jalaba como cosa propia, resolvióse a estudiar el punto más a fondo, por si podían conciliarse su tesón y sus deseos. La nueva ley abolía, es cierto, la antigua matrícula; pero exigía, en cambio, una inscripción que daba a los inscritos privilegios parecidos a los que tuvieron los matriculados; y en cuanto a los cabildos, también quedaba algo, a modo de gremio, para sustituirlos. No le llenó el ojo nada de esto a Tremontorio, pero, al cabo, era algo que ponía centinelas a la puerta de la mar; y como además le ponderaron mucho las ventajas sus compañeros de fatigas, y él tenía grandes deseos de conformarse, conformóse, aunque a regañadientes, y volvió a su lancha. Para entonces, los diez años ocurridos desde que le conocimos en La leva, ya sesentón, habían hecho honda mella en su persona. Estaba más encorvado, más flaco, algo trémulo, y con la greña, las patillas y las cejas enteramente blancas, muy ásperas y muy largas. Pero su vestido, como su carácter, era el de siempre: el mismo gorro catalán, la misma camisa de bayeta verde sobre la de estopa interior, los mismos calzones pardos de ancha campana y amarrados a la cintura con una correa, y los mismos zapatos, sin tacones y sin lustre, sobre el pie desnudo. Consigno este dato porque a la sazón no era ya este traje el característico del oficio. En los años pasados desde el consabido acontecimiento, la gente marinera había ido confundiéndose en todo en la terrestre, así en ideas como en hábitos y costumbres. Lo cual no dejaba de exasperar a Tremontorio, y dábale a menudo ocasión de fulminar sus embreados apóstrofes sobre los pinturines pescadores que caían por su banda. En una de estas ocasiones le vi yo en el muelle. Estaba hecho una tempestad en medio de un grupo heterogéneo y abigarrado, aunque se componía exclusivamente de marineros. La verdad es que, siendo Tremontorio el único que se hallaba en carácter allí, y, como si dijéramos, en su propia casa, parecía el intruso y el pegadizo entre tantos degenerados. -Ya se ve, tiña -decía cuando yo pasaba, y, por eso me detuve a escuchar-: dende que vais al voto y a esos pedriques con el señorío, pudiente, y andáis tan empavesaos, ¿qué vus ha de paicer este patache carbonero? Pus, tiña, de mi madera sois, con toa esa fantesía; y el más o el menos de trapo, no le hace al casco tener los fondos mejores... Ni barrunto que de ayer acá vos haya caído denguna herencia de repente pa echarvos tanta guinda... Onde se ve la gente es en el mar, ¡retiña!; ¡y que se diga muy recio sí en más de tres duros y medio17 que ya cuento, le he pedido a anguno remolque allí! Replicóle uno que «el andar bien portao no quitaba fuerza ni valor a la presona». - ¡Taday, niquetrefe! -díjole Tremontorio con el mayor desprecio- Si sois valientes entoavía y jaláis del remo como yo, es porque lo habéis mamao, y allá vos queda... Eso es del cabildo de abajo, sépastelo bien... ¡Retiña, qué gracia!... Pero que vos dé otro tanto la vida que traéis... ¡Surbia vos dará! -Y lo que usté no guipa, porque ya está fuera de combate -respondiéronle en son de zumba. -¡Pintura digo yo a eso! -replicó el veterano con mucho retintín-; aunque bien desaminao el ite de ese particular, ¿qué tenéis ya que recibir de naide? ¿Qué vus falta? Vusotros, el relós de plata; vusotros, la bota fina; vusotros, el camisolín de plegues; vusotros, la cachucha de rasolís... Pus ya, retiña, por poco más, echarvos el bastón y la casaca, y dirvos al Suizo, con los señores del muelle, a tomar chocolate con esponjao y leer los boletines de arriba... Las rentas no han de faltarvos pa sostener el señorío, porque ya tenéis una ración de hambre y otra de necesidá... ¡Retiña con la piojera de tres gavias! Dijo, miró con ira a los zumbones que le rodeaban, y rompió el cerco, bamboleándose al andar, como buque de mucho porte que toma la barra seguro de llegar al puerto. - IV Amaneció un día con el viento al Sur, casi en calma: el cielo sonrosado con algunas nubes aturbonadas; la bahía, como un espejo; la mar, como un lago, la temperatura, a placer; el campo, verde y fragante; las flores, meciéndose sobre los tallos; los árboles, entreabriendo sus hinchadas yemas y asomando por ellas las tiernas esmaltadas hojas, que se estremecían y se desplegaban al sentir por primera vez el calor de los rayos del sol vivificante; la sonora voz de las campanas de todos los templos, llenando de armonías el espacio, y el movimiento y la circulación, interrumpidos por la solemnidad de los días anteriores, restableciéndose bulliciosos en todas las arterias de la población. -¡Hermoso día! -exclamaban las gentes de tierra, encaminándose a continuar los suspendidos negocios, o frotándose las manos a la puerta del almacén, o contemplando la naturaleza desde las entreabiertas vidrieras del gabinete. Y el fervoroso cristiano que volvía del templo, lleno su corazón de místicos regocijos; y el célibe egoísta que, empuñando el roten, se desperezaba a la puerta de su, casa, dispuesto a emprender el higiénico paseo extramuros; el labrador afanoso que arreaba la yunta y dirigía el arado para abrir el primer surco en su heredad; y el bracero menesteroso..., cada cual a su manera, saludaba con himnos del corazón aquel inolvidable Sábado de Gloria de 1878. Así llegó el sol a la mitad de su carrera, el afán de los hombres al descanso del mediodía. Entonces se alzaron súbitamente remolinos de polvo en las calles de la ciudad; azotó la cara de los transeúntes una ráfaga de viento húmedo y frío; oyóse el chasquido de algunas vidrieras sacudidas contra la pared; cubrió los cerros del Oeste un velo achubascado; nublóse repentinamente el sol; tomó la bahía un color verdoso con fajas blanquecinas y rizadas, y comenzó a estrellarse contra las fachadas traseras de la población una lluvia gruesa y fría. -Un galernazo -dijo la gente con mucho sosiego-. Después del Sur, era de esperar. Y el que tenía qué, se puso a comer, y el que había comido ya, se tendió a dormir la siesta o a chupar el clásico cigarro delante de una taza de café. Según la gente de tierra, no había ocurrido hasta entonces cosa que no fuera en Santander muy natural y corriente; y en verdad que no era para dejar pálido a nadie la rotura de algunos vidrios, unos cuantos paraguas vueltos del revés, tal cual sombrero arrancado de su correspondiente cabeza y alguna que otra falda encaramada más arriba de lo acostumbrado. Y, sin embargo, uno de aquellos instantes, pasados casi inadvertidamente para la gente de la ciudad, había producido, a la vista de ella, como quien dice, el desastre más espantoso que registran los cántabros anales. Noticias de él fueron los alaridos que comenzaron a oírse luego por las calles entre la gente marinera; madres clamando por sus hijos, esposas por sus maridos, hijos por sus padres, hermanas por sus hermanos. Aquello era una desolación, y sus clamores atravesaban el alma como un puñal. Corrían los desventurados pálidos los rostros y los ojos sin lágrimas, porque para los grandes dolores no existe el consuelo de ellas, buscando en los ojos de los demás una respuesta que nadie podía darles, y el contristado espectador se agregaba a ellos y los seguía como si el mismo infortunio los empujara. El rumbo de tan tristes cortejos era el muelle, donde había ya una muchedumbre con los ojos clavados en la boca del puerto. El temporal había cesado casi por completo en tierra, y de la mar sólo se veía una parte de su furia, estrellándose espumosa y rugiente sobre las tristes Quebrantas. Conocíase una parte del desastre: lo que de él habían presenciado los pescadores de tres lanchas, únicas que hasta aquella hora habían logrado volver al puerto. Citábanse nombres y se pintaban escenas de horror y de heroismo. Las lanchas habían llegado medio anegadas; sus tripulantes, con la palidez de la muerte en el semblante, mudos y consternados con las ropas ceñidas al cuerpo, empapadas en agua; muchos de ellos, con el hercúleo torso desnudo. No les aterraba solamente la idea del peligro en que se habían hallado, pues de otros no menores habían salido con sereno espíritu, sino el cuadro de muerte y desolación que habían contemplado sus ojos entre la furia de la galerna. Hablábase mucho en los apretados corrillos; oíanse los lamentos de los que ya nada esperaban y de los que temían, y no faltaba quien, para desvanecer tristes presentimientos, hiciera risueños cálculos; pero siempre flotaba sobre el llanto y las conversaciones, como respuesta a una pregunta que no se cesaba de hacer, esta frase: -¡Todas están allá! ¡Todas! ¡Nunca esta palabra tuvo sonido tan triste y pavoroso! Todas; es decir, todas las lanchas de altura estaban en la mar, y sólo tres habían vuelto al puerto. Corriendo aquellos minutos, que parecían siglos, viose otra, y luego la quinta, rebasando del promontorio de San Martín. Cada una de ellas fue saludada con un rumor que no puede pintarse con palabras ni con sonidos. Cerca ya del anochecer, y después de dos horas de esperar en vano los que en el puerto lloraban, y cuando la vista más sutil no había podido distinguir desde los puntos más elevados de la costa ninguna lancha en el mar, y había tiempo sobrado para tener noticias de las que pudieran haberse refugiado en boquetes o ensenadas, faltaban siete. Preguntóse por ellas a todos los puertos y fondeaderos del litoral; pero aquellas preguntas se cruzaban en el camino con otras análogas que los preguntados hacían a Santander, y sólo sirvieron para dar a conocer en su horrible extensión el desastre de aquel día memorable. Desde Fuenterrabía a Cabo Mayor, había hundido el azote de la galerna en los abismos del mar TRESCIENTOS OCHO hombres en brevísimos instantes. En este espantoso cúmulo de víctimas, tocábanle SESENTA al gremio santanderino. ¡Jamás la muerte acechó a los hombres con mayor astucia, ni los hirió con más implacable saña! Aunque la caridad, virtud de los cielos, amparó entonces, como siempre, por igual a todos los desvalidos, cada corazón sintió lo que estaba más patente en su memoria, y la mía la ocupó toda Tremontorio. Preguntando por él, supe que también había salido a la mar aquel día, y que era de los pocos que se habían salvado de la catástrofe casi milagrosamente; pero que, con lo terrible del trance, los golpes y la frialdad del agua, a sus muchos años, habíase puesto a punto de morir. No me satisfice con estas noticias, y quise verle, y lo conseguí. Le hallé tendido en un pobre lecho, pálido, cadavérico, pero muy tranquilo y en reposo. Cuidábale otro marinero, que a su lado estaba de pie y con los brazos cruzados sobre el pecho. No me era extraño este personaje; y, en efecto, después de contemplarle unos instantes, conocí en él al Tuerto. Pero ¡qué viejo, qué encanecido, qué anguloso y encorvado le hallé! Como mi presencia no podía chocar allí en aquellos días en que la caridad no cesaba de llamar a las puertas de los náufragos, logré que el viejo pescador me recibiera mucho mejor de lo que yo esperaba de su dureza habitual. -Y ¿cómo se encuentra usted ahora? -llegué a preguntarle. -Con el práctico a bordo 18 desde ayer -me respondió con su voz de siempre, aunque más premiosa. -Será por exceso de precaución -díjele, comprendiendo su náutica alegoría y deseando darle alientos. -¡Qué precaución ni qué... tiña! -me replicó muy fosco-. Soy ya casco viejo, vengo desarbolao, el puerto es oscuro y la barra angosta...; ¿para cuándo es el práctico, si no es para ahora mesmo? -Tiene usted razón -le dije, viéndole tan sereno-. En estos trances se prueba el temple del espíritu. Ya veo que el de usted no necesita remolque. -No, gracias a Dios, que me da más de lo que merezco. Ochenta años; no haber hecho mal a naide en una vida tan larga; haber corrido tantos temporales, y venir a morir en mi cama, como buen cristiano y al lado de un amigo, ¿no fuera cubicia y desvergüenza pedir más, retiña? Lo admirable de estas palabras está en que eran ingenuas, como todas las que salieron de la misma boca durante tantos años. Seguimos hablando por el estilo, cuidando yo de encomendar la menor parte de la tarea al enfermo para no fatigarle, y conduje la conversación al extremo que deseaba. Y preguntéle, después de encauzada a mi gusto: -Pero ¿no hay algún síntoma, algún anuncio de esos temporales? -¡Anuncio!... -exclamó Tremontorio mirándome, con una sonrisa más amarga que el agua de las olas-. ¡Anuncio, retiña!... ¡Pues si hubiera anuncio de eso!... Está usté en su lancha como la hoja en el árbol, ni quieto ni andando. la tierra a la vista, la mar como una taza de caldo; un si no es de turbonada al horizonte... ¡Retiña!, ná, porque así se puede estar un mes entero... Este carís no es pa que naide pique las amarras... Pues, de súpito, le da a usté en la cara un poco de brisa; oserva usté al Noroeste, y ve usté venir echando millas, a modo de una jumera, encima de una mancha parda que va cubriendo la mar, con un rute-rute, que no paece sino que el agua se despeña por las costas abajo. Al verlo y al oírlo, la sangre se cuaja en el cuerpo, y los pelos se ponen de punta; arma usté los remos, isa una miaja de trapo pa ver de correr por delante, y, ¡tiña!, antes que se dé la primer estropá, ya está aquello encima. -¿A qué llama usted aquello? -¿Aquello?... Aquello, señor, yo no sé qué sea, si no es la ira de Dios que pasa; aquello es la última; la de abrir la escotilla de las culpas y encomendarse a la Virgen Santísima; la de dejar la tierra para sinfinito y clamar por los suyos los que tienen en ellas las alas del corazón. -Bien; pero ¿qué sucede allí en esos momentos terribles? -Y ¿lo sabe anguno, por si acaso?... ¡Retiña!, faltan ojos y tiempo pa mirarlo... Está usté en un jirvor de espuma, que zarandea la lancha como si fuera cáscara de nuez; ese jirvor se levanta, se levanta.... y vuelve a bajar; y al bajar, cae sobre usté; y al caer, usté no sabe si caen peñas o qué cae, porque quebranta y ajoga al mesmo tiempo; y al abrir usté los ojos, ¡tiña!, ni hombre, ni lancha, ni remo, ni costa, ni cielo, ni ná. ¡Allí no hay más que estruendo y golpes, y espuma y desamparo!...; ¡ni voz para clamar a Dios, porque en aquella tremolina no se oye uno a sí mesmo! Un trastazo le echa a pique, y otro le saca a flote; la cabeza se atontece, y el que mejor sabe anadar, trata de olvidarlo para acabar cuanto antes. -Pues a usted de algo le ha servido el saber nadar, puesto que logró salvarse donde tantos otros perecieron. Miróme el hombre con torvo ceño, y díjome con profundísima convicción: -¡Ni pizca, tiña! -¿Cómo salió usted a tierra, si no? -Porque Dios quiso, y ciego será quien no lo vea. Metióme en mayor curiosidad esta respuesta, y rogué al valiente pescador que me contara el suceso. Resistióse a complacerme, con bruscas evasivas, y entonces tomó parte en la conversación el Tuerto, y me dijo: -Verá usté lo que pasó, señor, porque juntos nos salvamos los dos. Llevónos la galerna, en un decir Jesús, a dos cables de San Pedro del Mar; y cuando contábamos que no pararíamos hasta embarrancar en la arena, un maretazo, como yo no he visto otro, nos puso la lancha quilla arriba. Al salir yo a flote, de todos mis catorce compañeros no quedaba más que éste, a unas seis brazas de mí. A los demás -añadió el Tuerto con voz trémula y muy conmovido- no he vuelto a verlos hasta la hora presente. Como la lancha había quedado entre dos aguas, tuve la suerte de agarrarme a ella; pero ese infeliz se vio sin otro amparo que sus remos naturales, y no era poco, porque, a saber anadar, no hay merluza que le meta mano. En esto, la mar nos fue atracando el uno al otro; y ya estábamos al habla, cuando la suerte le puso un remo delante. Agarróse a él y descansó una miaja. Pero notaba yo que no se valía más que de un brazo para agarrarse, y no sacaba el otro hacia el remo, ni le movía para ayudarse. -« ¡Anade y atráquese -le gritaba yo- hasta que llegue a darle una mano, que dispués ya podrá agarrarse a la lancha! -¡Qué más quisiera yo que poder anadar, retiña! -me respondió-. Pues ¿por qué no puede? -Porque me jalan muchos los calzones. Paece que tengo toda la mar metida en ellos; y a más a más, se me ha saltao el botón de la cintura. -¡Arríelos, puño! -¡Tiña, que no puedo! -¿Por qué? -Porque esta mañana se me rompió la cinta del escapulario y le guardé en la faltriquera. -¿Y qué? -Que si arrío los calzones, se va a pique con ellos la Virgen del Carmen19. -¿Y qué que se vaya, hombre, si no es más que la estampa de ella? -Pero está bendita, ¡retiña!; y si ella se va a fondo, ¿quién me sacara de aquí, animal?» Hay que tener en cuenta, señor, que la mar era un infierno, y tan pronto nos sorbía como nos soltaba. A cada palabra un maretazo nos tapaba el resuello o nos cubría con más de diez brazas; y al salir a flote, no hallaba uno quien le respondiera, o asomaba por onde menos era de esperar. Dios quiso que no nos separáramos cosa mayor en aquel tiempo, que fue mucho menos del que yo empleo en contarlo; porque la sola vista de otro ser humano le anima a uno a bregar en tales casos. ¡No sabe usté la agonía que se pasaba en el instante en que al salir a flote se veía uno solo! Volviendo al caso, digo que al hablar este compañero las últimas palabras que yo he repetido, vínose encima de mí, sin saber cómo, y agarróse a la lancha. Al mismo tiempo se alzó a barlovento una mar como no ha visto igual hombre nacido; pensé que aquel era el fin, no de nuestras vidas, sino del mundo entero; desplomósenos encima, y para mi cuenta, entonces, allí fenecimos, porque ni más vi, ni más oí, ni más sentido me quedó que una chispa de él para acabar una promesa que estaba haciendo a la Virgen del Mar (y cumplí al otro día, como era justo). Pero, a lo que paece, aquel desplome de agua nos echó a tierra con la rompiente, porque allí nos encontramos los dos al volver del atontamiento, cerca de unos baos de la lancha y con astillas de ella entre las manos. Vino gente, nos recogió, nos dio abrigo y aquí nos trajo: al señor, en el estado en que usté le ve, o poco menos; y a mí, como si nada hubiera pasado, que de algo vale el no ser viejo y haber sorbido mucha desgracia. Lo cierto es, señor, que si el estar los dos vivos no es un milagro de Dios, no he visto cosa que más se le asemeje. -¿De modo que usted -dije al Tuerto con la intención de saber algo de su vida desde que volvió del servicio- ha dejado su casa por venir a cuidar a su amigo? -Mi casa es ésta -respondió secamente el Tuerto. -¿No tiene usted familia? -Me queda un hijo, que anda navegando en un vapor; todo lo demás está ya en el otro mundo..., no contando al señor, que ha sido un padre para mis hijos y para mí. Muy poco más duró nuestra conversación. Al despedirme, tendía la mano a aquellos heroicos y honrados marineros, y dije al moribundo Alcides del Cabildo de Abajo: -Hasta la vista, amigo. -Y ¿por qué no, tiña? -me respondió, dando a mis palabras mayor alcance del que yo les había dado-. Mareantes semos todos de la mar de acá, y en rumbo vamos del mesmo puerto. Si el diablo no nos le cierra, yo mañana y usté otro día, en él hemos de fondear. -Quiéralo Dios así -repuse desde lo íntimo de mi corazón, pensando en las virtudes de aquel hombre admirable. -VDos días después, subía por la cuesta de la Ribera un carro fúnebre conduciendo un ataúd enorme, y seguido de numeroso cortejo. Pregunté, y supe que en aquel ataúd iba el cadáver de Tremontorio. ¡Dios sabe lo que pasó entonces por mi alma! El cortejo se componía casi exclusivamente de gente marinera, y preciso fue que me lo advirtiesen para que yo cayera en ello, pues, a juzgar por el vestido, lo mismo podían ser aquellos hombres jornaleros de taller, o caldistas al menudeo: tanto abundaba entre ellos el hongo fino, la americana, la gorrita de seda, el pantalón ceñido y hasta los botitos de charol. Ni huellas del traje clásico de los días de fiesta de los castizos mareantes: la ceñida chaqueta y los pantalones y la boina de paño azul oscuro, ésta con profusa borla de cordoncillo de seda negra; corbata, negra también y también de seda, anudada sobre el pecho y medio cubierta por el ancho cuello doblado de una camisa sin planchar; zapato casi bajo y media de color. El Tuerto, que iba materialmente embutido entre las dos ballestas traseras del carro, era el único que recordaba un poco lo que él mismo había sido antes. La raza indígena pura del mareante santanderino, tal cual existía aún, desde tiempo inmemorial, diez u once años ha, iba en aquel ataúd a enterrarse con Tremontorio, porque bien puede asegurarse que éste fue el último de los ejemplares castizos y pintorescos de ella. Justo es, por tanto, que yo le registre en mi cartera antes de que se pierda en la memoria de los hombres. Sobre los restantes del gremio ha pasado ya el prosaico rasero que nivela y confunde y amontona clases, lenguas y aspiraciones. La filosofía lo aplaude y lo ensalza como una conquista. Hace bien, si tiene razón; pero yo lo deploro, porque el arte lo llora. EMILIA PARDO BAZÁN: Un duro falso -No te vengas sin cobrar, ¿yestú? La orden repercutía con martilleo monótono en la cabeza, redonda y rapada, del aprendiz de obra prima. ¿Sin cobrar? De ningún modo. En primer término, le obligaba el punto de honra, el deseo de acreditar que servía para algo -¡le habían repetido tantas veces, en tono despreciativo, la afirmación contraria!-. En segundo, le apremiaba el horror nervioso, profundo, a la vergüenza del infalible puntillón del maestro... ¡El maestro! ¡Si Natario, el desmedrado granuja, fuese capaz de aquilatar la exactitud de las denominaciones, sacaría en limpio que no procedía nombrar maestro a quien nada enseña! ¡Aun sin razonarlo, Natario lo percibía, y no podía sufrirlo, señores! Había un fondo de amargor en el alma oprimida del chico. Le faltaba aire de justicia; se sentía ofendido, menospreciado, y acaso en su propia ofensa latía la de una colectividad. No daba a estos sentimientos su verdadero alcance; no era consciente de ellos. Protesta sorda, oscura, que se exaltaba a fin de mes, cuando la madre de Natario, asistenta y casi mendiga, tenía que aflojar una peseta por los derechos de aprendizaje de su hijo. -¿Te da labor el señor Romualdo? ¿Aprendes o no? Culpa tuya será, haragán, flojo, zángano... ¡Pum! Y la mano ruda, deformada, de la madre plebeya caía sobre la cabeza pálida y afeitada al rape. Natario se sorbía las lágrimas, se guardaba el golpe -porque no era ignominioso- y volvía al obrador con más indignación depositada en el pecho. ¿Quién aprende, vamos a ver, si no le ponen tarea; si en vez de confiarle un cacho de suela remojada para batirla, solo le dan unas hojas de papel con que apremiar a la gente? A él no le encargaban sino que se llegase aquí o acullá, a casas situadas en barrios extraviados, a subir pisos y más pisos, para que le despidiesen con el encargo de volver a primeros de mes, cuando hay dinerete fresco... Así rompía Natario su calzado propio, sin esperanzas de adiestrarse en fabricar el ajeno nunca. Los pares de botas alineados en el mostrador, con sus puntas relucientes, cristalinas a fuerza de restregones de crema smart; los zapatos de alto taconcito y moño crespo, de seda y abalorio, parecían desdeñar sus afanes de artista. «No nos construirás nunca. Tú, a mal barrer el obrador y a atropellar recados.» Algo semejante a esto le decían los demás oficiales con sus burlas y chanflonerías. El aprendiz recadero era el hazmerreír, el tema jocoso de las conversaciones. Su huraña tristeza, su aire de persona herida por la suerte, daban larga tela regocijada a los intermedios de la labor, cigarrillo en boca. Le ponían motes efímeros -Papa Notario, el Tranvía- por irrisión de que ignoraba lo que era subirse a este popularísimo vehículo. Bien podría, como otros golfos, trepar a la plataforma y estarse allí hasta que le corriesen; pero a Natario le dolía, como sabemos, el punto de honra maldecido... En su sangre pobre, de chico escrofuloso y enteco por desnutrición, corría quizá una vena azul cobalto, algo que infunde al espíritu el temple de la altivez y no permite exponerse jamás a ser afrentado merecidamente... Sin razón, claro es que aguantaba bochornos y malos tratamientos... ¡Con razón, concho, con razón nadie había tenido qué decirle al hijo de su madre! Y el hervor de aquella indignación consabida se acrecentaba, y sus burbujas subían al cerebro del chiquillo, casi adolescente, alborotando sus primeras pasionalidades. Sus manos se crispaban, su garganta se contraía. Después, calmado el acceso, recaía en esquiva y pasiva obediencia. Le encontramos volviendo al taller, después de una de sus odiseas de entrega y cobro. ¡Qué rendido venía! Arrastraba los pies. Eran las seis de la tarde, y desde las once, hora en que su madre le había dado unas sopas de corruscos de pan flotando en aguachirle turbia, ningún alimento confortaba su estómago. Natario conocía el origen de su desconsuelo, del desfallecimiento angustioso que engendraba su cansancio; un mendrugo y una copa de vino lo remediaría... Otros chicos, en las calles que el aprendiz iba recorriendo, extendían la mano, contando cosas muy plañideras, y los señores, sin mirarlos les alargaban perros. «Si tiés hambre, ingéniate como los demás», era la imperiosa instrucción de la madre. Ingeniarse significaba pedir limosna o... Esto último no acertaba ni a pensarlo. Y lo otro, tampoco: una luz de la conciencia le mostraba que ambos recursos se asemejan y a veces se confunden. Él, Natario, viviría de su sudor, pero con la frente alta..., es un decir, y lo de la frente alta, una frase que jamás había pronunciado el chico; pero dentro de sí, Natario se hacía superior a la humillación de su inutilidad y pequeñez, con la certidumbre de no ser capaz -ni de trance de muerte- de «ingeniarse como los más», ¡mendigos o rateros! En el bolsillo de su raído pantalón, pesaban los cuartos de la cobranza, seis duros, cuatro pesetas, unos céntimos. Natario, por costumbre, deslizaba la mano frecuentemente, palpando las monedas, con terror de perder alguna, que se escurriese por agujeros invisibles del forro. Allí estaban; no se habían evaporado. Natario se detuvo a respirar, con el resuello corto y nublada la vista. Luego, de una arrancada desesperada, salvó las tres o cuatro calles que le separaban del establecimiento de su patrono. -¿Viene la cantidad? -los ojos encarnizados del zapatero interrogaban severamente. -Aquí la traigo... Entre las ansias del sobrealiento y el impulso irresistible de rendir pronto lo que no era suyo, Natario jadeaba. Risas sofocadas salieron del obrador, donde, silbando un tango verde, los compañeros cosían y batían suela. Hacíales gracia lo fatigoso que llegaba el bueno de Tranvía. -Oye, oye, guasón... ¿qué rediez me traes aquí? -interrogó el patrono, al recontar la entrega-. ¿Tú te has creído, sabandija, que voy a tomarte por buena moneda falsa? -¿Moneda falsa? -Natario repetía las palabras atónito, sin comprender. -¡Hazte el tonto!... ¡Buen tonto aprovechado estás tú! Te guardas el duro legítimo y me das el de plomo indecente. ¡A ver, venga mi duro, más pronto que la vista! Un lloro repentino, un hipo asfixiante, una queja que vibraba furiosa... -¡Es el que man dao! ¡El que man dao! ¡No man... dao... otro! La diestra nervuda y velluda del patrono descargó un revés en la mejilla macilenta del aprendiz, sofocado por las lágrimas y la rebeldía de su orgullosa honradez. -¡Agua va! -¡Apúntate esa! Eran las voces mofadoras de los verdaderos aprendices, de los que machacaban el cuero y tiraban del hilo encerado. El estallido del bofetón, el alboroto de la bronca, los distraían. -¡Por robar a tu maestro! -exclamó el zapatero violentamente, secundando en el otro carrillo. Natario no sintió el dolor del brutal soplamocos; las muelas le temblaron, pero ni lo advirtió siquiera. Allá dentro, en el fondo mismo de su ser, algo le dolía más, con punzadas y latidos intolerables: «Por robar...» En voz ronca, voz de hombre -que él mismo no conocía y le sonaba de extraño modolanzó a la cara de su opresor: -Usté no es mi maestro. ¡Yo no he robao! Y una interjección feroz y un conato de arrojarse al cuello de su enemigo... Un conato solamente; porque si Natario acababa de sentir en su espíritu la virilidad que reforzaba su voz, su cuerpo mezquino cedió inmediatamente: dos brazos fuertes le sujetaron, y puños enérgicos le contundieron, descargando sobre su pecho canijo, sus flacos hombros, sus espaldas precozmente doblegadas, lluvia de trompicones, mientras un pie recio, ancho, intentaba partirle la espinilla con reiterados golpes de los que hacen ver en el aire lucería de color... El niño, desencajado, apretando los dientes, reprimía el grito, el ¡ay! del martirizado; un hilo de sangre brotaba de sus narices magulladas por un puñetazo certero. El señor Romualdo, embriagándose con su propia ira, repetía: -¡Ladrón! ¡Estafador! ¡Venga el duro, o a la cárcel! Se cansó al fin de pegar, tomó un respiro, soltó al muchacho y se sentó, pasándose el revés de la mano por la frente sudorosa. Natario cayó inerte al suelo; los aprendices ya no reían; uno se levantó, y con el agua de remojar le roció las sienes. El chico abrió los ojos, se incorporó, tambaleándose, y con la cabeza baja se acercó al banco más próximo. Disimuladamente asió una herramienta afilada, una cuchilla de cortar suela, y volviendo hacia el maestro, que resoplaba en su silla, refunfuñando todavía para reclamar el duro, tiró tajo redondo, rebanándole mitad del pescuezo, del cual brotó un surtidor escarlata, mientras el hombre se derrumbaba sin articular un grito. ARMANDO PALACIO VALDÉS: Las burbujas Un hombre puede obrar como un insensato en los desfiladeros de un desierto, pero todos los granos de arena parecen verlo. EMERSON El guapo Curro Vázquez, de tierra de Jaén, tuvo ocasión de comprobar estas palabras del filósofo americano hace ya bastantes años. Curro Vázquez, aunque no tenía corazón, estaba enamorado. Es ésta una paradoja que se repite con frecuencia gracias a la confusión lamentable en que al Supremo Hacedor le plugo dejar lo físico y lo moral. Pepita Montes, su novia, estaba completamente engañada respecto a él. Le veía joven, hermoso, poniente, humilde, rendido; y de esto deducía que era un ángel sin alas. Le amó a despecho de sus padres, que apetecían para ella un labrador acomodado, y no un mísero dependiente de un chalán. Porque Curro era un pobrecito muchacho que hacía tiempo había tomado a su servicio Francisco Calderón, el famoso tratante de caballos de Andujar. Lo recogió, se puede decir, del arroyo cuando sólo tenía catorce o quince años; le hizo su criado, y últimamente había llegado a ser su hombre de confianza. Le pagaba con verdadera esplendidez, le hacía frecuentes regalos, y gustaba de que vistiese con elegancia y fuese bienquisto de las bellas. Curro se aprovechaba de estas ventajas y las enamoraba, y las abandonaba después de enamorarlas. Mas al llegar a Pepita Montes quedó preso de patas como una mosca en un panal de miel. ¿Cómo hacer para casarse con ella, dada la oposición violenta del bruto de su padre? Éste era el objeto de sus meditaciones más profundas. Al cabo de ellas, no pudo sacar otra cosa en limpio más que la necesidad imprescindible de hacerse rico, salir de su estado de criado más o menos retribuido, negociar por su cuenta, etc. Cuando un hombre siente la necesidad imperiosa de hacerse rico pronto, y no tiene corazón, está expuesto a hacer lo que hizo Curro Vázquez. Era una tarde lluviosa de primavera. Francisco Calderón y su criado regresaban de la feria de Córdoba y atravesaban la sierra sobre sus pasos, envueltos en capote de agua. Calderón estaba de alegrísimo humor porque había vendido cinco caballos a buen precio. De vez en cuando desataba el zaque que llevaba pendiente del arzón de la silla, bien repleto de amontillado, bebía largamente y daba de beber a Curro. Como la lluvia arreciase y pasasen cerca de una concavidad de la peña, determinaron detenerse allí unos momentos y esperar a que escampase. Descendieron de sus monturas, guareciéndolas también del mejor modo posible. Curro desató su carabina de dos cañones y la puso cerca. - ¿Para qué has bajado la carabina? – le preguntó su amo sorprendido. - Ya sabe usted que el Casares y su partida merodean por aquí. ¡El Casares, el Casares…! El Casares merodea muy lejos de aquí, y en su vida se le ha ocurrido venir por estos sitios. Calderón rio a carcajadas del miedo de su criado. Se sentaron y fumaron tranquilamente un cigarro. Cuando Curro tiró la colilla se puso en pie, tomó la carabina, se la echó a la cara, y apuntando a su amo le dijo tranquilamente. - Señor Francisco, prepárese usted a morir. Calderón respondió que no le gustaban bromas con las armas de fuego. - Rece usted el Credo, señor Francisco. - ¿Qué estás diciendo? – exclamó tratando de alzarse. Un tiro en el pecho le hizo caer de espaldas. - ¡Me has matado, miserable! - Todavía no, pero voy a hacerlo – profirió Curro avanzando hacia él. - ¡Asesino, a ti te matarán también! - Si hubiese testigos, no lo dudo … - Las burbujas del agua serán testigos de este … Otro tiro le cerró la boca para siempre. Curro le registró los bolsillos, se apoderó de todo el dinero que llevaba, cargó de nuevo su carabina, montó a caballo y se alejó al galope. Cuando hubo llegado a un sitio conveniente se apeó de nuevo y enterró cuidadosamente el dinero, dejando señal para encontrarlo. Después atravesó su sombrero de un tiro, se descerrajó otro en la parte blanda del muslo, y se presentó en el primer pueblo con señales de terror. La partida del Casares los había sorprendido cuando descansaban y se disponían a emprender de nuevo el camino. Él estaba ya montado, y gracias a eso había podido escapar. Su amo estaba aún a pie; no sabía si le habían matado; había oído muchos tiros; a él mismo le habían herido en su huida, etcétera. Todo aquello dio que sospechar al juez, y después de curado en el hospital se le encarceló. Pero como no se le halló ningún dinero y no había testigos, al cabo se le puso en libertad. Pidió prestada una cantidad a un chalán de Sevilla, según dijo, y se puso a trabajar en el mismo trato que su amo, y comenzó a prosperar. Algo se murmuraba, y no faltó quien sospechase la verdad; pero esto acontece muchas veces en los pueblos, sin que tenga trascendencia. Y como en realidad ya no había motivo que justificase la oposición, el padre de Pepita Montes consintió al fin en la boda. Se celebró con pompa, y la esplendidez del novio concluyó de captarle la benevolencia pública. El comercio marchó viento en popa. En poco tiempo Curro se hizo un chalán de importancia, porque era inteligente y activo; pero saciada su pasión bestial, fue con la hermosa Pepita lo que era en realidad: un perfecto infame. Sin motivo alguno comenzó a maltratarla cruelmente de palabra y de obra. La pobre niña soportó aquel cambio más sorprendida que indignada. Como estaba perdidamente enamorada de él, los cortos momentos de buen humor y de expansión conyugal la indemnizaban de sus amarguras. Pero estos momentos fueron cada día más cortos, y la vida de Pepita se hizo al cabo insoportable. En uno de ellos pasó lo que sigue. Curro había hecho una magnífica venta de un jaco. Había engañado como a un chino a un inglés. Estaba de alegrísimo temple, aunque el día fuese de los más tristes que pueden verse en la Andalucía, encapotado y lluvioso como si estuviésemos en Santiago de Galicia. Había hecho traer dos botellas de manzanilla, y habían almorzado, y habían retozado y charlado por los codos. Curro encendió un tabaco y vino a apoyarse en el alféizar de la ventana. Pepita, enternecida y mimosa, vino a apoyarse junto a él. Ambos, con los ojos brillantes y el rostro inflamado, miraban caer la lluvia pausadamente. Del techo de la casa corrían fuertes goteras, que formaban ampollitas en el pavimento de la calle. Curro dejó escapar resoplando una risita burlona. - ¿De qué te ríes? – le preguntó su mujer. - De nada – respondió con el mismo semblante risueño. - Sí, sí, guasón; te estás riendo de mí. Y al mismo tiempo le dio con mimo un pellizco cariñoso. - Escucha, Pepa -siguió él, riendo- . ¿Te parece que las burbujitas de agua puedan ser testigos de algún asunto? - ¡Qué ocurrencia! - Pues el señor Francisco Calderón lo creía. - ¡El señor Francisco! ¿Qué tiene que ver aquí el señor Francisco? - Sí; antes de rematarlo de un tiro me dijo que las burbujitas de agua serían los testigos que me acusaran. - Pero, ¿has sido tú …? - Debiste de haberlo presumido, hija. ¿Piensas que las monedas que están en el bolsillo de un hombre pasan al bolsillo de otro por sí mismas, como en las funciones de escamoteo? Y acometido de súbito e irresistible deseo de confesión, narró a su esposa el crimen con todos sus detalles. La mujer estaba horrorizada; pero supo disimular su turbación. Por un lado el miedo, por otro la pasión frenética que aquel hombre todavía le inspiraba, lograron acallar los gritos de su conciencia. Curro describía la escena de su horrible crimen con la misma tranquilidad que si refiriese los incidentes de una cacería. Transcurrieron los días, y Pepita hacía enormes esfuerzos por olvidar aquel terrible secreto, que semejaba para ella, una pesadilla. Era imposible. Curro, por su parte, pesaroso de haberlo dejado escapar, la miraba receloso y sombrío. Un abismo parecía abierto entre los dos. La cortísima afición que por ella conservaba se había huido con el temor. Llegó a aborrecerla cordialmente. Sin embargo, se abstuvo desde entonces de maltratarla. Una noche, estando en la cama, sacó la navaja que tenía debajo de la almohada, le puso la punta en el cuello y le dijo: - Si se te escapa una palabra de aquello, puedes estar segura de que te siego el cuello como a una gallina. Pepita no pensaba en semejante cosa. Pero el odio hizo al cabo su tarea. Cierto día, por un pormenor insignificante de la comida, Curro se arrojó sobre su esposa, la apaleó bárbaramente, y tal vez hubiera acabado con su vida (lo que en el fondo de su alma sin duda deseaba), si la desgraciada no hubiera logrado escapar de sus manos, lanzándose a la calle y refugiándose en casa de su cuñado. Éste, al verla en tal estado, no pudo menos de exclamar: - ¡Pero ese bandido quería matarte! - ¡Sí; quería matarme como al señor Francisco Calderón! - ¡Ah! ¿Le ha matado él? - Sí; sí; le ha matado … Y narró puntualmente la escena, tal como se la había descrito. Después quiso volverse atrás; pero ya no era tiempo. Su cuñado, que aborrecía de muerte a Curro, la dejó encerrada en su habitación y se fue desde allí a ver al juez. Se le encarceló de nuevo. El juez, cuyas sospechas, nunca desaparecidas, se trocaron ahora en certidumbre, trabajó el asunto con tanto celo y energía, que al fin le obligó a cantar de plano. Algunos meses después subía al patíbulo en la plaza de Sevilla. Cuando se le puso al cuello la corbata fatal, murmuraba sin cesar: - ¡Las burbujas! ¡Las burbujas! Los que le rodeaban creían que el terror le hacía desvariar.